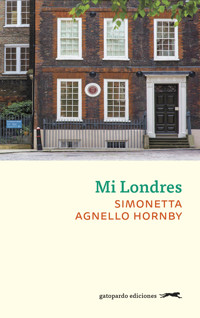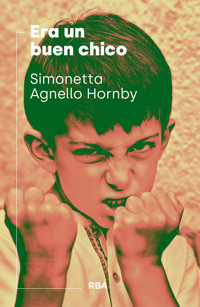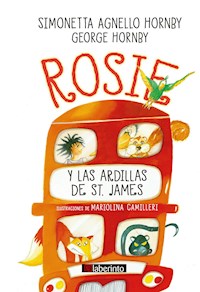Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Memoria familiar, nostalgia de la infancia, relato autobiográfico, Unas gotas de aceite es todo esto, pero también es un retrato de la Sicilia de los años cincuenta y de una familia de la aristocracia terrateniente. El escenario: Mosè, la finca familiar, cerca de Agrigento, que todos los años acoge a los Agnello de mayo a octubre. La autora nos habla de esos veranos pasados en Mosè, de la emoción del viaje, de los parientes y sus historias, de los campesinos, y de todos sus recuerdos de infancia y juventud que están grabados en su memoria. Entre sus recuerdos más vivos, se hallan sin duda los que giran alrededor de la comida y su preparación: el huerto, el ritual de la cocina, la elaboración de los platos, los invitados… A través de las recetas de Chiara, hermana de Simonetta, que forman parte de la tradición familiar, de las fragancias del campo y del gusto siciliano, Simonetta construye la historia de la familia, un retrato extraordinario sobre un lugar y una tierra, Sicilia, y de todo lo que perdura aún en ella. Incluye veintiocho recetas de Chiara Agnello.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Unas gotas de aceite
Unas gotas de aceite
simonetta agnello hornby
Con 28 recetas de Chiara Agnello
Traducción y glosario de Teresa Clavel
Título original: Un filo d'olio
© Sellerio Editore, Palermo, 2011
© de la traducción y del glosario: Teresa Clavel, 2016
© de esta edición: Gatopardo ediciones, 2016
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España).
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: noviembre de 2016
Diseño de la colección y de la cubierta:
Rosa Lladó
Imagen de la cubierta:
Simonetta Agnello Hornby en 1950
eISBN: 978-84-17109-15-8
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
UNAS GOTAS DE ACEITE
Hermanas
1. La mujer con la cabeza en el saco
2. «Y además Mosè»
3. La minestrina primavera de Giovannina
4. Los primeros días de veraneo
5. La famiata de Rosalia
6. los primeros invitados: los abuelos
7. Llegan el tío Peppino, la tía Teresa y Silvano
8. Las expediciones al desván
9. Las infracciones de la tía Teresa y mamá,
junto con Paolo
10. Juegos de grupo, meriendas,
excavaciones y bersaglieri
11. Los curitas
12. El amor de los pequeños
13. El amor de los mayores
14. Amor sagrado y amor profano
15. Los sueños románticos de las mennulare
16. La amenaza, el miedo y las serpientes
17. Tiempos difíciles
18. Empiezo a cocinar
19. Los dulces del verano
20. Las invitadas ancianas
21. Ratones y murciélagos
22. Flores y espinas
23. Las cosechas
24. La partida
LAS RECETAS DE CHIARA AGNELLO
Algunos comentarios sobre las recetas
Mayo
Café de rosalia o del parrino
Tuma all’argentiera
Pasta con calabacines fritos
Calabacines fritos con ajo, menta, azúcar y vinagre
Calabacines, patatas y cebollas con carne
Sopa inglesa
Junio
Huevos a la romana
Callos de huevo
Pinchitos de tuma y anchoas
Tarta de fruta fresca
Pastel de fruta sencillo (excelente)
Amarena
Julio
Escalopas de berenjena
Berenjenas a la parmesana (a nuestro estilo)
Salsa de tomate
Gelo di mellone (sandía)
Manjar blanco con leche de almendras
Agosto
Pastel de calabacines, patatas y cebollas al horno
Calabacines, patatas y cebollas en cazuela
Albóndigas
Tomates rellenos
Pesto pobre
Septiembre
Conejo o pollo al romero
Pimientos con pan rallado
Calabaza frita con cebollas
Caponata de berenjenas
Flan de sémola con cotognata
Gelatina de uva y de granada
Glosario
Agradecimientos
Simonetta Agnello Hornby
Otros títulos publicados en Gatopardo
UNAS GOTAS DE ACEITE
A Elenù y Teresù
Unas gotas de aceit
Hermanas
Hacía años que deseaba reproducir las recetas de los dulces de la abuela Maria, escritas por ella en un cuadernito con las páginas numeradas y provisto de índice, un libro como Dios manda. Tenía en mente un trabajo a cuatro manos con mi hermana Chiara. Pese a que desde hace cuarenta años vivimos en diferentes islas, todos los veranos nos reunimos en Mosè —nuestra casa de campo— y seguimos cocinando como nos enseñaron mamá y la tía Teresa, su hermana: fieles a las proporciones, absortas en la preparación, respetuosas con los ingredientes, dando rienda suelta a la imaginación sólo en la presentación del plato una vez acabado. La idea era hacer revivir la cultura de la mesa de nuestra casa a través de sus recetas, de fotografías de época y de algunas páginas «narrativas», para las cuales recurriría a nuestros recuerdos y a los relatos de mamá. Por supuesto, tendríamos que añadir explicaciones a las recetas, pues en algunos casos eran bastante escuetas: nombre del plato, lista de ingredientes y cantidades.
Un día, en la cocina de Palermo, me puse a hojear una vez más el cuadernito de las recetas de la abuela. En las páginas de rayas verdes, un poco descoloridas, había huellas de dedos manchados de manteca de cerdo y mantequilla: las mías. Recordé el disgusto de mamá cuando las vio. La escritura familiar de la abuela —una mezcla de letras angulosas y vocales ondeantes, pero regular y armoniosa— me cautivó, y de repente fue como si me cogiera de la mano: quería que escribiese sobre ella, Maria, y no sólo de sus recetas. Tuve que despedirme del libro de los dulces de la abuela para entrar con ella en un mundo totalmente suyo, desde que, a los dieciséis años, se casó con un hombre que le doblaba la edad y se había quedado prendado de ella viéndola jugar en el jardín con sus hermanos pequeños. Pero, de todas formas, continuaba pensando en las recetas.
El mes de junio pasado, en Mosè, me entraron ganas de escribir otras recetas —dulces y saladas, las de los platos sencillos pero sabrosos que comíamos en el campo cuando Chiara y yo éramos niñas—, unas que van acompañadas, igual que las de la abuela, de un sinfín de personajes, atmósferas y sensaciones. Quería hacer un libro con ellas y publicarlo enseguida, sin pérdida de tiempo, antes que cualquier otra cosa. Así fue como en agosto, entre la barahúnda de hijos, nueras, nietos, invitados, perros y gatos, Chiara y yo concebimos la estructura: recuerdos y recetas. Empecé a escribir ese verano con ímpetu, y continué en otoño, de vuelta en Londres. Chiara, mientras tanto, escogía, probaba y reescribía las recetas. Nos comunicábamos por correo electrónico y por teléfono: «¿Viste alguna vez a mamá y a la tía Teresa con sandalias?», «¿Qué hacíais Gabriella y tú?, no se os veía nunca...», «¿Recuerdas si poníamos alquermes en la sopa inglesa?», «¿Dónde estaba papá cuando interceptaron el coche del tío Giovanni?», «¿De qué tono de azul era el delantal de Rosalia?», «¿Cuántos acerolos había?».
O sea que, en realidad, es como si los recuerdos hubieran sido escritos a cuatro manos. Más aún, a seis, porque nuestro primo Silvano, el hijo de la tía Teresa, nos ha hecho de asesor. Recorrer juntos los años de la infancia, reconstruyendo sucesos que cada uno percibió a su manera, confrontando los recuerdos propios con los de los otros primos y los de los campesinos, ha sido divertidísimo. La versión final, por supuesto, es mía, y asumo toda la responsabilidad.
Antes de Navidad, el texto estaba terminado. En poquísimo tiempo, Chiara revisó y organizó las recetas. Y aquí está Unas gotas de aceite: escrito sin nostalgia, pero con amor y gratitud a mamá y la tía Teresa, dos hermanas muy unidas que jamás tuvieron el más mínimo roce. Cada vez que preparamos uno de sus dulces, nos parece que la tía Teresa vuelve a la vida: cabellos blancos, collar de perlas y la sonrisa con la que le pasaba la cucharita a mamá con el indefectible: «Elenù, pruébalo tú, que se te da muy bien saber si está en su punto», a lo que ésta contestaba indefectiblemente también: «¡Perfecto, Teresù!».
Al lector que se anime a preparar nuestras recetas, le deseo que las encuentre igual de apetitosas.
Simonetta Agnello Hornby
Londres, primavera de 2011
1. La mujer con la cabeza en el saco
El traslado a Mosè se realizaba en varias etapas. A primera hora de la mañana, Paolo, el chófer, cargaba en el jeep maletas, paquetes y productos de limpieza, y llevaba en avanzadilla a Filomena y Caterina para que limpiasen la casa y metieran las provisiones en la despensa antes de nuestra llegada, por la tarde. El trayecto desde Agrigento, donde vivíamos, a nuestra casa de campo, en Mosè, era breve —no más de veinte minutos—, y Paolo regresaba a la ciudad después de almorzar para cargar más bártulos y recoger a otros tres pasajeros: Julinka, o Giuliana, como la llamábamos nosotros, la niñera húngara; Francesca, hermana de Filomena y criada «fina» de mamá, que se había quedado en casa para servirles el almuerzo a mis padres, y yo. El jeep seguiría al Lancia 1700 —un cupé de color amaranto, el único en todo Agrigento—, con papá al volante y mamá a su lado, que llevaba en brazos a mi hermana Chiara.
Desde primeros de mayo, en casa no se esperaba otra cosa que el anuncio del traslado. Papá lo hacía, como máximo, con dos o tres días de antelación —le gustaba decidir en el momento—, así que era preciso que no nos pillara desprevenidos. Y a nosotros eso no nos pasaba nunca. A partir de la feria de Pascua, mamá empezaba a comprar y guardar lo necesario para reabrir la casa de Mosè: lejía, potasa, alcohol, velas y cera para suelos; mientras tanto, Filomena y Francesca lavaban, planchaban y metían en los cestossábanas, manteles y toallas de Mosè, que, como todos los años, el otoño anterior habían sido llevados a Agrigento por temor a la humedad; Caterina, por su parte, preparaba bolsas de legumbres, paquetes de azúcar, té, café, pasta, arroz y suficientes latas de atún en aceite y anchoas saladas para un regimiento. La maleta con la ropa de campo de Chiara y mía estaba preparada desde hacía tiempo, al igual que los juegos y los libros que nos llevábamos, además de las provisiones de tiritas, algodón en rama y agua oxigenada que preparaba Giuliana para nuestras inevitables heridas.
Era como si estuviésemos a punto de emprender un aventurado viaje a un lugar recóndito de la otra punta de Sicilia, desde donde, durante todo el tiempo que durase el veraneo, sería imposible acceder a un núcleo habitado.
Aquel año, 1950, se produjo un contratiempo. El día establecido para el traslado se presentaron por sorpresa los parientes de Castelvetrano y hubo que invitarlos a almorzar. Mamá envió a Francesca a la cocina para que le dijese a Caterina que no podía marcharse porque la necesitaba allí, y a Filomena, que iría a Mosè sola con Paolo. Y sucedió algo inconcebible: Filomena se negó, y daba tales voces que se la oía en toda la casa. Giuliana, con la excusa de que nos probáramos unos delantales, se apresuró a llevarnos a la habitación de Melina, la costurera, contigua a la antecocina y desde donde podría escuchar fácilmente sin ser vista. Filomena pretendía que Caterina, dada su condición de viuda, fuese a Mosè en su lugar; la sustituiría ella en los fogones, porque, al ser soltera, el hecho de que la vieran en coche con Paolo, los dos solos, acabaría con su reputación y le impediría para siempre encontrar marido. Caterina no quiso ni oír hablar del asunto: «¡Yo soy cocinera, no criada como tú!». Como tal, le correspondía llenar la despensa en Mosè, y eso era lo que haría. Luego, levantando la voz, añadió que ella también tenía una reputación que salvaguardar —«¡Da igual que una sea viuda, soltera o casada!»— y si lo que decía Filomena era verdad, ir sola en coche con don Paolo se la arruinaría. Filomena replicó, gritando a pleno pulmón, que de ella ya se hablaba bastante por ciertas miradas que cruzaba con el repartidor. La otra, entonces, no se contuvo y le espetó lo que todo el mundo sabía: pese a los incansables esfuerzos de su madre, Filomena, en el umbral de los cuarenta, antipática y nada guapa, no sólo no había recibido ninguna proposición de matrimonio, sino que no la recibiría nunca. Estaba destinada a quedarse soltera, al contrario que su hermana Francesca, a la cual, más joven y dócil, proposiciones no le habían faltado.
Filomena, que, como era de dominio público, no sabía cocinar, se dejó llevar por la impaciencia de cerrarle la boca a Caterina: «¡Estás celosa porque cocino mejor que tú, por más que te hagas llamar cocinera!». Caterina se echó a reír y, sin morderse la lengua, le contestó que no tener ni idea de cocinar era otra de las razones por las que no había encontrado, ni encontraría nunca, marido. Y además, don Paolo era padre de familia y en los treinta años de servicio que llevaba con los barones Agnello jamás se había propasado con ninguna mujer de la casa, de modo que no iría a extralimitarse precisamente con ella. Caterina añadió que, viéndolos en el jeep del joven barón, cargada la baca hasta los topes de bolsas de todos los tamaños, además de cubos, palos de escoba y otros utensilios para lavar los suelos, a nadie se le pasaría por las mientes que fuesen a dar un paseo romántico y mucho menos a fugarse. «¡Cateta!, pero ¿no te das cuenta de que no te quiere nadie?» Y dicho esto, Caterina arrojó ruidosamente sobre la mesa una bolsa de pistachos.
En ese momento Giuliana nos llevó, todavía con los delantales embastados puestos, a donde se hallaba mamá para contarle lo sucedido con todo lujo de detalles. Los gritos, como es natural, habían llegado hasta el salón —donde se esperaba el regreso de papá, que ignoraba aún la llegada de los primos—, pero mamá, pese a haberlos oído de sobra, se había mostrado indiferente a ellos mientras los invitados aguzaban el oído y se miraban perplejos. Cuando Giuliana hubo terminado su afligido relato, intercalado de «¿Se da cuenta?» y «No puedo creer lo que estoy oyendo», y el tío Marco, un hombretón sombrío de voz profunda que tenía fama de médium, se ofreció a averiguar qué estaba ocurriendo, mamá no pudo seguir haciendo como si tal cosa: se levantó y fue ella misma a la cocina, sola. Pero ni siquiera su presencia consiguió aplacar a las dos rivales, de modo que, como último recurso, mamá mandó llamar a Rosalia, la esposa del portero.
Rosalia era una mujer sabia y astuta. Pese a ser diminuta, sabía hacerse respetar por sus interlocutores, hombres y mujeres, mirándolos a la cara con sus grandes ojos centelleantes. Conseguía que la escucharan y obedecieran sin levantar la voz. Y así ocurrió también en aquella ocasión: se decidió que Filomena iría a Mosè con Paolo, pero con la cabeza cubierta con un saco que sólo se quitaría cuando el jeep se hubiese adentrado en el camino privado de Mosè.
Giuliana nos vistió deprisa y corriendo para llevarnos a la portería con el fin de ver la salida del jeep desde el zaguán. Era una húngara atractiva, casada con un siciliano que al estallar la guerra la abandonó en Trieste por una mujer más joven. Sus cuñados la acogieron, pero más adelante, deseosa de independencia, Giuliana aceptó el puesto de niñera en nuestra casa.
Pese a que sentía un profundo desprecio por ciertos comportamientos sicilianos, le fascinaban, y no perdía ocasión de presenciar riñas y escenas, que, por lo demás, nunca escaseaban y constituían para ella el sustituto del placer perdido del teatro.
La portería daba a via Atenea, la calle de Agrigento por donde se paseaba, y en ella hacían un alto todos aquellos que tenían alguna relación, por mínima que fuese, con las familias que vivían en el inmueble o con sus empleados. Antes incluso de que Rosalia bajara con Filomena, su marido, Filippo, ya había hecho correr la voz de lo sucedido por todo el vecindario: el personal de la farmacia de al lado, los propietarios de la mercería de enfrente y la taquillera del recién inaugurado cine Mignon. Todos ellos habían contado a su vez la historia por ahí, añadiendo de su propia cosecha y despertando la atención de otros curiosos.
Chiara y yo aguardábamos en la garita de la portería, ocupada de forma permanente por doña Concetta, la tonta del barrio, gracias al amable consentimiento de Filippo y Rosalia. Giuliana nos tenía cogidas de la mano. En la penumbra del zaguán, Paolo, pensativo, cargaba el jeep. A él le gustaba vivir tranquilo, y de vez en cuando suspiraba. Vecinos, transeúntes y ociosos se habían colocado a los lados y ante la gran puerta. En la acera de enfrente, los socios del Círculo Recreativo, que habían acudido en tropel, estaban apoyados en la pared como una nube de moscas zumbando. Todos aguardaban. Filomena fue la primera en dejarse ver al fondo del zaguán con el saco en la mano, seguida de Rosalia. Cuando vio aquella pequeña multitud, se detuvo. Rosalia la empujó hacia el jeep y la hizo sentarse apresuradamente al lado de Paolo, que ya estaba al volante.
—Don Paolo, cuando esté preparado para salir, acuérdese de decirle: «¡Filomena, tápate la cabeza!» —le ordenó, severa, en voz baja. Y a ella le dijo—: ¡Y tú acuérdate de taparte con el saco!
Filomena, más tiesa que un palo, asintió. Rosalia continuó, dirigiéndose de nuevo a Paolo:
—Cuando entre en el camino de Mosè, después de haber pasado Rubbabaruni, acuérdese de decirle: «¡Filomena, destápate la cabeza!».
—¡A sus órdenes! —dijo Paolo, acercando la mano a la gorra al tiempo que se ponía en posición de firmes.
Aquel gesto y aquella respuesta descolocaron a Filomena, que no había dejado de mirar ni un segundo al frente, y al chófer sólo le había echado un vistazo de refilón. Todos, dentro y fuera, oyeron su voz estridente:
—«Destápate», eso es lo que debe decirme, don Paolo, ¿a qué viene ese «¡A sus órdenes!»?
Paolo no se dignó ni a mirarla. Rosalia le hizo una seña a su marido y éste cerró la puerta del automóvil. Filomena, atónita, no reaccionó. Silencio absoluto. Los agrigentinos estiraban el cuello y entrecerraban los párpados para distinguir las siluetas en la penumbra; hasta yo contenía la respiración.
Entonces Paolo hizo girar la llave de arranque.
—¡Filomena, tápate la cabeza!
El morro del jeep apareció en la puerta a plena luz. Giuliana nos hizo salir de la garita sin soltarnos la mano. El jeep se deslizaba suavemente sobre los adoquines de via Atenea y se abría paso entre el gentío que lo rodeaba riendo, mientras la pasajera sin rostro sujetaba el saco en la base del cuello, con los brazos cruzados tozudamente por debajo de la recia pechera, la cual, comprimida bajo el uniforme de cuadros y constreñida por aquellos brazos peludos, quedaba espléndidamente realzada.
Seguimos al jeep con la mirada hasta que desapareció detrás de la primera curva, y luego no tuvimos más remedio que subir a casa, dejando la portería abarrotada de curiosos que escuchaban lo que Rosalia tenía que contar, con toda la cautela que requería la situación, por supuesto, porque Rosalia siempre estaba pendiente de proteger a sus patrones.
Mosè a principios del siglo xx.
2. «Y además Mosè»
Como recibía una educación particular en casa y estaba lejos de los queridos primos Maria, Gaspare y Gabriella, que se habían trasladado a Palermo precisamente aquel año (al piso de al lado de donde vivía Silvano, el hijo de la tía Teresa, que era para nosotros como un hermano), me pesaba esa falta de relación con niños de mi edad. Chiara, tres años menor que yo, era para mí una niña pequeña a quien había que proteger. Así pues, el hecho de que todos los primos por parte de mamá fueran a venir como invitados a nuestra casa me había hecho esperar con impaciencia el veraneo.
A mamá le gustaba contarnos cómo Mosè,1 una hacienda cuyo insólito nombre bíblico se debía al anterior propietario —una obra pía—, tras haber sido adquirida a principios del siglo xix por mi bisabuelo para construir una casa de veraneo junto a la granja originaria, le había tocado a ella en herencia: «Mi abuelo murió antes de que me concibieran. Mi padre era aficionado a los juegos de azar y, por eso, en el testamento, mi abuelo dejó las tierras a los tres nietos que ya habían nacido, y a los que pudieran nacer en el futuro, a partes iguales, fuesen hombres o mujeres. A los nombres de Mandrascava, Burrainiti y Narbone, añadió otro a mano: “y además Mosè”. ¡Como si hubiera pensado precisamente en mí!». Las tierras habían sido administradas en común por su madre, mi abuela Maria. A su muerte, a principios de la posguerra, fueron divididas entre los cuatro herederos. Las mejores se las quedaron los dos varones, y las mujeres echaron a suertes las otras. A mamá le tocó Narbone, sin casa solariega, pero más grande que Mosè. «A papá le gustaba mucho la casa de Mosè y se llevó un disgusto», contaba mamá, y explicaba que entonces, para contentarlo, la tía Teresa y ella se las habían intercambiado. La casa tan deseada por mis padres había sido ocupada por los alemanes y bombardeada por los Aliados: una bomba americana le había dado de lleno y estaba en ruinas. Con entusiasmo, imaginación e imprudente despilfarro, papá la reconstruyó, ampliando las habitaciones. En menos de dos años, Mosè, devuelta a la gloria de antaño, aunque sin electricidad, estuvo lista para acogernos. Desde entonces, allí pasamos las vacaciones de verano.
1. Moisés en italiano. (N. de la T.)
Avanzábamos por la recta flanqueada de pinos marítimos, bajo la cresta sobre la que se recortaban contra el cielo las ruinas de los tres templos dóricos de la antigua Akragas, siguiendo el Lancia de papá: era la última fase del traslado. Papá aminoraba la marcha y giraba la cabeza para mirarlos. En aquel entonces presidía el Ente de Turismo de Agrigento y soñaba con sacar adelante el proyecto de iluminación nocturna de los templos. Sentada detrás con Giuliana, yo no conseguía contener la excitación, mientras que Caterina, al lado de Paolo, miraba también los templos y disfrutaba del fresco bajo la sombra olorosa de los pinos. Los maullidos de Micia, a nuestros pies, eran ahora más débiles. Entreveía el brillo de sus ojos verdes a través de los agujeros de la caja artísticamente perforada con un punzón, tarea que a Paolo le había ocupado más de una tarde y en la que me sentía orgullosa de haber participado. Cruzado el puente que atraviesa el río Ypsas, la nacional 115 —en dirección a Siracusa— se encarama a la colina y desemboca en la llanura que, desde la cresta paralela a aquella sobre la que se eleva el último templo, el de Juno, acaba en las dunas de la playa de Cannatello. En aquellos tiempos era todo campo. La extensión de trigales se veía interrumpida, a la derecha, por una capilla con exvotos y, después, nada más: ni una casa, un surtidor de gasolina o una valla publicitaria. Con el cuello doblado hacia la izquierda, esperaba, contentísima, vislumbrar la garita, avanzadilla de «nuestro» Mosè. Luego, la carretera giraba y bordeaba el pueblo. Ejemplo de los poblados construidos después de la guerra para mineros y campesinos, en puertas de la reforma agraria, el Villaggio Mosè estaba formado por casitas pareadas de dos plantas, pintadas en colores pastel, con dos semicírculos concéntricos de grava blanca delante. Muchas estaban aún deshabitadas. Azules, rosas, violetas y ocres, con un minúsculo jardín, parecían de madera y creadas aposta para el deleite de un gigante bondadoso.
Pasado el pueblo, la nacional trazaba una curva. A la izquierda, con una breve recta que se abría a través de campos de trigo, comenzaba nuestro camino privado, también de grava blanca y recién estrenada. Incapaz de contener la prisa por llegar, papá pisaba el acelerador y Paolo ralentizaba la marcha para alejarse de la polvareda que levantaban las ruedas del Lancia. Las espigas altas y doradas, que aún no habían madurado, crujían a su paso. Ahora estábamos bajo La Crocca, la hacienda más alejada de nuestra casa de campo, rodeábamos la pequeña colina de Rubbabaruni, una granja dieciochesca de un solo baglio con una gran morera fuera del recinto, y luego entrábamos en el olivar. Hacia la mitad de la colina, entre las manchas plateadas de los olivos, se divisaba la alta y maciza torre medieval que formaba parte de la construcción decimonónica de la casa de Mosè, y al pie de ésta, la granja. El jeep, mientras tanto, rugía en el último recodo y se asomaba a la explanada de acceso.
La fachada, con dos torrecillas almenadas que se elevaban en los dos extremos, era lisa y austera: en la segunda planta había seis balcones; abajo, seis ventanas de la misma anchura; a ambos lados de la gran puerta de hierro gris, protegidos por gruesos barrotes negros, los ventanucos de los almacenes semienterrados. Papá le había dado un toque de refinamiento revocándola en color rosa y añadiendo a los marcos unas contraventanas pintadas de verde. Con el tiempo, la glicinia y las otras enredaderas recién plantadas suavizarían la altiva angulosidad del edificio y dotarían de homogeneidad la parte medieval y la decimonónica. Lo único gracioso era la iglesita, como llamábamos a la capilla adosada a la casa: la fachada, también rosa, incluía una campana central, y los escalones de mármol gris, así como la bonita puerta de arco angular y tímpano de toba amarilla con un sencillo dibujo geométrico esculpido, la hacían más ligera.
El servicio, con la ayuda de los mozos, descargaba los coches y continuaba trabajando en casa mientras nosotros saludábamos a los habitantes de Mosè. A lo largo de la pared, a uno y otro lado de la puerta, aguardaban de pie el administrador, Peppe Puma, y una veintena de campesinos, viejos y jóvenes, frente blanca sobre rostro quemado y gorra en mano, en riguroso orden jerárquico. El primero de todos, el viejo Vincenzo Vella —en el pasado, capataz de Mosè—, calvo y corpulento, tez enrojecida por el sol, ojos bondadosos y risa estrepitosa. Al lado, Luigi, su hermano menor y sucesor en el puesto, menudo y taciturno, también de mirada bondadosa; y a continuación, los otros campesinos y aparceros. Estaban todos emparentados. No tengo conciencia de que me enseñaran cómo debía comportarme, pero lo sabía y actuaba en consecuencia bajo la atenta mirada de mi padre. Recordaba los nombres de todos los campesinos y los repasaba mientras escuchaba los saludos de mis padres. Luego, como una adulta, tendía la mano y decía en voz alta: «Buenas tardes, Caliddu», «Buenas tardes, Ciccio», «Buenas tardes, Luigi», «Buenas tardes, Carmine», «Buenas tardes, Peppi». Dejaba que me besara Vincenzo, después de levantarme con sus fuertes brazos, pero no los demás. Escuchaba lo que me decían y contestaba educadamente en siciliano sin extenderme y, sobre todo, sin hacer preguntas. Papá iba con frecuencia a Mosè y era expeditivo en los saludos: trataba de evitar los últimos apretones de mano con un genérico «Salutamu». Mamá, en cambio, se detenía para preguntar por las mujeres y los niños y tenía una palabra amable para cada uno. Cerraba el breve desfile Giuliana, altiva y desconcertada por aquella lengua que nunca consiguió entender.
A través del profundo zaguán entrábamos en el patio principal, separado del baglio pequeño por una larga pared que quedaba enfrente; la única apertura, una puertecita, daba al cuarto de la famiata, donde se amasaba el pan y estaba el horno. A los lados se habían agrupado las campesinas con las hijas y los niños pequeños. Rosalia, hija de Vincenzo y esposa de Luigi, el capataz, era siempre la primera en acercarse y besarnos. Aquel encuentro cálido e informal, porque entre nosotros había verdadero afecto, tenía una ritualidad propia absolutamente femenina.
Si tuviese que imaginar a la ninfa protectora de Mosè, sería precisamente ella, Rosalia. Jovencísima, de piel y cabellos claros, atrajo la atención de Luigi, su tío paterno, quien se enamoró de ella, amor que fue correspondido. Esperaron hasta que ella cumplió diecisiete años. Y fue el suyo un matrimonio de gran armonía del que nacieron nueve hijos, todos criados en Mosè. Además de ocuparse de la familia y del gallinero, Rosalia, como esposa del capataz, tenía otras obligaciones. Los Vella eran respetados por la gente que venía de paso, por los mozos que pernoctaban en la granja y por las cuadrillas de recolectores de almendras, pistachos y aceitunas, no sólo porque trabajaban duro y honradamente, sino también por su hospitalidad. Rosalia los atendía a todos con extraordinaria vitalidad y generosidad. No dejaba a nadie con hambre, e incluso a los más humildes jornaleros les servía potajes como Dios manda y pan tierno y aromático, en lugar de un caldibache de habas aguadas y mendrugos de pan como hacían otras. Después de los saludos, Rosalia nos invitaba a su casa, que a mí me parecía una especie de fortaleza: al pie de la escalera había una puerta de madera reforzada con cerrojos de hierro y, al final, otra idéntica para mayor protección contra los bandidos.
Giuliana, Chiara y yo seguíamos a Rosalia, que ayudaba a mamá a subir la oscura escalera hasta que desembocábamos en la única habitación propiamente dicha de la vivienda del capataz —en realidad, las otras eran buhardillas—, y éramos escoltadas por las demás mujeres. La habitación estaba dividida en dos: al fondo, medio oculta tras una cortina que colgaba de un alambre, estaba la cama de matrimonio, con una cuna que pendía del techo para el último hijo recién nacido, mientras que el espacio donde desembocaba la escalera, iluminado por una ventana, estaba decorado a modo de salón. El hogar de Rosalia, espartano y limpísimo, era digno. En una pared destacaba la lámina de un Cristo con el corazón sangrante. Habían arrimado la estrecha mesa a la pared para la ocasión, y dispuesto las sillas de paja en semicírculo para nosotras y las campesinas más ancianas. Las demás mujeres se sentaban en taburetes por orden de edad o se quedaban de pie. La cocina de leña estaba en la buhardilla de la derecha, cuya parte baja servía de dormitorio para las hijas de Rosalía. Los hijos varones dormían en la de la izquierda.
Cada ninfa tiene su rito, y el de Rosalia era el caffè d’u parrinu, que sólo se celebraba con motivo de la llegada de mamá y de la tía Teresa. El «café especial» —como lo llamaba Giuliana— borboteaba sobre el fogón en una cafetera bien tapada, pero de su pico emanaba un perfume especiado, preludio del intenso aroma, que llegaba hasta nosotros sutilmente, penetraba en las fosas nasales e invadía la habitación: una mezcla de cacao, vainilla, clavos de olor, café y canela. De ojos almendrados y manos pequeñas, Rosalia, siempre vestida de negro, con el pañuelo anudado en la nuca y, a la cintura, el delantal de un azul intenso, no oscuro como el de las otras mujeres casadas —su único capricho—, se movía con desenvoltura sin apartar los ojos de la cafetera. Siempre con una sonrisa en los labios, vigilaba a sus hijos y daba explicaciones a todas, mayores y pequeñas.
Después de haber servido el café en las tazas, Rosalia se lo ofrecía a mamá y Giuliana; luego se dedicaba a Chiara y a mí. No permitía que la niñera interviniese. Quería hacernos saborear ella misma su caffè d’u parrinu, como era debido. Levantaba la taza humeante y vertía un poco de café en el platito; soplaba para enfriarlo y me animaba a que soplase yo también, despacio, evitando que salpicara. Entonces, como si fuese una cuchara, me tendía el platito inclinado con el café, humeante pero ya no hirviendo, y me ponía bajo la barbilla una servilleta bordada por si acaso goteaba. Mientras sorbía aquel líquido negro, los ingredientes me revelaban de uno en uno su identidad. Por turnos, cada uno de ellos se imponía al resto, durante un instante de gloria fugaz, antes de volver a confundirse. Tomábamos sólo unos sorbos, pero eran deliciosos. Dulce, achocolatado y aromático, aquel café que no se ofrecía jamás a los de fuera unía a las mujeres de la familia de mamá con las de la familia de Rosalia, que vivía en Mosè desde hacía siete generaciones, y celebraba la indulgencia de las cosas superfluas propias de la gente del campo, una indulgencia que rayaba en el pecado. No en vano se ofrecía a los sacerdotes después de decir misa en nuestra capilla.
Años después me atreví a pedir la receta. Rosalia, con la misma sonrisa límpida que le hacía fruncir los labios, ahora finos, y guapa todavía, no dijo ni que sí ni que no. Me enumeró los siete ingredientes y me explicó que el caffè d’u parrinu bien hecho requería una larga preparación: dos días entre guardar los posos del café, hervir, poner en infusión, rehervir... «y luego debe reposar». No me dio la receta, pero durante el resto de mi estancia en Mosè me trajo una cafetera todos los días a media mañana. De receta, nada. Su hija Antonia me dijo años más tarde que su madre, aunque ávida lectora de libros y revistas de tema religioso, casi nunca escribía; todas sus recetas las sabía de memoria y temía no ser capaz de escribirlas bien. Antonia, y ahora también Chiara, lo preparan exactamente igual que ella. Pero su caffè d’u parrinu, aun siendo excelente, no acaba de ser lo mismo... Le falta el toque mágico de Rosalia.
Vincenzo Vella, padre de Rosalia, conmigo (en brazos), Maria y Gaspare, 1947.
3. La minestrina primavera de Giovannina
La escalera grande, en el interior del arco de la torre, sólo tenía dos tramos: el primero, luminoso, corto y con macetas de geranios en lugar de barandilla, a lo largo de la pared del fondo del zaguán; el segundo arrancaba a la altura de un estrecho arco angular y atravesaba torre y casa decimonónica para llegar de un tirón al primer piso.