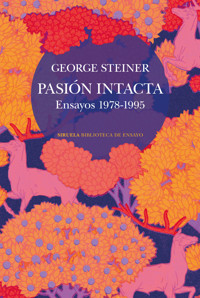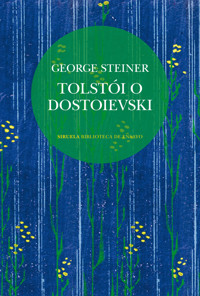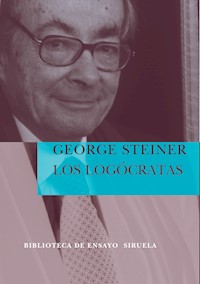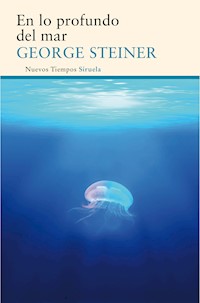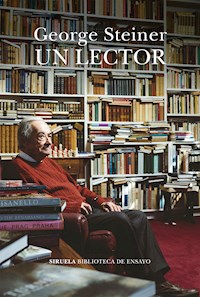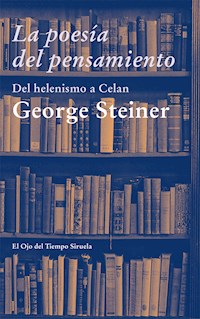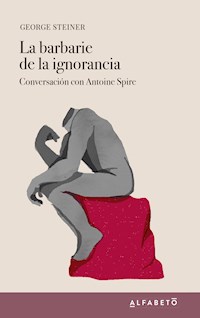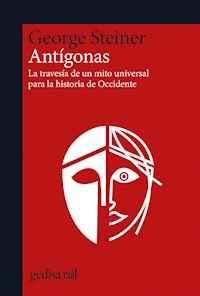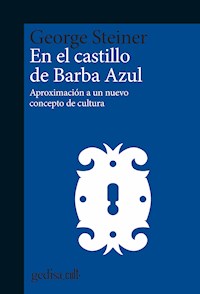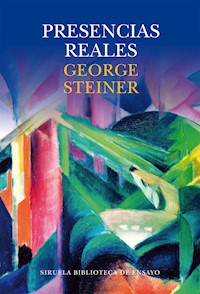
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Un agudo análisis sobre la cultura, los límites del lenguaje y el arte. «Steiner es el heredero, lúcido y exigente, de la tradición europea que otorga a la literatura y a las artes un espacio céntrico en nuestra civilización y en nuestra conciencia de ella».Del prólogo de CLAUDIO GUILLÉN En esta obra ambiciosa a la vez que transgresora, Steiner plantea la tesis de que todas las expresiones de arte genuino y la comunicación humana a través del uso del lenguaje están enraizadas en una realidad trascendente que está, a su vez, relacionada de forma íntima e inextricable con la presencia real de lo divino, independientemente del credo que se profese.El autor ahonda en las correlaciones intelectuales e históricas de la cultura occidental, explora los límites del lenguaje profundizando en los sentidos y significados que entrañan sus términos más relevantes, y afronta todos aquellos temas insoslayables para un pensador de su talla, tales como la existencia de Dios o nuestro recurrente y fallido intento para justificar la experiencia estética, entre otros. Se trata, sin duda, de uno de los trabajos más reveladores y deslumbrantes de George Steiner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2017
Título original: Real Presences: Is There Anything in What We Say?
En cubierta: Franz Marc, Deer in a Monastery Garden, 1912.
Fotografía de © Painting / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© George Steiner, 1989
Published by arrangement with Georges Borchardt, Inc. and Agencia Literaria Carmen Balcells
© Del prefacio, Claudio Guillén, 2007
© De la traducción, Juan Gabriel López Guix
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17041-03-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
PrefacioClaudio Guillén
PRESENCIAS REALES
I. Una ciudad secundaria
II. El contrato roto
III. Presencias
PrefacioCLAUDIO GUILLÉN1
Prefiero que estés prevenido, lector. Introducir a George Steiner, o siquiera prologar uno de sus libros, adolece de imposibilidad. Leyéndole ya verás por qué. La experiencia directa e interiorizada de una obra del espíritu no puede supeditarse al uso de instrumentos secundarios. No caben glosas ni apostillas al texto de un testigo total y un escritor excepcional como Steiner. A las revelaciones de una visión tan vasta como la suya solo puede responder, a fondo y por extenso, una segunda voz profética. Cierto que los lectores y admiradores de Steiner somos muchos, no solo en el mundillo de las universidades y el de la crítica literaria, sino en zonas más amplias de la sociedad. En la actualidad creo, como tú también crees, lector, que es el más prestigioso de los historiadores y críticos literarios de Europa.
Confieso que me es muy difícil hablar de él con distancia y completa serenidad. Nos conocimos hace más de medio siglo en los lugares —Nueva York, Princeton— donde compartíamos el exilio y hemos tenido en común a lo largo de los años no pocas circunstancias vitales determinantes, como por ejemplo el trilingüismo, que mencionaré luego. Veníamos de la Europa totalitaria de poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde niños experimentamos la inmediatez de una Historia tan predominante que nos calaba hasta las entrañas. Steiner ha sido consecuente de verdad y siempre ha tenido presente la angustia de haber conocido desde cerca el sangriento siglo XX. Ningún miradero mejor para ello que aquella Mitteleuropa que se centró en Viena y en la creatividad del judaísmo secular.
Hoy quisiera acentuar su extraordinaria ejemplaridad. Debo hacerlo con tanta modestia como brevedad. Conviene señalar tres rasgos característicos de su obra.
Primero, la audacia. Steiner hace frente a todas o casi todas las grandes interrogaciones, sin temblor ni ambigüedad. Ello no debería sorprendernos, si somos conscientes de la osadía de los grandes artistas y pensadores. No hay grandes artistas tímidos —en sus creaciones, no hablo de su vida cotidiana— ni filósofos apocados. Por desgracia el ámbito académico favorece y hasta requiere parsimonia y cautela. La universidad española está llena de sabios pusilánimes. Steiner ha asumido siempre los riesgos de la osadía, desde su primer libro; y ha admitido siempre el carácter personal de nuestro trabajo, el esfuerzo íntimo que exige en el crítico o el historiador el intento de mantenerse distante y objetivo frente al texto o al problema que tiene delante, a fin de dar vida a los valores, las correlaciones intelectuales e históricas, los sentidos que quedan implicados en las obras de los grandes creadores y que acaban conduciéndonos más allá de los límites de cualquiera de nosotros. El pensamiento es memoria, fruto de la propia persona, siempre y cuando se puedan escribir páginas tan valiosas sobre las artes y su transcendencia como las que nos ofrecerá Steiner en su primorosa autobiografía del año 1997, Errata, sin salir ni un instante del discurso de su existencia. En todos los libros de Steiner, aun cuando se entrega a las especulaciones más abstractas, late el vivir mismo, el suyo y el nuestro; y bajo el análisis de la experiencia, por ejemplo de la recepción de la obra artística, se halla siempre una Erlebnis, lo que Ortega llamaba una vivencia.
En segundo lugar, la amplitud. Aludo tanto a los espacios y tiempos que Steiner abarca como a la variedad de disciplinas que él siente y piensa como indivisibles. Milton y Leibniz, Hegel y Balzac, Mallarmé y Tolstói, Wallace Stevens y Wittgenstein, con tantísimos más, concurren en sus páginas. El pintor excelso y el músico genial no están nunca lejos. Steiner en efecto es el heredero, lúcido y exigente, de la tradición europea que otorga a la literatura y a las artes un espacio céntrico en nuestra civilización y en nuestra consciencia de ella. ¿Nació hace unos años una sociedad en que, al contrario, las artes y el pensamiento han perdido el lugar que antes ocuparon? ¿Y de qué índole de crisis es esta carencia el signo? La obra del propio Steiner desmiente por ahora esta hipótesis. Pero su preocupación al respecto es honda y constante. De ahí sus muchas manifestaciones y ramificaciones. Desde Tolstói o Dostoievski, del año 1959, o La muerte de la tragedia, de 1961, o Extraterritorial, de 1971, hasta Presencias reales, de 1989, o Gramáticas de la creación, del 2001, no ha dejado Steiner de interrogar el destino de la cultura occidental en su conjunto.
Continua ha sido también, y céntrica en el presente libro, la reflexión en torno al lenguaje, que culminó en una gran obra, Después de Babel (1975), sobre el arte y el sentido de la traducción. Sin las traducciones no hubiera sido posible el destino común de numerosísimas lenguas, que son ventanas distintas sobre el mundo. La traducción, que se ejerce incesantemente sin salir de un mismo idioma, pone de manifiesto el poder del logos, de la palabra como fuerza y medio de creación. El individuo humano se nos aparecerá como un ser precario, vulnerable, abocado a la extinción, pero el uso del lenguaje le abre siempre un horizonte de eventualidades, por medio de modalidades condicionales, subjuntivas o futuras. Esta llamada a la creación mediante la palabra es sin duda el reto que acepta Presencias reales.
De ahí, en tercer lugar, la calidad de la escritura. Tienes entre manos un libro, lector, en que el autor pesa y sopesa una palabra clave tras otra, profundiza en los sentidos de cada término significativo, a lo largo de un ejercicio consciente, siempre consciente, del lenguaje. El texto pasa muchas veces a ser su propio metatexto, como si la escritura se fuera realizando ante nuestros ojos y no escondiera el progreso de sus afanes, sus opciones y sus esperanzas. En ningún momento desfallece la energía estilística. La banalidad es inconcebible. Tampoco lo es la inerte admisión de los usos verbales más socorridos y con ellos de las idées reçues. El autor busca no el vocablo acostumbrado, sino el que sorprende. No el que cierra, sino el que abre. No el que detiene, sino el que sugiere, relaciona, asocia, proyectando conceptos ulteriores. En el dinamismo del escribir se fragua el dinamismo del pensar.
Y no sigo; pero habría mucho más que observar y decir acerca del talento verbal de Steiner, de la libertad y alegría de su incansable búsqueda y transfiguración de la palabra, de la gracia y el ingenio con que tras una larga deliberación, elaborada con extrema densidad de razonamiento, propone el resumen fulgurante de un aforismo. Y de su capacidad para afrontar problemas de elevado nivel técnico, propios de reducidos círculos universitarios, con una claridad de composición y de exposición que implica y convence a los públicos más variados.
Verás, lector, que ya en la sección primera de este libro el autor formula la interrogación esencial: ¿cuál es el «estatus ontológico» de las artes, de la música, del poema, en nuestro tiempo? Sobre ella volverá su pensamiento al final del libro, solo que con toda la audacia, la amplitud y la fuerza verbal de las que dispone.
Con anterioridad le será necesario desbrozar el camino, desembarazándose de disciplinas que, aliado de la tradición de la Estética, en que se sitúa —diría yo— dicha pregunta, se le aparecen como secundarias. Descubrirás, lector, un enjuiciamiento severo de lo que denomina precisamente «cultura secundaria». Quedan implicados el trabajo filológico, el fárrago de la crítica académica, la petulancia conceptual de la teoría literaria, el maremágnum de los comentarios interminables e intercambiables. Es céntrica al respecto la demolición, éreintement, o stroncatura, del desconstruccionismo y el posestructuralismo, que durante los años setenta y ochenta predominaron en Estados Unidos y Francia. No se desprecia a nadie, pero todos han de ser valorados.
Sí interesa mucho el uso crítico que un gran autor hace de otro anterior, como el de Middlemarch de George Eliot por Henry James, o diríamos nosotros, de Madame Bovary por Clarín. En efecto la escritura literaria ejerce una crítica doble, la del mundo llamado real, al que ofrece respuestas o alternativas, y la de las escrituras previas. Es lo que muestra la historia literaria, por mucho que se apoye en la endeblez de la crítica.
Verás que Steiner cultiva así, al practicar la historia literaria, lo que se llama la Literatura Comparada, o sea el conocimiento de la literatura desde la misma «extra-territorialidad» con que consideramos la música o la filosofía. Pero tendrás claro también que en Presencias reales él va mucho más lejos. Lo que está en cuestión es el rumbo de la cultura contemporánea. Como Ortega, como Valéry, nuestro autor es un espectador, reflexivo y crítico, de nuestro tiempo.
En este tiempo no solo triunfan la fugacidad y la trivialización, el barbarismo político y la servidumbre tecnocrática. Vivimos una crisis de la que es reveladora toda respuesta a la pregunta sobre el «estatus ontológico» de las artes en la actualidad. El destino del humanismo es también el de lo humano. En todo caso parece que solo venimos después, que somos los sucesores pero no los continuadores de una riquísima tradición multisecular.
Es lo que Steiner llama el «epílogo», cuyo comienzo asigna al último tercio del siglo XIX. Con los grandes Simbolistas franceses se manifiesta ya lúcidamente la ruptura que luego, en el primer tercio del XX, señalarán sobre todo los escritores centroeuropeos que Steiner había glosado en Extraterritorial (Mauthner, Hofmannsthal, Kraus, Kafka).
En ningún libro se presentan con tanta fuerza como en Presencias reales las dos cualidades que señalé más arriba: la capacidad de formular las grandes interrogaciones y la visión de la trascendencia de las artes.
1Claudio Guillén trabajó en este prefacio —que se reproduce sin modificación alguna— hasta las siete y media de la tarde del 27 de enero de 2007; consideraba que lo escrito era poco más de un tercio de lo que pretendía decir. Juzgue el lector por lo que tiene cuánto debemos, deberemos, lamentar la pérdida de lo que no llegó a escribir. Se ha querido rendir, con la publicación de este texto, un sincero homenaje a Claudio Guillén, y agradecer la colaboración generosa y emocionada de Margarita Ramírez, sin cuyo auxilio estas páginas no habrían llegado a imprimirse.
PRESENCIAS REALES
Para Jacqueline Werly,
fuente de música.
Las pruebas cansan la verdad.
GEORGES BRAQUE
Para filosofar, hay que descender hasta el caos primitivo y sentirse en él como en casa.
LUDWIG WITTGENSTEIN
IUna ciudad secundaria
I
Seguimos hablando todavía de la «salida» y la «puesta» del sol. Y lo hacemos como si el modelo ptolomeico del sistema solar no hubiese sido sustituido, de forma irreversible, por el copernicano. En nuestro vocabulario y nuestra gramática habitan metáforas vacías y gastadas figuras retóricas que están firmemente atrapadas en los andamiajes y recovecos del habla de cada día, por donde erran como vagabundos o como fantasmas de desván.
Por esta razón, los hombres y las mujeres racionales —en especial en las realidades científicas y tecnológicas de Occidente— se siguen refiriendo a «Dios». Por esto el postulado de la existencia de Dios persiste en tantos giros irreflexivos de expresión y alusión. No hay reflexión o creencia plausible que garantice Su presencia. Ni tampoco prueba inteligible alguna. Allá donde Dios se aferra a nuestra cultura, a nuestras rutinas del discurso, es un fantasma de la gramática, un fósil fijado en la infancia del habla racional. Hasta aquí Nietzsche (y muchos tras él).
Este ensayo argumenta lo contrario.
Plantea que cualquier comprensión coherente de lo que es el lenguaje y de cómo actúa, que cualquier explicación coherente de la capacidad del habla humana para comunicar significado y sentimiento está, en última instancia, garantizada por el supuesto de la presencia de Dios. Mi hipótesis es que la experiencia del significado estético —en particular el de la literatura, las artes y la forma musical— infiere la posibilidad necesaria de esta «presencia real». La aparente paradoja de una «posibilidad necesaria» es, precisamente, la que el poema, la pintura o la composición musical tienen derecho a explorar y poner en acto.
Este estudio se propone sostener que la apuesta a favor del significado del significado, en favor del potencial de percepción y respuesta cuando una voz humana se dirige a otra, cuando nos enfrentamos al texto, la obra de arte o la pieza musical, es decir, cuando encontramos al otro en su condición de libertad, es una apuesta en favor de la trascendencia.
Esta apuesta —es la de Descartes, la de Kant y la de cualquier poeta, artista, compositor de quien tengamos constancia explícita— afirma la presencia de una realidad, de una «sustanciación» (es patente la resonancia teológica de esta palabra) en el lenguaje y la forma. Supone un paso, más allá de lo ficticio o lo puramente pragmático, desde el significado a la significatividad. Según esta conjetura, «Dios» es, pero no porque nuestra gramática esté gastada; sino que, por el contrario, esta gramática vive y genera mundos porque existe la apuesta en favor de Dios.
Semejante conjetura, dondequiera que haya sido o sea emitida, quizá resulte completamente errónea. Y, de ser incómoda, lo será en grado sumo.
II
Uno de los espíritus radicales del pensamiento actual ha definido la tarea de esta edad oscura como la de «aprender de nuevo a ser humano». En una escala más restringida, debemos, a mi entender, aprender de nuevo lo que está comprendido en una plena experiencia del sentido creado, del enigma de la creación tal como se hace sensible en el poema, la pintura y la exposición musical.
Para ello, quiero empezar con una parábola o ficción racional.
Imaginemos una sociedad en la que esté prohibida toda conversación acerca de arte, música y literatura. En dicha sociedad, todo discurso, oral o escrito, sobre libros, pinturas o piezas musicales serios será considerado palabrería ilícita.
En esta comunidad imaginaria, las únicas críticas de libros serían las que encontramos en las gacetas filosóficas del siglo XVIII y en las publicaciones trimestrales del siglo XIX: resúmenes desapasionados de las nuevas publicaciones, junto con extractos y citas representativos. No habría revistas de crítica literaria; ni seminarios académicos, conferencias o coloquios sobre este o aquel poeta, dramaturgo o novelista; ni revistas especializadas en Joyce o en Faulkner; ni interpretaciones ni ensayos sobre la sensibilidad en Keats o la fuerza en Fielding.
Los textos, donde fuesen necesarios, continuarían siendo establecidos y recopilados en la forma más rigurosa y lúcida. Esta forma es filológica, un término y un concepto cruciales que deseo articular en este ensayo. Lo prohibido sería el milésimo artículo o libro sobre los verdaderos significados de Hamlet y el inmediato artículo posterior que lo refuta, lo restringe o lo aumenta. Estoy imaginando una república contraplatónica en la que críticos y reseñadores han sido prohibidos; una república para escritores y lectores.
Así, habría catálogos, razonados y escrupulosos, de la obra de un artista, de exposiciones de arte, museos y colecciones públicas y privadas. Estarían fácilmente disponibles reproducciones de la mejor calidad; en cambio, estarían prohibidas la crítica de arte, las reseñas periodísticas de pintores, escultores o arquitectos. Se acabarían los tomos sobre el simbolismo en Giorgione, los ensayos sobre la psique de Goya o los ensayos sobre esos ensayos. De nuevo, el orden de comentario permitido sería «filológico», es decir, de un tipo explicativo e históricamente contextual. Y aquí constituye sin duda un reto el problema que surge del hecho de que toda explicación es, en alguna medida, valorativa y crítica.
La prohibición principal haría referencia a las reseñas, las críticas y las interpretaciones discursivas (en tanto opuestas a los análisis) de las composiciones musicales. Creo que la cuestión de la música es central para la de los significados del hombre, de su acceso o no a la experiencia metafísica. Nuestras aptitudes para componer y responder a la forma y el sentido musicales implican de modo directo el misterio de la condición humana. Preguntar «¿Qué es la música?» puede perfectamente ser un modo de preguntar «¿Qué es el hombre?». No debemos acobardarnos ante tales términos y ante las impropiedades semánticas fundamentales que puedan traer consigo. Las escurridizas —pero también inmediatas— categorías del habla, de la interrogación, tienen un imperativo y una claridad propios. La cuestión es que estas categorías necesitan ser vividas antes de poder ser dichas.
De este modo, en nuestra ficción, habría una prodigalidad de partituras musicales, de pautas para la ejecución y la audición; por el contrario, no habrá, cada noche o cada semana, veredictos sobre nuevas obras, ni descripciones verbales de lo daimónico en Beethoven o de los deseos de muerte en Schubert. Allí donde haga falta el análisis, este será pragmático y anónimo. Una vez más, el formato permitido será el que intentaré definir y caracterizar como «filológico».
En resumen, estoy construyendo una sociedad, una política de lo primario; de inmediateces con respecto a los textos, las obras de arte y las composiciones musicales. El objetivo es un modo de educación, una definición de valores desprovista, en la mayor medida posible, de «metatextos»: textos sobre textos (pinturas o música), conversación académica, periodística y académico-periodística (el formato hoy día dominante) sobre estética. Una ciudad para pintores, poetas, compositores y coreógrafos, no para críticos de arte, literatura, música o ballet, estén en la plaza pública o en la Academia.
Liberadas de las energías de la interpretación y las disciplinas de la comprensión, ¿existirán y evolucionarán en esta comunidad imaginaria, la literatura, la música y las artes sin ser examinadas ni valoradas? El ostracismo del chismorreo de altura (la palabra alemana Gerede transmite el tenor exacto de la frenética vacuidad) ¿dará lugar a un silencio profundo y pasivo —el silencio puede ser también de una cualidad muy receptiva y activa y fiel— en torno a la vida de la imaginación creativa?
En absoluto.
III
La pregunta por sí misma refleja ya nuestra misère actual. Habla del predominio de lo secundario y lo parasitario. Revela una idea radicalmente falsa de las funciones de la interpretación y la hermenéutica. En esta última palabra habita el dios Hermes, patrón de la lectura y, en virtud de su papel de mensajero entre los dioses y los humanos, los vivos y los muertos, patrón también de la resistencia del significado a la mortalidad. La hermenéutica se define, por lo general, como el conjunto de métodos y prácticas sistemáticos de explicación y exposición interpretativa de textos y, en particular, de las Escrituras y los clásicos. Por extensión, tales métodos y prácticas se aplican a las lecturas de una pintura, una escultura o una sonata. En este ensayo intentaré analizar la hermenéutica como puesta en acto de un entendimiento responsable, de una aprehensión activa.
Los tres sentidos principales de la palabra «interpretación» nos proporcionan una orientación vital.
Un intérprete es un descifrador y un comunicador de significados. Es un traductor entre lenguajes, entre culturas y entre convenciones performativas. Es, en esencia, un ejecutante, alguien que «actúa» (acts out) el material ante él con el fin de darle vida inteligible. De ahí, el tercer sentido importante de «interpretación». Un actor o una actriz interpretan a Agamenón o a Ofelia. Un bailarín interpreta la coreografía de Balanchine. Un violinista, una partita de Bach. En cada uno de estos ejemplos, la interpretación es comprensión en acción, es la inmediatez de la traducción.
Esta comprensión es analítica y crítica al mismo tiempo. Cada ejecución de un texto dramático o una pieza musical es una crítica en el sentido más vital del término: es un acto de aguda respuesta que hace sensible el sentido. El «crítico teatral» por excelencia es el actor y el director que, con el actor y por medio de él, prueba y realiza las potencialidades de significado en una obra. La verdadera hermenéutica del teatro es la representación (incluso la lectura en voz alta de una obra suele penetrar mucho más hondo que cualquier reseña teatral). De modo similar, ni la musicología ni la crítica literaria pueden decirnos tanto como la acción del significado que es la ejecución. Cuando experimentamos y comparamos diferentes interpretaciones —es decir, ejecuciones— del mismo ballet, la misma sinfonía o el mismo cuarteto, entramos en la vida de la comprensión.
Analicemos el aspecto moral del caso —que será fundamental para mi propósito—. A diferencia del reseñador, el crítico literario, el vivisector y juez académico, el ejecutante invierte su propio ser en el proceso de interpretación. Sus lecturas, sus puestas en acto de significados y valores elegidos, no son los de un examen externo. Son un compromiso con el riesgo, una respuesta que es, en su sentido radical, responsable. ¿Ante qué, con la salvedad del orgullo del intelecto o el prestigio profesional, responde el reseñador, el crítico o experto académico?
Llamaré responsabilidad a la respuesta interpretativa bajo la presión de la puesta en acto. La auténtica experiencia de comprensión, cuando nos habla otro ser humano o un poema, es de una responsabilidad que responde. Somos responsables ante el texto, ante la obra de arte o ante la ofrenda musical en un sentido muy específico: moral, espiritual y psicológico al mismo tiempo. El objeto de este trabajo es desentrañar las implicaciones de esta triple responsabilidad. La cuestión inmediata es: cuando se trata del significado y la valoración en las artes, nuestros mejores informadores son los artistas.
Esto es manifiesto en la música, el teatro o el ballet. Lo es menos en lo referente a la literatura no teatral. Sin embargo, también aquí la comprensión puede hacerse acción e inmediatez. Mucha gran poesía, no solo las Odas de Píndaro o la épica homérica, sino también la de Milton, Tennyson o Gerard Manley Hopkins, exige el recitado. Los significados de la poesía y la música de esos significados, que llamamos métrica, son también del cuerpo humano. Los ecos de la sensibilidad que provocan son viscerales y táctiles. Y hay una prosa importante no menos concentrada en la articulación oral. Las diversas musicalidades, el tono y la cadencia en Gibbon, Dickens, Ruskin, son más resonantes a la comprensión activa cuando estos autores son leídos en voz alta. La erosión de tal lectura en la mayoría de las prácticas adultas ha hecho enmudecer las tradiciones primarias tanto en la poesía como en la prosa.
En lo referente al lenguaje y la partitura musical, la interpretación activa también puede ser interior. El lector u oyente individual puede convertirse en un ejecutante de significado sentido cuando aprende de memoria un poema o un pasaje musical. Aprender de memoria es proporcionar al texto o a la música una claridad y una fuerza vital que habitan en ellos mismos. El término empleado por Ben Jonson («ingestión») es muy preciso. Lo que sabemos de memoria se convierte en un instrumento en nuestra conciencia, un «marcapasos» en el crecimiento y la complicación vital de nuestra identidad. Ninguna exégesis o crítica venida del exterior puede incorporar tan directamente en nuestro interior los medios formales, los principios de organización ejecutiva de un hecho semántico, ya sea verbal o musical. El recuerdo preciso y el recurso a la memoria no solo profundizan nuestro dominio de la obra: generan una reciprocidad modeladora entre nosotros y lo que sabemos de memoria. A medida que cambiamos, también lo hace el contexto que da forma al poema o la sonata internalizados. El recuerdo, a su vez, se convierte en reconocimiento y descubrimiento (reconocer es conocer de nuevo). La creencia griega arcaica según la cual la memoria es la madre de las Musas expresa una noción fundamental acerca de la naturaleza de las artes y del pensamiento.
Los temas, aquí, son políticos y sociales en su sentido más fuerte. Cultivan el recuerdo por regla y compartirlo pone a una sociedad en contacto natural con su propio pasado. Y lo que es aún más importante, salvaguardar la esencia de la individualidad. Lo aprendido de memoria y susceptible de rememoración constituye el lastre del yo. Las presiones de la exacción política y la marea detergente de la conformidad social no pueden apartarlo de nosotros. En soledad, tanto si es pública como si es privada, el poema recordado o la partitura tocada en nuestro interior son los custodios y los recordadores —otra designación un tanto arcaica sobre la que se inspirará mi razonamiento— de lo que es resistente, de lo que debe ser mantenido sin mancillar en nuestra psique.
Bajo la censura y la persecución, gran parte de la mejor poesía rusa moderna ha circulado de boca en boca y se ha recitado de forma interior. Las indispensables reservas de la protesta, del registro auténtico, de la ironía, en Ajmátova, Mandelstam y Pasternak, han sido preservadas y publicadas calladamente en las ediciones de la memoria personal.
En nuestros permisivos sistemas sociales, el aprendizaje de memoria ha sido ampliamente borrado de la enseñanza secundaria y de los hábitos de la lectura y la escritura. El volumen electrónico y la fidelidad de los bancos de datos informatizados y de los procesos de recuperación automática debilitarán aún más la fuerza de la memoria individual. El estímulo y la sugestión adquieren cada vez más un carácter mecánico y colectivo. Ante el fácil recurso a los medios electrónicos de representación, gran parte de la música y la literatura sigue siendo puramente externa. La distinción es entre «consumo» e «ingestión»; el peligro que se corre es que el texto o la música pierdan lo que los físicos llaman su «masa crítica», sus poderes implosivos en el interior de las cámaras de eco del yo.
En nuestra ciudad imaginaria, hombres y mujeres practicarán las artes de la lectura, la música, la pintura o la escultura en los modos más directos posibles. La gran mayoría, que no son escritores, ni pintores, ni compositores será, en la medida de sus posibilidades y su libertad, respondiente, responsable en acción. Aprenderán de memoria (by heart, parcoeur), percibiendo el elemental pulso de amor implícito en algunos idiomas; sabedores de que el «amateur» es aquel que ama (amatore) lo que conoce e interpreta. Las interposiciones de paráfrasis, comentarios o sentencias académico-periodísticos habrán sido eliminadas. La interpretación será, en grado sumo, vivida.
No obstante, ¿significa esto la pérdida de la crítica en el sentido más estricto, la pérdida de la argumentación ponderada sobre los fenómenos estéticos, sobre la forma y el valor?
De nuevo, nos hallamos ante un error de concepto.
IV
Todo arte, música o literatura serios constituyen un acto crítico. Lo son, en primer lugar en el sentido de la expresión de Matthew Arnold: «una crítica de la vida». Ya sea realista, fantástica, utópica o satírica, la composición del artista es una contradeclaración al mundo. Estético significa encarnar interacciones concentradas y selectivas entre las restricciones de lo observado y las ilimitadas posibilidades de lo imaginado. Esta intensidad formada de la visión y el ordenamiento especulativo es, siempre, una crítica. Afirma que las cosas podrían ser (han sido, serán) diferentes.
Sin embargo, la literatura y las artes son también crítica en un sentido más particular y práctico. Encarnan una reflexión expositiva, un juicio de valor, sobre la herencia y el contexto al que pertenecen.
Ningún arte, literatura o música estúpidos perduran. La creación estética es inteligencia en sumo grado. La inteligencia de un artista importante puede ser la de la intelectualidad soberana. Las mentes de Dante o Proust se hallan entre las más analíticas y sistemáticamente informadas de las que tenemos constancia. Es difícil igualar la perspicacia política de un Dostoievski o un Conrad. A la vista está el rigor teórico de un Durero, de un Schönberg. De todos modos, la intelectualidad es solo una faceta de la inteligencia creativa; no necesita ser dominante. En mayor medida que los hombres y las mujeres corrientes, el pintor, escultor, músico o poeta importante relaciona la materia prima, las anárquicas prodigalidades de la conciencia y del subconsciente, con las latencias, a menudo inadvertidas e inexplotadas ante él, de la articulación. Esta traducción que convierte lo inarticulado y lo privado en la materia general de reconocimiento humano requiere una cristalización e inversión máxima de introspección y control. Carecemos de la palabra correcta para la estimulación y el gobierno excepcionales del instinto, para la ordenada utilización de la intuición, característicos del artista. Es obvio que está en acción una inteligencia de intensidad suprema, ya sea alojada en las manos de un escultor que tamborilea los dedos sobre la mesa, ya en los sueños de Coleridge. ¿Cómo no habría de ser esta inteligencia también crítica con sus propios productos y los que lo preceden? Las lecturas, las interpretaciones y los juicios críticos del arte, la literatura y la música ofrecidos desde el interior mismo del arte, la literatura y la música son de una penetrante autoridad, raramente igualada por los ofrecidos desde fuera, los presentados por el no creador, es decir, el reseñador, el crítico, el académico.
Daré unos ejemplos.
Virgilio lee a Homero, guía nuestra lectura de él, como no puede hacerlo ningún crítico externo. La Divina Comedia es una lectura de la Eneida, técnica y espiritualmente «en casa», «autorizada» en los diversos sentidos interactivos de la palabra, como no puede serlo ningún comentario extrínseco de alguien que no sea un poeta. La presencia, visiblemente insinuada o exorcizada, de Homero, Virgilio y Dante en El paraíso perdido de Milton, en la sátira épica de Pope y en la peregrinación que se remonta a sus antecedentes de los Cantos de Ezra Pound es una «presencia efectiva», una crítica en acción. De forma sucesiva, cada poeta coloca a la urgente luz de sus propósitos, de sus propios recursos lingüísticos y compositivos, los logros formales y sustantivos de su(s) predecesor(es). La práctica propia somete dichos antecedentes al análisis y a la apreciación más estrictos. Lo que la Eneida rechaza, altera, omite, de la Ilíada y la Odisea es sobresaliente e instructivo en un modo tan crítico como lo que incluye a través de la variante, la imitatio y la modulación. Las disociaciones graduales del Peregrino con respecto a su Maestro y guía hacia el final del Purgatorio de Dante, las correcciones hechas a la Eneida en las citas y las referencias que se hacen a ella en el Purgatorio, constituyen la más minuciosa de las lecturas críticas. Informan acerca de los límites sentidos de lo clásico con respecto a la revelación cristiana. No existe equivalente académico-crítico.
El Ulises de Joyce es una experiencia crítica de la Odisea en el plano de la estructura general, de los instrumentos narrativosy de la particularidad retórica. Joyce (como Pound)lee a Homero con nosotros. Lo lee a través de las refraccionesrivales no solo de Virgilio o de Dante, sino a través de laaguda inteligencia crítica de sus propios ecos inventados, desu propio propósito superlativo de derivación. A diferencia dela lectura del comentarista crítico o académico, la de Joyce esfiel al original precisamente porque coloca en grave peligro laestatura, el destino de su propia obra.
Tales actos de crítica y autocrítica dentro del movimiento crítico desempeñan la preeminente función de toda lectura digna de consideración. Hacen del texto pasado una presencia presente. Esta vitalizante valoración del carácter presente de lo pasado, junto con la previsión crítica de sus apelaciones a la futuridad (ahora, dice Borges, Ulises es anterior y prefigura la Odisea) es lo que define la justa lucidez. Cuando el poeta critica al poeta desde el interior del poema, la hermenéutica lee el texto viviente que Hermes, el mensajero, ha traído del reino de los muertos inmortales.
Otros ejemplos acuden a la mente. La crítica literaria académica de Middlemarch de George Eliot es ilustre (véase F. R. Leavis); sin embargo, nuestra cultura imaginaria puede pasar sin ella. Lo importante será su capacidad para reconocer la crítica primaria de Middlemarch en Retrato de unadama. Lo que nos hará participar en un acto crítico de primer orden será la aprehensión sentida de cómo la segunda nació de la primera, de los modos en que la organización narrativa y la psicología dramatizada de James son un volver a pensar, una relectura global de la imperfecta obra maestra de George Eliot; un atisbo del modo en que la coda de Retrato de una dama no logra resolver las inverosimilitudes de motivo y conducta que James había registrado en el desenlace de Middlemarch. Una novela nace en la otra y contra ella. Como en la ocurrencia de Borges, la cronología se hace reversible. Aprendemos a leer Middlemarch bajo la penetrante luz del tratamiento que de ella hace James; luego, volvemos a Retrato de una dama y reconocemos las inflexiones transformadas de su fuente. Estas inflexiones no son parasitarias, como en el caso del comentario y el veredicto puramente crítico y pedagógico. Las dos elaboraciones de la imaginación entran en fértil «contra-dicción».
La literatura secundaria sobre Madame Bovary es legión, y prescindible. Se han realizado comentarios biográficos, estilísticos, psicoanalíticos y desconstructivos sobre casi cada uno de los párrafos del texto de Flaubert pero, en nuestra «fiel» ciudad, acudimos a otra novela en busca de interpretación y análisis creativos. Anna Karénina es, con todas las connotaciones de la palabra, una «revisión» de Flaubert. La amplitud y espontaneidad del abordaje tolstóiano y las ráfagas de desorden vital que soplan por los grandes bloques narrativos suponen una crítica fundamental de esa deliberada y, a veces, asfixiante perfección de Flaubert. La fuerza de la inferencia religiosa en Anna Karénina nos hace críticamente sensibles al genio de la reducción en la inventiva de Flaubert (un genio ya observado por Henry James cuando se refirió a Emma Bovary como «algo demasiado pequeño»).
En resumen: la crítica es convertida en responsabilidad creativa cuando Racine lee y transmuta a Eurípides; cuando Brecht reelabora el Eduardo II de Marlowe; cuando, en Lascriadas, Genet ejecuta sus agudas variaciones sobre los temas de La señorita Julia de Strindberg. La crítica más útil del Otelo de Shakespeare que conozco es la que puede hallarse en el libreto de Boito para la ópera de Verdi y en la respuesta del compositor, tanto musical como verbal, a las sugerencias del libretista. Por cruel que parezca, la crítica estética merece ser tenida en cuenta solo, o principalmente, cuando es de una maestría de la forma responsable comparable a su objeto.
Hay otra categoría de forma responsable que debe ser citada. Como hemos visto, la traducción es interpretativa por su misma etimología. También es crítica en el modo más creativo. La transposición de Valéry de las Bucólicas de Virgilio es una creación crítica. Ningún estudio crítico sobre el surgimiento y los límites del Barroco consigue igualar las traducciones de Roy Campbell de san Juan de la Cruz. Ninguna crítica literaria educará tanto nuestro oído interno a la cambiante música del significado en la lengua inglesa como la lectura de las sucesivas versiones de Homero en las traducciones de Chapman, Hobbes, Cowper, Pope, Shelley, T. E. Lawrence y Christopher Logue. Cada uno de ellos desarrolla en acción no solo una experiencia crítica de la épica y los himnos homéricos, sino una respuesta crítica a las versiones anteriores y a la distancia recorrida en la historia de la lengua hablada y la sensibilidad. Coloquemos junto al original griego el Homero de Pope (que es, después del de Milton, el eminente poema épico inglés). Consideremos las dos obras en «triangulación» con los pasajes de The Rape of the Lock que, punto por punto, parodian pasajes de la Ilíada. La interacción mutua resultante es uno de los momentos culminantes de la inteligencia y la imaginación crítica.
Los obstáculos a la crítica del arte y la música dignos de consideración son esenciales. ¿Qué tiene el lenguaje, por hábilmente que se utilice, que decir en relación con la fenomenología de la pintura, la escultura o la estructura musical? ¿Cómo puede verbalizarse el modus operandi de un cuadro o una sonata? Incluso en la más reputada crítica académico-literaria de las bellas artes y la música son palpables el predominio de la cháchara de altura y el pathos de un absurdo fundamental (ontológico). ¿Qué le importa a nuestra «ciudad de lo primario»?
Consideremos primero las artes.
Por lo general, son los artistas quienes proporcionan el material de interpretación y juicio. Son sus maquetas y bocetos, son —hasta cierto punto necesariamente limitado— sus cartas y diarios (el de Delacroix, el de Paul Klee) los que nos hacen accesibles la insipiencia de la forma intentada. Es en los sucesivos estados de una talla, de un grabado, donde hallamos alguna noción de la génesis del significado. El discurso lógico-gramatical está radicalmente enfrentado con el vocabulario y sintaxis de la materia, con el del pigmento, la piedra, la madera o el metal. Berkeley insinúa esta oposición cuando caracteriza la materia como uno de «los lenguajes de Dios». Como mucho, el habla roza el límite del ámbito de la materialidad, esto es, del ámbito educativo de aquello que, al final, ha de quedar sin decir, en las anotaciones hechas por los artistas y los artesanos.
Es casi injusto confrontar incluso los mejores escritos críticos sobre arte, como los de Diderot, Ruskin o Longhi, con las cartas de Van Gogh o Cézanne. Estas cartas revelan lo que pueden hacer las palabras al traducir la materia en sentido; son ellas las que nos hacen entrar, al menos en cierto modo, en el taller del-llegar-a-ser. Las dinámicas implícitas en el registro y la valoración por parte de un creador de sus propias obras son rigurosamente psicosomáticas: visión interior y músculo, condensación preconsciente y voluntaria exteriorización técnica son indivisibles. La mayoría de las veces, el lenguaje falla antes de esta fusión. Hay excepciones: en las cartas de Keats, en las menudas notas de Nadezhda Mandelstam sobre los gestos de hallazgo de Mandelstam. De todos modos, son raras.
En el Estado que estoy proponiendo, cualquier hombre o mujer abierto a la superación de su vida personal, que llamamos experiencia de lo poético y las artes, será feliz aprendiendo de memoria pasajes de las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, o de las observaciones de Cézanne a colegas y amigos sobre las obras en curso. En cierta medida, estos documentos nos ponen al corriente del misterio. Y «misterio» es un término crucial para el razonamiento. No hay que retroceder ante él; debemos apremiarlo por su necesidad y definición.
En la pintura y la escultura, como en la literatura, la concentrada luz de la interpretación (lo hermenéutico) y la valoración (lo crítico-normativo) se encuentra en la obra misma. Las mejores lecturas del arte son arte.
Así ocurre, casi literalmente, cuando los pintores y los escultores copian a maestros anteriores. Es cierto, en grados variados, cuando incorporan, citan, distorsionan, fragmentan, transmutan motivos, pasajes, configuraciones representativas y formales, de otro cuadro o escultura en los propios. Son estas vitalizantes contestaciones las que buscarán nuestros ciudadanos de lo inmediato.
Este tipo de incorporación y referencia, ya sea consciente o inconsciente, mimética o polémica es constante en el arte. El arte se desarrolla por medio de la reflexión sobre el arte precedente —«reflexión» significa aquí tanto un «reflejo» por drástica que sea la dislocación perceptiva, como un «volver a pensar»—. Es precisamente por medio de esta «re-producción» internalizada y de la enmienda de representaciones anteriores que el artista articulará lo que podría aparecer como la más espontánea y realista de sus observaciones. Los dibujos de Goya sobre la violencia frenética del levantamiento de Madrid contra la dominación napoleónica están repletos —es un hecho demostrable— de motivos gestuales y convencionales tomados de apuntes iconográficos y simbólicos, traspuestas de sus primeras composiciones y de las de otros artistas, principalmente del género pastoril y mitológico. Esto, en modo alguno, impugna la apasionada integridad del testimonio de Goya. Simplemente muestra hasta qué grado la percepción de un acontecimiento o una escena por parte de un artista es en sí misma un «acto de arte». (Tomo este término de la filosofía del lenguaje donde es normal encontrar la expresión «acto de habla»). Simplemente muestra cuán natural es que la «crítica de la vida» ejecutada por un artista sea también crítica del arte en su sentido más intenso y magistral.
Más aún, precisamente allí donde el arte es más innovador, más iconoclasta en sus manifiestos y en su ejecución, más convincentes son sus juicios sobre otro arte. No tenemos guía más convincente a Ingres que ciertos dibujos y pinturas de Dalí. Nuestro mejor crítico de Velázquez es Picasso. En realidad, la casi totalidad de los recursos proteicos utilizados por Picasso puede ser vista como una serie de revaloraciones críticas de la historia del arte occidental y, en ciertos momentos, del arte «primitivo». De modo similar, la reelaboración de los maestros flamencos por Durero, la paciente meditación sobre los planos y volúmenes de Piero della Francesca en Cézanne, las investigaciones performativas de Manet sobre Goya, el Turner de Monet son actos de crítica y valoración artísticas incomparables por su perspicacia.
En el núcleo de este ensayo se encuentra la cuestión de si algo significativo puede ser dicho (o escrito) sobre la naturaleza y el sentido de la música. A mi entender, esta cuestión no solo implica especulaciones fundamentales en relación con los límites del lenguaje, sino que nos lleva hasta las fronteras entre la conceptualización de tipo lógico-racional y otros modos de experiencia interna. Más que cualquier otro acto de inteligibilidad y forma ejecutiva, la música entraña diferenciaciones entre lo que puede ser comprendido —esto es, parafraseado— y lo que puede ser pensado y vivido en categorías que, consideradas de modo riguroso, trascienden dicha comprensión. Más precisamente: ninguna epistemología o filosofía del arte puede pretender un alcance global si no tiene nada que enseñarnos acerca de la naturaleza y los significados de la música. La afirmación de Claude Lévi-Strauss de que «la invención de la melodía es el supremo misterio del hombre» me parece de una evidencia meridiana. Las verdades, las necesidades del sentimiento ordenado en la experiencia musical no son irracionales; aunque son irreductibles a la razón o a la apreciación pragmática. Esta irreductibilidad es la fuente de mi argumento. Bien pudiera ser que el hombre fuera hombre y que «linde con» limitaciones de una «otredad» peculiar y abierta, porque es capaz de producir música y ser poseído por ella.
Cuando habla de música, el lenguaje cojea. Lo habitual es que se refugie en el pathos del símil. Hay destellos de revelación discursiva en Platón, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche y Adorno. Existe una extraña fuerza de sugestión en la definición propuesta por Gioseffo Zarlino, el principal teórico renacentista de la música: la música «mezcla la energía incorpórea de la razón con el cuerpo». Comprendemos, aunque no del todo, la famosa sentencia de Schopenhauer: la música «se presenta como lo metafísico de todo lo físico del mundo... Por lo tanto, podríamos llamar al mundo tanto música encarnada como voluntad encarnada». Pierre Jean Jouve, el ensayista y poeta francés, sitúa en la música «la Promesa», es decir, el universal concreto de la fascinante y consoladora experiencia de lo irrealizado. En ella es a menudo manifiesta la intimación mesiánica, pero los intentos por verbalizarla producen metáforas impotentes. Uno de los profesores de música y analistas musicales mejor cualificados de nuestro tiempo, Hans Keller, ha descartado por falsas toda la musicología y toda la crítica de música.
Este problema fundamental tiene una conexión directa con nuestros ciudadanos de lo inmediato. En música, en un nivel más radical incluso que en la literatura o las artes, la mejor inteligencia, interpretativa y crítica, es musical.
Cuando, en una ocasión, se le pidió que explicara un estudio difícil, Schumann se sentó y lo interpretó por segunda vez. Ya hemos observado que el acto de interpretación musical más «expuesto» y, por lo tanto, comprometido y responsable, es el de la ejecución. En modos muy análogos a los que hemos citado en textos, pinturas o esculturas, la crítica musical verdaderamente responsable ante su objeto se encuentra en el interior de la propia música. La elaboración del tema y la variación, de la cita y la reprise, es algo orgánico a la música, en especial en Occidente. La crítica es, literalmente, instrumental en el oído del compositor.
Resulta casi cruel contrastar la riqueza comunicativa de lo musical con los baldíos movimientos de lo verbal. La singular concisión de los estados de ánimo complejos en Chopin desafía todo discurso. Esto se hace explícito en las variaciones de Busoni. Pero estas variaciones son también una crítica en el más puro sentido: las fuerzas tonales de la versión de Busoni destacan ciertas complacencias en el arte fácil de Chopin. Consideremos la autoridad crítica de los arreglos y reorquestaciones que Mozart hace del Mesías; de las diez variaciones de Beethoven, atentas y críticamente magistrales a la vez, sobre un dúo del Falstaff de Salieri. Las transcripciones para piano de Liszt de la ópera italiana, de las sinfonías clásicas y de las composiciones de sus contemporáneos (en particular, Wagner) lo señalan como la más destacada sensibilidad crítica —cuando no autocrítica— de la historia de la música occidental. Consideradas en conjunto, estas transcripciones forman todo un programa de crítica puesta en acto. La literatura músico-cultural sobre las implicaciones de la ópera wagneriana en la política de nuestro siglo es extensísima; pero ¿acaso define y expone la pregunta con una profundidad tan concisa y apasionada como lo hacen las citas de Tristán e Isolda en la Decimoquinta Sinfonía de Shostakóvich —citas que no solo nos obligan a volver sobre el problema de Wagner, sino que arrojan una implacable luz crítica sobre la trágica vida política del propio Shostakóvich y su sociedad?
Un último ejemplo. Verbalmente, es casi imposible llegar a cualquier concepto satisfactorio sobre el advenimiento de la «modernidad» en música. Las exposiciones críticas más claras sobre este acontecimiento se encuentran en las transcripciones y orquestaciones de Schönberg de los maestros anteriores, como Bach y Brahms. De modo similar, la argumentación sobre la modernidad se hace tanto existencial como crítica en las metamorfoseantes variantes de Stravinski sobre Gesualdo o Pergolesi. En modos que el comentario verbal no puede expresar, estas reprises son, al mismo tiempo, ironizaciones modernas y desmitologizaciones de la modernidad. Simultáneamente, reagrupan las líneas y los campos de fuerza de nuestra herencia musical y hacen algo nuevo. Tal reagrupación e innovación es, por excelencia, la función y la justificación de la crítica.
Así, la estructura es ella misma interpretación y la composición es crítica. En nuestra Utopía de cultura vivida, la inteligencia crítica y valorativa se oiría claramente y se emplearía de modo responsable por parte de todo el que hiciera música y de todos los que eligieran escuchar de manera activa. Aquí, de nuevo, vuelve a plantearse la distinción entre silencio activo y pasivo. A ningún crítico del exterior, a ningún reseñador instantáneo, se le permitiría, en nuestra ciudad, envasar las ofrendas y las demandas centrales de la experiencia musical.