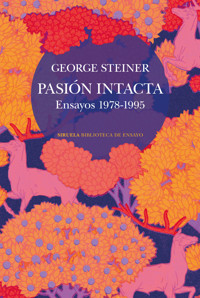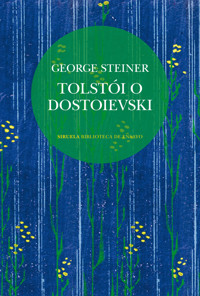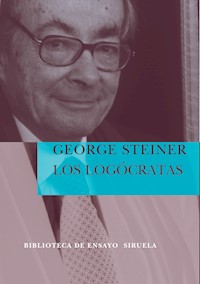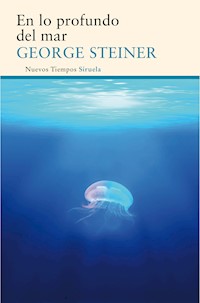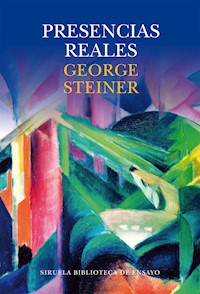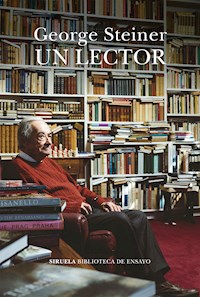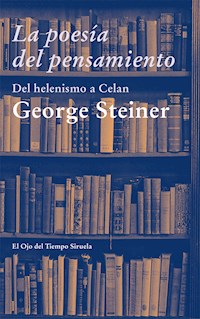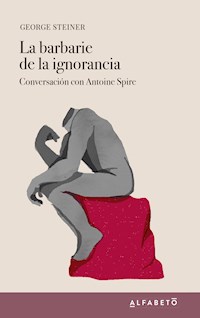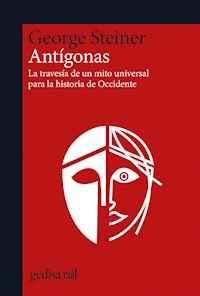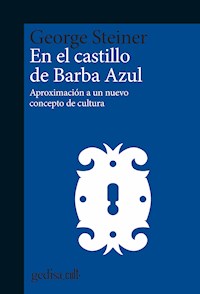Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Cómo debemos valorar la función del lenguaje después de que haya servido para expresar falsedades en los regímenes totalitarios, después de que haya sido arrastrado a la vulgaridad y la imprecisión de las democracias de consumo masificado? ¿Cómo responderá el lenguaje futuro a las exigencias científicas de expresiones más exactas, como la matemática o la lógica? Steiner consagra este volumen a la vida del lenguaje a través de los tiempos, desde la Grecia clásica y la Edad Media hasta los logros siempre inalcanzables de Shakespeare, las luces y sombras de Baudelaire, Kafka, Thomas Mann, Broch o Beckett. Sus reflexiones se centran en las posibilidades de los distintos géneros literarios y en las sacudidas que las complejas energías de las palabras provocan en nuestro mundo, pero también evoca los límites del lenguaje. Ante los extremos de lo atroz o lo sublime parece imponerse el silencio. Sin embargo, a los seres hablantes el lenguaje impone el deber de transmitir incluso aquellas experiencias que están en el límite de poder articularse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 830
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prefacio
Humanidad y capacidad literaria
Humanidad y capacidad literaria
El abandono de la palabra
El silencio y el poeta
La formación cultural de nuestros caballeros
Palabras de la noche
El género pitagórico
El lenguaje de las tinieblas
El milagro hueco
Una nota acerca de Günter Grass
K
Moisés y Aarón, de Schönberg
Una especie de superviviente
Posdata
Clásicos
Homero y los eruditos
El libro
Shakespeare: cuarto centenario
Dos traducciones
MAESTROS
F. R. Leavis
Orfeo con sus mitos: Claude Lévi-Strauss
Leer a Marshall McLuhan
Las ficciones y el presente
Mérimée
Felix Krull, de Thomas Mann
Lawrence Durrell y la novela barroca
Construir un monumento
«Morir es un arte»
Marxismo y literatura
El marxismo y el crítico literario
Georg Lukács y su pacto con el diablo
Un manifiesto estético
De Europa central
El escritor y el comunismo
Trotski y la imaginación trágica
Literatura y poshistoria
Prefacio
Éste es, ante todo, un libro sobre el lenguaje: sobre el lenguaje y la política, el lenguaje y el futuro de la literatura, sobre las presiones que ejercen los regímenes totalitarios y la decadencia cultural, sobre el lenguaje y otros códigos de significación (música, traducción, matemáticas), sobre el lenguaje y el silencio.
Los ensayos y artículos de esta colección se escribieron en distintos momentos. La mayor parte de ellos responde a circunstancias específicas: la publicación de un libro, la presentación de una obra teatral o de una ópera, un acontecimiento político. Pero el tema subyacente en todos es la vida del lenguaje y algunas de las complejas energías que la palabra suscita en nuestra sociedad y nuestra cultura. ¿Cuáles son las relaciones del lenguaje con las criminales falsedades que se le ha hecho expresar y exaltar en ciertos regímenes totalitarios? ¿O con la enorme carga de vulgaridad, imprecisión y codicia que arrastra en la cultura de masas en las democracias? ¿Cómo reaccionará el lenguaje, en el sentido tradicional de código general de las relaciones efectivas, ante el apremio, cada vez más acuciante, cada vez más integral, de códigos más exactos, como las matemáticas y la notación simbólica? ¿Estamos saliendo de una era histórica de primacía verbal, del período clásico de la expresión culta, para entrar en una fase de lenguaje caduco, de formas «poslingüísticas» y, acaso, de silencio parcial? Éstas son las cuestiones que he querido plantear y precisar.
Tras ellas se encuentra la convicción de que la crítica literaria, particularmente en su concubinato actual con la académica, no constituye ya un menester particularmente interesante ni responsable. En su mayor parte no hace sino complacerse con los valores académicos o periodísticos y con el uso de hacer declaraciones elaboradas en el siglo xix. Los libros sobre libros y ese género floreciente aunque más nuevo, los libros sobre crítica literaria (un alejamiento en tercer grado) seguirán manando, qué duda cabe, en grandes cantidades. Pero cada vez está más claro que la mayoría constituye una especie de deporte para iniciados, que es muy poco lo que tiene que decir a quienes pregunten cuáles son las posibilidades de coexistencia e interacción entre el humanismo, la idea de comunicación culta y las formas actuales de la historia. La brecha entre el tratamiento académico, retorizante, de la literatura y las posibles significaciones o subversiones que pueda tener la literatura en nuestra vida real pocas veces ha sido tan amplia desde que Kierkegaard señaló por primera vez su irónica magnitud.
La crítica moderna más viva, la de Georg Lukács, la de Walter Benjamin, la de Edmund Wilson, la de F. R. Leavis, sabe que esto es así. Dentro de su propio estilo de enfoque cada uno de estos críticos ha hecho del juicio literario una crítica de la sociedad, una comparación –utópica o empírica– del hecho y la posibilidad dentro de las acciones humanas. Pero incluso sus logros, y es obvio que mucho de cuanto aparece en las próximas páginas se debe a ellos, empiezan a parecer algo trasnochados. Procedían de un pacto literario que hoy está en entredicho.
La novedad o la naturaleza especial de nuestro actual estado de conciencia es el otro tema principal de este libro. Me doy cuenta de que los historiadores están en lo cierto cuando dicen que la barbarie y el salvajismo político son inherentes a los asuntos humanos, que ninguna época ha sido inocente de catástrofes. Sé que las matanzas coloniales de los siglos xviii y xix y la destrucción cínica de los recursos naturales y animales que las acompañaron (el exterminio de la fauna es quizá el epílogo lógico y simbólico del de la población nativa) son realidades profundas del mal. Pero creo que no carecería de hipocresía quien aspirase a la inmediatez universal, quien buscara la imparcialidad en todas las provocaciones de toda la historia y de todos los lugares. Mi propia conciencia está dominada por la erupción de la barbarie en la Europa moderna; por el asesinato masivo de los judíos y por la destrucción, con el nazismo y el estalinismo, de lo que trato de definir en algunos de estos ensayos como el genio particular del «humanismo centroeuropeo». No exijo ningún privilegio especial para esta abominación; pero se trata de la crisis de una esperanza racional y humana que ha moldeado mi vida y que me concierne de manera más inmediata.
Sus tinieblas no brotaron del desierto de Gobi o de las selvas húmedas del Amazonas. Surgieron del interior, del meollo de la civilización europea. Los gritos de los asesinados podían escucharse en las universidades; el sadismo estaba una calle más allá de los teatros y de los museos. A finales del siglo xviii Voltaire columbraba confiado el fin de la tortura; la sombra de las matanzas por razones ideológicas no tardaría en disiparse. En nuestros días los lugares sagrados de la cultura, de la filosofía, de la expresión artística se han convertido en escenario de Belsen.
No puedo aceptar el fácil consuelo de que esta catástrofe fue un fenómeno puramente alemán o una calamidad accidental centrada en la persona de éste o aquel gobernante totalitario. Diez años después de que la Gestapo hubiera salido de París, los compatriotas de Voltaire estaban torturando argelinos, o torturándose entre sí, en algunos de los mismos calabozos policiales. La mansión del humanismo clásico y el sueño de la razón que animaba a la sociedad occidental sehan derrumbado casi en su totalidad. Las ideas de adelanto cultural, de racionalidad inherente mantenidas desde la antigua Grecia y todavía válidas en el historicismo utópico de Marx y en el autoritarismo estoico de Freud (ambos acólitos tardíos de la civilización grecorromana) no pueden ya sostenerse con mucha confianza. Los alcances del hombre tecnológico, en cuanto ser sensible a las manipulaciones del odio político y a las propuestas sádicas, se han prolongado considerablemente hacia la destrucción.
No me parece realista pensar en laliteratura, en la educación, en el lenguaje, como si no hubiera sucedido nada de mayor importancia para poner en tela de juicio el concepto mismo de tales actividades. Leer a Esquilo o a Shakespeare –menos aún «enseñarlos»– como si los textos, como si la autoridad de los textos en nuestra propia vida hubiera permanecido inmune a la historia reciente, es una forma sutil pero corrosiva de analfabetismo. Esto no constituye ninguna prueba indistinta, periodística, de «actualidad», sino que significa el intento de tomar en serio elcomplejo milagro de lasupervivencia del gran arte yde pensar qué respuesta podemos darle desde nuestro propioser.
Nosotros llegamos después. Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke por la noche, que puede tocar a Bach o a Schubert, e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz. Decir que los lee sin entenderlos o que tiene mal oído, es una cretinez. ¿De qué modo repercute este conocimiento en laliteratura y lasociedad, en la perspectiva casi axiomática desde laépoca de Platón a la de Matthew Arnold, de que la cultura es una fuerza humanizadora, de que las energías del espíritu son transferibles a las de la conducta? Además, no se trata sólo de que los vehículos convencionales de la civilización –las universidades, las artes, el mundo del libro– fueran incapaces de presentar una resistencia apropiada a la brutalidad política; a veces se levantaron para acogerla y para tributarle sus ceremonias y su apología. ¿Por qué? ¿Cuáles son los nexos, hasta ahora apenas conocidos, entre las pautas intelectuales, psicológicas, del alto saber literario y las tentaciones de lo inhumano? ¿Es que hay algún tedio superlativo, algún empacho de abstracción que crecen dentro de la civilización y la disponen para la excreción de lo bárbaro? Muchas de estas notas y de estos ensayos intentan encontrar medios de plantear la cuestión de forma más completa y más precisa.
Tanto en el método como en los fines busco algo distinto de la crítica literaria. Aunque conozca bien las limitaciones de estos ensayos, quiero sin embargo que tengan como meta una «filosofía del lenguaje». Llegar a tal filosofía debe ser el paso siguiente si queremos acercarnos a una comprensión de la herencia específica y de la desolación parcial de nuestra cultura, de lo que la ha socavado y de lo que se puede restaurar con los recursos de la inteligencia en la sociedad moderna. Una filosofía del lenguaje, como Leibniz y Herder entendían el término, debe dirigirse con especial intensidad al estudio de la literatura; pero debe considerar a la literatura involucrada inevitablemente en las estructuras más vastas de la comunicación semántica, formal, simbólica. Considerará a la filosofia, como Wittgenstein nos ha enseñado a hacerlo, como un lenguaje en condición de suma precaución, como palabra que se niega a darse a sí misma por sentada. Tendrá en cuenta a la antropología para corroborar o corregir los hallazgos de otras ramas del saber y estructuras de significación (¿de qué otra forma podemos «retroceder» a partir de lo que hay de obviamente ilusorio en nuestro enfoque particular?). Una filosofía del lenguaje habrá de responder con cauta fascinación a los supuestos de la lingüística moderna. En la lingüística se concentra hoy buena parte de la inteligencia dedicada antes a la historia y a la crítica de la literatura. Hace mucho tiempo que los poetas saben que la literatura y la lingüística están ligadas íntimamente. Como dice Roman Jakobson: «Los recursos poéticos ocultos en la estructura morfológica y sintáctica del lenguaje, en suma la poesía de la gramática, y su producto literario, la gramática de la poesía, rara vez han sido conocidos por los críticos y casi siempre han sido desdeñados por los lingüistas, pero han sido dominados con pericia por los creadores». Una filosofía del lenguaje debería corregir dichas relaciones.
En resumen, habría que volver, con ese asombro radical ausente por lo general en la crítica literaria y en el estudio académico de la literatura, al hecho de que el lenguaje es el misterio que define al hombre, de que en éste su identidad y su presencia histórica se hacen explícitas de manera única. El lenguaje es el que arranca al hombre de los códigos de señales deterministas, de lo inarticulado, de los silencios que habitan la mayor parte del ser. Si el silencio hubiera de retornar a una civilización destruida, sería un silencio doble, clamoroso y desesperado por el recuerdo de la Palabra.
Por este motivo, varios de los principales ensayos de este libro se han concebido como indicadores provisionales de una filosofía del lenguaje.
Aunque no se traten específicamente, en esta colección están presentes la obra y el ejemplo de Hermann Broch. Broch es uno de los principales novelistas y maestros de la sensibilidad en nuestra época. Cuando me pregunto acerca de la continuada validez del lenguaje, sobre la autoridad del silencio ante lo inhumano, cuando trato de entender la contigüidad de la poética con la música y con las matemáticas, a veces no hago sino desarrollar apuntes e insinuaciones de la ficción y los escritos filosóficos de Broch. La vida y la obra de Broch son en sí mismas una forma ejemplar de civilización, un mentís a la ordinariez y al caos.
Se han alterado detalles de dicción en artículos que aparecieron en publicaciones periódicas o como prólogo. He procurado corregir errores y ampliarlas referencias. Sólo en un caso (al final del artículo sobre Lawrence Durrell) ha habido un cambio sustantivo. Las opiniones refritas son insípidas. De modo que he añadido algunas notas a pie de página para clarificar o actualizar la idea original.
Mi más efusivo agradecimiento a Peter du Sautoy, de Faber & Faber, y a Michael Bessie, de Atheneum; sus críticas y su estímulo han sido inestimables para dar a este volumen su presente forma.
G. S.
Nueva York
septiembre de 1966
Humanidad y capacidad literaria
Humanidad y capacidad literaria
Al mirar atrás, el crítico ve la sombra de un eunuco. ¿Quién sería crítico si pudiera ser escritor? ¿Quién se preocuparía de calar al máximo en Dostoievski si pudiera forjar un centímetro de los Karamazov, o reprobaría la altanería de Lawrence si pudiera dar forma al huracán de El arco iris? Toda gran escritura brota de le dur désir de durer, la despiadada artimaña del espíritu contra la muerte, la esperanza de sobrepasar al tiempo con la fuerza de la creación. Brightness falls from the air: cinco palabras y un alarde sonoro que se apaga. Pero han durado tres siglos. ¿Quién querría ser crítico literario si pudiera poner los versos a cantar, o componer, a partir de su propio ser mortal, una ficción viva, un personaje perdurable? La mayoría de los hombres tiene su polvorienta supervivencia en las guías telefónicas viejas (es una suerte que se conserven en el Museo Británico); en el hecho literal de su existencia hay menos verdad y menos vida que en Falstaff o en Madame de Guermantes, sólo por imaginar a éstos.
El crítico vive de segunda mano. Escribe acerca de. Ha de dársele el poema, la novela o el drama; la crítica existe gracias al genio de otros hombres. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse en literatura. Pero esto suele acontecer sólo cuando el escritor hace de crítico de la propia obra o de corifeo de la propia poética, cuando la crítica de Coleridge es obra acumulativa o la de T. S. Eliot divulgación. Fuera de Sainte-Beuve, ¿hay alguien que pertenezca a la literatura permanente en calidad de crítico? No es la crítica lo que hace vivir al lenguaje.
Éstas son verdades elementales (y el crítico honrado se las dice en la palidez de la madrugada). Pero corremos el peligro de olvidarlas, porque la época presente está particularmente saturada del poder y el prestigio de una crítica autónoma. Las revistas críticas desatan un diluvio de comentarios o de exégesis; en Norteamérica hay escuelas en las que se enseña crítica. El crítico existe en cuanto personaje por derecho propio; sus admoniciones y sus querellas desempeñan un papel público. Los críticos escriben sobre los críticos, y el joven brillante, en lugar de considerar la crítica como una derrota, como un reconocimiento gradual, deprimente, de los modestos ingredientes de su propio talento, la considera una profesión de gran tono. Esto podría ser casi gracioso; pero tiene un efecto corrosivo. Como nunca antes, el estudiante y la persona interesada por la literatura lee comentarios y críticas de libros más que los propios libros, o antes de esforzarse por formarse un juicio personal. La aseveración del doctor Leavis sobre la madurez y la inteligencia de George Eliot es hoy moneda corriente en la actual sensibilidad. ¿Cuántos de quienes le hacen eco han leído efectivamente Felix Holt o Daniel Deronda? El ensayo del señor Eliot sobre Dante es un lugar común dentro de la cultura literaria; la Commedia es conocida, si acaso, por algunos fragmentos breves (Infierno XXVI o el famélico Ugolino). El verdadero crítico es un criado del poeta; hoy actúa como si fuera el amo, o se le toma como tal. Omite la última, la más importante lección de Zaratustra: «Ahora, prescindid de mí».
Hace precisamente cien años, Matthew Arnold percibió una amplitud y un relieve similares en el pulso crítico. Reconoció que este pulso era secundario respecto al del escritor, que el goce y la importancia de la creación eran de un orden radicalmente superior. Pero consideró el período de bullicio crítico como preludio necesario de una nueva edad poética. Nosotros llegamos después, y ése es el punto neurálgico de nuestra situación; después de la ruina sin precedentes de los valores y las esperanzas humanos a causa de la bestialidad política de nuestra época.
Esa ruina es el punto de partida de cualquier reflexión seria sobre la literatura y sobre el lugar de la literatura en la sociedad. La literatura se ocupa esencial y continuamente de la imagen del hombre, de la conformación y los motivos de la conducta humana. No podemos actuar hoy, ya sea en cuanto críticos o tan sólo en cuanto seres racionales,como si no hubiera ocurrido nada que haya afectado vitalmente a nuestro sentido de la posibilidad humana, como si el exterminio por el hambre o por la violencia de unos setenta millones de hombres, mujeres y niños en Europa y en Rusia, entre 1914 y 1945, no hubiera alterado, profundamente, la cualidad de nuestra conciencia. No podemos fingir que Belsen nada tiene que ver con la vida responsable de la imaginación. Lo que el hombre ha hecho al hombre, en una época muy reciente, ha afectado a la materia prima del escritor –la suma y la potencialidad del comportamiento humano– y oprime su cerebro con unas tinieblas nuevas.
Además, pone en cuestión el concepto primario de una cultura literaria, humanista. El extremo último de la barbarie política surgió del meollo de Europa. Dos siglos después de que Voltaire hubiera proclamado su final, la tortura volvió a ser un procedimiento normal de acción política. No es sólo que la difusión general de valores literarios, culturales, no pusiera freno alguno al totalitarismo; sino también que en ciertos casos notables los santos lugares de la enseñanza y del arte humanista acogieron y ayudaron efectivamente al terror nuevo. La barbarie prevaleció en la tierra misma del humanismo cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico. Sabemos que algunos de los hombres que concibieron y administraron Auschwitz habían sido educados para leer a Shakespeare y a Goethe, y que no dejaron de leerlos.
Esto es de obvia y alarmante importancia para el estudio y la enseñanza de la literatura. Nos obliga a preguntarnos si el conocimiento de lo mejor que se ha dicho y pensado amplía y depura, como sostenía Matthew Arnold, los recursos del espíritu humano. Nos fuerza a interrogarnos acerca de si lo que el doctor Leavis ha denominado «lo fundamental humano», logra, en efecto, educar para la acción humana, o si no existen, entre el orden de conciencia moral desarrollada en el estudio de la literatura y el que se requiere para la práctica social y política, una brecha o un antagonismo vastos. Esta última posibilidad es particularmente inquietante. Hay ciertos indicios de que una adhesión metódica, persistente, a la vida de la palabra impresa, una capacidad para identificarse profunda y críticamente con personajes o sentimientos imaginarios, frena la inmediatez, el lado conflictivo de las circunstancias reales. Llegamos a responder con más entusiasmo a la tristeza literaria que al infortunio del vecino. De esto también las épocas recientes suministran indicaciones brutales. Hombres que lloraban con Werther o con Chopin se movían, sin darse cuenta, en un infierno material.
Esto significa que quienquiera que enseñe o interprete literatura –y los dos ejercicios buscan construir para el escritor un cuerpo de respuesta viva, capaz de discernir– debe preguntarse qué pretende (dirigir, guiar a alguien a través de Lear o de La Orestíada equivale a tomar en nuestras manos los resortes de su ser). Los supuestos del valor de la cultura humanística en relación con la percepción moral del individuo y de la sociedad eran evidentes de por sí para Johnson, Coleridge o Arnold. Hoy están en duda. Debemos alimentar la sospecha de que el estudio y la transmisión de la literatura tengan sólo un significado marginal, sean apenas un lujo apasionado, como la conservación de lo antiguo. O, en el peor de los casos, que distraigan de utilizaciones más responsables y más acuciantes el tiempo y la energía del espíritu. No creo que ninguna de las dos posibilidades sea cierta. Pero la pregunta debe plantearse y profundizarse sin remilgos. Nada más lamentable, en lo que concierne al estado actual de los estudios ingleses en las universidades, que semejante interrogación pueda considerarse exótica o subversiva. Esto es esencial.
Deaquí surge la fuerza de los postulados de las ciencias naturales. Al señalar sus criterios de verificación empírica y su tradición de trabajo colectivo (en contraste con la arbitrariedad y el egoísmo aparentes del método literario), los científicos se han sentido tentados a proclamar que sus métodos y sus concepciones están ahora en el centro de la civilización, que la antigua primacía del discurso poético y de la imagen metafísica ha terminado. Y aunque las pruebas no sean concluyentes, parece plausible que dentro de la masa de talento disponible sean muchos, y muchos de los mejores, los que se han vuelto hacia la ciencia. En el quattrocento habríamos deseado conocer a los pintores; hoy, el sentimiento de fruición inspirada, de la mente entregada a un juego libre, sin recelos, pertenecen al físico, al bioquímico y al matemático.
Pero no debemos engañarnos. Las ciencias enriquecerán el lenguaje y los recursos de la sensibilidad (como lo mostró Thomas Mann en Felix Krull, de la astrofísica y de la microbiología habremos de extraer nuestros mitos futuros, los términos de nuestras metáforas). Las ciencias remoldearán nuestro entorno y el contexto de ocio o de subsistencia donde la cultura sea viable. Pero aunque sea inextinguible su fascinación y frecuente su belleza, las ciencias naturales y matemáticas rara vez poseen un interés definitivo. Me refiero a que poco han aportado a nuestro conocimiento o a nuestro gobierno de la posibilidad humana, a que puede demostrarse que hay más profundidad humana en Homero, Shakespeare o Dostoievski que en la totalidad de la neurología o de la estadística. Ningún descubrimiento de la genética mengua o sobrepasa lo que Proust sabía acerca del hechizo y las obsesiones parentales; cada vez que Otelo nos recuerda el orín del rocío en la espada brillante experimentamos más de la realidad sensitiva, transitoria, en que nuestras vidas deben transcurrir, de lo que pueden transmitirnos el contenido o la ambición de la física. Ninguna sociometría de los motivos o las tácticas políticas puede competir con Stendhal.
Y es precisamente la «objetividad», la neutralidad moral en que las ciencias se regocijan y con que logran sus brillantes esfuerzos comunes, lo que las priva de tener una relevancia definitiva. La ciencia puede haber suministrado instrumentos y animado con demenciales pretensiones de racionalidad a los que concibieron los asesinatos en masa. En cambio casi nada nos dice sobre sus motivos, tema acerca del cual valdría la pena oír a Esquilo o a Dante. Tampoco, a juzgar por las ingenuas declaraciones políticas de nuestros actuales alquimistas, puede hacer mucho para conseguir que el futuro sea menos vulnerable a lo inhumano. Las luces que poseemos sobre nuestra esencial, acendrada condición, son todavía las que el poeta nos refleja.
Pero no cabe duda de que en muchas partes el espejo está agrietado o empañado. La característica dominante de la actual escena literaria es la supremacía de la «no ficción» –reportaje, historia, polémica filosófica, biografía, ensayo crítico– sobre las formas imaginativas tradicionales. La mayoría de las novelas, poemas y obras de teatro producidos en los últimos dos decenios no están, sencillamente, tan bien escritas, tan vigorosamente sentidas como otras modalidades de la escritura en las que la imaginación obedece al impulso de los hechos. Las memorias de madame De Beauvoir son lo que hubieran debido ser sus novelas, maravillas de inmediatez física y psicológica; Edmund Wilson escribe la mejor prosa norteamericana; ninguna de las novelas o poemas que han acometido el tema horrible de los campos de concentración es comparable con la veracidad, con la recatada misericordia poética del análisis factual de Bruno Bettelheim en El corazón bien informado. Es como si la complicación, el ritmo y la enormidad política de nuestra época hubieran aturdido y repelido la confiada imaginación de los maestros constructores de la literatura clásica y de la novela del siglo xix. Una novela de Butor y El almuerzo desnudo son evasiones. El soslayar la gran nota humana, o la irrisión de esta nota mediante la fantasía erótica o sádica, apuntan al mismo fracaso creador. Monsieur Beckett, con su indomeñable lógica irlandesa, se dirige hacia una forma de drama en la que un personaje, amordazado y con los pies aprisionados en el cemento, se queda mirando al auditorio sin decir palabra. La imaginación ha consumido ya su ración de horrores y de esas trivialidades sin rodeos con que suele expresarse el horror moderno. Con raros precedentes, el poeta siente la tentación del silencio.
Justamente en este contexto de privación y de incertidumbre la crítica ocupa un lugar modesto pero vital. Su función, creo, es triple.
Primero, debe enseñarnos qué debe releerse y cómo. Obviamente, es inmensa la cantidad de literatura, y constante el acoso de lo nuevo. Hay que elegir, y en esa elección la crítica tiene su utilidad. Esto no significa que deba asumir el papel del hado y señalar un puñado de autores o de libros como la única tradición válida, con exclusión de los demás (la característica de la buena crítica es que son más los libros que abre que los que cierra). Significa que de la vasta, intrincada herencia del pasado la crítica traerá a la luz y promoverá aquello que habla al presente de un modo especialmente directo y apremiante.
Ésta es la distinción correcta entre el crítico y el historiador de la literatura o el filólogo. Para estos últimos el texto tiene una valía intrínseca; posee una fascinación histórica o lingüística independiente de un alcance más amplio. Por más que se valga de la autoridad del erudito con respecto al significado primario y a la integridad de la obra, el crítico debe elegir. Y su preferencia debe ir hacia lo que puede entrar en diálogo con los vivos.
Cada generación hace su elección. Hay poesía permanente pero no crítica permanente. A Tennyson le llegará su día y Donne tendrá su eclipse. O para dar un ejemplo menos sujeto a la moda: antes de la guerra, en los lycées franceses donde me eduqué, era un tópico considerar a Virgilio como un imitador de Homero, recargado e insípido. Cualquier muchacho lo decía con calma convicción. Con el desastre, y con la rutina de la fuga y del exilio, esta opinión cambió radicalmente. Virgilio empezó a verse como el testigo más maduro, como el más necesario (la maliciosa lección de la Ilíada de Simone Weil y La muerte de Virgilio de Hermann Broch forman parte de esa revaluación). El tiempo, tanto el histórico como el de la vida personal, altera nuestra opinión sobre una obra o un repertorio artístico. Hay, perceptiblemente, una poesía de la juventud y una prosa de la madurez. Debido a que su fanfarria sobre el futuro dorado contrasta, irónicamente, con nuestra experiencia real, los románticos han quedado desfasados. El siglo xvi y el primer xvii, aunque su lenguaje suela ser remoto e intrincado, parecen estar más cerca de nuestro discurso. La crítica puede hacer que estos cambios originados en la necesidad sean fructíferos y lúcidos. Puede conjurar del pasado lo que el genio del presente necesita para su apoyo (la mejor prosa francesa del momento tiene tras de sí la fibra de Diderot). Y puede recordarnos que las alternativas de nuestro juicio no son ni axiomáticas ni de perdurable validez. El gran crítico sabrá intuir; escudriñará el horizonte y preparará el contexto para el reconocimiento futuro. A veces escucha el eco cuando se ha olvidado la voz o antes de que se haya oído. Fueron ellos los que sintieron, en los años veinte, que se acercaba el tiempo de Blake y de Kierkegaard, o los que atisbaron, diez años después, la verdad general dentro de la pesadilla particular de Kafka. No se trata de escoger ganadores; se trata de saber que la obra de arte está en una relación compleja, provisional, con el tiempo.
Segundo, la crítica puede establecer vínculos. En una época en que la rapidez de la comunicación técnica sirve de hecho para ocultar tercas barreras ideológicas y políticas, el crítico puede actuar de intermediario y guardián. Parte de su cometido es constatar que un régimen político no puede imponer el olvido o la distorsión a la obra de un escritor, que la ceniza de los libros quemados se conserva y se descifra.
Así como trata de entablar el diálogo entre el pasado y el presente, del mismo modo el crítico procurará que se mantengan abiertas las líneas de contacto entre los idiomas. La crítica amplía y complica el mapa de la sensibilidad. Insiste en que la literatura no vive aislada sino dentro de una multiplicidad de contactos lingüísticos y nacionales. Se deleita en la afinidad y en el largo alcance del ejemplo. Sabe que las incitaciones de un talento o una obra poética superiores se desparraman de acuerdo con normas intrincadas de difusión. Trabaja à l’enseigne de Saint Jérôme, sabiendo que no hay equivalencias exactas entre idiomas sino sólo traiciones, pero que el intento de traducir es una necesidad constante si el poema ha de conseguir su plenitud de vida. Tanto el crítico como el traductor se esfuerzan por comunicar un descubrimiento.
En la práctica, esto significa que la literatura debe enseñarse e interpretarse de manera comparativa. Carecer de una familiaridad directa con la épica italiana cuando se juzga a Spenser, evaluar a Pope sin conocer a fondo a Boileau, considerar los hallazgos de la novela victoriana o de James sin tener en cuenta a Balzac, Stendhal, Flaubert, es una lectura superficial o falsa. El feudalismo académico es el que traza rígidas líneas divisorias entre el estudio del inglés y el de las lenguas modernas. ¿No es el inglés un idioma moderno, vulnerable y elástico, en todos los momentos de su historia, ante el empuje de los idiomas vernáculos europeos y de la tradición europea de la retórica y del género? Pero la cuestión va más allá de la disciplina académica. El crítico que afirma que un hombre sólo puede conocer bien un solo idioma, que la herencia poética nacional o la tradición novelística del terruño son las únicas válidas o supremas, está cerrando puertas donde debiera abrirlas, está estrechando las miras cuando debiera plantearse el sentido de una realización, grande y común. El chovinismo ha sido una peste en política; no tiene sitio dentro de la literatura. El crítico (y una vez más difiere en esto del escritor) no puede permanecer en su propia torre de marfil.
La tercera función de la crítica es la más importante. Se refiere al juicio de la literatura contemporánea. Hay una distinción entre contemporáneo e inmediato. Lo inmediato acosa al comentarista. Pero es evidente que el crítico tiene una responsabilidad especial ante el arte de su propia época. Debe preguntarse no sólo si tal arte constituye un adelanto o un refinamiento técnicos, si añade un giro estilístico o si juega astutamente con la sensibilidad del momento, sino también por lo que contribuye o lo que sustrae a las menguadas reservas de la inteligencia moral. ¿Qué medida del hombre propone esta obra? La cuestión no es fácil de plantear ni puede enunciarse con tacto infalible. Pero la nuestra no es una época corriente. Se esfuerza bajo la tensión de lo inhumano, experimentada en una escala de magnitud y de horror singulares; y no está lejos la posibilidad de la catástrofe. Sería extraordinario permitirse el lujo de guardar distancias, pero es imposible.
Esto nos llevaría, por ejemplo, a preguntarnos si la inteligencia de Tennessee Williams se está utilizando para proporcionarnos un sadismo chillón, si el virtuosismo rococó de Salinger sustenta una opinión absurdamente comedida y enervante de la existencia humana. Nos llevaría a preguntarnos si la trivialidad del teatro de Camus y de todas sus novelas, salvo la primera, no denotan la insistente vaguedad, el ademán estatuario pero vacío de su pensamiento. Preguntar; no zaherir o censurar. La distinción tiene una inmensa importancia. La pregunta sólo puede ser fructífera cuando el acceso a la obra es totalmente libre, cuando el crítico aguarda con honradez la desavenencia y la contradicción. Además, la pregunta que el policía o el censor dirigen al escritor, el crítico se la formula sólo al libro.
A lo que me he estado encaminando todo el tiempo es a la noción de la capacidad literaria humana. En esa gran polémica con los muertos vivos que llamamos lectura, nuestro papel no es pasivo. Cuando es algo más que fantaseo o un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Conjuramos la presencia, la voz del libro. Le permitimos la entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad. Un gran poema, una novela clásica nos asedian; asaltan y ocupan las fortalezas de nuestra conciencia. Ejercen un extraño, contundente señorío sobre nuestra imaginación y nuestros deseos, sobre nuestras ambiciones y nuestros sueños más secretos. Los hombres que queman libros saben lo que hacen. El artista es la fuerza incontrolable: ningún ojo occidental, después de Van Gogh, puede mirar un ciprés sin advertir en élel comienzo de la llamarada.
Así, y en una medida suprema, ocurre con la literatura. Alguien que haya leído el canto XXIV de la Ilíada –elencuentro noctumo de Príamo y Aquiles– o el capítulo en que Aliosha Karamazov se arrodilla ante las estrellas, que haya leído el capítulo XX de Montaigne (Que philosopher c’est apprendre l’art de mourir) y el empleo que de éste hace Hamlet y que no se inmute, cuya aprehensión de su propia vida permanezca inalterable, que de alguna manera sutil pero radical no mire de modo distinto el cuarto en que se mueve o al que llama a su puerta, éste ha leído sólo con la ceguera de la mirada física. ¿Pueden leerse AnaKarenina o a Proust sin experimenter una flaqueza o una dimensión nuevas en el centro mismo de nuestra sensibilidad sexual?
Leer bien significa arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. En las primeras etapas de la epilepsia se presenta un sueño característico; Dostoievski habla de él. De alguna forma nos sentimos liberados del propio cuerpo; al mirar hacia atrás, nos vemos y sentimos un terror súbito, enloquecedor; otra presencia está introduciéndose en nuestra persona y no hay camino de vuelta. Al sentir tal terror la mente ansía un brusco despertar. Así debería ser cuando tomamos en nuestras manos una gran obra de literatura o de filosofía, de imaginación o de doctrina. Puede llegar a poseernos tan completamente que, durante un tiempo, nos tengamos miedo, nos reconozcamos imperfectamente. Quien haya leído La metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo será capaz, técnicamente, de leer la letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta.
Como la comunidad de valores tradicionales está hecha añicos, como las palabras mismas han sido retorcidas yrebajadas, como las formas clásicas de afirmación y de metáfora están cediendo el paso a modalidades complejas, de transición, hay que reconstruir el arte de la lectura, la verdadera capacidad literaria. La labor de la crítica literaria es ayudarnos a leer como seres humanos íntegros, mediante el ejemplo de la precisión, del pavor y del deleite. Comparada con el acto de creación, ésta es una tarea secundaria. Pero nunca ha representado tanto. Sin ella, es posible que la misma creación se hunda en el silencio.
El abandono de la palabra
I
El Apóstol nos dice que en el principio era la Palabra. No nos da garantía alguna sobre el final.
Resulta pertinente que haya utilizado la lengua griega para expresar la concepción helenística del logos, porque al hecho de su herencia grecojudía la civilización occidental debe su carácter esencialmente verbal. Este carácter lo damos por sentado. Es la raíz y el fruto de nuestra experiencia y no nos es fácil trasponer fuera de ella lo que imaginamos. Vivimos dentro del acto del discurso. Pero no podemos presumir que la matriz verbal sea la única donde concebir la articulación y la conducta del intelecto. Hay modalidades de la realidad intelectual y sensual que no se fundamentan en el lenguaje, sino en otras fuerzas comunicativas, como la imagen o la nota musical. Y hay acciones del espíritu enraizadas en el silencio. Es difícil hablar de éstas, pues ¿cómo puede el habla transmitir con justicia la forma y la vitalidad del silencio? Pero puedo citar ejemplos de lo que quiero decir.
En ciertas metafísicas orientales, en el budismo y en el taoísmo, se contempla el alma como si ascendiera desde las toscas trabas de lo material, a lo largo de ámbitos perceptivos que pueden expresarse en un lenguaje noble y preciso, hacia un silencio cada vez más profundo. El más alto, el más puro alcance del acto contemplativo es aquel que ha conseguido dejar detrás de sí al lenguaje. Lo inefable está más allá de las fronteras de la palabra. Sólo al derribar las murallas de la palabra, la observación visionaria puede entrar en el mundo del entendimiento total e inmediato. Cuando se logra ese entendimiento, la verdad ya no necesita sufrir las impurezas y fragmentaciones que el lenguaje acarrea necesariamente. No tiene por qué adecuarse a la concepción ingenua, lógica y lineal del tiempo, implícita en la sintaxis. En la verdad última, pasado, presente y futuro se abarcan simultáneamente. La estructura temporal del lenguaje los distingue artificialmente. Éste es el punto crucial.
El santo, el iniciado, no sólo se aleja de las tentaciones de la acción mundana; se aleja también del habla. Su retiro a la cueva de la montaña o a la celda monástica es el ademán externo de su silencio. Incluso a los que sólo son novicios en esta difícil senda se les enseña a recelar del velo del lenguaje, a que lo rasguen para ir hacia lo más auténtico. El koan zen –conocemos el sonido de dos manos que dan palmas: ¿cuál es el sonido de una sola?– es un ejercicio de verdaderos principiantes en el abandono de la palabra.
La tradición occidental sabe también de trascendencias del lenguaje hacia el silencio. El ideal trapense se remonta a abandonos del habla tan antiguos como los de los estilitas o los Padres del desierto. San Juan de la Cruz expresa la austera exaltación del alma contemplativa al romper las ataduras del entendimiento verbal común:
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Pero desde el punto de vista occidental, este orden de experiencias tiene inevitablemente un sabor a misticismo. Y aunque se tribute homenaje verbal (éste ya es un término expresivo) a la santidad de la vocación mística, la actitud occidental predominante es la del cardenal Newman, la de que el misticismo comienza en fantasía y termina en herejía. Muy pocos poetas de Occidente –acaso sólo Dante– han convencido a la imaginación con la autoridad de la experiencia trasracional. Aceptamos, en el flamante final del Paraíso, la ceguera del ojo y del entendimiento frente a la totalidad de la visión. Pero Pascal está más cerca de la corriente principal de la sensibilidad clásica de Occidente cuando dice que el silencio del espacio cósmico le aterra. Para el taoísta ese mismo silencio transmite la tranquilidad y la inminencia de Dios.
La primacía de la palabra, de lo que puede decirse y comunicarse en el discurso, es característica del genio griego y judío y llegó hasta el cristianismo. El sentido clásico y el sentido cristiano del mundo se esfuerzan para ordenar la realidad bajo el régimen del lenguaje. La literatura, la filosofía, la teología, el derecho, el arte de la historia, son empresas para encerrar dentro de los límites del discurso racional el total de la experiencia humana, el registro de su pasado, su condición actual y sus expectativas futuras. El código de Justiniano, la Summa de santo Tomás, las crónicas del mundo y los compendios de la literatura medieval, la Divina Comedia, son intentos de abarcar la totalidad. Son testimonios solemnes de la creencia en que toda la verdad y todo lo real –con la excepción de una zona reducida y curiosa en la cumbre misma– pueden alojarse dentro de las murallas del lenguaje.
Esta creencia ya no es universal. La confianza en esta posibilidad del lenguaje comenzó a desaparecer después de la época de Milton. Las razones y la historia de esta desaparición iluminan con gran claridad las circunstancias de la lengua y la literatura modernas.
En el siglo xvii, zonas significativas de verdad, realidad y acción se separan de la esfera del predicado verbal. En conjunto, es cierta la afirmación de que hasta el siglo xvii la orientación y el contenido predominantes en las ciencias naturales eran descriptivos. Las matemáticas tenían su larga, brillante historia de notación simbólica; pero incluso las matemáticas eran una taquigrafía de proposiciones verbales aplicables al marco de la descripción verbal, y significativas dentro de ese marco. El pensamiento matemático, con algunas notables excepciones, estaba anclado en las condiciones materiales de la experiencia. Éstas, a su vez, estaban ordenadas y gobernadas por el lenguaje. En el siglo xvii, éste dejó de ser el caso general y comenzó entonces una revolución que transformó para siempre la relación del hombre con la realidad y que alteró radicalmente las formas del pensamiento.
Con la formulación de la geometría analítica y la teoría de las funciones algebraicas, con el desarrollo del cálculo de Newton y Leibniz, las matemáticas dejan de ser una notación dependiente, un instrumento de lo empírico. Se convierten en un lenguaje de riqueza fantástica, complejo y dinámico. Y la historia de este lenguaje es de intraducibilidad progresiva. Todavía es posible traducir a equivalentes verbales, o a aproximaciones muy cercanas, los procesos de la geometría y del análisis funcional clásicos. Sin embargo, una vez que las matemáticas se modernizan y comienzan a exhibir sus enormes poderes de concepción autónoma, la traducción se imposibilita cada vez más. Las grandes arquitecturas de forma y significación concebidas por Gauss, Cauchy, Abel, Cantor y Weierstrass se apartan del lenguaje a un ritmo acelerado. O, más bien, exigen y confeccionan lenguajes propios, tan articulados y elaborados como los del discurso verbal. Y entre estos lenguajes y los de uso común, entre el símbolo matemático y la palabra, los puentes se van volviendo cada vez más tenues, hasta que se desmoronan.
Entre los códigos verbales, por mucho que disten en construcción y en pautas sintácticas, existe siempre la posibilidad de la equivalencia, aunque la traducción efectiva sólo consiga resultados rudimentarios y aproximativos. El ideograma chino puede traducirse al inglés por medio de la paráfrasis o de la definición léxica. Pero no hay diccionarios que relacionen el vocabulario y la gramática de las matemáticas superiores con los del código verbal. No se pueden «traducir» las convenciones y las notaciones que rigen las operaciones de los grupos de Lie ni las propiedades de la dimensión n a diversas potencias con palabras ni con gramática alguna distinta a las de las matemáticas. Ni siquiera se puede parafrasear. La paráfrasis de un buen poema puede ser una mala prosa; pero hay una continuidad discernible entre la sombra y la esencia. La paráfrasis de un teorema complejo en topología puede ser únicamente una aproximación groseramente inadecuada o una transposición a otra rama o «dialecto» del lenguaje matemático. Muchos de los espacios, relaciones y casos de que se ocupan las matemáticas superiores no tienen por qué tener correlación con datos sensoriales; son «realidades» que acontecen dentro de sistemas axiomáticos cerrados. Podemos hablar de ellos, significativa y normativamente, pero sólo en el idioma de las matemáticas. Y este idioma, más allá de un nivel absolutamente rudimentario, no es ni puede ser verbal. He contemplado a topólogos que no saben una sílaba de sus idiomas respectivos trabajando eficazmente en compañía ante un pizarrón, en el idioma silencioso común a su oficio.
Éste es un hecho que tiene implicaciones tremendas. Ha dividido la experiencia y la percepción de la realidad en dominios separados. El cambio más decisivo en las normas de la vida intelectual de Occidente a partir del siglo xvii es la sumisión de sectores cada vez más extensos del conocimiento a las modalidades y los procedimientos de las matemáticas. Como se ha observado muchas veces, una rama de la investigación pasa de preciencia a ciencia cuando se organiza matemáticamente. El desarrollo interior de medios formulares y estadísticos es lo que da a una ciencia sus posibilidades dinámicas. Los instrumentos del análisis matemático transformaron la física y la química de alquimia que eran, en las ciencias predictivas que son hoy. Gracias a las matemáticas, las estrellas salieron de la mitología para entrar en las tablas del astrónomo. Y a medida que las matemáticas se instalan en el tuétano de una ciencia, los conceptos de esa ciencia, las pautas de invención y comprensión, se vuelven, inexorablemente, menos reductibles a los del lenguaje común.
Resulta pretencioso, si no irresponsable, invocar nociones básicas de nuestro actual modelo del universo, como los cuanta, el principio de intederminación, la relatividad constante o la falta de paridad en las denominadas interacciones débiles de las partículas atómicas, si no es posible hacerlo en el lenguaje apropiado, es decir, en términos matemáticos. Sin éstos, tales palabras son fantasmas que rubrican la arrogancia de filósofos o periodistas. Como la física tuvo que tomarlas prestadas del idioma corriente, algunas de estas palabras parecen haber retenido una significación general; tienen el aspecto de una metáfora. Pero esto es una ilusión. Cuando un crítico quiere aplicar el principio de indeterminación a la action painting o a la improvisación de cierta música contemporánea, no está relacionando dos esferas de experiencia: simplemente está diciendo insensateces.1
Debemos ponernos en guardia contra este engaño. La química utiliza numerosos términos derivados de su primera etapa descriptiva; pero las fórmulas de la química molecular moderna son, en realidad, una taquigrafía cuyo idioma base no es el código verbal sino el matemático. Una fórmula química no abrevia una proposición lingüística; lo que hace es codificar una operación numérica. La biología ocupa una posición intermedia fascinante. En su período clásico era una ciencia descriptiva, basada en una utilización precisa y cautivadora del lenguaje. La fuerza de las hipótesis biológicas y zoológicas de Darwin se basaba, en parte, en el poder de convicción de su estilo. En la biología posdarwiniana las matemáticas desempeñan un papel cada vez más preponderante. El cambio de tono se aprecia claramente en la gran obra de D’Arcy Wentworth Thompson, Of growth and form, donde el poeta y el matemático aparecen en la misma medida. Hoy, grandes áreas de la biología, como la genética, son principalmente matemáticas. Cuando la biología se vuelve hacia la química, y la bioquímica está actualmente en primerísimo plano, tiende a prescindir de lo descriptivo en favor de lo enumerativo. Abandona la palabra por la cifra.
Justamente esta extensión de las matemáticas a grandes regiones del pensamiento y de la acción ha dividido a la conciencia occidental en lo que C. P. Snow denomina «las dos culturas». Hasta los tiempos de Goethe y Humboldt, a un hombre de capacidad y de retentiva excepcionales le era posible sentirse a sus anchas tanto dentro de la cultura humanística como dentro de la matemática. Leibniz logró todavía hacer un aporte notable a las dos. Pero ésta no es ya una posibilidad real. El abismo entre los códigos verbal y matemático se abre cada día más. A ambas orillas hay hombres que, para los otros, son analfabetos. Es tan grande el analfabetismo consistente en desconocer los conceptos básicos del cálculo o de la geometría esférica como el de ignorar la gramática. O para el famoso ejemplo de Snow: un hombre que no ha leído a Shakespeare es inculto; pero no más incultoque el que desconoce la segunda ley de la termodinámica. Ambos están ciegos frente a mundos equiparables.
Excepto en momentos de melancólica lucidez, no actuamos como si esto fuera cierto. Continuamos partiendo del supuesto de que la autoridad humanística, la esfera de la palabra, es la predominante. La noción de saber esencial todavía está arraigada en los valores clásicos, en un sentido del discurso, de la retórica, de la poética. Pero esto es ignorancia o pereza imaginativa. El cálculo, las leyes de Carnot, la concepción de Maxwell del campo electromagnético, no sólo abarcan sectores de la realidad y la acción tan grandes como los que abarca la literatura clásica; también dan probablemente una imagen del mundo sensible más fiel a los hechos que la que deriva de cualquier estructura de información verbal. Hoy el humanista está en la posición de esos espíritus tenaces, ofendidos, que continúan contemplando la tierra como a una tabla plana después de haber sido circurnavegada, o que insisten en creer en ocultas energías propulsoras después de que Newton formulara las leyes del movimiento y de la inercia.
Nosotros, los que estamos obligados por nuestra ignorancia de las ciencias exactas a imaginarnos el universo a través del velo de un lenguaje no matemático, somos habitantes de una ficción animada. Los datos reales del caso –el continuo tempoespacial de la relatividad, la estructura atómica de la materia, el estado de onda-partícula de la energía– ya no nos son accesibles por medio de la palabra. No es ninguna paradoja afirmar que en algunos aspectos decisivos la realidad comienza ahora fuera del mundo verbal. Los matemáticos lo saben. «Por medio de su construcción geométrica y después por la puramente simbólica», dice Andreas Speiser, «las matemáticas rompieron los grilletes del lenguaje […] y la matemática es hoy más eficaz en su esfera del mundo intelectual que los idiomas modernos, en tan deplorable situación, e incluso que la música, en sus campos respectivos».
Pocos humanistas se dan cuenta del alcance y de la naturaleza de este gran cambio (Sartre es una notable excepción y, una y otra vez, ha llamado la atención sobre la crise du langage). Sin embargo, muchas de las disciplinas humanísticas tradicionales han dado muestras de un profundo malestar, de una toma de conciencia compleja, nerviosa, de las depredaciones y triunfos de las matemáticas y las ciencias naturales. En la historia, en la economía y en las que significativamente se denominan «ciencias sociales» se ha presentado lo que podría llamarse falacia de la forma imitativa. En todos estos campos, la modalidad del discurso se basa aún casi íntegramente en el código verbal. Pero los historiadores, los economistas y los científicos sociales han tratado de injertar en la matriz verbal algunos de los procedimientos de las matemáticas, cuando no un rigor total. Se han puesto a la defensiva con respecto al carácter esencialmente provisional y estético de sus propias disciplinas.
Obsérvese cómo el culto de lo positivo, lo exacto y lo predictivo ha invadido la historia. El giro decisivo acontece en el siglo xix, en las obras de Ranke, Comte y Taine. Los historiadores empezaron a considerar su material como dentro del crisol de un experimento controlado. Del escrutinio imparcial del pasado (imparcialidad que es de hecho una ilusión ingenua) deberían surgir los modelos estadísticos, las periodicidades de la fuerza nacional y económica que permiten al historiador formular «leyes de la historia». La noción misma de «ley» histórica, y la implicación de necesidad y de predictibilidad, cruciales para Taine, Marx y Spengler, son un préstamo grosero de la esfera de las ciencias exactas y matemáticas.
Las ambiciones de rigor científico y predictivo han desviado gran parte de la escritura histórica de su verdadera naturaleza, que es el arte. Mucho de lo que hoy se presenta como historia es apenas legible. Los discípulos de Namier (no él) arrojan a Gibbon, a Macaulay o a Michelet al limbo de las belles lettres. Las ilusiones de la ciencia y las modas académicas tienden a transformar al historiador joven en un topo escurridizo y macilento que roe las minucias de un hecho o una cifra. Vive de la nota al pie de página y escribe monografías en un estilo lo menos literario posible, a fin de demostrar el alcance científico de su oficio. Uno de los pocos historiadores contemporáneos dispuestos a defender francamente la naturaleza poética de toda reflexión histórica es C. V. Wedgwood. Reconoce sin titubeos que cualquier estilo introduce la posibilidad de distorsión: «No hay ningún estilo literario que en un momento determinado no pueda divergir del contorno verificable de la verdad, cuya excavación y reconstrucción constituyen la tarea del investigador». Pero cuando esa excavación prescinde completamente del estilo o abriga la ilusión de una exactitud imparcial, entonces sólo arroja luz sobre un puñado de polvo.
O consideremos la economía: los clásicos, Adam Smith, Ricardo, Malthus, Marshall, eran maestros de la prosa. Se apoyaban en el lenguaje para explicar y para convencer. A finales del siglo xix empezó el desarrollo de la economía matemática. Keynes fue quizá el último en abarcar las ramas humanista y matemática de esa ciencia. Al comentar las aportaciones de Ramsey al pensamiento económico, Keynes indicaba que algunas de ellas, si bien de notable importancia, recurrían a unas matemáticas demasiado complejas para el lego o para el economista clásico. Hoy, el abismo se ha ampliado de manera impresionante; la econometría se está apoderando de la economía. Los términos cardinales –teoría del valor, ciclos, capacidad productiva, liquidez, inflación, inputs-outputs–están en un estado de transición. Pero se están trasladando de la lingüística a las matemáticas, de la retórica a la ecuación. El alfabeto de la economía moderna ya no consta primordialmente de palabras, sino de cuadros, de gráficos, de cifras. El pensamiento económico más vigoroso del presente emplea los instrumentos analíticos y predictivos forjados en el análisis funcional de las matemáticas del siglo xix.
Las tentaciones de las ciencias exactas aparecen de manera más flagrante en la sociología. Buena parte de la sociología actual es aliteraria o, más exactamente, antiliteraria. Está concebida en una jerga de vehemente oscuridad. Siempre que es posible, la palabra y la gramática del significado literario se sustituyen por el cuadro estadístico, la curva o el gráfico. Cuando tiene que ser verbal, la sociología pide prestado cuanto puede al vocabulario de las ciencias exactas. Puede hacerse una lista fascinante con tales préstamos. Consideremos sólo los más destacados: normas, grupos, dispersión, integración, función, coordinadas. Todos tienen un contexto específico matemático o técnico. Fuera de ese contexto y metidas a iuro en un marco extraño, tales expresiones se vuelven borrosas y fatuas. Como esclavos amotinados, sirven mal a sus nuevos amos. Pero al emplear la cháchara de «coordenadas culturales» y de «integraciones binarias», los sociólogos rinden fervoroso tributo al espejismo que ha obsesionado toda inquisición racional a partir del siglo xvii: el espejismo de la exactitud y de la predecibilidad matemática.
Sin embargo, en ningún otro lugar como en la filosofía es tan pronunciado y tan sorprendente el abandono de la palabra. La filosofía medieval y clásica estaban embebidas totalmente de la dignidad y los recursos del lenguaje, de la creencia de que las palabras, manejadas con la precisión y la sutileza necesarias, podían matrimoniar intelecto y realidad. Platón, Aristóteles, Duns Escoto y Tomás de Aquino son arquitectos de palabras que construían en torno de la realidad grandes edificios afirmativos, definidores y distintivos. Trabajan con fórmulas polémicas distintas de las del poeta; pero comparten con el poeta el supuesto de que las palabras congregan y suscitan percepciones relevantes de la realidad. Una vez más, el punto de divergencia aparece en el siglo xvii, con la identificación cartesiana de la realidad y la demostración matemática y, sobre todo, con Spinoza.
La Ética representa el impacto formidable de las nuevas matemáticas en un temperamento filosófico. Spinoza percibía en las matemáticas ese rigor de la afirmación, esa consistencia y esa majestuosa confianza en el resultado que son la esperanza de toda metafísica. Ni siquiera la más rígida de las demostraciones escolásticas, con su cortejo de silogismos y de lemas, podía compararse con ese paso de axioma a demostración y a concepto nuevo que hay en la geometría euclidiana y analítica. Con una ingenuidad soberbia, Spinoza quería convertir el lenguaje de la filosofía en una matemática verbal. De ahí la organización de la Etica en axiomas, definiciones, demostraciones y corolarios. De aquí el arrogante q.e.d. tras cada conjunto de proposiciones. Es un libro extraño, arrebatador, tan diáfano como las lentes que Spinoza pulía para ganarse la vida. Pero no produce nada, como no sea una imagen complementaria de sí mismo. Es una laboriosa tautología. A diferencia de los números, las palabras no contienen en sí mismas operaciones funcionales. Sumadas o divididas sólo dan otras palabras, otras aproximaciones a su propia significación. Las demostraciones de Spinoza sólo afirman; no pueden aportar pruebas. Pero era un intento profético. Pone en un dilema a todos los metafísicos posteriores; después de Spinoza, los filósofos saben que emplean el lenguaje para clarificar el lenguaje, como los cortadores que usan diamantes para tallar otros diamantes. El lenguaje no aparece ya como un camino hacia la verdad demostrable, sino como una espiral o una galería de espejos que hace volver al intelecto a su punto de partida. Con Spinoza, la metafísica pierde su inocencia.
La lógica simbólica, de la que se encuentra ya un atisbo en Leibniz, es un intento de romper el círculo. Al comienzo, en las obras de Boole, Frege y Hilbert, quería ser un instrumento especializado para medir la coherencia interna del razonamiento matemático. Pero muy pronto asumió una dimensión mayor. El lógico simbólico construye un modelo radicalmente simplificado pero completamente riguroso y autoconsistente. Inventa o postula una sintaxis liberada de las ambigüedades e imprecisiones que la historia y el uso han introducido en el lenguaje. Toma en préstamo las convenciones de la inferencia y de la deducción matemáticas y las aplica a otras modalidades del pensamiento para determinar si dichas modalidades tienen validez. En suma, busca objetivar sectores decisivos de la investigación filosófica al extraerlos del lenguaje. Los instrumentos no verbales del simbolismo matemático se aplican ahora a la moral e incluso a la estética. La vieja noción del cálculo de los impulsos morales, del álgebra del placer y el dolor ha resucitado. Una serie de lógicos contemporáneos ha tratado de arbitrar una base teorética calculable para el acto de selección estética. Apenas quedará una rama de la filosofía moderna en la que no encontraremos los numerales, las letras en cursiva, los radicales y las flechas con que los lógicos simbólicos quieren sustituir el trajinado y rebelde ejército de las palabras.
El más grande de los filósofos modernos fue también el más profundamente dedicado a escapar de la espiral del lenguaje. La obra entera de Wittgenstein comienza preguntándose si hay una relación verificable entre la palabra y el hecho. Lo que llamamos hecho podría ser acaso un velo tejido por el lenguaje para alejar al intelecto de la realidad. Wittgenstein nos obliga a preguntarnos si puede hablarse de la realidad, si el habla no será sólo una especie de regresión infinita, palabras pronunciadas a propósito de otras palabras. Wittgenstein se centró en este dilema con una tenacidad entusiasta. La famosa proposición final del Tractatus no aspira a la potencialidad del enunciado filosófico como Descartes anticipara. Al contrario: es un abandono radical de la confiada autoridad de la metafísica tradicional. Nos lleva a otra conclusión igualmente famosa: «Está claro que la ética no puede ser expresada». Wittgenstein incluiría en la categoría de lo inexpresable (lo que él llama lo místico) a la mayoría de los sectores tradicionales de la especulación filosófica. El lenguaje sólo puede ocuparse significativamente de un segmento de la realidad particular y restringido. El resto –y, presumiblemente, la mayor parte– es silencio.
Posteriormente Wittgenstein se apartó de la posición restrictiva del Tractatus. Las Investigaciones filosóficas adoptan un enfoque más optimista de la capacidad inherente al lenguaje para describir el mundo y para articular ciertas modalidades de conducta. Pero subsiste la cuestión de si el enunciado del Tractatus no es el más vigoroso y el más consistente. A decir verdad, posee una profunda intuición. Pues el silencio, que en cada momento rodea la desnudez del discurso, parece, en virtud de la perspicacia de Wittgenstein, no tanto un muro como una ventana. Con Wittgenstein, como con ciertos poetas, al asomarnos al lenguaje, atisbamos, no la oscuridad, sino la luz. Cualquiera que lea el Tractatus sentirá su raro, mudo resplandor.
Aunque sólo puedo rozar el tema brevemente, me parece claro que el abandono de la autoridad y del alcance del lenguaje verbal desempeña un papel decisivo en la historia y el carácter del arte moderno. En la pintura y en la escultura, el realismo, en su sentido más amplio –la representación de lo que percibimos como imitación de la realidad– corresponde a ese período en que el lenguaje está en el centro de la vida intelectual y sensible. Un paisaje, una naturaleza muerta, un retrato, una alegoría, la descripción de un suceso histórico o