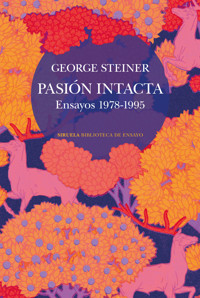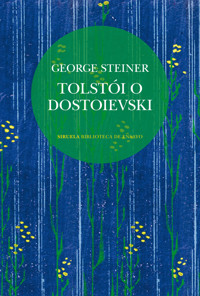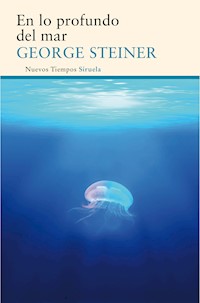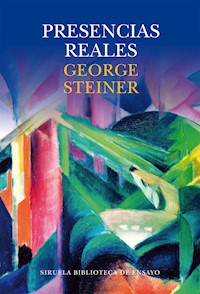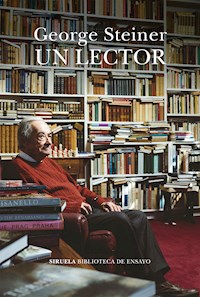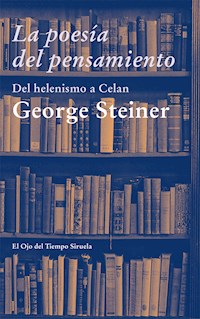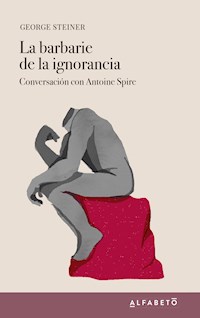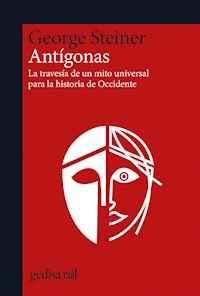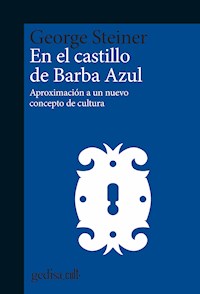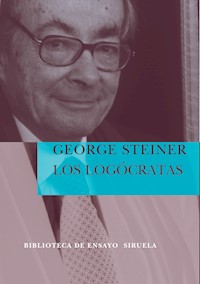
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
En Los logócratas diversos textos inéditos –ensayos, entrevistas, el relato «A las cinco de la tarde»– que jalonan la trayectoria de George Steiner nos desvelan las bases teóricas y metafísicas sobre las que ha desarrollado su obra. Sus posiciones fundamentales se exponen aquí con toda claridad, en especial su concepción del arte, sus lealtades «cratilianas», su relación con el libro, junto con lo que debe a las «religiones del Libro», su deuda con Boutang y sus tesis filosóficas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
I. Mito y lenguaje
Los «logócratas»: De Maistre, Heidegger y Boutang
Hablar de Walter Benjamin
Tres mitos
II. Los libros nos necesitan
Los que queman los libros...
El «Pueblo del Libro»
Los disidentes del libro
III. Entrevistas
El arte de la crítica. Entrevista con Ronald A. Sharp
La barbarie dulce. Entrevista con François L’Yvonnet
IV. Ficción
A las cinco de la tarde
Notas
Créditos
I
Mito y lenguaje
Los «logócratas»:
De Maistre, Heidegger y Boutang
Entre los modelos genéticos del lenguaje es posible distinguir, a grandes rasgos, dos clases. La primera corresponde a un orden de explicación «naturalista» o «positivista». Para este enfoque, la evolución del lenguaje humano es análoga y está estrechamente ligada a la evolución de los demás atributos fisiológicos y psicológicos de la especie. La fonética se esfuerza por determinar las limitaciones y el potencial de la expresión vocálica. Lo hace en paralelo a la anatomía comparada y a la neurofisiología, que se esfuerzan por establecer la etiología y la mecánica de los órganos vocales y de los centros del habla en el córtex humano. La paleolingüística y la sociolingüística intentan, a su vez, dar una explicación racional de las condiciones sociales, económicas y ecológicas en las cuales habría nacido y se habría desarrollado el habla. La teoría marxista, que vincula la evolución del habla a la división del trabajo, o las recientes especulaciones sobre la dinámica de la reciprocidad entre la fabricación de útiles y el desarrollo del lenguaje humano al final de la última era glaciar, son ejemplos de este tipo de explicación. Una lingüística «positivista» no pretende necesariamente proporcionar una explicación teórica y pragmática de los orígenes y la evolución del lenguaje; ni siquiera afirma que las investigaciones y resultados futuros en relación con la bioquímica del cerebro o con nuestra comprensión de la prehistoria vayan a aportar una explicación definitiva. Pero la lingüística «positivista» insiste en el hecho de que el problema y su supuesta solución dependen de una categoría natural. De manera concomitante, afirma que la evolución y el carácter del lenguaje, por complejo que éste sea, forman parte de un continuum que abarca todas las formas de comunicación en las especies animales (la zoolingüística) y los códigos de comunicación pre o extraverbales (semántica general).
A la segunda clase de explicaciones se le podría calificar como «trascendente». No niega necesariamente que el lenguaje esté instrumentalmente condicionado por limitaciones fisiológicas (véanse la fonética de la escuela lingüística de Praga y los estudios de A. R. Luria y Roman Jakobson sobre la afasia). No niega los componentes socioeconómicos, colectivos y ambientales del desarrollo y de la diversificación de las lenguas tal como las conocemos. Pero en este modelo de «trascendencia» el problema de los orígenes del lenguaje se percibe como cardinal y sui géneris. Este enfoque rechaza el postulado naturalista en virtud del cual el problema de los orígenes, del incipit del discurso humano, es considerado a todos los efectos análogo al problema de los orígenes y la evolución de cualquier otro atributo orgánico o socialmente adaptativo. Para simplificar hasta el extremo: la teoría «trascendente» del lenguaje postula un proceso o un momento de «creación especial». Sostiene que la noción de «pensamiento preverbal» está, literalmente, desprovista de sentido. Rechaza la idea de que los esquemas evolutivos de mutación, de selección competitiva y de especialización puedan dar una explicación coherente de las relaciones, casi tautológicas, entre la identidad del hombre y el uso que éste hace del lenguaje. (Es interesante recordar que Thomas Huxley, hacia el final de su carrera, llega a la conclusión de que el darwinismo no había ofrecido ninguna explicación plausible de los orígenes del fenómeno del lenguaje.) En concordancia, una categoría de explicación «trascendente» se esforzará por refutar la hipótesis de un continuum entre la comunicación animal y el lenguaje humano. Admitirá eventuales analogías entre ambos y concederá que hay, en una y otro, rasgos de mimesis, de exhibición, de marca del territorio. Pero una «lingüística trascendente» implica un postulado ontológico en lo que se refiere a la unicidad del discurso humano. Las similitudes fonéticas con otros sistemas semióticos no son sino superficiales. El hombre, como dice Jenofonte, es un «animal hablante» o un «animal dotado de lenguaje». Pero, precisamente por ello, es exterior y muy claramente superior a la animalidad en el sentido propio del término.
Dentro de la clase de los modelos «trascendentes» es posible hacer una subdivisión. El problema de los orígenes del lenguaje se puede juzgar insoluble y por tanto, en cierto modo, trivial. En este aspecto, algunas de las posturas lingüísticas más fuertemente «positivistas» tienen una base «trascendente». Jacques Monod sostenía que la cuestión de los orígenes era una cuestión falsa porque no era posible disociarla de otra cuestión asimismo falsa: «¿Cuál es el comienzo del hombre?». El lenguaje y la humanidad son inseparables, y es inútil interrogarse acerca del salto cuántico de la mutación que explica esta situación. Del mismo modo, Noam Chomsky ha subrayado cuán ocioso es construir hipótesis sobre los fundamentos neuroquímicos últimos del lenguaje en el individuo o en la especie. No se podrían reunir pruebas para escribir la historia de la «impresión» en el córtex del proceso a través del cual el lenguaje se convirtió en una competencia innata en el homo sapiens. Al igual que las cosmologías actuales, ciertas escuelas de lingüística «científica» empiezan «tres segundos» después del Big Bang. Proceder así es, tanto en los hechos como en la lógica, admitir una fuente de causalidad «trascendente». Pero a esta fuente no se le concede necesariamente ninguna importancia, ningún estatus racional y productivo de verificación o falsabilidad.
En su forma «esencialista» o rigurosa, una lingüística de tipo «trascendente» dará una importancia primordial al problema de los orígenes del lenguaje humano. Y el modelo que plantee será «teológico», por emplear la palabra en un sentido estricto y en un sentido que permite variantes analógicas y metafóricas. Afirmará o supondrá que el habla humana es un don de Dios. Sostendrá que es ante todo en relación con el habla como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que ninguna modificación evolutiva posterior, ninguna analogía funcional con el canto de los pájaros o con los sonidos emitidos por las ballenas, pueden afectar a un instrumento lingüístico que es un don de Dios y sigue siendo ontológicamente único. No hay pensamiento sin lenguaje, interior o exterior. No podría tener conciencia moral sin pensamiento articulado. Se deduce que la conciencia del hombre, la conciencia de sí, incluso lo que hace que sea hombre, posee un núcleo lingüístico. Ningún diagnóstico naturalista podría diseccionar ese centro del espíritu o dar cuenta de su etiología en términos de mutación o de selección. Su origen y su textura son, hablando con propiedad, trascendentes. Éste es el tipo de «explicación» en el cual el robo del fuego divino por Prometeo deviene una alegoría de la concesión del lenguaje racional (el habla es razón en acción) a los mortales. Es el género de explicación que ofrece Vico cuando postula una forma de «prehabla», probablemente musicalizada, en la «edad de los dioses». Hamann y Herder afirman resueltamente un origen divino del discurso humano. No menos que Agustín, ven en la capacidad que tiene el niño de producir y comprender un número ilimitado de frases (fenómeno de una importancia crucial en la lingüística chomskiana) una prueba decisiva de que el lenguaje –el lenguaje en un estado más o menos consumado– ha sido implantado en el hombre por un decreto divino.
Numerosos pueden ser, y son, los modelos trascendentes. Pero, a través de su diversidad histórica, el conjunto particular y riguroso que me interesa aquí, el conjunto en el que prevalece el postulado activo e informante de un origen teológico del habla, posee un rasgo unificador. Emplea la palabra clave logos. La emplea ya en relación específica con el Verbo creador de Dios en la terminología juaniana, neoplatónica o gnóstica, ya en un sentido más difuso que, al mismo tiempo, supone e implica el misterio de una fuerza divina en el habla. Con frecuencia, esta implicación pesará sobre la raíz logos en palabras como lógica o analogía. Se supone que esta extensión elucida y pone de relieve la «trascendencia logística» de la gramática, de las operaciones del pensamiento humano (y de las operaciones, como hemos visto, consideradas como ontológicamente ligadas al lenguaje). El habla humana es la encarnación del «Verbo» –del logos– y el aura de esta devolución desde un origen trascendente se adhiere hasta al más grosero y rudimentario de nuestros actos de habla.
Podemos, sin embargo, hacer una distinción adicional. En un modelo teológico del habla, es posible distinguir una visión funcional del lenguaje humano y una visión que yo calificaría de «logocrática», pidiendo disculpas de antemano por este desafortunado vocablo.
El punto de vista funcionalista atribuye al discurso humano un origen divino y una calidad trascendente. Pero considera que el hombre domina y utiliza el lenguaje para fines naturales. El lenguaje es el necesario y justo instrumento de su existencia social y política. Es el útil del conocimiento puro y aplicado. Es el vector de su imaginación, mediante el cual engendra las artes y las ciencias. Aunque esté a la altura de lo sublime, la relación del hombre con los recursos del lenguaje es utilitaria. Ésta es la perspectiva característica de la lingüística deísta de la Ilustración, por ejemplo en Rousseau, o de la sociolingüística marxista y positivista, si bien en este último caso la premisa trascendente se suele ocultar o abandonar.
El punto de vista «logocrático» es mucho más raro y, casi por definición, esotérico. Radicaliza el postulado del origen divino, el misterio del incipit, en el lenguaje del hombre. Parte de la afirmación según la cual el logos precede al hombre y el «uso» que él hace de sus poderes numinosos es siempre, en cierta medida, una usurpación. En esta óptica, el hombre no es el amo del habla sino su sirviente. No es propietario de la «morada del lenguaje» (die Behausung der Sprache), sino un huésped incómodo, hasta un intruso. Las formas de expresión más densamente cargadas, la poesía y el discurso metafísico y religioso, no resultarían del gobierno del lenguaje sino de una servidumbre privilegiada, de la infrecuente capacidad que posee el rapsoda, el pensador o el visionario de «oír lo que le dice el lenguaje». Este modelo «logocrático» es antiguo. Al parecer estuvo en el centro de ese conjunto de actitudes conocido con el nombre de orfismo. Pero es en nuestra época cuando ha sido formulado con mayor intransigencia. No es «el hombre el que habla el lenguaje», sino «el lenguaje el que habla al hombre», o, en su formulación más lapidaria: «el habla habla», die Sprache spricht. La piedra de toque de la postura «logocrática», de manera notable en sus hábitos modernos, es el recurso canónico, implícito o explícito, a dos textos. El primero es el Crátilo. El «logócrata» se adhiere, bien intuitivamente, bien en virtud de una reflexión, a las palabras y a los sentidos. Las palabras no son las fichas arbitrarias de Saussure. Designan y por tanto definen la quididad de los seres, por utilizar el vocabulario tomista y en definitiva «cratiliano» de Gerald Manley Hopkins. De ahí las denominaciones inmediatas y ontológicamente determinantes impuestas por Adán en el jardín del Edén. De ahí viene también que la polisemia, la ambigüedad y la contrafactualidad sean síntomas y consecuencias de la Caída. El segundo texto talismánico del «logócrata» es el enigmático fragmento sobre el logos al que Diels ha asignado el número uno en su edición de los fragmentos de Heráclito. De este gnômôn se han propuesto casi tantas traducciones como absolutistas del lenguaje hay. Al parecer habla de la concesión del logos al hombre, de la presencia y de lo presente en el logos de «todo lo que está allí», pero también de la incapacidad en que se halla el orden común de la humanidad para comprender el logos en su plenitud de ser. Solamente el hombre raro está abierto a esta comprensión. Está despierto. Los demás dejan que el don del logos se les escape como en un sueño. Pero hay otro texto indispensable para los dos «logócratas» del siglo XX que me propongo examinar. Lo que dice Parménides del «ser» y de la «unicidad» del ser con y en el decir y el sentido del sentido.
*
Joseph de Maistre no fue un «logócrata» puro. En los hechos, sólo lo han sido un cierto número de grandes poetas; en el dominio de la teoría, tal vez Heidegger haya sido el único. De Maistre, en efecto, recibió la influencia de los elementos profanos y naturalistas de la Ilustración que se propuso anular. Su teoría del lenguaje, tal como la expuso en la segunda de las Las veladas de San Petersburgo (1821), presenta muchos de los rasgos característicos a los que me refiero.
El argumento lingüístico no es ajeno a su doctrina política ni a su análisis de la historia. Mucho antes de George Orwell, destaca la congruencia esencial existente entre el estado del lenguaje, por una parte, y la salud y las fortunas del cuerpo político, por otra. En especial, descubrió una correlación exacta entre la descomposición nacional o individual y el debilitamiento u oscurecimiento del lenguaje: «En efecto, toda degradación individual o nacional es anunciada en el acto por una degradación rigurosamente proporcional en el lenguaje». A causa de esta reciprocidad, era imperativo llegar a una visión clara del genio de la lengua y situarla en el corazón de la ideología y del sistema político. La idea de un origen evolutivo o contractual del lenguaje sorprende a De Maistre por su flagrante inanidad: «Ninguna lengua pudo ser inventada ni por un hombre que hubiera podido hacerse obedecer, ni por varios que hubieran podido hacerse oír. Lo más que se puede decir sobre el habla es lo que se ha dicho de aquello que se denomina HABLA. Fue lanzado antes de todos los tiempos del ser de su principio; es tan antiguo como la eternidad... ¿Quién podrá narrar su origen?». La invocación del Verbo encarnado, las citas de Michée y D’Ésaïe son perfectamente representativas de la postura «logocrática». Para De Maistre, una visión positivista de los comienzos del lenguaje humano es una blasfemia contra la verdad revelada y el sentido común. Nuestra experiencia del lenguaje es tal «que excluye toda idea de composición, de formación arbitraria y de convención anterior». Se infiere que no podría haber en la morfología léxica o gramatical de una lengua la menor arbitrariedad ni la menor contingencia saussureana. La postura de Joseph de Maistre es, en rigor, la de Crátilo: «No hablemos, pues, jamás de azar ni de signos arbitrarios». Bien al contrario. Existe una concordancia ontológica entre las palabras y su sentido porque toda habla humana es la emanación inmediata del logos divino. Puede haber interacción evolutiva, como entre diferentes lenguas; puede haber, y manifiestamente hay, degeneración lingüística en las comunidades humanas después de la Caída. Pero estos hechos no afectan ni al origen ni a la esencia del habla (la distinción terminológica de Joseph de Maistre anuncia precisamente la de Saussure, pero con un objetivo contrario):
Las lenguas han comenzado, pero el habla jamás, y ni siquiera con el hombre. Lo uno ha precedido necesariamente a lo otro; pues el habla no es posible sino por el VERBO. Toda lengua particular nace como el animal, por conducto de explosión y de desarrollo, sin que el hombre haya pasado nunca del estado de afonía al uso del habla. Siempre ha hablado, y hay una sublime razón para que los hebreos lo denominaran ALMA HABLANTE.
La limitación –«y ni siquiera con el hombre»– es la quintaesencia del punto de vista «logocrático». Contiene en germen toda la doctrina elaborada por Heidegger.
Según De Maistre, no hay disociación posible entre el habla y el pensamiento. El concepto de pensamiento pre o extraverbal es un absurdo, «pues el pensamiento y el habla no son más que dos magníficos sinónimos, no pudiendo la inteligencia pensar sin saber que piensa, ni saber que piensa sin hablar, ya que es preciso que diga: sé». Aquí también esta ecuación, con sus ecos agustinianos y cartesianos, impide toda explicación naturalista de los orígenes de la conciencia humana, pues éstos han de buscarse en el logos. Locke, reconoce De Maistre, era «un hombre de mucho espíritu», pero el modelo de la tabula rasa es manifiestamente inventado.
*
No es éste el lugar para esbozar, aunque fuese sumariamente, el papel de la lingüística categórica y aplicada, de la Sprachphilosophie [filosofía del lenguaje] y de la poética en la ontología heideggeriana considerada en su totalidad. En verdad, sería fútil tratar de circunscribir su papel, y es en buena medida ahí donde está la cuestión. La metafísica heideggeriana del ser, la revolución de los valores y del fin que Heidegger trató de promover en la historia de la filosofía occidental, sus doctrinas sociales y el medium en el cual engendró y comunicó sus conclusiones forman parte integrante de una visión y de una práctica del lenguaje específicas. Ni siquiera en Wittgenstein, con el que existen zonas de contacto significativas y que ahora se tornan indiscutibles, la cuestión del lenguaje está tan cerca del núcleo del empeño filosófico. Ilustrar la lingüística heideggeriana por medio de las citas de los cursos sobre Hölderlin que dio en los años cuarenta, de la Carta sobre el humanismo de 1947 y de sus diversos estudios sobre la poesía, el lenguaje y el pensamiento reunidos en forma de libro es cómodo pero arbitrario. Desde su primerísimo trabajo sobre las categorías gramaticales y lógicas de la escolástica (1912) hasta los coloquios sobre los presocráticos y «el ser que es», en los años sesenta, no hay, por así decirlo, un solo texto de Heidegger en el que la cuestión del lenguaje, de las relaciones entre Dasein [existencia, «estar-ahí»] y Sprache no tenga una importancia fundamental.
Para Heidegger el lenguaje es lo propio del hombre porque éste dispone de un acceso privilegiado al problema del ser. En el lenguaje, si es bien comprendido, es el ser mismo el que habla. Esta autoenunciación es verdad, alêtheia. Die Sprache ist das Haus des Seins [el lenguaje es la casa del ser], y el deber propio del hombre, su buena suerte, es ser el guardián de esta «residencia», de esta «morada»: Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung [los pensadores y los poetas son los guardianes de esta morada]. Ninguna otra forma de vida puede asumir esta función. Un animal carece de habla porque no entra en la Lichtung, en el «claro» del ser aprehendido, cuestionado, porque no realiza en sí mismo la esencia de este ser que es la muerte personal: Weil Gewächs und Getier zwar je in ihre Umgebung verspannt, aber niemals in die Lichtung des Seins, und nur sie ist «Welt», frei gestellt sind, fehlt ihnen die Sprache [como las plantas y los animales están libremente situados en su medio, pero nunca en el claro del ser, y sólo este claro es «mundo», les falta el habla]. De este concepto ontológico y diacrítico del lenguaje se deriva la definición órfica: Sprache ist lichtend-verbergende Ankunft des Seins selbst [el lenguaje es advenimiento iluminador-guardador del ser mismo]. Es en el logos y a través de él –en otro lugar he tratado de mostrar hasta qué punto el idioma de la metafísica y de la lingüística heideggerianas es deliberadamente metateológico– como el ser viene al encuentro del hombre y se desvela a él, pero en un desvelamiento cuya inmediatez luminosa es tal que supone también una autodisimulación. La doctrina heideggeriana de la enunciación es, en rigor, dialéctica: el logos «ilumina» la presencia y el sentido del ser, y guarda esta presencia y este sentido (en verbergen están al mismo tiempo «esconder» y «preservar, poner a salvo», al igual que en bergen).
El hombre es guardián del logos, «a la escucha». Su deber y su nobleza suprema consisten en abrirse, enteramente vulnerable, a la Ankunft, por utilizar el término de Heidegger, a la resplandeciente y hermética llegada del lenguaje. Heidegger no ve más que fatuidad en la centralidad antropomórfica del ego cartesiano o en el voluntarismo del humanismo existencial sartriano. El hombre no es más que cuando se mantiene abierto al advenimiento del ser en y a través del logos –en lo que Wordsworth llamaba una «sabia pasividad»–. La cualidad de esta pasividad alerta, que aprehende en los dos sentidos del término, es analizada, amplia e inevitablemente en términos metafóricos, en la meditación sobre el lenguaje que Heidegger hizo en memoria del crítico Max Kommerel en el curso de invierno de 1950 (publicada con el título «Die Sprache» [La lengua] en el libro Unterwegs zur Sprache [De camino al habla], 19591). Es allí donde encontramos la famosa expresión die Sprache spricht. Heidegger cita aquí a Hamann, para quien la presencia del logos en el discurso humano es un hecho incontrovertible, pero también un abismo especulativo: «Si nos dejamos ir al abismo [...] –observa–, no nos perdemos en el vacío de una caída. Es hacia lo alto hacia donde somos arrojados». Debemos aprender a escuchar, a prestar la mayor atención a lo que, en el habla, hace de ella una «morada [para] la existencia de los mortales». Esta morada, esta condición de buena vivienda, se halla cerca de la poesía. Analizando un breve poema lírico de Georg Trakl, Heidegger encuentra en las palabras mismas de dicho poema infinitamente más que los sentidos léxicos o la lógica inherente a la gramática. Éstos no son más que fenómenos superficiales. Como otros grandes poemas, «Ein Winterabend», «Una tarde de invierno», quiere decir mucho más de lo que dice. Sugiere de manera irresistible que las palabras, las palabras singularmente justas e inevitables, así como su reagrupamiento sin precedentes, han sido dados al poeta, no queridos por él; que le han venido con esa incandescencia de exactitud y de evidencia que todos hemos experimentado cuando una palabra olvidada, buscada durante mucho tiempo, «centellea» en el umbral de la conciencia. Este regalo al poeta, este descubrimiento perfecto de algo que no ha sido conscientemente buscado, es la prueba irrefutable de la anterioridad del logos con respecto al habla, de la generación del habla humana, en su forma más alta, en el poema, a partir del advenimiento lichtend-verbergend de die Sprache. No es, o no esencialmente, el poeta quien habla; es el poeta el que es «hablado» por el lenguaje, el que es dicho. El lenguaje, concluye Heidegger, habla «como un refugio donde resuena el silencio de la paz»2, en una imagen que le es sugerida por el habla silenciosa de la nieve y del crepúsculo en el texto de Trakl. Cuando verdaderamente habla –y hay que oír hablar en oposición a conversar, charlar, tomar el pelo, informar de manera pragmática o banal– el hombre «responde al habla. Responder es estar a la escucha. Hay escucha en la medida en que hay adhesión al mandato de silencio». Y en la respuesta, nos recuerda Heidegger, hay responsabilidad, la responsabilidad despachada con un encogimiento de hombros o revelada por las vulgaridades del hablar ordinario (Gerede) o por el deliberado abuso del lenguaje con fines económicos, sociales o políticos.
La postura heideggeriana enuncia y realiza la «logocracia» en su versión absoluta. Busca una derivación específica de la tautología del ser y el logos en Heráclito y Parménides. Es anticartesiana, antirracionalista y antiutilitaria. Dicho sea de paso, en los escritos de Heidegger engendró algunas lecturas y algunos comentarios sobre Sófocles, Trakl y Stefan George de una penetración y de una autoridad incomparables.
*
La influencia de Heidegger en la Ontologie du secret (1973) de Pierre Boutang es omnipresente. Pero Pierre Boutang es un pensador muy aislado que trata de poner de relieve un terreno repartido entre la ontología heideggeriana y ciertos aspectos del idealismo platónico, en el cual el propio Heidegger vio el origen de los errores de la metafísica occidental. Filebo y Sein und Zeit [El ser y el tiempo] son ambos esenciales para el esquema de Boutang. Ontologie du secret es un libro difícil, en el cual ciertos movimientos de espíritu y de referencia rayan, de manera bastante apropiada, en lo esotérico, incluso en lo privado. No estoy en modo alguno seguro de haber comprendido bien ni de poder parafrasear de manera conveniente los puntos cardinales de su estudio de la presencia activa de «lo que es secreto», de lo que está «fenoménicamente ausente de» la expresión humana. Está bien acordarse aquí de Kierkegaard y de su dialéctica de lo secreto, su convicción de que es lo tácito y lo que está guardado en sí lo que confiere su dignidad, de hecho su verdadero sentido, al discurso humano. Es útil, pero sólo en parte: porque si Kierkegaard es importante para Boutang, también lo son los escolásticos y algunos poetas, notablemente el maestro hermético Maurice Scève. Lo más que puedo hacer es destacar, en el libro de Pierre Boutang, uno o dos argumentos que aparecen directamente centrados en la visión «logocrática» del lenguaje y en la relación del hombre con el lenguaje.
Para Boutang hay un «hay» secreto que precede a la expresión humana: «un secreto del lenguaje, es decir, un “hacia dentro” [...] que ordena e inicia la comunicación». Sin esta interioridad, no podría haber ni secreto ni profecía, dos formas de expresión y enunciación humanas que explora en detalle. No es un referente exterior lo que engendra el discurso del hombre y lo dota de autoridad, sino más bien el «secreto del ser en el habla». En realidad, Boutang se acerca aquí a Mallarmé; el lenguaje asume una fuerza autónoma y se torna puro cuando está disociado de su referente externo. Como todos los «logócratas», Boutang considera que el acto de Adán de poner nombre a los seres en el Paraíso es emblemático de la primacía ontológica del habla. Pero este acto de poner nombre no fue una respuesta a un estímulo fenomenológico: hizo falta que «una libido nominandi [...] tuviera ya en él, como “cosa humana”, su forma propia, secreta, y su sentido»3. Como Heidegger, Boutang procede por etimología alegórica («la etimología –observa–, incluso inexacta [...], es ya y en primer lugar una ascesis de la analogía»4). Pronunciar es verbalizar lo que ya estaba ahí, lo que precedía a toda expresión humana concebible. Este «secreto del ser en el habla» explica lo que Bonald juzgaba un don preeminente en el hombre: su capacidad, su necesidad «de pensar lo que dice antes de pensar lo que piensa».
Boutang aplica esta «ontología del secreto», esta «inherencia», a los problemas filosóficos y lingüísticos de la metáfora y de la analogía. Si lo he entendido bien, afirma que las formas metafóricas de la percepción y la enunciación, y toda forma de razonamiento e imaginación analógicos, extraen su validez última, su capacidad para engendrar percepciones y pensamientos nuevos, de un secreto que subyace a ellas. La palabra clave aquí es «subyacer». A la metáfora y a la analogía subyace la presencia secreta y sin embargo manifiesta del ser, de la verdad trascendente, en el lenguaje. Esta presencia, de la cual –señala Boutang– el argumento ontológico de la existencia de Dios es un marcador al mismo tiempo sintomático y vulnerable, protege a la metáfora de una disolución anárquica y da a la analogía su peso vivido. Sólo ella puede comprender la «contingencia» lógica y el «escándalo de la traslación metafórica». El centro de gravedad del discurso humano –concediendo a la palabra «gravedad» toda su gama de sentidos– es la presencia secreta del logos o, más exactamente, el hecho de apelar a esta presencia secreta en el lenguaje, de hacerla manifiesta. Boutang cita con frecuencia a De Maistre.
*
Se ha dado a De Maistre el sobrenombre de «profeta de la reacción». Sus críticas a la Ilustración y a la Revolución francesa, la seguridad con que preveía que todos los programas melioristas y populistas de la acción política conducirían a la tiranía y a la servidumbre burocrática siguen desafiando a todas las escuelas doctrinales liberales o libertarias. El compromiso de Heidegger fue un episodio extremadamente opaco (como he tratado de demostrar en otro lugar). En cambio, el pastoralismo autoritario de Heidegger no deja sombra de duda, como tampoco su ubicación emocional e intelectual en la extrema derecha del espectro político habitual. Pierre Boutang, asociado en su juventud a Maurras en la Action Française, sigue siendo la única gran voz filosófica de la derecha contemporánea en Francia. Hace gala de un monarquismo intransigente, para el cual solamente la vuelta a un sistema monárquico puede remediar el vacío fundamental de legitimidad, así como el problema fundamental de la contingencia del poder ejecutivo en el Estado moderno. De Maistre y De Bonald son los «maestros de pensamiento» de Boutang, al mismo tiempo que los modelos de su prosa, a menudo lapidaria en su lirismo.
De ahí mi pregunta: ¿qué consonancias hay entre una teoría del lenguaje fundada en una inferencia del logos y un ideal político autoritario, conservador en extremo? No hace falta ir a buscar las respuestas muy lejos.
Una lingüística «trascendente» es, por definición, una lingüística que postula un origen del lenguaje fuera y más allá de la evolución humana en el sentido secular y naturalista que sea. Este origen será, implícita o explícitamente, teológico. De Maistre y Boutang son pensadores católicos. La ontología de Heidegger se organiza en torno a una modulación metafórica de lo teológico en unos términos metafísicos en los cuales, a pesar de Heidegger y de sus denodados esfuerzos de disociación, «ser» es, con harta frecuencia, un sustituto cómodo de «Dios». La tautología soberana de Heidegger, Sein ist Sein [el ser es el ser], está manifiestamente calcada sobre la autodefinición tautológica de la Divinidad: «Yo soy El que soy». Semejante trascendencia implica –una vez más, casi por definición– una jerarquía de la presencia en la cual el orden humano y el orden social están sometidos a un misterio revestido de autoridad, ya sea la Iglesia o un agente numinoso, como sucede en la «venida del ser» de Heidegger. La Revelación es autoritaria. El autodesvelamiento del logos (alêtheia) es portador de imperativos para el hombre. Las verdades primordiales, las fuentes primeras del ser, tal como el logos «da cuerpo» (la fórmula de Shakespeare5 viene aquí perfectamente al caso), no están sujetas a plebiscito.
En segundo lugar, en el corazón del modelo «logocrático» se encuentra un Kulturpessimismus radical. El lenguaje que era antaño académico, en el cual claridad de la percepción y comunicación de la verdad eran sinónimos de enunciación, ha sufrido una degeneración catastrófica. De Maistre afirma con vehemencia que las lenguas llamadas primitivas no lo son en absoluto; son los sórdidos productos de la descomposición, de la decadencia del hombre hasta la barbarie. Aunque menos visible, un proceso comparable de descomposición contamina el habla civilizada. Para Heidegger, el Gerede, la verborrea que llena la inmensa mayoría de las vidas humanas, atestigua directamente el eclipse del logos, su retirada a la disimulación. Es la significación regeneradora de esta disimulación lo que constituye el tema de la indagación de Boutang. Por decirlo de otro modo: el escenario diacrónico implícito en una teoría del lenguaje basada en el logos se deriva directamente de la doctrina de la Caída, de la cual es asimismo complementaria. Esta doctrina está en la raíz de la política de Joseph de Maistre y de su filosofía política. Es instrumental en la indagación que lleva a cabo Boutang de un principio de legitimidad. En la fórmula de Heidegger, es la catástrofe de la Seinvergessenheit [olvido del ser], la incapacidad en la que se halla el hombre, después de los presocráticos, de «recordar el ser». En esta amnesia sitúa Heidegger no solamente el fallo constante de la metafísica occidental, sino también la causa activa de la anomia individual y de las locuras colectivas que caracterizan la historia de las sociedades modernas. Por mi parte, siempre me ha parecido que la mejor definición operativa del conservadurismo, del autoritarismo, es la siguiente: una política que se origina en la caída y que se esfuerza en hacerle frente. La historia humana, con su innegable sucesión de sufrimientos y de despilfarros autodestructores; y la sociedad humana, con sus injusticias flagrantes y sus guerras intestinas, son la consecuencia directa de la caída en desgracia del hombre. La política tiene la sombría obligación de liberarse de las realidades materiales y psicológicas de la condena. Una política realista, para De Maistre, es una política del castigo. Es, según Heidegger, una política de aceptación sacrificial, de acogida arcaica en una tierra ordenada. Por frágil y problemática que sea, afirma Boutang, la monarquía encarga este misterio del poder delegado por Dios, sin el cual la sociedad humana deviene bestial. El hombre es «pastor del Habla». Sólo un cuerpo político autoritario puede asegurar esta guarda.
Pero, aunque cada persona sea, o debiera ser, un guardián del logos, es evidente que unas están mucho más cerca que otras de la fuente sagrada. Son los poetas y los pensadores, proclama Heidegger, los cuidadores del ser, los que están a cargo de las pulsaciones de luz del logos. Los que escuchan «el silencio de la paz» en el lenguaje y le hacen eco. Los que, en palabras de Hölderlin, se internan por los caminos del rayo; los que, a riesgo de ser consumidos, forman una copa con sus manos para recibir el fuego de Heráclito. Para De Maistre, estos pocos espíritus conscientes son los únicos agentes e intérpretes responsables de la historia humana. Para Boutang, los «pastores del Habla» son Platón, Tomás de Aquino, Dante, Scève y Mallarmé. No son best-sellers. Una sociedad de consumo, una tecnocracia populista o directorial, ahoga sus voces. Inevitablemente, corroe las disciplinas intelectuales, los silencios de la atención y las convenciones del respeto a lo canónico, que son indispensables para la verdadera difusión de la excelencia poética y filosófica. Solamente los valores y prácticas pedagógicos del «antiguo régimen» pueden armar a los hombres, o a los mejor cualificados de ellos, para comprender la vida del logos en los maestros del pensamiento elevado y de la poesía. No obstante, destaca Heidegger, es literalmente de esta comprensión de la que depende la supervivencia del hombre como algo que es humano. En consecuencia, y éste es el tercer ámbito de congruencia, una concepción «logocrática» del lenguaje exige necesariamente un orden cultural elitista, incluso sacerdotal o mandarinesco. De ahí la polémica de Joseph de Maistre contra los programas rousseaunianos de educación y sus repercusiones democráticas De ahí también los virulentos ataques de Heidegger contra el populismo americano y la tecnocracia de masas soviética. No menos que Benda, Boutang aspira a una clerecía, a un orden militante de grandes ascetas o de voluptuosos (los dos son equivalentes, por supuesto) del espíritu.
Los ideales inherentes a una lingüística del logos, el canon de los textos revelados, filosóficos y poéticos a los cuales se refiere una lingüística de este tipo, la interioridad y el ascetismo del recogimiento, del «servicio» a lo ontológico que conllevan estos ideales, por una parte, y el igualitarismo, por otra, son antitéticos. (La política escatológica pero sin duda «humanitaria» de un Walter Benjamin ¿sería una excepción notable?) La rebelión de las masas los ha invertido o reducido a un artificio académico. Como es «pura», la «logocracia» heideggeriana va todavía más lejos. El «humanismo», en el sentido cartesiano o liberal, falsea completamente el lugar auténtico del hombre en la totalidad del ser. No está en el centro de esta totalidad. No es el iniciador ni el poseedor del lenguaje y del sentido. Cuando «el lenguaje se habla en él y a través de él» es cuando el hombre está más cerca del ser verdadero. Este «contra-humanismo» o, en ciertos momentos de su vida y de su pensamiento, este «in-humanismo», hace de Heidegger un autoritario en el sentido más profundo de la palabra.
En lingüística, como en cualquier otra investigación analítica, no todas las teorías están libres de valores. Sería fructífero, por ejemplo, sondear las correlaciones entre los elementos de la lingüística generativa y transformacional de Chomsky y su radicalismo político. En este breve texto he tratado de indicar algunas concordancias necesarias entre la idea de que el lenguaje tiene un origen trascendente y la evidencia más o menos manifiesta del logos, por un lado, y la política de la autoridad, por otro. Es posible que el tema tenga implicaciones mayores. En ese caso, podría ser una simple nota a pie de página añadida a la conclusión de William Hazlitt: «El lenguaje de la poesía coincide de forma natural con el lenguaje del porvenir».
[European University Institute, Bruselas 1982.]
Hablar de Walter Benjamin
Es para mí un gran honor, una emoción profunda, haber sido invitado a hablar de Walter Benjamin. Y me produce asimismo una sensación de insuficiencia, un sentimiento muy simple y sincero. Esta sala está repleta de personas más cualificadas que yo, de estajanovistas de los estudios benjaminianos, de maestros en la deconstrucción y en el postmodernismo, en la lírica postcolonial.
Muchos de ustedes, me imagino, han ido o van a ir a Port Bou. Es uno de los lugares más tristes del mundo. El cementerio es de una desolación infinita. El guía, husmeando al turista, le indica a uno la supuesta tumba de Walter Benjamin. Baratijas para turistas. Hay una siniestra plaquita a la memoria del «Filósofo alemán». Estas palabras son falsas, desde luego. Y, en contraste, está la inmensidad de la industria benjaminiana, del Journal, de la voracidad universitaria en torno a su obra. Las ironías son profundas.
Durante el curso de invierno 1972-1973 tuve el privilegio de ser un invitado de la Universidad de Ginebra junto con Gershom Scholem. A éste también le encantaba comer en el hotel Schweizerhof de Berna. Me condujo a la misma mesa en la que Walter y él se reunían, la mesa en la que, al final de la Primera Guerra Mundial, redactaron los estatutos, el programa de examen y los programas de los seminarios de una universidad satírica y cómica imaginaria, que tomó el nombre de un suburbio de Berna: Muri, la Universität Muri. «Sentémonos», me dijo una tarde Scholem, «y hagamos la lista de los requisitos de admisión que se exigen a todo estudiante que desee participar en un seminario sobre Benjamin. ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que lo aceptemos en nuestro curso imaginario?». El juego adquirió un cariz muy serio, como sucede con este género de juegos, y acordamos doce requisitos previos para poder leer una palabra de Walter Benjamin. El número 12, por supuesto, no es inocente para un pensador del judaísmo y de la cábala. Es casi una cifra predestinada.
Primer requisito: la emancipación de la burguesía judía alemana después de Napoléon y Heine, la salida del gueto. La profunda ambigüedad de esta situación: por una parte, el despliegue explosivo de los talentos comerciales, financieros e intelectuales; por otra, la contención implosiva del gueto detrás de todo esto. Su compleja coexistencia hasta la época de los padres de Benjamin. La creación de nuestra modernidad en la secularización del judaísmo a través de Marx, Freud y Einstein. El culto goethiano de esta comunidad judía emancipada para la cual Goethe significaba la presencia talismánica, imperiosa, de la esperanza humanista europea, un culto que se reflejará en el gran texto de 1923-1924, las Wahlverwandtschaften [Las afinidades electivas]. Después, de manera muy compleja y singular, en ese largo texto enciclopédico sobre Goethe de 1925-1926, destinado a la Enciclopedia de Moscú