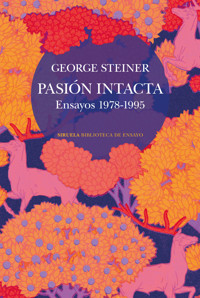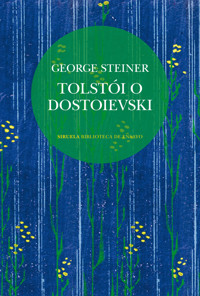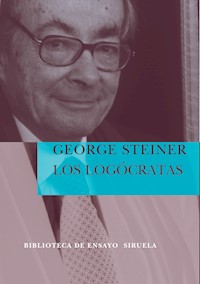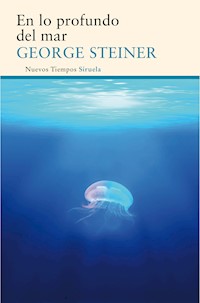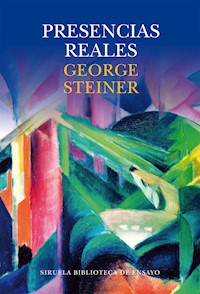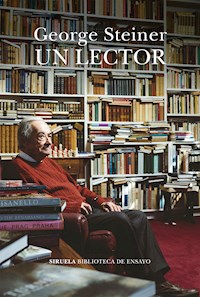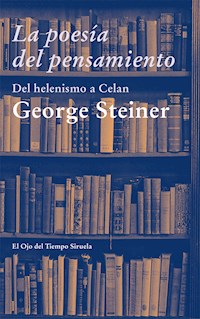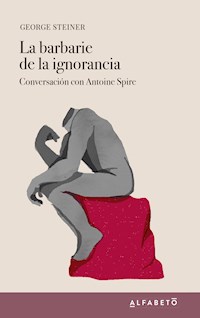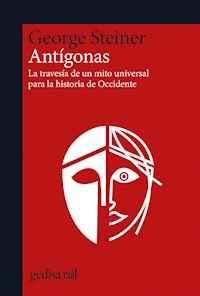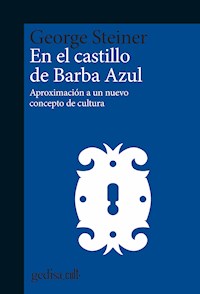
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los cuatro textos de este volumen constituyen un hito en el pensamiento contemporáneo por tratarse de una de las primeras tomas de posición ante las tendencias de pesimismo cultural presentes en autores como T. S. Eliot ya a mediados del siglo XX. A partir de su concepto de "poscultura", Steiner formula una serie de réplicas de gran lucidez, belleza y atrevimiento, precisamente en un momento en que este pesimismo reaparece en todo su radicalismo y violencia. La cultura, nueva divinidad del siglo XX, había mostrado su impotencia ante la confianza puesta en ella al constatar que no pudo evitar ni suavizar las peores atrocidades surgidas de la mente humana. Y, sin embargo, postular la muerte de la cultura es un sinsentido mientras existan seres humanos. ¿Deben ampliarse entonces las fronteras del concepto de cultura, aceptando como hechos culturales no sólo lo indecible del Holocausto, sino también la ciega destrucción masiva de un patrimonio cultural irrestituible? Steiner propone soportar la debilidad y la humillación de la tradición cultural e incluso su radical desidealización, pero con la osadía y la integridad que ella misma nos ha legado en sus testimonios más excelentes. Esta desidealización permite actualizar y reivindicar importantes propuestas de toda nuestra tradición para construir el horizonte de una poscultura. Sólo con la dignidad de este coraje resistiremos la bancarrota de la esperanza al mirar detrás de la séptima puerta del castillo de Barba Azul.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George STEINER
En el castillo de Barba Azul
En el castillo de Barba Azul
Aproximación a un nuevo concepto de cultura
George STEINER
Tocante a una teoría de la cultura, parece que nos encontramos en el punto en que está la Judith de Bartók cuando pide que se abra la última puerta que da a la noche.
Para Daniel y Joanna Rose
A chaque effondrement des preuves le poète répond par une salve d’avenir.
René Char
(A cada desmoronamiento de las pruebas, el poeta responde con una salva al futuro.)
Reconocimiento
Deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad de Kent de Canterbury y a los directores de la T. S. Eliot Memorial Lecture Foundation, gracias a cuya invitación el contenido de este libro pudo exponerse en forma de conferencias durante marzo de 1971.
También debo agradecer a la señora Carol Weisbrod, de la Facultad de Derecho de Yale, que leyó buena parte del material en borrador e hizo valiosas correcciones y sugestiones.
G. S.
Capítulo I
El gran ennui
Mi subtítulo, por supuesto, se propone recordar las Notas escritas por Eliot en 1948. No era ése un libro atractivo. Era un libro grisáceo por la impresión de la reciente barbarie, sólo que su argumentación dejaba fastidiosamente vagas las verdaderas fuentes y formas de esa barbarie. Sin embargo, las Notas continúan siendo de interés. Evidentemente son el producto de un espíritu de agudeza excepcional. A lo largo de mi ensayo volveré a ocuparme de las cuestiones planteadas por Eliot en su alegato en favor del orden.
Lo que nos rige no es el pasado literal, salvo posiblemente en un sentido biológico. Lo que nos rige son las imágenes del pasado, las cuales a menudo están en alto grado estructuradas y son muy selectivas, como los mitos. Esas imágenes y construcciones simbólicas del pasado están impresas en nuestra sensibilidad, casi de la misma manera que la información genética. Cada nueva era histórica se refleja en el cuadro y en la mitología activa de su pasado o de un pasado tomado de otras culturas. Cada era verifica su sentido de identidad, de regresión o de nueva realización teniendo como telón de fondo ese pasado. Los ecos en virtud de los cuales una sociedad procura determinar el alcance, la lógica y la autoridad de su propia voz vienen de atrás. Evidentemente los mecanismos correspondientes son complejos y tienen sus raíces en necesidades de continuidad, difusas pero vitales. Una sociedad requiere antecedentes. Cuando éstos no están naturalmente presentes, cuando una comunidad es nueva o se ha reagrupado después de un prolongado intervalo de dispersión o sometimiento, un decreto intelectual y emocional crea un tiempo pasado necesario a la gramática del ser. La «historia» de los negros norteamericanos y del Israel moderno son ejemplos que hacen al caso. Pero el motivo último puede ser metafísico. La mayor parte de la historia parece arrastrar consigo vestigios de un paraíso perdido. En algún momento más o menos remoto de los tiempos las cosas eran mejores, casi de oro. Una profunda concordancia existe entre el hombre y su ambiente natural. El mito de la Caída es más vigoroso que cualquier religión particular. Difícilmente haya una civilización (y acaso difícilmente haya una conciencia individual) que no tenga en su interior una respuesta a las insinuaciones de una sensación de distante catástrofe. En algún momento se dio un mal paso y algo salió mal en ese «bosque sombrío y sagrado», tras lo cual el hombre tuvo que trabajar y luchar social y psicológicamente para sobrevivir en la naturaleza.
En la actual cultura occidental o «poscultura» esa utopía tan difundida es sumamente importante. Sólo que ha asumido una forma limitada y secular. Nuestra actual sensación de desasosiego, de retorno a la violencia, de retorno al embotamiento moral, nuestra impresión de una fractura central de los valores producida en las artes, en el donaire de los modos personales y sociales, nuestros temores de una nueva «edad de tinieblas» en la que la propia civilización, tal como la conocimos, pueda desaparecer o quedar confinada a pequeñas islas de conservación arcaica, todos estos temores tan gráfica y ampliamente enunciados hasta llegar a ser un clisé dominante del estado del espíritu contemporáneo, sacan su fuerza, su aparente evidencia, de la comparación. Detrás de la actual postura de dudas y compunción está presente (de manera tan general que en gran medida se lo pasa por alto) un particular pasado, una presunta «edad de oro» específica. Nuestra experiencia del presente, los juicios tan frecuentemente negativos que hacemos sobre nuestro lugar en la historia contrastan contra el fondo de lo que deseo llamar el «mito del siglo XIX» o el «imaginado jardín de la cultura liberal».
Nuestra sensibilidad sitúa ese jardín en Inglaterra y en la Europa Occidental entre alrededor de la década de 1820 y el año 1915. La primera fecha es convencional y aproximada, pero el final de ese largo verano es apocalípticamente exacto. Los principales rasgos de ese paisaje son inconfundibles. Un alto grado de creciente alfabetización; el imperio de la ley, la difusión indudablemente imperfecta pero activamente desarrollada de formas representativas de gobierno; resguardo de la vida privada en el hogar y una seguridad cada vez mayor en las calles, el reconocimiento espontáneo del singular papel económico y civilizador que tienen las artes, la ciencia y la técnica; la coexistencia pacífica de los estados naciones (como en efecto se alcanzó con esporádicas excepciones desde la batalla de Waterloo hasta la del Somme), ocasionalmente fallida, pero continuamente perseguida; una interacción dinámica, humanamente regulada, entre movilidad social y líneas de fuerza estables, con un derecho consuetudinario de la comunidad; una norma de dominación, aunque mitigada a veces por convencionales rebeliones entre una generación y otra, entre padres e hijos; el esclarecimiento de la vida sexual que correspondía sin embargo a un fuerte y sutil eje de represión. Podría continuar enumerando rasgos pues la lista fácilmente puede extenderse y detallarse. Pero lo que quiero decir es que todos estos rasgos contribuyen a crear una rica imagen de control, una estructura simbólica que, con la insistencia de una mitología activa, ejerce presión sobre nuestros actuales sentimientos.
Según nuestros intereses, llevamos con nosotros diferentes elementos y fragmentos de este complejo todo. Los padres «saben» que existió una época pasada en la cual las maneras eran estrictas y los hijos estaban domesticados. El sociólogo «sabe» que existió una cultura urbana en gran medida inmune a la amenaza anárquica y a los súbitos estallidos de violencia. El hombre religioso y el moralista «saben» que existió una época perdida de valores aceptados. Cada uno de nosotros puede dibujar apropiadas viñetas: de la casa hogareña bien ordenada, con la protección de la vida privada y sus domésticos; de los parques durante los domingos, de los lugares de esparcimiento seguros; de la enseñanza del latín en las aulas y de la dedicación apostólica en el marco de los colegios; de verdadera abundancia de libros y debates parlamentarios doctos. Los hombres aficionados a los libros «saben» (en el sentido especial, simbólicamente estructurado de la palabra) que existió una época en que se daba una producción literaria y erudita seria que, comercializada a bajos precios, encontraba amplios ecos o respuestas críticas. Aún hoy están vivos muchos de aquellos hombres para quienes ese célebre verano sin nubes de 1914 se extiende hacia atrás largamente para conformar un mundo más civilizado, más confiado, más humanamente articulado del que hemos conocido a partir de entonces. Y nosotros medimos nuestro actual frío teniendo en cuenta nuestros recuerdos de aquel gran verano y nuestro conocimiento simbólico de él.
Si nos detenemos a examinar las fuentes de ese conocimiento, comprobaremos que a menudo ellas son puramente literarias o pictóricas, que ese siglo XIX que llevamos dentro de nosotros es la creación de un Dickens o de un Renoir. Si prestamos oídos al historiador, particularmente el historiador que milita en el ala radical, rápidamente nos enteramos de que el «imaginado jardín» es en aspectos fundamentales una mera ficción. Se nos da a entender que el revestimiento de elevada civilización encubría profundas fisuras de explotación social, que la ética sexual burguesa era una capa exterior que ocultaba una gran zona de turbulenta hipocresía; que los criterios de genuina alfabetización se aplicaban sólo a unos pocos, que el odio entre generaciones y clases era muy profundo, por más que a menudo fuera silencioso; que las condiciones de seguridad del faubourg y de los parques se basaban sencillamente en la aislada amenaza mantenida en cuarentena de los barrios bajos. Quien quiera que se tome el trabajo de establecerlo llegará a comprender lo que era un día laboral en una fábrica victoriana, lo que representaba la mortalidad infantil en la región minera del norte de Francia durante las décadas de 1870 y 1880. Es inevitable reconocer que la riqueza intelectual y la estabilidad de la clase media y de la clase alta durante el largo verano liberal dependían directamente del dominio económico y, en última instancia, militar de vastas porciones de lo que ahora se conoce como el mundo subdesarrollado o tercer mundo. Todo esto es manifiesto. Lo sabemos en nuestros momentos racionales. Sin embargo es éste un tipo de conocimiento intermitente menos inmediato a nuestro curso de sentimiento que la mitología, que la metáfora cristalizada, generalizada y compacta de un gran jardín de civilización que está ahora devastado.
En parte, el propio siglo XIX es responsable de esta imaginación nostálgica. Con sus propios pronunciamientos podemos reunir una antología de intenso y complaciente orgullo. Las notas de Locksley Hall pueden oírse en numerosos momentos y en diferentes lugares. El famoso elogio del nuevo horizonte de la ciencia contenido en el Ensayo sobre Bacon de Macaulay, escrito en 1837, reza así:
[La ciencia] prolongó la vida; mitigó el dolor; extinguió enfermedades; aumentó la fertilidad de los suelos; dio nuevas seguridades al marino; suministró nuevas armas al guerrero; unió grandes ríos y estuarios con puentes de forma desconocida para nuestros padres; guió el rayo desde los cielos a la tierra haciéndolo inocuo; iluminó la noche con el esplendor del día; extendió el alcance de la visión humana; multiplicó la fuerza de los músculos humanos; aceleró el movimiento; anuló las distancias; facilitó el intercambio y la correspondencia de acciones amistosas, el despacho de todos los negocios; permitió al hombre descender a las profundidades del mar; remontarse en el aire; penetrar con seguridad en los mefíticos recovecos de la tierra; recorrer países en vehículos que se mueven sin caballos; cruzar el océano en barcos que avanzan a diez nudos por hora contra el viento. Éstos son sólo una parte de sus frutos, y se trata de sus primeros frutos, pues la ciencia es una filosofía que nunca reposa, que nunca llega a su fin, que nunca es perfecta. Su ley es el progreso.
La apoteosis contenida en el final del segundo Fausto, el historicismo hegeliano con su doctrina de la autorrealización del Espíritu, el positivismo de Auguste Comte, el cientificismo filosófico de Claude Bernard son expresiones de la misma serenidad dinámica, de una confianza en la excelencia desplegada por los hechos. Ahora miramos con desconcertada ironía todas estas cosas.
Pero también otras épocas hicieron sus alardes. La imagen que llevamos en nuestro interior de una coherencia perdida, de un centro rector, tiene mayor autoridad que la verdad histórica. Los hechos podrán refutar esa autoridad pero no eliminarla. Semejante autoridad tiene que ver con profundas necesidades psicológicas y morales. Nos da equilibrio, constituye un contrapeso dialéctico con el cual nos situamos en nuestra condición. Parece tratarse de un proceso reiterado, casi orgánico. Los hombres del imperio romano miraban análogamente el pasado, esas utopías de virtudes republicanas; quienes habían conocido el antiguo régimen romano sentían que en los años posteriores habían dado en una edad de hierro. Sueños circunstanciales aseguran contra las pesadillas presentes. No trato de negar este proceso o exponer una «auténtica visión» del pasado liberal. Simplemente propongo que consideremos el «verano de 1815-1915» desde una perspectiva un tanto diferente, no como un todo simbólico cuyas distintas virtudes representan una acusación a nuestras propias dificultades, sino como una fuente de esas dificultades mismas. Mi tesis sostiene que ciertos orígenes específicos de lo inhumano, de las crisis de nuestro tiempo que nos obligan a redefinir la cultura, se hallan en la larga paz del siglo XIX y en el centro mismo de la compleja estructura de la civilización.
El tema que deseo precisar es el de ennui. Boredom no es una traducción apropiada y tampoco lo es Lamgweile, salvo quizás en el sentido en que emplea este vocablo Schopenhauer; noia se aproxima mucho más a lo que quiero decir. Tengo aquí en cuenta múltiples procesos de frustración, de acumulado désoeuvrement. Energías que se deterioran y se convierten en rutina a medida que aumenta la entropía. Los movimientos repetidos o la inactividad suficientemente prolongada segregan un veneno en la sangre y producen un ácido letargo. Entorpecimiento febril, náusea soñolienta (como tan precisamente la describe Coleridge en la Biographia literaria) de un hombre que a oscuras pierde un peldaño en la escalera; hay muchos términos e imágenes aproximados. El empleo que hace Baudelaire de la voz spleen es el que más se aproxima al concepto: spleen expresa la combinación, la simultaneidad de un exasperado, vago esperar –pero ¿esperar qué?– y de un grisáceo desfallecimiento:
Rien n’égale en longueur les boiteuses journées,
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années
L’ennui, fruit de la morne incuriosité.
Prend les proportions de l’immortalité.
–Désormais tu n’es plus. Ô matière vivante!
Qu’un granit entouré d’une vague épouvante,
Assoupi dans le fond d’un Sahara brumeux;
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux,
Oublié sur la carte et dont l’humeur farouche
Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche.
(Les Fleurs du Mal, 76)
[Nada es tan interminable como los cojos días.
Cuando por debajo de los pesados copos de los años nevosos
el tedio, fruto de la lúgubre apatía.
Tomas las proporciones de la inmortalidad.
En adelante, ¡oh materia viviente! ya no eres más
que un bloque de granito rodeado de un vago espanto.
Amodorrado en el fondo de un Sahara brumoso,
Vieja esfinge ignorada del mundo despreocupado,
olvidada en el mapa y cuyo humor violento
sólo canta a los rayos del sol que se pone.]
Vague épouvante, humeur farouche son señales que deberemos tener en cuenta. Lo que quiero subrayar aquí es el hecho de que un corrosivo ennui es un claro elemento de la cultura del siglo XIX, tanto como lo es el dinámico optimismo de los positivistas y de los miembros del partido liberal. Según la impresionante afirmación de Eliot, no eran sólo las almas de las criadas las que estaban desalentadas. En extremos nerviosos cruciales de la vida social e intelectual se percibía una especie de gas de los pantanos, un aburrimiento, un tedio, una densa vacuidad. Por cada texto de confianza benthamita, de orgulloso mejoramiento, podemos encontrar un texto contrario que habla de la fatiga nerviosa. El año 1851 fue el año de la Exposición Universal, pero fue también el año de la publicación de una serie de poemas desolados, otoñales, que Baudelaire presentó con el significativo título de Les Límbes. Para mí, el clamor más obsesivo, mas profético del siglo XIX es la frase de Théophile Gautier plutôt la barbarie que l’ennui [¡antes la barbarie que el tedio!]. Si logramos comprender las fuentes de ese perverso anhelo, de ese prurito del caos, estaremos más cerca de comprender nuestro propio estado y las relaciones de nuestra situación con el acusador ideal del pasado.
Ninguna ristra de citas, ninguna estadística puede hacernos sentir de nuevo lo que debe de haber sido la excitación íntima, el entusiasmo, la emoción, la apasionada aventura del espíritu desencadenada por los acontecimientos de 1789 y sostenida a un ritmo fantástico hasta 1815. Aquí entra en juego algo más que una revolución política y las guerras, algo que en una escala sin precedentes abarca ámbitos geográficos y sociales. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas –la grande épopée– literalmente apresuraron el ritmo del tiempo sentido. Nos faltan testimonios del sentido temporal interno, del cambiante pulso de la experiencia de los hombres, de sus ritmos de percepción. Pero poseemos pruebas dignas de crédito de que quienes vivieron durante la década de 1790 y la primera década y media del siglo XIX y quienes podían recordar las dimensiones de la vida durante el antiguo régimen experimentaban ese tiempo mismo y toda la aventura conscientemente emprendida como algo formidablemente acelerado. El reputado retraso de Kant en dar su matinal caminata cuando llegaron las noticias de la caída de la Bastilla y la decisión del régimen republicano de comenzar de nuevo el calendario de las cuestiones humanas con el año uno (l’an un) son imágenes de ese gran cambio. Hasta para los contemporáneos cada año sucesivo de pugnas políticas y conmociones sociales asumía una individualidad gráfica distintiva. 1789, 1793, 1812 son más que simples designaciones temporales: representan grandes tempestades del ser, metamorfosis del paisaje histórico tan violentas que casi inmediatamente adquieren la magnitud simplificada de la leyenda. (Como la música guarda tan estrecha relación con los cambios producidos en las formas del tiempo, el desarrollo de los tempi de Beethoven, el desarrollo de las vibraciones de su música sinfónica y de cámara durante esos años pertinentes, es de un extraordinario interés histórico y psicológico.)
Junto con esta aceleración se dio una «creciente densidad» en la experiencia humana. Es difícil expresar este concepto en términos abstractos, pero se nos impone inconfundiblemente en la literatura de aquel tiempo y en las memorias y archivos privados. La receta publicitaria que habla de «sentirse más vivo que antes» tenía entonces una fuerza literal. Hasta la Revolución Francesa y las marchas y contramarchas de los ejércitos napoleónicos de Coruña a Moscú, de El Cairo a Riga, la historia había sido en gran medida el privilegio y el terror de unos pocos. Todos los seres humanos estaban sujetos al desastre o a la explotación general, así como estaban sujetos a sufrir enfermedades. Pero el desastre y la explotación quedaron barridos como por una misteriosa marea. Son los acontecimientos de 1789 a 1815 los que penetran la existencia común, privada, con la percepción de los procesos históricos. La levée en masse de los ejércitos revolucionarlos será más que un instrumento para librar largas y continuadas guerras y un instrumento de adoctrinamiento social. Hizo más que poner fin a las antiguas guerras profesionales y limitadas. Como observó agudamente Goethe sobre el campo de Valmy, los ejércitos populistas (el concepto de una nación en armas) significaban que la historia había llegado a ser el medio de todo el mundo. A partir de entonces y en la cultura occidental, cada día iba a aportar alguna nueva: la perpetuidad de la crisis, la ruptura con los silencios y uniformidades bucólicas del siglo XVIII, hechos que se hicieron memorables a través del relato de De Quincey sobre los correos que recorrían Inglaterra llevando noticias de las guerras peninsulares. En cualquier parte en que los hombres y mujeres corrientes miraban a través de la cerca de sus jardines veían pasar bayonetas. Cuando Hegel completó su Fenomenología, que representa la enunciación maestra de la nueva densidad del ser, oyó los cascos de los caballos de la escolta de Napoleón que, en medio de la noche, pasaban por la calle para dirigirse a la batalla de Jena.
También nos falta una historia del tiempo futuro (en otro lugar trato de mostrar lo que sería semejante fenomenología de gramática interna).
Pero es evidente que la revolución y las décadas revolucionarias y napoleónicas promovieron una abrumadora inmanencia, un cambio profundo y emocional en la calidad de las esperanzas. Expectaciones de progreso, de liberación personal y social que antes tuvieran sólo un carácter convencional, a menudo alegórico en un horizonte milenario; de pronto se manifestaban muy cercanas. La gran metáfora de renovar la creación, como si se tratara de una segunda llegada de gracia secular, la metáfora de una ciudad justa y racional para el hombre asumió la urgente y dramática dimensión de la posibilidad concreta. El eterno «mañana» de las visiones políticas utópicas se convirtió, por así decirlo, en la mañana del lunes próximo. Experimentamos algo de ese vertiginoso sentido de posibilidad total cuando leemos los decretos de la Convention y del régimen jacobino: la injusticia, la superstición, la pobreza habrán de desterrarse ahora, en la próxima hora gloriosa. El mundo debe desprenderse de su gastada piel dentro de una quincena. En la gramática de Saint-Juste el tiempo futuro nunca es más que momentos que pasan. Si tratamos de rastrear esta irrupción –tan violenta fue– del alba en la sensibilidad privada no necesitamos más que mirar el Prelude de Wordsworth y las poesías de Shelley. Tal vez la enunciación que lo corona todo se encuentre en los manuscritos económicos y políticos de 1848 de Marx. Nunca, desde el cristianismo primitivo, los hombres se habían sentido tan cerca de la renovación y del fin de la noche.
La aceleración del tiempo, la nueva vehemencia y la historicidad de la conciencia privada, la súbita proximidad de un futuro mesiánico contribuyeron a producir un pronunciado cambio de tono en las relaciones amorosas. Los testimonios son bien claros. Los encontramos ya en los poemas de «Lucy» de Wordsworth y en la penetrante observación sobre el apetito sexual contenida en el Prefacio de 1800 a las Baladas líricas. También encontramos pruebas de ello en una comparación, aunque sea sumaria, entre Journal to Stella de Swift y las cartas a Fanny Brawen de Keats. Nada de lo que conozco de un período anterior se parece realmente al dramatizante y autopunitivo erotismo del extraordinario Liber Amoris