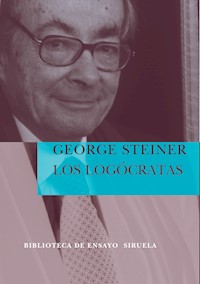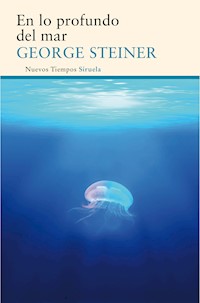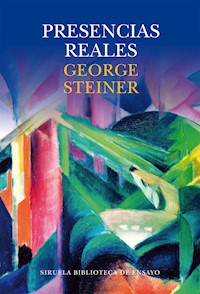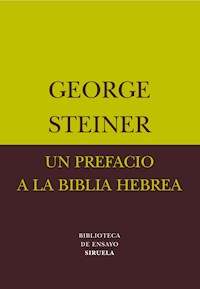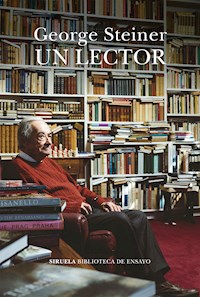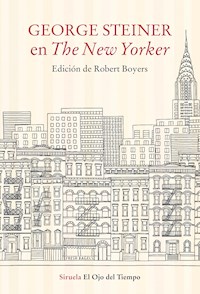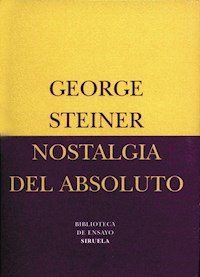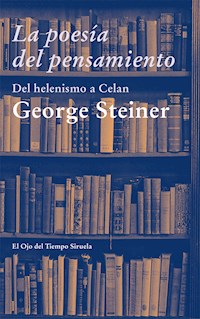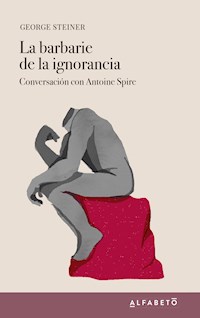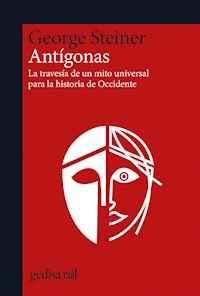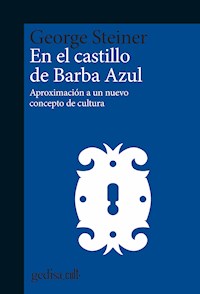8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El presente volumen reúne los dos libros de relatos de George Steiner. Pruebas y Tres parábolas (1992) consta de cuatro narraciones: "Pruebas", "En Discos de la isla desierta", "Navidad, navidad" y "Un tema de conversación"; el conjunto presenta una serie de reflexiones en torno a las encrucijadas filosóficas que rodean la existencia. Por otra parte, Anno Domini (1964) esboza un intrigante retrato del mal en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial a lo largo de tres historias: "No regreses más", "Torta" y "El indulgente Marte".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Anno Domini y otras parábolas
TEZONTLE
Traducción de Anno Domini CARLOS GARDINI
de Pruebas y Tres parábolas HÉCTOR SILVA
Revisión de la traducción EDUARDO MATÍAS CRUZ
GEORGE STEINER
Anno Domini y otras parábolas
Primera edición en inglés (Anno Domini), 1964 Primera edición en inglés (Proofs and Three Parables), 1992 Primera edición en español (FCE), 2014 Primera edición electrónica, 2015
Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit
Título original: Anno Domini. Three Stories of The War First published by Tusk / Overlook in 1986 by The Overlook Press Lewis Hollow Road Woodstock, New York 12498 Copyright © 1964 by George Steiner D. R. © de la traducción, Carlos Gardini Título en español: El año del Señor Editorial Andrés Bello, 1997
Título original: Proofs and Three Parables Granta Books London in association with Penguin Books Copyright © George Steiner, 1992 D. R. © de la traducción, Héctor Silva Título en español: Pruebas y Tres parábolas Ediciones Destino, 1993
D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2735-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
ANNO DOMINI
No regreses más
Pastel
El indulgente Marte
OTRAS PARÁBOLAS
Pruebas
Discos de la isla desierta
Navidad, Navidad
Un tema de conversación
ANNO DOMINI
A Storm Jameson
No regreses más
SE QUEDÓ junto a la carretera hasta que el camión se perdió de vista y el ronroneo del motor murió en el aire frío y salobre.
Se pasó el bastón con punta de goma a la mano derecha y con la izquierda recogió la maleta, que tenía las bisagras rotas y es taba sujeta con cordeles.
Caminó espasmódicamente hacia la aldea por el camino de gravilla. La pierna derecha, muerta hasta la cintura, trazaba un arco lento bajo su cuerpo exhausto. El pie, calzado con un zapato tosco y apoyado en un voluminoso taco de cuero, raspaba el suelo a cada paso, y luego el hombre volvía a impulsar el bastón y el cuerpo hacia adelante, arrastrando la pierna.
La tensión del esfuerzo le había encorvado el cuello y los hombros como si usara armadura, y con cada acometida el sudor le perlaba el linde del cabello fino y rojizo. El dolor y la constante atención a su precario andar le agrisaban la mirada, pero cuando recobraba el aliento, dejando la maleta en el suelo y apoyándose en el bastón como una garza de largas patas, sus ojos recobraban su color natural, un azul profundo y acerado. El porte de la cabeza, con su boca bien cincelada y su delicada estructura ósea, contradecía a la nudosa contorsión de su andar. Era un hombre apuesto, de una manera mustia y sugestiva.
Por lo general los camiones no se detenían en la carretera, sino que seguían de largo entre las dunas y los acantilados, tierra adentro hacia Ruán, o por la costa hacia El Havre. Yvebecques se encontraba lejos de la carretera, en la escarpa de los acantilados y a lo largo de una playa pedregosa con forma de medialuna. Altos autobuses amarillos procedentes de Honfleur viraban hacia la plaza del pueblo y paraban bajo los anchos aleros del mercado normando. Más allá de la arcada con columnas había una calle angosta de paredes altas, en cuyo extremo la playa se fundía con la ondulante luz del mar.
En la plaza había una fuente de bronce de tres grifos con un pergamino lleno de nombres y flanqueado por guirnaldas de laureles. Cada grifo se curvaba como una gárgola desvalida sobre una fecha tallada con caracteres gruesos: 1870, 1914, 1939, pro domo.
Al oír el chirriante enfrenón del camión, los hombres que estaban entre los puestos o junto a la fuente alzaron la vista con repentina frialdad y rigidez. El pescadero, que estaba enjuagando el puesto de mármol con una manguera, dejó que el agua le empapara las botas.
Ahora el viajero estaba muy cerca. Una vez más apoyó la maleta e irguió la espalda, aflojando los tensos hombros. En el borde de la plaza, donde la gravilla se convertía en empedrado, se detuvo a mirar alrededor. Distendió la boca en una sonrisa. No había oído el súbito silencio y enfiló hacia la fuente. Apuró el paso por mera fuerza de voluntad.
Puso la cara bajo el grifo. El agua helada y polvorosa le mojó la boca y la garganta. El hombre se irguió, girando diestramente sobre la pierna sana. Fue cojeando hacia el toldo rojo y amarillo del café. Pero una masa de sombras largas e inmóviles se interpuso. Tres de aquellos hombres usaban gruesos delantales de pescadores; otro, rechoncho y de pelo corto, vestía un traje oscuro. El quinto era apenas un chiquillo. Permanecía cerca del grupo y se mordía el labio húmedo.
El forastero los miró con grave y vacilante amabilidad, como si hubiera sabido que estarían allí para cerrarle el paso pero hubiera esperado un acto de piedad. El hombre moreno y rechoncho se adelantó. Apoyó el zapato laqueado contra el bastón del hombre y le acercó la cara. Habló en voz baja, pero el silencio de la plaza era tan profundo que sus airadas palabras resonaron con claridad.
—No. No. Aquí no. Lárguese. No los queremos de vuelta. A ninguno de ustedes. Lárguese.
—No —repitió el niño, en un gemido aflautado y colérico.
El viajero se ladeó como si soplara una repentina ráfaga de viento. Cerca de él una voz rezongona repitió:
—Lárguese. No los queremos. Tiene suerte de ser lisiado. No tiene suficiente carne sobre el esqueleto para ser un hombre.
El viajero miró el sol entornando los ojos y se orientó. Se alejó de las sombras amenazadoras y echó a andar hacia la calle que conducía de la plaza del mercado al manzanal de la terraza oeste del acantilado. Pero no había entrado en las sombras de la calle de la Poissonière cuando el chiquillo lo pasó de un brinco.
—Sé adónde va usted. Les avisaré —gruñó, sonriendo con desprecio—. Lo matarán a pedradas. —Echó a andar y se volvió una vez más—. ¿Por qué no me alcanza, lisiado?
El estirado notario miró al forastero. Luego lanzó un escupitajo entre sus zapatos laqueados y silbó. Un perro enorme salió del puesto de carne y se le acercó. Un cachorro robusto y gemebundo se alejó de la pila de vísceras de pescado que manchaban las piedras calientes. Otros perros se levantaron. El notario rascó a su perro detrás de las orejas y le chistó, señalando al cojo. Luego le pegó en el hocico con el canto de la muñeca. El animal se alejó gruñendo. Monsieur Lurôt chistó de nuevo y el perro comprendió. Se arrancó las pulgas del pescuezo y soltó un aullido extraño, cruel y desolado. Un perdiguero que estaba dormitando bajo la mesa de billar salió del café. Otros hombres golpeaban y silbaban a los perros y señalaban la calle de la Poissonière. La jauría se reunió en la fuente, dando dentelladas, y echó a andar hacia la callejuela. En la camioneta, el perro de Lurôt soltó un grito gutural.
El hombre oyó el tumulto, pero los tuvo en los talones antes de poder volverse. Se le abalanzaron como sombras enloquecidas, babeándose y lanzando feroces mordiscos. El hombre se tambaleó mientras se defendía con el bastón. Pudo apoyar las piernas contra una pared pero el perro de Lurôt se le abalanzó con un destello de hueca maldad en los ojos, envolviéndolo con su olor rancio. El hombre apartó al animal de su cara pero sintió un raspón caliente en el hombro.
Más allá del tufo y el alboroto de los perros, el hombre cojo oyó risas en la plaza del mercado, como banderas lejanas flameando en el viento.
Los animales se estaban cansando de su diversión. Se alejaron mostrando los dientes. Sólo el perdiguero lo acuciaba aún, rodeándolo y acometiendo con la cabeza gacha. Eludía el bastón con saltos espasmódicos. De pronto la bestia se lanzó contra la pierna del forastero. Cerró los dientes sobre el talón de cuero. El hombre cayó contra el costado de la casa arañando el aire en busca de apoyo. El perro retrocedió, la lengua roja sobre la boca magullada. El bastón cayó sobre ella con un golpe brutal. El animal se derrumbó hecho un guiñapo gimiente; se le había partido un hueso, y sus ojos giraban.
La maleta había caído en el empedrado. Saltó una bisagra y cayó un pequeño paquete. Se había despedazado contra el canto de la acera, esparciendo esquirlas de porcelana azul y blanca en la alcantarilla que irradiaban puntos de luz en esa calle sombría. El hombre se arrastró y recogió lo que quedaba de la estatuilla de Meissen. Sólo se habían salvado el pedestal, con su friso de pálidos acianos, y las esbeltas piernas de la pastorcilla, con sus medias de seda. Privadas del cuerpo arqueado y el rostro soñador, esas piernas, con sus pantalones rojos y sus zapatos negros, conservaban el movimiento de la bailarina. La cabeza se había hecho añicos; sólo se distinguía el emplumado sombrero de tres picos, en medio de la calle.
El viajero se incorporó, recogió la maleta y ajustó la cuerda sobre la esquina rota. Los perros lo miraron con cautela. El perro de Lurôt se aproximó y gimió suavemente. El hombre le pasó la mano por las orejas sarnosas. El perro lo miró con ojos grandes y estúpidos. La jauría no siguió al cojo.
Adelante las casas raleaban y se avistaba el acantilado. El mar se extendía a la derecha, susurrante y brumoso bajo el sol blanco. El viento salobre secó el sudor del rostro y el cuerpo del hombre. Pero el aullido de los perros se le había clavado en la médula, y espasmos de miedo y fatiga le sacudían el cuerpo. En la repentina sombra de los manzanos, un hormigueo de frío le erizó la piel. El sendero se elevó nuevamente y el mar se abrió debajo de él, centelleando en el calor. Sólo se movía la línea de mareas, lamiendo la playa con un murmullo impreciso y huraño.
El camino se sumergió en una hondonada. Cantaban abejas en los rastrojos y la hierba tenía un seco aroma de tierra adentro. El hombre evocó recuerdos vívidos y exactos. Quis viridi fontes induceret umbra: ¿Quién cubrirá la fuente con verde sombra?
Era en este lugar donde el verso latino había despertado del atormentado olvido de un estudiante. Y su música se había sostenido en medio de la caótica algarabía. Él había realizado su patrulla matinal por las fortificaciones del linde del acantilado, inspeccionando los refugios hundidos en la roca viva y escrutando la quieta bruma del Canal con los binoculares. Regresaba a su cuartel de la granja de La Hurlette. El sendero serpeaba entre campos minados, y los aviones que sobrevolaban el valle del Sena en sus continuas incursiones surcaban el cielo vibrante. A lo lejos, sobre los acantilados fluviales de Ruán, las baterías antiaéreas disparaban andanadas breves. Las detonaciones tronaban como en una cantera distante.
Cuando descendió a la hondonada, todos los sonidos se atenuaron. Se sentó para aplacar sus temblores. Su herida era reciente, y había sufrido mucho dolor en el hospital de campaña de Járkov y en los trenes que culebreaban furtivamente por Europa, con espasmódicos desvíos por ramales y puentes deformados por las bombas. Había aguardado en una vía lateral de las afueras de Breslau observando un frasco de morfina que se tambaleaba en el estante, fuera del alcance de sus dedos, mientras sus asistentes se refugiaban en una zanja.
Había aprendido a convivir con el dolor como se convive con un animal familiar pero traicionero. Lo imaginaba como un gato enorme que se afilaba las zarpas, arrastrándolas como fuego lento desde el hombro hasta el talón, para luego volver a agazaparse en el oscuro centro de su cuerpo. Lo habían apostado en el sector Yvebecques de la muralla del Canal de la Mancha como jefe de inteligencia militar. Era un puesto fácil, otorgado en deferencia a su afección. Mientras el dolor regresaba a su guarida, ese verso de Virgilio había cantado en sus contusos pensamientos. Con él se abrían las puertas de la memoria, y detrás de él dormitaban los verdosos tejados y los lentos canales del norte de Francia.
Más tarde ese año la bruma del Canal se había enrojecido en un tumulto salvaje. Pero durante el infierno que siguió, él llevó consigo el verso y la imagen de este lugar, una mano cerrada llena de silencio y agua, protegida del vendaval.
Falk salió de la hondonada sin soltar la maleta, y sus ojos se iluminaron. La Hurlette estaba del otro lado del declive, donde el acantilado descendía bajo riscos verdes y se abría el valle de la Coutance. El caudaloso y descolorido arroyo asomaba por la hierba de la marisma. Ahora que la granja estaba a la vista, el reconocimiento lo rozó como un ala.
El fuego de los morteros había abierto boquetes que todavía eran visibles bajo las cuevas, pero el tiempo los había redondeado, como si las almejas hubieran cavado sus delicadas viviendas en la piedra. Un nuevo tejado rojo brillaba sobre el establo, pero los cobertizos y los matorrales de lila y acebo estaban tal como los había visto la última vez, al pasar en el sidecar de una motocicleta, bajo un humo acre y feroz, cinco veranos atrás.
A la izquierda de la casa vio el fresno, y sintió abatimiento. El árbol se erguía con hojas más grises que plateadas. A través del follaje se discernía el inconfundible perfil de la rama donde habían colgado a Jean Terrenoire. La noche en que había comenzado la invasión en las playas del oeste, una patrulla había sorprendido al muchacho encaramado cerca de la cima del acantilado. Enviaba señales a las sombras del mar. Lo habían llevado a La Hurlette, el rostro amoratado por los culatazos.
Falk intentó interrogarlo pero él se limitó a escupir los dientes.
Dejaron que la familia saliera del sótano para despedirse y luego lo arrastraron hacia el fresno. Falk se había encargado de la ejecución.
El árbol estaba más grueso pero la rama conservaba su movimiento de dragón y Falk no podía apartar los ojos de ella. Echó a andar hacia la casa, recordando súbitamente que los Terrenoire lo estarían esperando. El chiquillo del mercado se había adelantado para avisarles. Se le echarían encima antes que pudiera cruzar el umbral. El odio acechaba su marcha como una mirada incierta. Irguiendo los hombros, Falk miró la ventana de la habitación de la esquina, su habitación, y vio la dedalera en el antepecho, tal como cuando se había ido. Ésta había sido su isla en el mar turbulento, allí ella le había llevado esa leche tibia, aromatizada con hierbas, en una jarra azul. Continuó la marcha.
La puerta no estaba atrancada y Falk se detuvo aterrado. La oscuridad de la casa lo cegó un instante, pero supo casi de inmediato que nada había cambiado. Las cacerolas y sartenes relucían en la pared como corazas de un ejército fantasmagórico. Un aroma de hule y queso rancio impregnaba la habitación, mordiéndole las fosas nasales. El reloj que él había comprado durante su convalecencia en Dresde, y que los Terrenoire habían aceptado sin gratitud ni desprecio cuando él llegó, martillaba blandamente en la repisa.
Entonces vio a Blaise. Estaba junto a la pared y empuñaba el atizador negro. Blaise le clavó los ojos, torciendo la tensa boca con odio e incredulidad.
—¡Madre de Dios! El retardado no mentía. Eres tú. Te has atrevido a regresar. Te has atrevido a venir aquí, cerdo asesino. —Se le acercó—. Conque has regresado. Ordure! Salaud! —Blaise rezumaba el excremento del odio. Jadeaba como si la furia le cerrara el gaznate—. Voy a matarte. Lo sabes, ¿verdad? Voy a matarte.
Retrocedió, los ojos desorbitados, y alzó el atizador. Pero el viejo Terrenoire le arrojó una silla desde la cocina.
—¡Basta! Merde. ¿Quién crees que manda en esta casa?
Estaba gris y marchito y la edad le había alisado la nariz ganchuda, pero aún conservaba su vieja y taimada autoridad. Blaise gesticuló como si le hubieran pegado en la boca.
—Nadie matará a nadie aquí a menos que yo lo ordene. Recuerda lo que he dicho. No ahuyentes a la zorra si quieres su piel. Tal vez Monsieur Falk tenga algo que decirnos.
Miró a su huésped con vigilante desdén. Blaise soltó un gemido gutural.
—No me importa lo que diga. Voy a despellejar a este puerco repugnante.
Se agazapó cerca del hogar como un áspid aturdido, venenoso pero inmóvil.
Mientras Falk se aproximaba al banco en el obtuso horror de un sueño lento y familiar, vio a la mujer y las dos niñas. Las orejas de Madame Terrenoire sobresalían del cabello gris y desgreñado. Mechones blancos le cubrían los ojos. Nicole había conservado su porte, aunque cierta crispación de solterona le tensaba el cuello delgado. Falk vio que le temblaban las manos.
Danielle le daba la espalda. Falk recordaba una imagen inviolada y precisa, la de una niña de doce años de grandes ojos grises cuyo cabello irradiaba la maciza luz del oro martillado. No era bella, pues heredaba la nariz y los hombros angulosos del padre, pero poseía una gracia escurridiza y vital. A menudo conversaban en voz baja y afable. Ella le llevaba el desayuno y se quedaba en un rincón de la habitación mientras el asistente enceraba las botas de Falk. No se sentaba junto a él, sino que conservaba una grave y traviesa distancia, como hacen las niñas frente a hombres mayores y quebrantados. Todas las mañanas Falk sacaba unos granos de café y una cucharada de azúcar de sus raciones y los dejaba en el borde de la bandeja. Sabía que ella le llevaría esos despojos de amor a su padre, corriendo en silencio escalera abajo.
El día de la invasión, en medio de la baraúnda y el estrépito de las baterías costeras, Danielle había entrado en su habitación. Falk se estaba poniendo el casco y el abrigo para ir al coche camuflado que lo aguardaba bajo los robles, a mil metros de la casa. Ella lo observaba con cautela mientras el fragor de los cañones hacía temblar el piso. Cuando él se dispuso a irse, calzándose la correa de la pistola automática sobre el hombro, ella le tocó la manga con un movimiento furtivo y sensual. Antes que él atinara a decir nada, Danielle se fue, y Falk oyó el portazo del sótano.
La había vuelto a ver esa noche. Jean Terrenoire no pronunció una sola palabra con sus labios desgarrados mientras se despedía de su familia. Simplemente los abrazó a todos mientras el cabo anudaba la cuerda. Acercándose a Danielle, Jean se arrodilló y le acarició la mejilla. Ella tiritó. Lo llevaron apresuradamente al jardín. Cuando pasó Falk, la niña se apartó de él con un gemido sordo e inhumano que se le clavó en la mente como una espina. Ahora apenas se atrevía a mirarla. Pero supo a primera vista que ella había crecido y que su cabello aún era dorado como el otoño.
Falk se sentó en el banco. Apoyó el bastón en el piso, debajo de la pierna muerta.
—Es verdad. Hay algo que quiero decirles. —Miró a Blaise, que lo rondaba con aire amenazador—. Quiera Dios que me concedan el tiempo necesario.
Un negro silencio cayó en la habitación.
—Cuando me marché, tenía órdenes de llegar a Cuverville y restablecer el cuartel general de la brigada. Pero a la mañana nos atacaron cazas estadunidenses. Vinieron en vuelo rasante, a tan baja altura que dispersaron los henares con sus alas. En la segunda pasada hirieron a mi edecán, Bültner. Ustedes recordarán a Bültner. Era un hombre gordo que se comía las manzanas verdes que caían en el huerto. Creo que estaba secretamente enamorado de ti, Nicole. Sea como fuere, estaba tan malherido que no nos atrevíamos a moverlo, así que lo dejamos bajo el seto tendido en una manta. Yo esperaba que la ambulancia lo encontrara a tiempo, pero algunos de ustedes lo encontraron primero. Más tarde supimos que lo habían matado a golpes de mayal.
”No podíamos quedarnos en Cuverville y nos despacharon a Ruán. Recuerdo las dos torres de la catedral en el humo rojo. Una hora después de nuestra llegada, bajaron paracaidistas en medio de la ciudad. Todos los días eran iguales. Nos desplazábamos hacia el este y cada vez éramos menos. Con el buen tiempo los aviones nos atacaban sin cesar, como una manada de lobos. Sólo teníamos respiro cuando estaba encapotado. Llegué a odiar el sol como si fuera el rostro de la muerte.
”Cada hombre lleva en sí su rendición personal. En un momento dado, conoce la derrota en su interior. Yo la conocí cuando vi lo que quedaba de Aachen.1 Pero entre nosotros nos ocultábamos este conocimiento como si fuera una enfermedad secreta. Y continuábamos la marcha. Durante nuestro contra-ataque del invierno tuve Estrasburgo a la vista. Al día siguiente se me volvió a abrir la herida. Ya no le era útil a nadie y me enviaron a un sanatorio de las afueras de Bonn, en un bosque. Las explosiones habían hecho trizas las ventanas y cubríamos los marcos con mantas del ejército para que no entrara la nieve. Nos quedábamos sentados en esa falsa oscuridad, oyendo cómo se acercaban los cañones. Luego oímos orugas de tanques en la carretera. Ese día el personal médico y las enfermeras se esfumaron. El viejo médico se quedó. Dijo que estaba cansado de correr; había corrido todo el camino hasta Moscú, y luego de vuelta. Se disponía a esperar con una botella de coñac. Me dio los papeles del alta. Soldados de infantería montaron un mortero en el patio de la casa y los estadunidenses tuvieron que usar lanzallamas para expulsarlos. No sé qué pasó con el viejo.
Falk movió el cuerpo. El sol se desplazaba hacia el oeste y la luz se deslizaba por la ventana como un zorro largo y rojo.”
—Tenía que llegar a Hamburgo. Quería ver mi casa. Corrían rumores sobre las bombas incendiarias y yo sentía angustia. Apenas recuerdo cómo logré abordar un tren, uno de los últimos que viajaban al norte desde Berlín. Me había criado en Hamburgo y la conocía como la palma de mi mano. Lo que vi al caminar entre las ruinas de la estación era inimaginable, pero también espantosamente familiar. Cuando yo era pequeño, la maestra había pegado una gran fotografía ampliada de la luna en la pared del aula. Yo la miraba sin cesar, y los cráteres; las grietas y los mares de ceniza muerta estaban grabados en mi memoria. Ahora se extendían delante de mí. Toda la ciudad ardía. No había sol, ni cielo, sólo penachos de humo gris, tan calientes que quemaban los labios. Las casas se habían derrumbado formando enormes cráteres. Ardían día y noche, guiando los aviones hacia su blanco. Pero no había más blancos, sólo un mar de llamas que el viento hacía crecer con cada nuevo bombardeo. Y al calentarse las ruinas, soplaban ráfagas de aire impregnadas de hedor y cenizas.
”Sin duda me puse a gritar o correr, pues una sombra salió del humo y me sacudió. Era un hombre manco con un casco abollado. Me dijo que me metiera en un refugio antes que llegara la próxima oleada. Las sirenas gemían de nuevo pero apenas podía oírlas en medio del fragor de las llamas. Hasta entonces no sabía que el fuego tiene ruido, un crujido extraño y pavoroso, como si a uno le hirviera sangre en la garganta. El hombre me tironeó de la manga: era un agente de la policía auxiliar y yo tenía que obedecerle; él no podía perder el tiempo cuidando de idiotas que no iban al refugio.
”Nos metimos en una trinchera bordeada con sacos de arena y láminas de hierro corrugado. Estaba llena de humo y olores rancios. Distinguí manchas grises en la oscuridad. Eran rostros humanos. Al principio creí que usaban máscaras de gas o antiparras, pero sólo estaban ennegrecidas por el hollín; la cercanía de las llamas les habían dejado estrías moradas en la piel. Sólo sus ojos estaban vivos; los cerraron de pronto cuando cayeron las bombas. Había una niña acuclillada cerca del extremo de la trinchera. Estaba descalza y tenía quemaduras en los brazos. Me pidió un cigarrillo, diciendo que tenía hambre. Yo no tenía cigarrillos, pero le di una oblea de chocolate holandés envuelto en papel metálico. Ella la partió en dos, poniéndose un trozo en el bolsillo y el otro en la boca. Lo sorbía lentamente. Todavía lo tenía en la boca cuando se anunció que había cesado el bombardeo. Ella oyó el anuncio antes que nosotros, subió la escalinata a la carrera y se perdió en el humo pestilente. Al salir de la trinchera, la vi correr junto a una pared en llamas. Ella se volvió para saludarme.
”Pregunté al agente cómo podía llegar a la Geiringerstrasse. Él me miró con cólera y temor.
”—¿No es allí donde están los tanques de gas?
”Recordé los dos tanques mugrientos y la alambrada que los rodeaba en el extremo de la calle donde comenzaba la fundición.
”—Sí, allí están los tanques.
”—Eso pensé. No tiene sentido que vaya. Está todo acordonado. Los Amis han atacado esos tanques de gas con bombas incendiarias. Les dieron hace dos días. Desde entonces no se permite que nadie se acerque a la Geiringerstrasse. Venga. Echa remos un vistazo a sus papeles y le encontraremos un refugio para que duerma.
”Pero me zafé de él y eché a andar hacia mi casa.
”Nuevos incendios empujaban el humo hacia arriba, guiándome como lámparas oscilantes. En los cráteres ardientes todavía había casas, o fragmentos de casas, que se mantenían en pie. El paso de las llamas había cubierto las paredes con dibujos extraños que evocaban el crecimiento de una hiedra negra. A me nudo tuve que caminar entre los muertos. Algunos habían sido quemados vivos, atrapados por telones de fuego; otros habían sido despedazados, o alcanzados por esquirlas. Pero muchos parecían intactos por fuera, con la boca abierta. Habían muerto de asfixia cuando las llamas succionaron el aire. Vi a un niño que debía haber muerto al respirar fuego; le había chamuscado la boca y le había penetrado la garganta, ennegreciéndole las carnes. Junto a él, en el asfalto, yacía la sombra parda de un gato calcinado.
”Cuando me aproximé a lo que había sido la Löwenplatz y el comienzo de la Geiringerstrasse, un cordón de hombres me cerró el paso. Eran agentes de la Gestapo y la policía. Empuñaban armas y no dejaban pasar a nadie. Detrás de ellos los incendios ardían con un increíble resplandor blanco. Aun allí, en el extremo de la calle, el calor y el hedor del gas eran insoportables. El calor pegaba en los ojos y la nariz con ramalazos nauseabundos. Sentí el vómito en la boca, me puse histérico. Supliqué a un oficial de la Gestapo que me dejara pasar. Mi familia podía estar atrapada allí. Él sacudió la cabeza, hablándome en susurros; estaba demasiado cansado para hablar. Hacía tres noches que no dormía, desde que habían explotado los tanques de gas. No dejaban pasar a nadie. Sus hombres estaban allí viendo qué se podía hacer. En ese momento oí disparos en la calle, detrás de la muralla de llamas. Me puse a gritar y traté de abrirme paso. Uno de los policías me sujetó del cuello.
”—No sea idiota. No hay nada que podamos hacer. Lo hemos intentado todo. Les estamos acortando el sufrimiento. Están rogando por una bala.
”El viento ardiente trajo voces, voces agudas e histéricas. Los policías alineados entornaron los ojos. Dos hombres de la Gestapo emergieron del humo y se arrancaron las máscaras. Portaban armas. Uno de ellos se acercó a una pila de desechos y se desmayó. El otro se plantó ante el oficial tambaleándose como un borracho.
”—No puedo seguir haciéndolo, Herr Gruppenführer, no puedo.
”Se alejó como un sonámbulo, soltando la pistola. El oficial se volvió hacia mí con expresión extraña.
”—Usted dice que su gente está allá. De acuerdo. Coja esa pistola y acompáñeme. Tal vez pueda ayudar.
”Sus ojos eran como brasas rojas; no había vida en ellos, sólo humo y miedo. Nos pusimos las máscaras y avanzamos en medio del viento quemante. La Geiringerstrasse corre junto a un pequeño canal. Siempre estaba lleno de aceite y desechos. Cuando niño, yo miraba cómo la luz del sol se partía en azules y verdes brillantes en el aceite. Ahora, avanzando bajo el resplandor de los tanques de gas en llamas, vi de nuevo el canal. En el agua había seres humanos, sumergidos hasta el cuello. Nos vieron llegar y agitaron los brazos. Pero al instante los hundieron en el agua con un alarido. El oficial de la Gestapo alzó una esquina de su máscara y gruñó:
”—Fósforo.
”Los estadunidenses habían arrojado bombas incendiarias de fósforo. Cuando está en contacto con el aire, el fósforo es imposible de apagar. Con la ropa y el cuerpo en llamas, los vecinos de la Geiringerstrasse habían muerto como antorchas vivientes. Pero algunos habían logrado saltar al canal. Allí permanecieron tres días. Cada vez que trataban de salir del agua, sus ropas ardían con una llamarada amarilla. En el corazón del fuego, se morían de hambre y frío. Mientras los lamía el agua helada, temblaban espasmódicamente por las quemaduras. La mayoría había renunciado y se había hundido, pero algunos permanecían de pie, pidiendo comida y ayuda con gritos roncos. La Cruz Roja los había alimentado desde la orilla y les había cubierto la cabeza con mantas. Pero al tercer día, cuando se reanudaron los bombardeos, habían ordenado que todos se marcharan. No se podía hacer nada excepto darles una muerte rápida y silenciar esos gritos inhumanos. Así que participó la Gestapo. La mayoría de los rostros eran irreconocibles. Tenían el cabello y las cejas chamuscados. En el agua negra vi una hilera de calaveras vivientes. El oficial de la Gestapo había desenfundado la pistola y le oí disparar. Uno de los rostros me miraba. Era una niña, y en su frente abrasada las llamas habían dejado un mechón de cabello, rojo como el mío. Tenía los labios cuarteados e hinchados pero trataba de articular palabras. Me acerqué y me quité la máscara. El calor y el tufo del fósforo me dieron náuseas. Pero pude inclinarme sobre el canal y ella se acercó sin dejar de mirarme. Su lengua era un muñón achicharrado, pero entendí lo que me decía.
”—Pronto. Por favor. Pronto.
”Le pasé el brazo detrás de la cabeza y apoyé mis labios en los suyos. Ella se inclinó hacia atrás y cerró los ojos. Entonces le disparé. No estoy seguro, porque los rasgos estaban muy desfigurados, pero creo que era mi hermana.”
Un silencio invernal reinaba en la habitación. En medio de las sombras el campanilleo del reloj se había vuelto remoto e irreal. De pronto Danielle habló, sin volverse, en el aire oscuro.
—Bien. Bien me alegra.
La voz brincó sobre Falk desde una emboscada largamente temida pero ahora intolerable. Rezumaba un odio que lo aturdió. Parecía cerrarse sobre su cabeza en una marea asfixiante. El dolor que acechaba en su pierna encorvada e inmóvil creció y se agudizó. Le apuñaló la espalda y le apretó el cuello como una prensa. La fatiga y los rigores de ese largo día doblegaban su voluntad. Sólo el dolor era real, como un puño rojo ante sus ojos, y descendía hacia el suelo. Pero en el preciso instante en que algo estaba por romperse en su interior —un núcleo vital de esperanza y resistencia—, Danielle se levantó y pasó a su lado, tocándole la manga en una vaga evocación.
Falk irguió la cabeza para mirarla y el dolor se volvió soportable, asentándose en sus caderas, donde adoptó una forma filosa pero familiar. Terrenoire se puso de pie y encendió la lámpara del aparador. La sombra de su nariz ganchuda se proyectó contra la pared como un pirata dibujado por un niño. Madame Terrenoire y Nicole levantaron los platos, apilando la porcelana azul y blanca. No miraban al lisiado sentado en el banco.
Blaise alzó los ojos gatunos y claros. Escupió con odio desdeñoso contra el pie desfigurado de Falk y maldijo entre dientes.
—Nom de Dieu.
Recogió el cubo de leche con ágil movimiento y salió. Antes que la puerta se cerrara, Falk alcanzó a ver las estrellas vespertinas.
Se despertó con un sobresalto. El sueño interrumpido le paralizaba la lengua con un gusto agrio. Por un rato no supo dónde estaba. En la oscuridad evocó vagamente los acontecimientos de las últimas horas. Luego vio una sombra acechando en el rellano. En guardia, Falk buscó el bastón a tientas. Cerró los dedos sobre el mango, pero al instante reconoció un familiar retazo de encaje blanco, la gorra de dormir de Madame Terrenoire, y debajo los rasgos chatos y toscos de esa mujer mayor. Ella se le acercó con su raída bata, se apoyó en la cocina y lo escrutó con sus ojos chatos. Su mirada se deslizó sobre él como la mano de un ciego, neutra pero inquisitiva.
—¿Para qué ha regresado? —preguntó abruptamente—. ¿Para contar esa historia nefasta… cette sale histoire?
—Sí —dijo Falk.
—¿La historia es cierta?
—Sí —repitió él, vencido.
—Está mintiendo —dijo ella, no con furia sino con malignidad—. Está mintiendo. No vino aquí para contarnos lo que le sucedió. ¿Por qué iba a interesarnos? Ha regresado para quitarnos algo. Conozco a los de su especie. Sólo sirven para eso. Para quitar, quitar y quitar. —Abría y cerraba las manos con rapacidad.
—Ustedes tienen tanto para dar… —dijo Falk.
Ella se arqueó como un gato viejo.
—Ya no. Ustedes se lo han llevado todo. Se llevaron a Jean y lo colgaron de ese maldito árbol. Se llevaron a tantos hombres jóvenes que Nicole se ha quedado solterona. Mírela. Pronto será madera seca. Blaise es un sinvergüenza. No estaba destinado a ser hijo mayor. Cuando usted mató a Jean, no nos quedó nadie más en quien apoyarnos. Eso lo transformó en una bestia. ¿Y qué hay de mí? Soy una anciana. Aquí sólo quedan los niños y los viejos. Ustedes se llevaron a los demás y los colgaron de los árboles. No, no hay nada más que tomar.
Cerró la boca con fuerza, y Falk pensó en un pez astuto aspirando aire y sumergiéndose en silencio.
—Tal vez sea mi turno de dar. Dar y quitar… c’est parfois la même chose. A veces es el mismo acto.
Ella desechó la idea con un ademán desdeñoso, pero Falk insistió.
—Tomar fue fácil. Demasiado fácil. Debemos aprender a recibir uno del otro. —Ella no parecía comprender—. Tal vez usted tenga razón, tal vez yo haya venido para tomar de nuevo. Pero lo que puedo tomar esta vez no es la vida. Es una parte de la muerte que se interpone entre nosotros. Un peu de cette mort.
—No comprendo —replicó ella secamente—. Tomar es tomar.
—¿Aun cuando sea amor? —preguntó torpemente Falk.
Ella rió secamente.
—Vous êtes de beaux salauds. Son ustedes unos verdaderos cerdos. Hablar de amor en una casa donde han asesinado a un niño.
—Pero es exactamente la casa donde debo hablar de ello. ¿No entiende? Después de todo lo que sucedió, ¿en qué otra parte puede tener sentido?
La vehemencia de Falk la conmovió, pero ella no estaba dispuesta a ceder.
—Usted habla como un sacerdote, pero yo sé lo que es. ¿Cómo podría olvidarlo? Usted mató a Jean. Allá, en el fresno.
—Ninguno de nosotros es lo que era. Deme otra oportunidad.
Ella se encogió de hombros.
—¿Para qué? Déjenos en paz. Entre nosotros no hay lugar para los de su calaña. Los hemos visto demasiado. Nos han tenido tres veces a su merced. Ça suffit. Es suficiente.
Se alejó con disgusto, como si hubiera dilapidado las pocas palabras que había logrado ahorrar. Pero se detuvo al pie de la escalera, y luego de un momento se volvió con un movimiento espasmódico.
—Ese banco no sirve para dormir. Está usted tieso como un pez muerto. Dios sabrá por qué le permito pasar la noche aquí. —Pero mientras lo decía, una nota de taimada complacencia teñía su voz entrecortada—. En la planta alta hay una habitación con una cama. No necesita que le muestre el camino. —Madame Terrenoire empezó a subir la escalera de madera. Falk se le acercó cojeando. Ella lo esperó, miró hacia atrás y dijo entre dientes—: Era la cama de Jean. Vea si puede dormir en ella, capitán.
Entrando en la mohosa habitación que había bajo el tejado, Falk miró por la ventana y vio la luna en el huerto. Más allá del crepitante canto de los grillos oyó el rumor del mar. Permaneció sentado largo rato, respirando apenas el aire rancio y tibio. Cuando al fin se tendió en la colcha, el amanecer despuntaba sobre los acantilados del este como una estría de cobre en la hierba matinal.
El momento de venganza pura e irreflexiva había pasado. Werner Falk fue soportado en La Hurlette como uno de esos perros sin amo que husmean en el linde de una granja. El odio hervía bajo sus pies en borbotones violentos. Blaise no ocultaba su rencor y la anciana miraba a Falk con un paciente desprecio que era más insidioso que la furia. Pero no lo tocaron cuando él pasó cerca de la hoz y del azadón. Su relato estremecedor, su ofrenda de pesadumbre, le daban refugio. Aunque apenas eran conscientes de ello, los Terrenoire trataban a Falk como si llevara en la piel la blanca sombra de la lepra.
Terrenoire no decía nada. Observaba a Falk con sombría complacencia; discernía en su extraña e inesperada visita una insinuación de ventaja. Nicole le hablaba de cuando en cuando, y una llama tenue se encendía en sus enjutas mejillas cuando estaban cerca. Lo seguía cuando él enfilaba hacia los campos humeantes en el calor de la mañana y le dirigía una mirada nerviosa e irritada cuando regresaba de los acantilados al atardecer. Sólo Danielle permanecía apartada de ese cauteloso juego. Si se cruzaban en la escalera o en el terreno neutral de la cocina, entornaba los ojos con dolor.
En la aldea se alzaron y se acallaron las voces. Todos sabían que el capitán alemán había regresado a La Hurlette y que su presencia se soportaba a la sombra misma del fresno. A la mesa de Lurôt, en el Café du Vieux Port, se alternaban la cólera y el asombro. Pero los Terrenoire tenían fama de ser especiales. Bebiendo su sorbo de vino blanco, Lurôt llegó a la conclusión de que había algo que ganar de la visita de Falk. Los Terrenoire no eran tontos; ce ne sont pas des poires. La vaga y codiciosa sospecha se transformó en creencia: Falk había regresado para pagar una compensación por la muerte de Jean. Ahora los alemanes eran ricos, muy ricos. ¿Qué llevaba en su maleta? Billetes y joyas que los boches habían robado en Francia. Pronto habría una nueva trilladora en La Hurlette.
Así que los aldeanos aguardaban y especulaban, como un rebaño, pateando el suelo con somnolienta malevolencia. Toleraban las idas y venidas de Falk, aunque sentían un hormigueo huraño bajo la piel cuando él pasaba. Pronto dejaron de prestarle atención y apenas reparaban en la figura tambaleante que salía de los huertos para sentarse en la playa pedregosa bajo el resplandor del mediodía.
Después de las tres la marea retrocedía hasta el pie del acantilado, dejando una extensión verde y rutilante. Las mujeres y los niños iban a recoger camarones y almejas. Falk miraba con deleite sus correteos y la rápida caída de las redes. A menudo recorría una breve distancia internándose en la inestable viscosidad de la piedra y el mar atrapado.
Una semana después de su llegada a La Hurlette vio a Nicole delante de él, con las faldas levantadas. Ella se volvió y jadeó:
—Venez donc. Venga aquí.
Él la siguió con esfuerzo. Cubiertas de algas y alisadas por las mareas, las rocas eran como vidrio. Entre ellas se extendían charcos salobres. El sol de la tarde se fragmentaba en el agua, y la roca y la arena fluctuaban como un mosaico. Falk se internó hasta las rodillas en la maraña de algas rojas. Nicole, a pocos pasos, le habló por encima del hombro.
—Los demás se preguntan por qué ha regresado. Blaise que ría matarlo al instante. Todavía quiere hacerlo. Pero yo no se lo permitiré. —Se volvió un instante, extrañamente ruborizada—. Le dije a maman que usted no tenía adónde ir. Toda su familia ha muerto en Hamburgo. Nosotros somos lo más parecido que tiene a un hogar. —Rió secamente—. Es descabellado, ¿verdad? Pero estoy segura de que es verdad. Usted era feliz en La Hurlette. Nosotros lo sabíamos. Creo que por eso Jean lo odiaba tanto. Si por lo menos usted hubiera sido infeliz, o nos hubiera tratado mal, podríamos haberlo soportado. Pero verle trasponer la puerta con su abrigo gris, como si se sintiera a sus anchas, como si estuviera en paz, eso era inaguantable. Usted era increíblemente apuesto entonces. ¿Lo sabe? Eso empeoraba las cosas.
Falk resbaló en un pozo de arena burbujeante y ella extendió el brazo para sostenerlo. Se detuvieron en una roca en el linde del bajío. Ante ellos el mar suspiraba con un vaivén somnoliento. En torno las gaviotas graznaban persiguiendo arenques. Nicole irguió la barbilla en el viento.
—Todos le temíamos. Teníamos que temerle. Pero Jean lo odiaba. Tal vez porque lo admiraba, por ser un oficial y por los libros que usted traía consigo. Solía entrar en su habitación y leerlos cuando usted no estaba. No sé si usted lo sabía. —Falk no respondió, pero se le acercó para oír sus palabras en medio del susurro del mar—. Él intentó leer los libros de poesía alemana. Y ese libro grueso de encuadernación amarilla. Era de un filósofo, ¿verdad? Con un nombre largo. No lo recuerdo. A Jean le enloquecía pensar que usted podía tener esos libros y atesorarlos. Quería matarlo. Y no habría sido tan difícil. Al anochecer usted solía regresar a solas del acantilado. Pero ellos no se lo permitieron.
—¿Ellos?
—La célula a la cual él pertenecía, la réseau que le daba órdenes en El Havre. No creían en los actos de terrorismo individual. O eso afirmaban.
—¿Quiénes eran ellos?
—Sin duda usted lo sabía. Jean estaba afiliado al partido.
Nicole lo enfrentó apretando los labios.
—Era un comunista rabioso. Creíamos que usted lo había descubierto. Por eso usted ordenó colgarlo, ¿verdad?
Falk sacudió la cabeza y trató de conservar el equilibrio en la roca mojada.
—No, no lo sabíamos. Colgamos a su hermano porque él estaba guiando las barcazas de desembarco canadienses desde la cima del acantilado.
—Ah. Conque ésa fue la única razón. Qu’importe? Él quería matarlo a usted, y en cambio usted lo mató a él. Así es la guerra, ¿verdad? —dijo con indiferencia, como si fuera una verdad sepultada tiempo atrás—. Papá no quería a Jean. Se peleaban como perros. Cuando descubrió que Jean andaba con los comunistas, quiso matarlo a golpes. Pero Jean creció hasta ser más fuerte que papá, y entonces él ya no se atrevió a ponerle la mano encima. Así que siempre estaban rezongando.
—¿Y qué hay de usted, Nicole? ¿Se llevaba bien con Jean?
—No. Yo no soy hipócrita como los demás, así que le hablaré sin rodeos. Nunca nos quisimos demasiado. Yo era la mayor, pero él no me respetaba. Con sus libros, su plática superficial y sus estúpidas convicciones políticas, se daba ínfulas como si fuera un genio. Pero no lo era. La verdad es que era un cachorro arrogante, nada más. No hubo amor perdido entre nosotros. Él sabía que yo era fea y hacía bromas sobre ello con los demás granujas de la aldea. Decía que yo era alta y huesuda como un rastrillo viejo. Eso murmuraban a mis espaldas, vieux râteau. Cuando vino usted, de pronto comprendí que Jean era sólo un chiquillo, un chiquillo listo jugando a la guerra. Le dije que usted era apuesto y que usted era un auténtico soldado. Eso lo dejó de una pieza. —Nicole desvió los ojos en dolorido recuerdo—. Cuando usted lo mató, supe que me correspondía sentir una amarga pesadumbre. Pero no sentía nada. Nada en absoluto. Danielle lloró durante días. No podíamos lograr que comiera ni se cambiara la ropa. Ella adoraba a Jean. Era la única de nosotros a quien él trataba bien, y compartían muchos secretos. Pero yo no sentía nada. Cuando esa mañana se produjo la invasión, yo sólo tenía un pensamiento: quizá sobreviva, quizá esta terrible época termine.
—Y por eso me ha perdonado —dijo Falk.
—¿Perdonado? Il n’est pas question de ça. No soy sacerdote. No me interesa el pasado. Ojalá el pasado nunca hubiera existido. Debemos empezar a vivir de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer con los muertos? Por eso ha regresado, ¿verdad? Ha regresado a La Hurlette para demostrarnos que el pasado no tiene por qué importarnos, que podemos rescatar lo que era bueno y deshacernos del resto como si fuera un mal sueño, ¿no es así?
Le arrojó esa pregunta con un fervor repentino e imperioso, como si abriera al viento un estandarte escondido. Falk quedó pasmado ante la intensidad vital de sus agudos rasgos.
—Eso le he dicho a mi familia —continuó Nicole—. Déjenlo en paz. Él se quedará con nosotros para compensar el pasado. Blaise y papá piensan que usted les pagará o llegará a algún trato conveniente. Qué necios. ¡Deben pensar que usted vende sidra en Alemania! —comentó con corrosivo sarcasmo—. Pues que lo piensen. Eso nos dará tiempo.
Lo tocó con una mano tímida pero exigente. Falk vio que las aguas crecían y no dijo nada.
Su silencio irritó a Nicole.
—¿Por qué no dice nada? —Sus labios palidecieron. Se le acercó aún más—. ¿Por qué no me mira a la cara?
La desnudez de Nicole lo pasmaba. Falk murmuró el nombre de ella con suavidad y temor, como si fuera una herida abierta.
—Nicole, usted ha comprendido muchas cosas que he sentido. Usted ha dicho las cosas para las que yo no encontraba las palabras adecuadas. Pero no creo que pueda haber entre nosotros… —Miró la inestable arena—. No creo que usted y yo, por muy cerca que estemos…
Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia.
—Usted no cree que usted y yo… —Nicole lo miró desconcertada—. Que usted y yo no… ¿Para qué ha regresado? —Falk extendió la mano pero Nicole se la apartó—. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué mala broma nos está jugando?
—Sé que no tiene sentido. Soy como un sonámbulo buscando aquello que me mantenía vivo de día. Buscando la única puerta que puede llevarme fuera de la noche. Tal vez no se me permita acercarme a ella. Sé que es una locura. Pero usted comprenderá, Nicole. Usted debe comprender.
Ella ya había empezado a alejarse. Tenía el rostro ceniciento. Sólo sus ojos estaban vivos, rebosantes de dolor. Una vez Falk había visto a un artillero azotar a un caballo en los ojos; recordó la mirada de angustia del animal.
—Escúcheme, Nicole, se lo suplico. Necesito su ayuda. Necesito saber que usted no me odia. Sin usted me expulsarán de aquí. Escúcheme un momento, por favor.
La llamó en vano. La muchacha regresaba hacia la playa, saltando de roca en roca con huraña agilidad. Lo miró una sola vez, pero él pudo ver su furia a pesar de la espuma arremolinada. Cuando volvió a alzar la vista, comprendió que estaba solo. Los otros pescadores corrían hacia la orilla. El agua hervía en los bajíos y los oscuros charcos, anunciando el regreso de la marea. Las gaviotas regresaban a los nidos del acantilado y el rojo sol relucía en sus alas. Falk vio que el mar se aproximaba y echó a andar hacia la costa. Pero la marea fue más rápida. Envió relampagueantes láminas de espuma, y las rocas se volvieron borrosas bajo el embate y el repliegue de la rompiente. Elusivos cangrejos asomaban cautamente en el trémulo lodo que él pisaba con andar vacilante. Falk resbaló y se incorporó, pero el agua lo succionaba. A pesar del viento helado, estaba empapado de sudor. Pronto se laceró las manos tanteando la filosa roca. La sal le mordía las uñas rotas. En la luz evanescente la playa se volvió distante y los tejados cobraron un tono azulado, remoto y burlón. Luchando contra la corriente, Falk recordó un desagradable momento al sur de Smolensko. Persiguiendo a los rusos, su compañía se había atascado en una marisma. Desbandándose en el filoso herbazal, abrumados por las moscas y el hedor de las aguas muertas, él y sus hombres se habían arrastrado de bruces, buscando tierra firme. El enemigo los atacaba con fuego de morteros. Al caer los proyectiles, el agua pestilente salpicaba a los muertos y heridos. Abriéndose paso en la feroz rompiente, las manos ensangrentadas, Falk recordó ese episodio. El conocimiento de que había sobrevivido fortaleció su voluntad. Emergió de la batiente marea y llegó a los guijarros. Cayó de rodillas sobre una pila de redes que se secaban bajo el sol de la tarde y miró hacia atrás. El mar gruñía como una manada de zorros, y su fría lengua aún lo acosaba.
Nicole había echado a correr ciegamente entre los huertos. Encontró a Danielle en la escalera y dijo con voz estrangulada:
—Es a ti a quien busca. Es a ti. Aprovéchalo, petite garçe.
Danielle la miró con desconcertada reprobación y alzó la mano como para desviar un golpe. Pero sólo sintió los dedos de Nicole acariciándole la frente como en dudosa bendición.
A la mañana siguiente Terrenoire rompió el silencio. Falk lo había observado mientras alimentaba a una marrana que apoyaba el hocico rosado en el comedero. Cerrando la alambrada, Terrenoire preguntó:
—¿Cuánto tiempo piensa quedarse con nosotros, Monsieur Falk? —Y antes que Falk pudiera responder, añadió—: No es que me moleste. Yo no pierdo nada. Le dije a Clotilde que usted pagaría por su alojamiento, y mejor que la última vez. Pero usted parece estar inquietando a las niñas, como hizo la primera vez. Corretean como gallinas enloquecidas. Et parbleu, debe admitir que es un lugar extraño para que usted se tome vacaciones.
—No estoy aquí de vacaciones —dijo Falk—, es algo más serio. De hecho, es el único acto totalmente serio que he intentado.
Terrenoire pestañeó con mal ceño ante esa insinuación de un motivo oscuro y privado.
—Crecí en medio de una ruidosa pesadilla —dijo Falk—. No puedo recordar una época en que no estuviéramos marchando o gritando y no hubiera banderas en las calles. Cuando pienso en mi infancia, sólo recuerdo con nitidez los tambores y el uniforme que usaba como joven pionero. Y las grandes banderas rojas con el círculo blanco y la cruz gamada negra en el centro. Pendían constantemente sobre nuestra ventana. Tengo la impresión de haber visto siempre el sol bajo una cortina roja. Y recuerdo las antorchas. Una noche mi padre me despertó y me arrastró hacia la ventana. La calle estaba llena de hombres que marchaban con antorchas, como un enorme gusano luminoso. Debo haber gritado de miedo o de sueño y mi padre me tapó la boca. No recuerdo mucho de él, salvo que olía a cuero.
”La escuela fue peor. Los tambores batían con más fuerza y había más banderas. Al regresar a casa jugábamos a la caza del conejo y perseguíamos judíos. Los hacíamos correr por la alcantarilla llevando nuestros libros y si soltaban alguno los tumbábamos y les orinábamos en la cara. En verano nos enseñaban a ser hombres. Nos sentaban en un tronco, de a dos. Cada muchacho, por turno, golpeaba a su compañero con todas sus fuer zas. El primero en agacharse era un cobarde. Una vez me desmayé pero no me caí del tronco. No terminé la escuela. Supongo que rendí mi examen final en Lemberg, cuando me ordenaron que limpiara un refugio con un lanzallamas. Me gradué en Varsovia, marchando en el desfile de la victoria. Ahora los tambores no callaban nunca. Su redoble nos perseguía siempre: en Noruega, en las afueras de Utrecht, donde sufrí mi primera herida; en Salónica, donde colgamos a los partisanos de ganchos de carne, y en Járkov, donde sucedió esto.”
Falk se acarició distraídamente la pierna.
—No cesaban nunca, y en el hospital de las afueras de Dresde pensé que me enloquecerían. No puedo decirle mucho sobre ello, Monsieur Terrenoire, porque yo apenas lo recuerdo. Yo era dos personas. Una noche regresé cojeando de la letrina a mi habitación. No había ninguna cama vacía. Debo haber brincado de cama en cama, mirando. Entonces recordé que mi hoja clínica tenía un número. Lo encontré. Había otro hombre en mi cama. Vi la mancha que le cubría la pierna vendada y supe que ese hombre era yo. Así que me abalancé sobre él y traté de aferrarle la garganta. Después de eso me mantuvieron con morfina.
Estaban caminando por el huerto. Falk continuó:
—Entonces me enviaron aquí. ¿Cómo puedo explicarlo? En la iglesia nos decían que Lázaro abandonó su mortaja hedionda después de haber estado muerto cuatro días. ¡Y llamaban a eso un milagro! Yo había estado muerto veinte años. No sabía que existía la vida. Nadie me lo había dicho. Tropecé con ese peligroso secreto aquí, en La Hurlette. Quizás usted ni recuerde la primera noche que pasé en esta casa.
Terrenoire lo miró cautelosamente.
—No lo creo.
Falk rió, exultante.
—¿Por qué iba a recordarlo? Fue una noche como muchas. Habían apostado aquí a otros oficiales antes de mi llegada. Para usted no significaba nada, sólo otro forastero indeseable en la casa. Pero para mí fue la primera hora de gracia. Me paré en la ventana bajo el tejado, miré el huerto y tuve un atisbo del mar. Danielle… ¿recuerda usted cuán pequeña y menuda era…? Danielle llamó a mi puerta y me llevó una jarra de leche. Era una jarra azul y la leche estaba caliente. Sé que son cosas comunes, una habitación con cielo raso bajo, una hilera de manzanos y una jarra azul. Pero para mí, en ese momento, eran las puertas de la vida: Lazare, veni foras. Pero ese hombre sólo había estado muerto cuatro días. En esta casa yo me levanté de una muerte mucho más prolongada y peor. Esa noche, cuando Danielle puso la jarra sobre la mesa, los tambores dejaron de batir por primera vez. Aquí no los oí nunca. Oh, sé que la guerra nos rodeaba por doquier, que había minas en el extremo del jardín, y alambre de púas en los acantilados. Pero no me importaba. Yo veía la vida en esa cocina como si fuera un resplandor. ¿No es un pensamiento absurdo? Pero los que han crecido muertos tienen esas visiones. Y como los tambores habían callado, empecé a oírme a mí mismo. Nunca antes había oído mi propia voz. Sólo los gritos de otros hombres y el eco con que debíamos responder. Era todo lo que me habían enseñado, a ser el eco de cada grito y de cada odio. Sé que suena extravagante, pero mirándolo a usted y sus hijos, comprendí que los seres humanos no siempre se gritan. El silencio de esta casa era como agua fresca, y hundí las manos y la cara en ella. Y descubrí que los hombres no siempre son nuestros amigos o nuestros enemigos, sino algo intermedio. Se habían olvidado de decir nos eso en las Juventudes Hitlerianas y en la Wehrmacht. —Falk acarició los capullos polvorientos—. Aquí es donde salí de la tumba, Monsieur Terrenoire, en su casa y entre estos árboles.
Terrenoire aplastó un cigarrillo con las botas enlodadas.
—Tal vez haya sido así, Monsieur. No sé nada sobre esas cosas. Usted dice que salió de la tumba. Pero, nom de Dieu, la tumba no quedó vacía. Usted metió a mi hijo en ella. —Miró a Falk con expresión satisfecha, como un jugador que ha pasado una pelota difícil. Repitió las palabras saboreando su maliciosa exactitud—. No, Monsieur, no permaneció vacía mucho tiempo, esa bonita tumba suya.
—Lo sé —dijo Falk—. Maté a su hijo en un acto de fútil represalia, y en la hora de su victoria. En esta casa encontré vida y traje muerte. Usted tiene razón. Las tumbas abiertas no se cierran hasta que las llenan. Yo debería estar en ésa. —Lo dijo con áspera contundencia, como si fuera una lección aprendida tiempo atrás y repetida implacablemente—. No lo niego por un instante. ¿Cómo podría olvidarlo? —Terrenoire lo miró con ojos entornados. Había visto alondras revoloteando de ese modo antes de caer en la red—. Y jamás podré compensarle, nunca. La muerte no tiene precio.
—Por cierto —dijo el viejo—, son las mismas palabras que le dije a Clotilde. Él no puede compensar la muerte de Jean. Les pagaron a los Ronquier por los árboles que talaron, y más de lo que valían, créame. Pero no pueden pagar por los hijos que mataron. Esto fue lo que dije: Monsieur Falk debe tener otra cosa en mente.
Parpadeó con aire de paciente complicidad.
—Cuando tuve que largarme de aquí, los tambores empezaron a batir de nuevo. Le he contado lo que me sucedió. Pero aunque viví en el infierno y todos los días vi horrores suficientes para enloquecer a cualquiera, ya no podían destruirme. Aun en el peor momento, en Hamburgo, cuando me sacaron a rastras del canal, y en Leipzig, cuando nos atacaron los rusos, podía cerrar los ojos un instante e imaginarme de vuelta en La Hurlette. Juré que si esa jarra azul permanecía intacta, yo también. Antes de marcharme con mis hombres, la sepulté bajo un henar del establo. Aún debe estar allí. Si algo le hubiera sucedido, yo lo sabría; algo se hubiera rajado dentro de mí. Habiendo vivido aquí, sabía que fuera del mundo de los locos y los muertos había algo más, algo que podía sobrevivir intacto a la guerra. Juré que un día regresaría para oír el silencio.
Terrenoire se arrancó un pelo húmedo de la comisura de la boca.
—Muy conmovedor, Monsieur Falk, aunque no pretendo entenderlo todo. Mais c’est gentil, y entiendo que un lugar como éste resulte más agradable que las barracas de la Wehrmacht o el frente ruso. Pero usted ha regresado y ha echado un buen vistazo. Igual que los americanos que todos los ve ranos vuelven aquí para mostrar a sus familias las playas y los cementerios. Pero no lo veo empacar su maleta. Al contrario, parece estar asentándose. À quoi bon? ¿Qué quiere de nos otros?
—No estaba seguro hasta que regresé —dijo Falk—. Lo sabía en mi interior, pero no me atrevía a expresar ese pensamiento. Ahora lo sé sin la menor duda. Estoy enamorado de Danielle, siempre lo he estado. Quiero casarme con ella.
Terrenoire lo miró estupefacto.
—¿Quiere casarse con Danielle?
Estaba ganando tiempo, como una almeja que se entierra.
—Si ella acepta.
—¿Si ella acepta? Parbleu, ella no es la única afectada. Non, Monsieur, las cosas no son tan simples por aquí. —Ahora estaba en su propio terreno y hablaba con aplomo—. Usted ha matado a mi hijo mayor y desea casarse con mi hija menor. Drôle d’idée. Ustedes los alemanes son complicados, tengo que admitirlo. —Rió secamente.
Falk hizo un ademán fatigado y sumiso.
—Han pasado cinco años desde que sucedió. Es irredimible, lo sé. Pero Danielle y yo estamos vivos, y aquí puede haber hijos y nueva vida.
—Sin duda —replicó Terrenoire—, pero hay que pensar en muchas cosas.
Falk acarició la corteza de un árbol joven.
—Tiene usted razón, Monsieur Terrenoire. Ni siquiera sé si Danielle me escuchará. Temo que se reirá en mi cara.
—¿Ya ha hablado con ella?
—No.
Las pupilas de Terrenoire brillaron con un destello malicioso.
—¿Pero ha hablado con Nicole?
Falk guardó silencio.
—Fue estúpido de su parte, Monsieur Falk. Los alemanes no tienen finesse, a pesar de sus ideas profundas. —Los dos hombres habían llegado al linde del sembradío. Los henares humeaban bajo el sol de la mañana y a la izquierda el fresno arrojaba su sombra azul—. Pero tal vez usted tuviera cierta razón. Este asunto concierne a Nicole. —Terrenoire hizo crujir los nudillos—. Dans mon pays, Monsieur, no entregamos a nuestras hijas menores antes que se hayan casado las mayores. Et voilà.
Falk quedó sorprendido tanto por la fuerza como por la irrelevancia del argumento. Aun mientras respondía, alegando que debía haber excepciones a semejantes reglas, sus propias palabras le parecían endebles y desacertadas. Terrenoire no se molestó en refutarlo.
—Nicole será buena esposa. Es un poco seca, como su madre, pero es una muchacha sólida. Le gusta meter las narices en los libros, como a usted, Monsieur Falk. No le causará problemas. —Insistió en este tema—. Tal vez usted haya logrado algo con su labia. Usted no puede remplazar a Jean en la granja con esa pierna arruinada, pero puede brindarle un buen hogar a Nicole y echarnos una mano. Eso compensará un poco lo que hemos debido padecer.
Falk interrumpió con vehemencia. Era imposible que él se casara con Mademoiselle Nicole, aunque le tenía afecto y la admiraba. Estaba enamorado de Danielle. Comprendía que era embarazoso que ella fuera la hermana menor, pero eso no tenía remedio. Si Danielle no lo aceptaba, él se marcharía de inmediato y los Terrenoire no tendrían más noticias de él.
—Merde —exclamó el viejo—, Danielle es demasiado joven para usted. No lo permitiré. Es demasiado joven.
—Soy diez años mayor que ella. Pero tenemos exactamente la misma edad. Hemos visto y soportado las mismas cosas. En las afueras de Odesa reunimos a un grupo de partisanos y nos dispusimos a colgarlos. Entre ellos había un chico judío. Yo no podía creer que tuviera apenas quince años. Le pregunté y él