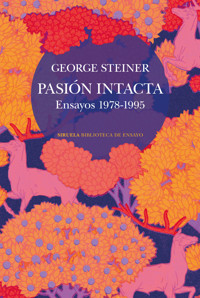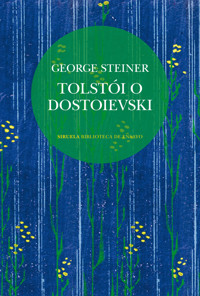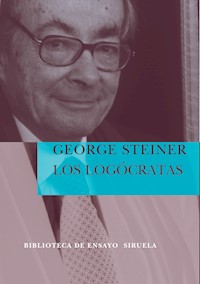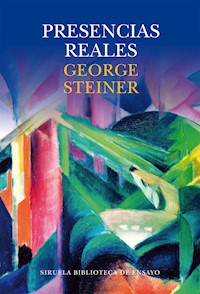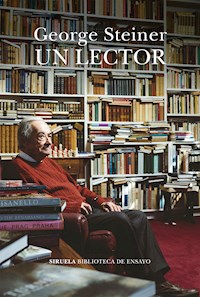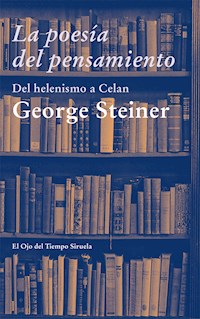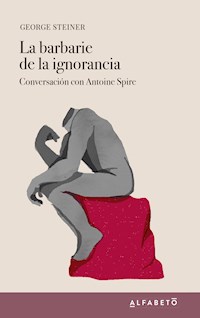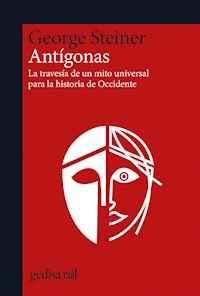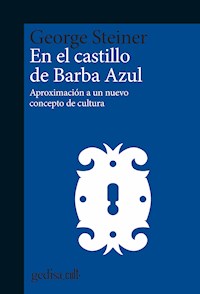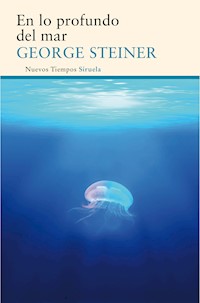
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
En lo profundo del mar recoge las mejores obras de ficción de George Steiner, compendio de todos los temas recurrentes que han guiado la trayectoria del gran maestro del ensayo.George Steiner se ha referido a las narraciones reunidas en esta colección como «un acto de rememoración», una serie de piezas que, independientemente del marco en el que se desarrollen —las profundidades del Pacífico o las selvas de la Amazonia, la Polonia de los campos de exterminio o la Italia posterior a la caída del comunismo—, se comprometen una y otra vez con las mismas ideas de fondo: la inhumanidad en el corazón de la cultura y el enigma del lenguaje y su poder para consagrar o destruir hombres y mundos.Con una prosa ejecutada con brío, sumamente rica en referencias y un estilo cautivador, Steiner, siempre convencido de la tarea moral del escritor, reflexiona con lucidez sobre las crisis de valores causadas por las circunstancias históricas y sus devastadoras consecuencias: los monstruos que puede originar el sueño de la razón. «George Steiner siempre ha corrido riesgos. Eso es lo que hace que su ficción resulte excitante, omnívora y ambiciosa. Pocos escritores que trabajen en este siglo atormentado están tan seguros de tener algo que decir».JOHN BANVILLE
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: noviembre de 2016
Título original: The Deeps of the Sea and Other Fiction
En cubierta: fotografía de © NG / Unsplash
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© George Steiner, 1996
Published by arrangement with Georges Borchardt, Inc. and International Editors’ Co.
© De la traducción, Daniel Gascón
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN:978-84-16964-06-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
En lo profundo del mar
El traslado de A. H. a San Cristóbal
No vuelvas
Pastel
Dulce Marte
Pruebas
Discos para una isla desierta
Noël, Noël
Un fragmento de conversación
En lo profundo del mar(1956)
1
Lo profundo del mar estaba llevando al señor Aaron Tefft al borde de la locura. En las cartas de navegación que empapelaban las paredes de su estudio de Salem, las fosas estaban marcadas con tintas de tonos cada vez más estridentes: desde la serena estrella azul que rodeaba la fosa de Sigsbee, a solo 3.500 m por debajo del golfo de México, hasta la figura de color rojo sangre sacada de la cábala que circunscribía el abismo del mundo, el centro de las pesadillas del señor Tefft, la fosa de Mindanao, 10.800 m por debajo del brillo del sol. No es que el señor Tefft mirase a menudo el mapa en que esa fosa final estaba cartografiada de manera tan clara. Su cerebro vacilaba ante la idea de ese embudo de la noche en el que el Everest pasaría inadvertido, su penacho nevado oculto 1.800 m por debajo del silencio del mar.
Pero la certeza desnuda de que Mindanao existe, de que sus paredes de agua giran con el vagar diario de la Tierra, presionaba el corazón del señor Tefft y lo obligaba, una y otra vez, a saltar de su gastado sillón de cuero y a afrontar el muro oriental en el que había fijado sus cartas del Pacífico. Y aunque el crepúsculo en la habitación o el reflejo caliente del sol de occidente borrasen los detalles, sabía dónde estaba la fosa de Mindanao y podía atisbar por encima el cuadrado púrpura que señalaba la fosa de Ramapo, 10.500 m de mar familiarizado con los tifones y hundido en una súbita oscuridad no lejos de Japón. Para la perturbada imaginación del señor Tefft, el océano Pacífico disfrazaba las distintas entradas del infierno: la fosa de Nerón junto a Guam, la fosa de Aldrich a barlovento de las islas Kermadec, la fosa de Milwaukee, un abismo que supera al Himalaya.
En la mente del señor Tefft no existía un desastre marino sin explicación. ¿Por qué nunca se había sabido nada del Cyclops después de que saliera de Barbados el 4 de marzo de 1918? Simplemente porque en algún lugar de su trayecto acechaba una fosa por descubrir de la que había surgido un rápido remolino, una avidez en la vorágine que había absorbido el navío hacia la oscuridad. Primero el Cyclops había pasado por la región en la que la luz del sol todavía penetra, un azul oscuro y tenue; luego por las selvas verdes donde cazan las barracudas; más abajo, por donde empiezan la noche absoluta y el frío inhumano, pero donde rayos luminiscentes arrojan sus dardos de fuego; finalmente, llegó al lugar desconocido donde después de siglos de disolución las armadas se convierten en polvo.
Pero cuando su imaginación se acercaba a esa última región, al señor Tefft le asaltaba un violento temblor y caminaba hacia la ventana, miraba al jardín y centraba sus sentidos desconcertados en el limero o en el sombrero de paja de Katherine Tefft hasta que, como si la hubiera atraído su mirada salvaje, ella se giraba en su silla de mimbre, sonreía y decía: «¿Estás bien, Aaron? Ven a sentarte a mi lado, querido».
La obsesión del señor Tefft tenía una forma precisa. Lo aterrorizaba y atormentaba el temor a quedar enterrado en el mar y ser arrastrado a una de las grandes fosas por esas corrientes oceánicas cuyos caminos conocía con exactitud. Con cada año de servicio transcurrido en el puente de barcos mercantes y trasatlánticos, el conocimiento del señor Tefft de esas corrientes se hacía más sutil, y más fuerte su convicción de que cualquier cosa muerta que flotara en algún lugar del mar sería al final absorbida en uno de los abismos. Si un hombre fuera arrojado al agua, incluso en la parte menos profunda del Atlántico, su cuerpo vagaría hacia una de las corrientes y sería transportado hacia las Bermudas y la fosa de Nares o la fosa de Mónaco, al este de las Azores. No había manera de escapar. Había que dar sepultura a los hombres en tierra. De lo contrario, los mares los absorberían hacia su centro y su viaje sería más aterrador que ningún peregrinaje por los suelos del infierno. Ese viaje ardía en la mente del señor Tefft con tal intensidad material que había proporcionado una luz curiosa a sus ojos y había quemado los bordes de su alma.
Podía recordar cuándo la alucinación lo había dominado por completo por primera vez. Fue una noche de clamorosos vientos del suroeste, después de que en el salón del piso de abajo se hubiera decidido que el joven Aaron entraría como aprendiz de mozo de cabina en un crucero Blue Star. Se había echado las mantas por encima de la cabeza para no oír la tormenta y luego se había acurrucado dentro de la oscuridad hasta que sus pies tocaron el extremo de la cama y una somnolencia tibia lo rodeó. Fue entonces cuando tuvo la primera pesadilla, la terrible impresión de ahogo, de ser arrastrado a un insaciable centro por una resaca enorme. Recordaba la lucha por respirar, la loca sensación de enredo y, al final de lo que parecía una era de angustia en reclusión, la salida hacia el frío de la noche. Aaron había corrido a la ventana y había mirado el mar que avanzaba hacia la tierra. Pero el viejo conocido había desaparecido, roto en mil pedazos. En algún lugar por debajo de esa superficie familiar yacían las profundidades, esperando su cadáver, preparadas para llenar su boca y sus fosas nasales con sus masas de agua antes de que su alma pudiera encontrar la salida. Pero era demasiado tarde para que master Tefft dejara la profesión a la que estaba destinado.
Habían pasado treinta años desde entonces. Con cada uno de servicio el terror se había vuelto más insidioso. Pero el mar era la vocación del señor Tefft y después de las vacaciones que pasó con Katherine en Salem lo atraía con la misma fuerza con que atrae a los ríos. Curiosamente, además, en el mar la pesadilla parecía menos frecuente. En casa era peor.
Siempre empezaba del mismo modo: el señor Aaron Tefft, primer oficial del Hibernia, caía víctima de una enfermedad tropical. Después de unas noches en la enfermería, bajo las lámparas azules y el ventilador ruidoso, el primer oficial fallecía. Como su enfermedad era contagiosa y las noches eran peligrosamente calurosas, el capitán y el primer oficial médico decidían tirar su cadáver al mar. Los marineros se ponían en fila y el capellán entonaba esa espléndida letanía para los muertos. Luego se alzaba el ataúd sobre la borda, el maestro de armas tomaba una esquina de la bandera y daba la orden. Los restos mortales del señor Aaron Tefft se deslizaban hacia abajo. El ataúd golpeaba el agua con una salpicadura de rocío, era momentáneamente atraído hacia las hélices del barco que se alejaba y luego flotaba bajo la superficie en el comienzo de su largo viaje.
El preludio era suave: a unos cientos de metros bajo las olas sigue habiendo luz. Se oyen las tormentas y las estrellas que brillan dejan un rastro luminoso. La vida es múltiple: bacalaos, atunes y marlines nadan en torno al ataúd y lo rozan con sus aletas. Carabelas portuguesas pasan formando ejércitos transparentes, y flores marinas, de color verde, malva y rojo abrasador, cubren el ataúd con ceremonioso dolor. Es una región donde la vida terrestre tiene sus ecos suaves: los trasatlánticos que pasan dejan un sabor a petróleo y el repique de sus motores suena como un gong tenue. La basura que se arroja por la borda se hunde incrustada de estrellas de sal y, cuando los peces huyen disparados hacia abajo, el grito de las gaviotas sigue tras ellos.
Pero al cabo de unas semanas, el ataúd se llena de agua, cargado de lombrices de mar y pesado. Luego empieza su descenso hacia las profundidades y con él la pesadilla del señor Tefft se vuelve más ominosa. El mar se convierte en tinta: los peces martillo ponen sus prominentes ojos en blanco y los peces espada agujerean la tapa del ataúd y acuchillan los aterrados huesos del señor Tefft. Las albacoras y los tiburones sombrero afilan sus dientes en la madera podrida y, cuando se hunde todavía más, los leviatanes la empujan con sus perezosas jorobas.
Luego el ataúd se rompe y de él cae el señor Tefft. En vez de hundirse hasta el fondo y el olvido de la arena, es capturado por una corriente que pasa y empujado hacia las profundidades. Por mucho que luche, el señor Tefft no se puede despertar. El sueño lo agarra con un poder obsesivo. La corriente se hace más rápida cuando se acerca al borde del abismo. Grandes peces luchan por escapar a la succión y las selvas del mar se inclinan en la dirección de la profundidad como si las empujara un huracán perpetuo. Ahora está a solo unos segundos de hundirse. Ya puede distinguir la línea aserrada donde se abre el suelo del océano. En el borde, un calamar gigante lucha. Algunos de sus brazos venenosos ya los ha absorbido el umbral del abismo, pero los otros se agarran e intentan anclarse. Por encima los grandes ojos del animal giran fatigados, pero ya está cayendo hacia el abismo.
Mientras el señor Tefft se apresura hacia el ruidoso olvido, todos sus narcotizados sentidos pelean por despertarse. Pero antes de que rompan el encantamiento nauseabundo, su mente atisba la profundidad. Es una visión breve pero terrible: la oscuridad es tan absoluta que ilumina, el frío, tan intenso que quema. Bestias monstruosas, titanes ciegos y las legiones de los ahogados se arrastran hacia abajo y, aunque el señor Tefft comienza a despertar, una parte de él, algún fragmento de lo que da a un hombre la alegría de vivir, se queda atrás.
Esa era su fantasía recurrente. Y con el tiempo se convenció de que no era un mero fantasma de su cerebro perturbado, sino la realidad y la sobria evaluación de lo que les ocurría a esas almas condenadas sepultadas en los océanos.
2
Pero solo de dos maneras revelaba el señor Tefft al mundo exterior que poseía una visión particular. En todos sus contratos con distintas líneas de navegación insistía en incluir una cláusula que señalaba que bajo ninguna circunstancia se arrojaría su cadáver al mar. Se declaraba dispuesto a aportar dinero para un ataúd de primera clase y hermético, y se encargaba de que el hospital del barco llevara mucho desinfectante. Todos los empleadores para los que trabajó el señor Tefft estaban obligados a garantizar por escrito que si se produjera su fallecimiento, sus restos regresarían a tierra firme. En toda la marina mercante esa petición terminó por conocerse como la cláusula de Aaron.
La segunda pista de su percepción especial de las profundidades del mar era su testamento, un documento redactado hacía muchos años con ayuda del señor Horace Brindle, viejo amigo de la familia y buen abogado.
La fortuna del señor Tefft era considerable, heredada en parte de sus padres con sus intereses en alta mar y los molinos textiles en tierra. Buena parte de ella había ido a la casa de Tefft, una estructura espaciosa y vieja modelada por varias generaciones de vientos. Era una casa estupenda, consciente de los cambios equinocciales y las fases de la luna, que gemía en su olorosa buhardilla antes de que las tormentas de octubre hubieran llegado a Cape Ann, distendiendo sus vigas antes de que el alción hubiera construido su nido en el mar de los Sargazos.
La casa estaba llena de recovecos y laberintos, con pequeños tramos de escaleras que llevaban a corredores y trasteros llenos de mapas, viejos aparatos de metal y sermones encuadernados en tafilete desvaído. Había dos jarras de plata en el dormitorio principal de las que se decía que estaban firmadas por Revere y en la escalera principal colgaba un espejo velado, asido por un águila y labrado de estrellas. El señor Brindle lo juzgaba una pieza rara de «temprano arte patriótico». Delante de la casa había un pequeño jardín, el espacio favorito de Katherine Tefft. En él había un viejo limero, un arbusto de codeso de los Alpes y una zarzamora. En el ángulo occidental había un pilar de piedra con una bala de cañón moteada encima. Ni el señor Tefft ni el señor Brindle, el príncipe de los anticuarios locales, sabían de dónde venía. La idea de Katherine de que era el cráneo petrificado de uno de los más austeros antepasados de Aaron solo provocaba a su marido un gesto de desagrado.
El señor Tefft había escrito su testamento poco después de regresar de un viaje que lo había llevado desde las islas de la Sonda hasta Guam, pasando por las Carolinas. Declaraba que todas sus posesiones terrenales estaban destinadas a Katherine Langley Tefft, su esposa legal, pero única y exclusivamente si los restos mortales de su marido estuvieran sepultados en tierra firme. Si esta condición era violada de algún modo o manera, toda la propiedad debía ir a una institución de caridad.
Durante mucho tiempo, el señor Tefft había dudado sobre cuál de las muchas causas meritorias que conocía debía beneficiarse en caso de una negligencia de Katherine. Por su parte, el señor Brindle había sugerido a su cliente un hogar para empleados jubilados, una escuela para huérfanos de desaparecidos en el mar y un pequeño molino donde trabajaban jóvenes señoritas rescatadas de Satán. El señor Tefft había expresado un interés cortés y había hecho pequeñas donaciones, pero solo después de que un tifón hubiera arrastrado su impotente barco por el paso de Djailoto y en la rugiente negrura del Pacífico supo con precisión qué obra de caridad se beneficiaría de su sepelio en el mar.
Era una residencia para sordomudos a pocos kilómetros de Gloucester. En sus habitaciones encaladas, con su cretona y sus macetas, el señor Tefft encontró un oasis lejos de su pesadilla. Los sordos no podían oír los océanos que avanzaban hacia las profundidades, ni los mudos enunciar su horror ante la idea. Así que el señor Tefft visitaba a menudo la residencia, se sentaba con los internos, que parpadeaban suavemente, y les derramaba sus visiones. Escuchaban, asentían y sonreían ante la mera presencia de ese caballero alto que llegaba con cestos llenos de fruta y se dirigía a su silencio con tanta seriedad. Después de hablar, el señor Tefft tenía menos miedo. Sí, o su fortuna sería de Katherine o, si por alguna terrible negligencia él caía presa de las profundidades, iría a parar a esos hombres y mujeres sobre cuyo cerebro el mar no ejercía ningún poder.
El señor Brindle redactó el testamento. Pero, al reflexionar, una dificultad surgió en su mente. Cuando su cliente volvió del siguiente viaje, a través del mar de Andamán, con sus perezosas culebras, le pidió que acudiera a su oficina.
—Mi querido Aaron —comenzó el abogado después de admirar una pequeña figura de jade que el señor Tefft había adquirido en Akyab—, mi querido Aaron, hay un descuido en tu testamento y amenaza a Katherine con una grave injusticia. —El señor Tefft lo miró de manera inquisitiva—. Bueno, supongamos que por alguna tragedia marina o un acto de guerra todo tu barco se hunde. Entonces tu triste viuda no tendría manera de satisfacer la condición que has impuesto. Eso, sin duda, es inadmisible y, créeme, cualquier tribunal del país anularía tu testamento. —El señor Brindle se echó hacia atrás, su agudeza le proporcionaba cierto placer.
El señor Tefft estaba claramente molesto.
—¿Estás pensando en el Titanic? —preguntó.
—No solo en él, Aaron, sino en cualquier barco que se haya hundido con su tripulación. De hecho —y ahora el señor Brindle sonrió con un aire afirmativo—, de hecho, se me ocurre un caso en el que el barco se encontró pero la tripulación había desaparecido.
—Ah, el Marie Céleste —dijo el señor Tefft con una expresión dolorida—. Sí, te lo concedo, Horace. No tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces me he roto la cabeza pensando en eso. Me pregunto si no habría algún loco a bordo, algún inspirado lunático que cautivó a los pasajeros y la tripulación, que los convenció de que abandonaran el barco ante un peligro imaginario.
—Puede ser una intuición perspicaz —dijo el señor Brindle—, pero no resuelve nuestra dificultad actual.
El señor Tefft prometió reflexionar seriamente y se marchó. El señor Brindle oyó sus pasos alejándose por la calle ventosa. Se frotó las pequeñas manos y guardó el Manual de ley y seguros marinos de Starr.
Brindle tenía razón. El señor Tefft lo admitió para sí. Incluso los barcos modernos sufrían tifones, golpeaban icebergs o chocaban con una niebla impenetrable. Mientras caminaba hacia casa, el señor Tefft añadió a sus temores la posibilidad de hundirse con todo un barco. No habría tiempo para ataúdes, solo la gran inclinación y el escalofrío que sufren los cascos cuando un navío se rinde al mar. Luego entraba el agua por las vías abiertas y la gran tumba de hierro bajaba, con su compañía, como los centuriones de Pompeya, en posición de servicio. Era concebible que el mero tonelaje del barco lograra anclarlo al suelo marino durante mucho tiempo. Los cronómetros señalarían el tiempo en los meses venideros y mientras los seguros se aflojaban en las bodegas, las botellas de oporto y borgoña flotarían en el mundo verde. Además, y esto atraía la atención del señor Tefft, cuando llegara el momento de que la tripulación abandonara el barco, en el verdadero sentido de la palabra, cuando la madera se hubiera disuelto y los bosques de percebes y pólipos florecieran en los camarotes individuales, las cosas se producirían de manera ordenada.
Ningún capitán decente dejaría que sus hombres salieran trastabillando de manera caótica. La disciplina es más profunda que el agua salada. La tripulación saldría por orden de rango. Y aunque la idea de ser arrastrado hacia la fosa más cercana junto a su capitán y compañeros de barco aterrorizaba al señor Tefft, le parecía mucho menos terrible que la visión de viajar hacia el infierno en soledad. Sí, Brindle había dado con algo, y aunque quizá no lo supiese, era algo más que un tecnicismo legal. Si el Hibernia se hundía, su primer oficial se comportaría como un hombre e iría antes que el segundo oficial incluso hacia la fosa de Mindanao.
El señor Tefft se apresuró a desandar sus pasos.
—De acuerdo, Horace —dijo—, que mi testamento declare inequívocamente que, si me pierdo con todo un barco o con una parte sustancial de la tripulación, Katherine será la heredera. Únicamente si muero solo debe encargarse de que me entierren en un cementerio.
El señor Brindle asintió con un gesto de aprobación.
3
En su primer encuentro, al señor Tefft le había caído bien John Talford. Más adelante, recordaría la tarde de verano en la que el arquitecto había ido a tomar el té y Katherine lo había presentado como «el señor Talford, recién salido de Harvard, que construye sus primeras casas en la zona». El joven se había puesto algo colorado, había inclinado la cabeza y no había sabido dónde dejar su sombrero de paja nuevo. Al señor Tefft le habían gustado esa torpeza y el interés sincero que había mostrado por la vieja casa y las cartas náuticas en las que aparecían inscritos los sucesivos viajes. Si no recordaba mal, ese primer té tuvo lugar tras un periodo de trabajo particularmente romántico.
El señor Tefft estaba con una flota petrolera en la época y había pasado por el canal de Suez, por las costas de las especias, hacia el océano Índico. Al River Rouge lo había atrapado un viento casi huracanado en el estrecho de Malaca, había encontrado las galernas del final del invierno en el mar del Sur de China y finalmente había llegado a Valparaíso como un perro pastor apaleado y separado del rebaño. Recordaba que Talford había escuchado sus historias con atención e inteligencia, y que había citado Otelo, mal y con timidez, para decir que debía de ser maravilloso tener esas historias para contárselas a una mujer hermosa. Y su reverencia a Katherine había sido tan rígida e infantil que el señor Tefft había vuelto a sentir que la vejez le vencía de pronto.
John Talford se instaló en Marblehead y, de manera imperceptible, se convirtió en parte del hogar de los Tefft. El joven tenía poco dinero y Aaron estaba deseoso de ofrecerle la dirección de su casa y su jardín durante los fines de semana y los letárgicos meses de verano. Talford llegaba, saltaba el seto con su maleta gastada y su inseparable cazamariposas, y se instalaba como un gato, familiar pero independiente. Después de la cena, cuando los mosquitos cantaban en torno a los mapas de la tormenta, jugaba al ajedrez con Aaron, le sacaba historias de peces raros avistados en los mares de Sonda, o hacía que su anfitrión explicara una vez más por qué el Atlántico Sur es el rincón más solitario del planeta. Y Katherine se sentaba en su mecedora y posaba sus ojos grandes en la cabeza del chico. Como a Aaron, le hacían ilusión las visitas de Talford.
Cuando estaba lejos, en viajes que duraban meses, al señor Tefft le gustaba la idea de que Katherine estuviera menos sola y de que tuviese alguien a quien invitar, aparte de al viejo Horace y a las canosas damas del barrio. Se daba cuenta de que algunas personas podrían murmurar; en Salem eso era inevitable. Pero no le agobiaba y presumía que Katherine guardaría celosamente las apariencias. Por eso la posdata de Brindle a una carta que esperaba a Aaron en Singapur le irritó y se quedó grabada en su cabeza. Decía simplemente que él —Brindle— era un hombre de mente abierta, pero ¿no le parecía a Aaron que era desconsiderado por parte de Katherine viajar en compañía del joven Talford? La siguiente carta de su mujer aclaró el asunto; había ido a una exposición de arte en Boston y el arquitecto había insistido en acompañarla. Aun así, Aaron le escribió delicada pero firmemente que debía ser cuidadosa.
Sin embargo, cuando regresó a Salem le pidió a Talford que visitara su casa con la frecuencia que desease. La ágil imaginación del joven lo fascinaba. De repente, una tarde abrasadora, cuando estaban reunidos a la sombra del limero, se incorporó en la hierba y dijo:
—Me pregunto qué podría aprender un hombre de mi profesión sondeando el mar.
—¿Qué quieres decir? —preguntó el señor Tefft, aspirando en una de las estupendas pipas que había traído de Java.
—Todas esas espléndidas leyendas de ciudades y torres hundidas —señaló Talford—. Las he estado estudiando. Cantreus en la bahía de Cardigan, la ciudad de Ys, Tintagel, la Tierra de Leonís, la Île Verte, la Atlántida: todas esas ciudadelas legendarias hundidas bajo las olas. ¡Algo debe de haber! Algún recuerdo real de un reino, lleno de lugares dorados, entre Irlanda y las Azores, tragado por un gran embate del océano.
El señor Tefft observó un rastro de humo azulado y asintió.
—Sí, John, creo que hay algo de todo eso. Los marineros que conocen esas costas de Europa occidental te contarán que en los días claros, a la hora del ángelus, se oyen campanas que suenan en campanarios hundidos. Y una vez, cuando estábamos cerca de las islas de Cabo Verde, en una noche realmente diáfana, vi lo que parecían luces que brillaban por debajo de nosotros, en el mar. El piloto dijo que era una ciudad hundida que reflejaba la luz de la luna en su cristal y su mármol. Creo que podía tratarse de un grupo de anguilas fosforescentes. Pero no estoy seguro.
Talford se inclinó hacia delante, secándose la transpiración de los ojos.
—¡Oh, sí, debe de haber algo de verdad! —dijo.
Katherine se volvió hacia él bajo su parasol y preguntó:
—¿Qué buscarías, John?
—No lo sé —concedió—. Quizá algún grandioso estilo arquitectónico, desconocido para nuestros doctos académicos. Algún estilo tan grande como Karnak, pero construido con la luz y no contra ella, con aire y no a su alrededor. Quizá había maestros constructores en la perdida Atlántida, estilistas que unían, como su reino hundido, los pilares de Jonia y las pirámides de los toltecas. ¡Qué moda podría lanzar! ¡Construya sus casas con el estilo de la Atlántida! Señor John Talford, creador en exclusiva. —Y echó la cabeza hacia atrás y rio hasta que los otros se unieron a él.
Katherine se alisó el vestido y preguntó:
—¿Crees que hay tesoros hundidos en esos lugares?
—¿Quién sabe? —dijo Aaron, protegiéndose los ojos de la luz—. Los pescadores han sacado viejas herramientas y brazaletes en el Banco Dogger y hay historias de traineras portuguesas que arrastran oro con inscripciones en un idioma que nadie ha descifrado.
—Ah, eso es para mí —dijo Talford con repentina intensidad—. ¡Eso es lo que necesito! ¡Un tesoro hundido! No está bien ser pobre y joven al mismo tiempo. Trabajas todos los días de tu juventud construyendo estúpidas casitas a las órdenes de otros hombres y, cuando has reunido lo suficiente como para ser tu propio jefe, ¡tienes la vejez encima y la alegría está rancia! ¡Sí, llévame a la riqueza hundida y me zambulliré a por ella como un cormorán y la sacaré con los dientes!
Aaron miró al arquitecto con cierta incomodidad y la señora Tefft se inclinó hacia el joven.
—John —dijo—, tienes que casarte con una chica que sea buen partido.
—¡Ah, Katherine, no me pidas eso!
Sus ojos afrontaron los de ella directamente, y Aaron Tefft vio en ellos ese brillo remoto y frío. Se le había apagado la pipa y buscó con la mano para encenderla de nuevo. Pero Talford ya se había puesto en pie, había estirado sus desgarbados brazos y había salido al sol.
—De todas formas —dijo lentamente—, quizá no haya tesoros en el fondo del mar, pero hay unas estupendas mariposas en el campo. ¿Querrías venir?
—No —dijo Katherine—, hace demasiado calor para que una mujer de mi edad vaya correteando por los campos. Pero ve y asegúrate de que llegas a tiempo a cenar.
El arquitecto los saludó con la mano desde más allá del jardín y ella comentó:
—Qué alegría es, Aaron. Te cayó bien desde el principio. Tienes buen gusto, querido. —Y le puso las manos en la rodilla.
—No sabía que estaba tan impaciente por ser rico —observó el señor Tefft.
—Ah, pero así es, Aaron. Le permitiría ver el mundo y construir aquello que sueña. Ojalá pudiera ayudarle. La gente como nosotros conserva el dinero en sal como si fuera carne de cerdo. ¡John lo gastaría! ¡Lo gastaría gloriosamente! Oh, lo imagino recorriendo las calles de Roma en su propio coche. Hay gente que nace para convertir el dinero muerto en puro deleite y normalmente son los que no tienen nada. Piensa en mí, Aaron. Dios sabe que no gasto mucho ni de manera atractiva. Pero sin nuestro dinero sería desgraciada. Me convertiría en una vieja odiosa. Sin embargo, cuando lo tengo, ¿para qué sirve? John podría enseñarme todas las maravillas que conlleva. —Miraba a lo lejos, hacia el campo donde se veía a Talford y su red moviéndose como un fragmento de cristal en el sol brillante.
Aaron siguió su mirada.
—Sí —confesó—, John podría enseñarte todas las maravillas. Pero no quedaría nada. ¡Todo dilapidado, todo el trabajo desaparecido!
—Oh, Aaron —contestó ella con un destello de ira—, ¿a quién deberíamos dejárselo? ¡No me has dado hijos!
Él se levantó y se alejó. Hacía años que no se lo reprochaba. Era cierto, pero hacía mucho que creía que ella se había resignado. Una vez más su voz sonó airada:
—¿Para quién lo guardas? Navegarás por los mares hasta que seas viejo, Aaron. No puedo retenerte. Por la noche noto que la marea te arrastra lejos de mí. ¡Ah, cómo odio ese mar tuyo! ¡Lo odio, Aaron Tefft! ¡Lo odio!
Cuando volvió a hablar estaba cerca de su codo.
—Lo siento, querido. Son cosas que ya no hace falta decir. He perdido la cabeza, me temo. Hace tanto calor aquí. Por favor, vamos a casa.
Lo cogió del brazo y mientras entraban en el frío salón tuvo que apoyarse en ella para que lo guiase, tan repentina era la oscuridad. Pero desde lejos llegó la voz de Talford; cantaba en un tono de tenor alto, cantaba y daba zancadas por el campo desafiando el mediodía.
4
La brecha de ese día se hizo más amplia. Aaron siempre había sido consciente, de una manera imprecisa y distante, de que si muriese probablemente Katherine volvería a casarse. Era más joven que él, y le parecía bien vagamente. Pero lo enfadaba que escogiera a un hombre para quien las profundidades del mar no eran un lugar de terror sino una especie de museo, repletas de ruinas inspiradoras y montones de oro fino. En todos esos años, pensó, no le había contado nada a ella de la visión que consumía su alma. Solo una sensación de lejanía y ausencia. Su pesadilla le había convertido en un extraño no solo para él, sino también para quienes estaban más cerca, para Horace Brindle, que lo consideraba estúpido, y ahora para Katherine. John Talford lo había convertido en un extraño en su propia casa y, por debajo de su apacible comportamiento, Aaron Tefft empezó a alimentar celos y odio.
Se despidió de Katherine antes de partir a su siguiente viaje.
—Espero que no veas demasiado a Talford. Detesto los cotilleos.
Katherine le lanzó una rápida mirada.
—No te preocupes, Aaron. No hay motivo para que estés celoso.
Él se aferró a esa palabra.
—¡Sí, estoy celoso! ¿Por qué debería avergonzarme? Es joven y atractivo y está a tu lado cuando yo estoy lejos. Y entre nosotros, últimamente, hay tanto silencio.
—¿Últimamente? —lo desafió Katherine—. ¿No lo habías oído antes? ¿O es que el mar siempre te está entrando en los oídos?
Aaron la miró fijamente.
—¿Por qué dices eso? ¿Qué quieres decir con eso, Katherine?
—¡Oh, Aaron, he dormido a tu lado muchas noches oyendo todo el Atlántico rugiendo entre los dos!
—No es culpa mía. Créeme, la gente que se gana la vida en el mar se trae un poco de él incluso a tierra.
—Ah, sí —respondió ella, riendo—, ya sé que eso dicen los poetas. Eres como esas conchas que cogíamos de niños. Si te llevas una al oído en medio del Sáhara oyes la marea. ¡Pero no hay eco en esas conchas, Aaron! No hay eco, y es difícil vivir sin él. Es especialmente difícil para una mujer.
Él se volvió y le preguntó directamente:
—¿Vas a ver a Talford?
—Quizá.
—No lo hagas, Katherine. Te pido que no lo hagas. Tengo derecho a pedírtelo.
—Tienes derecho a pedir muy poco, Aaron. Déjame en paz. No deshonraré tu noble apellido.
Le lanzó la promesa a la cara. Y entonces brotó de él, mezquino:
—Te conozco, Katherine. No te contentarás con Talford ni nadie que sea pobre. Tendrás que esperar hasta que yo esté muerto y enterrado. Tendrás que esperar, mi niña.
Ella se revolvió:
—Aaron Tefft, esta es la primera vez en mi vida, lo juro, que he deseado no tener que esperar mucho.
Y salió de la habitación.
De camino a Nueva York, el señor Tefft quiso visitar la residencia de sordomudos. Fue recibido con alegría y se sentó entre sus amigos. Habló con ellos en voz baja y ellos miraron sus labios como un coro de conspiradores. Les rogó que vigilaran la casa, les habló de su odio a Talford y de su certeza de que había un mundo de felices sonidos entre el arquitecto y Katherine, sonidos que no podía oír porque tenía demasiado océano en el cerebro y que ellos no podían percibir porque estaban sordos. ¡Ah, pero la obligaría a respetar el testamento! No se atrevería a abandonarlo a las profundidades del mar. Y los pacientes se arremolinaron a su alrededor y apretaron sus palmas húmedas en su mano.
En su viaje la imagen de Katherine lo obsesionó. Como otro hombre la encontraba deseable, Aaron lamentó los años perdidos en el mar, las noches en las que había meditado sobre sus mapas en lugar de estar con ella. Tenía los sueños húmedos de un hombre joven y se despreciaba. Las cartas de la señora Tefft estaban escritas al estilo de antes, eran alegres y corteses. Escribió simplemente que el señor Talford había propuesto hacer unas reformas en la casa y estaría encantado de presentar sus dibujos a Aaron cuando regresara. Eso puso a Aaron frenético. Podía imaginarlos explorando la casa juntos, derribándola con impaciencia, mutilando las cosas que atesoraba.
Cuando el Hibernia atracó en Halifax, su primer oficial pidió que le permitieran marchar de inmediato en vez de completar el viaje de regreso hasta Nueva York. No sabía exactamente lo que temía, pero lo empujaba la compulsión de llegar a Salem. Rio como un niño rescatado al ver la casa y se quedó mirándola en el crepúsculo, repasando cada detalle familiar. Entró y sus ojos repararon en el viejo espejo. En una esquina, distorsionadas pero inconfundibles, atisbó dos figuras que se separaban rápidamente. De inmediato la voz de Katherine se apresuró hacia él:
—¡Aaron! ¡No te esperaba! ¡Qué estupenda sorpresa!
—Sí, supongo que lo es —dijo Aaron, fascinado por su propia calma.
Talford se quedó en la puerta un momento, luego avanzó con la mano extendida.
—Me alegro de verle, señor. Estaba impaciente por enseñarle algunos de los planos que hemos hecho para la casa.
Aaron Tefft lo miró como si el arquitecto balbuciera en alguna lengua remota.
—Vamos —urgió Katherine—, quítate las cosas. Enseguida tendré lista la cena.
Cuando Talford se marchó, Aaron fue a su estudio. Recordó un chiste francés sobre los cornudos que vuelven tras un largo viaje. Se lo había contado un contramaestre hacía mucho tiempo. Se oyó riéndose, pero su voz era tan alta y extraña que le dio miedo. Katherine también debió de oírlo, porque llamó a la puerta y entró antes de que pudiera responder.
—No te quedes despierto hasta tarde, Aaron. Te vas a poner enfermo mirando esas cartas. —Él se alejó al notar sus manos en los hombros—. Ah —dijo—. Sé por qué has vuelto desde Halifax. Sé lo que estás pensando.
Alguien cuya calma parecía ajena a él y bastante terrible dijo:
—¿Es cierto, Katherine?
—¿Acaso te importaría? —respondió ella tras un momento de silencio.
—Más de lo que me atrevo a admitir, incluso ante mí mismo.
Ella oyó su dolor:
—Siento que te fuera a doler tanto, Aaron, porque si hubiera sido cierto habría sido lo menos grave de lo que va mal entre nosotros.
Él se incorporó de un salto.
—¿Cómo puedes quedarte ahí diciendo frases bonitas? ¿Cómo te puedes quedar ahí y negarme en la cara que eres la amante de Talford? ¿No te queda nada de vergüenza, Katherine?
—Aaron —su voz parecía doblemente calmada tras los gritos de él—, quizá me quede poca. Porque si lo hubiera hecho y yo no fuera una mujer avariciosa y mimada, me habría casado con John. Tal y como son las cosas, ni siquiera me he convertido en su amante.
—¿Esperas que me crea eso? —preguntó él.
—Pensaba que serías lo bastante listo como para verlo por ti mismo. —Y entonces sonrió extrañamente y añadió—: Pero me he convertido en una persona tan desconocida para ti que ya no sabes nada de mí.
Su calma lo inflamó:
—Katherine, ¡estás mintiendo! ¡Me tratas como a un maldito idiota! ¡Os he visto! ¡En el nombre de Dios, os he visto!
—¿Qué has visto, Aaron? ¡Dos personas mirando un plano en un canapé! ¡Estás ciego, Aaron Tefft! ¿Cómo podrías ver?
Cuando la golpeó sintió el borde de un diente contra sus nudillos. Ella se llevó la mano a la boca y lo miró fijamente, desconcertada.
—Eres infeliz, Aaron. Te vas a volver loco. Pero te lo advierto. Estate pendiente de tu buen sentido y tu salud. Porque estoy esperando para ser rica y libre. Libre, Aaron, libre para ir al interior, para derribar esta casa, para estar a mil kilómetros del olor del mar, para ir donde hay suficiente trigo y polvo para ahogar el viento. ¡De modo que sigue así, Aaron, y veamos quién dura más!
5
Pero seguir resultó difícil. Podía leer la paciencia en los ojos y en la tenacidad de Katherine. Escribió a sus empleadores aduciendo enfermedad y se tomó una baja hasta la primavera siguiente. Katherine viajó a Boston con él y gastó profusamente. Una nueva vida ardía en ella y parecía rejuvenecer. Una mañana de febrero la vio bailando en el jardín, su pelo fino y abundante suelto. Levantó los brazos y lo llamó: «¡Ven a bailar conmigo, Aaron! Hechizaré este limero y dará oro».
Intentó al menos restaurar la vieja neutralidad. Pero ella estaba demasiado viva y lo que estaba a su lado parecía producir un nuevo resplandor.
—Katherine —rogó—, intentemos llegar a un pacto. Me equivoqué al desconfiar de ti. Lo sé.
—No estabas equivocado, Aaron, pero ¿qué importa? Es demasiado tarde para nosotros. Vivamos nuestra vida, cada uno a su manera.
Y compró joyas y se puso brazaletes en sus fuertes brazos.
Aaron notaba que su vitalidad disminuía en la lucha y decidió volver al Hibernia. Iba a reunirse con el barco en San Francisco, en el crucero de primavera que lo llevaba a Hawái y Japón. En el largo viaje en tren por Estados Unidos, y en su camarote en el barco, la imagen de Katherine, tal y como la había visto por última vez, lo perseguía. Estaba de pie en el porche, con su gran sombrero para el sol, y lo despedía con la mano. Pero en realidad miraba más allá de él, mucho más lejos de esa figura que se alejaba. Él había dicho:
—Adiós, Katherine, cuídate.
Y ella había dicho:
—Oh, lo haré, Aaron, lo haré, y quiero que tú hagas lo mismo. El mar está lleno de bancos de arena.
Y él había vuelto para preguntar:
—¿Te encontraré aquí cuando vuelva?
—Estaré aquí, Aaron, pero solo tú puedes saber si me encontrarás.
En el fondo, Aaron creía que ella amaba a Talford y que estaban esperando a que muriera. Su vitalidad lo debilitaba. Era una competición desigual porque las profundidades del mar asaltaban su fortaleza. Sintió ira ante la idea de su impaciencia y, aunque fueran inocentes en la carne, sabía que habían hecho el amor en sus corazones y habían yacido juntos, mente con mente. Lo volvía loco pensar en ello. Le arrebataba todos sus sentimientos, salvo un deseo de frustrarlos, de deshacer sus brillantes expectativas.
En Honolulú, el señor Tefft se emborrachó ferozmente y fue de un lado a otro por la playa a la luz de la luna, arrastrado en un carro de burros por una joven con una camisa amarilla. Pero ni el aire de la noche ni el aquelarre que siguió —cuando el primer oficial del Hibernia saltó las escaleras del burdel con un bocado de caballo entre los dientes— lo aliviaron. Lo que lo mantenía vivo era la idea de los futuros señor y señora Talford derribando su casa, vendiendo sus cartas de navegación y viajando al oeste, a algún lugar inundado de tierra como Kansas para engendrar su feliz prole. Pero los derrotaría, y lo extasiaba pensar en Brindle leyendo el testamento y en Katherine siendo desahuciada por una paciente procesión de sordomudos. ¡A ver si entonces la cortejaría Talford! Y, entre la luz iridiscente del Pacífico medio, el Hibernia salió hacia Japón.
El señor Tefft ya no tenía miedo, solo estaba desesperadamente cansado. La gran pesadilla de su vida y el reciente odio lo habían destruido. Ahora era como una casa deshabitada, con las ventanas mirando al vacío. Se quedó en el puente y dejó que las aguas lo cegaran. Esa noche, el Hibernia pasaría por la fosa de Ramapo. Reflexionando sobre ello, el señor Tefft había hecho lo que le parecía un extraño descubrimiento: en latín la palabra altus significaba tanto «alto» como «profundo». Describía tanto el Everest como la gran sima junto a Japón. Quizá, de alguna manera trascendente, más allá de su entumecida imaginación, las dos dimensiones eran la misma, o solo estaban separadas por una distancia infinitesimal cuando las medías con una plomada más grande. Las profundidades del mar eran cumbres montañosas invertidas. Si la tierra volvía a aplanarse se desvanecerían. Aaron atesoró esta idea y esperó a la noche.
Era casi la una de la mañana cuando subió a cubierta. El Hibernia echaba vapor bajo sus luces azules y el mar era como terciopelo incandescente. Cuando miró en él, el señor Tefft vio la imagen de las estrellas y bajo ellas otras estrellas. Y al mirar hacia arriba, no podía distinguir entre las estrellas reales y sus imágenes. El mundo de la noche era como un espejo que daba vueltas, la realidad a veces estaba por debajo y a veces por encima del ruido amortiguado del barco. Miró el reloj y contempló el puente para asegurarse de que el segundo oficial estaba en su puesto. Ahora las estrellas estaban tan bajas y brillantes que el agua parecía arder en el horizonte. Altus podía describir las profundidades del mar y las constelaciones más distantes.
El señor Aaron Tefft caminó rápidamente hacia la borda.
El traslado de A. H. a San Cristóbal(1979)
1
—Tú.
El hombre ancianísimo se mordió el labio.
—¿Tú? ¿De verdad? Shema. En el nombre de Dios. Mírate. Mírate. Tú. Salido del infierno.
Y al decirlo, el joven, casi un niño, tensó las pantorrillas e intentó clavar sus gastadas botas en el suelo. Para ser implacable. Pero la voz tembló en su interior.
—Eres tú. ¿No es así? Te tenemos. Te tenemos. Simeon va a mandar la señal. Todos lo sabrán. El mundo entero. Tenemos que sacarte de aquí. Nuestro. Eres nuestro. Lo sabes, ¿verdad? El Dios vivo. En nuestras manos. Te entregó a nuestras manos. Y ocurrió. Tú.
Y el chico se obligó a reír, pero no pudo oír el eco. El aire estaba detenido entre los dos, la lluvia salía temblando de sus pliegues calientes y quietos.
—¿Ahora callas? Tu voz. Decían que tu voz podía.
El chico nunca la había oído.
—Quemar ciudades. Decían que cuando hablabas. Las hojas se convertían en ceniza y las mujeres lloraban. Decían que las mujeres, solo con oír tu voz, las mujeres.
Se detuvo. La última mujer que había visto estaba en la orilla del río en Jiaro. A infinitas marchas de distancia. Sin dientes. Agachada junto a la charca verde y no les saludó.
—Se quitaban la ropa, solo con oír tu voz.
Y entonces llegó la ira. Por fin.
—¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me respondes? Te harán hablar. Te lo sacarán. Nuestro. Te tenemos. Treinta años de caza. Kaplan muerto. Y Weiss y Amsel. Oh, hablarás. Hasta que te arranquemos la piel. La piel del alma.
Ahora el chico gritaba. Tragaba aire y gritaba. El hombre ancianísimo levantó la cabeza y pestañeó.
—Ich?
2
Ryder pasó los dedos sobre la grieta de la encuadernación de cuero. Tendría que volver a untarla de aceite. Recordó de inmediato el día en que compró ese libro concreto. En Wells, no lejos del porche glorioso de la catedral. En una tienda tan marrón y de grano fino como el propio libro. Luego se apartó de las estanterías y caminó hacia la ventana.
—Sí. Sí, sé que han estado buscándole. Nunca han dejado de hacerlo. Empezaron casi inmediatamente después de la guerra. Pequeños grupos que juraron capturarlo. Dar su vida en el empeño. Sin descansar hasta encontrarlo. Y diría que lo han hecho desde entonces. Han perdido a algunos hombres. Ese tiroteo en Paraña. ¿Cuándo fue? A finales de los cincuenta, creo recordar. Eso fue cuando mataron a Amsel. Oh, nunca se dijo, por supuesto. Pero algunos de tus chicos lo vieron en São Paulo en el camino de ida. Uno de los mejores, ya sabes. Trabajó con nosotros durante la guerra. Dentro y fuera de Polonia. Dos veces, creo. Intentaba que la comandancia hiciera algo con las líneas ferroviarias. Quería que fuera a ver al viejo y le hablara de los hornos. El viejo no me habría creído, ya sabes. No era su tipo de guerra. Así que Amsel se marchó. Deseándonos lo peor, imagino. Y después ayudó a organizar el bloqueo. Me pregunto qué salió mal en Paraña. Era muy bueno en su trabajo. De primera.
Ryder miró por la ventana. Aunque las delicadas espirales y sombras de la torre y la casa eran tan familiares para él como respirar, le resultaba difícil volverse hacia sus dos visitantes. Le sorprendía que sus zapatos parecieran extrañamente grandes a la luz del fuego.
—Como dices, Bennett, nunca nos han creído ni a nosotros ni a los rusos. A pesar de la dentadura. Siempre han pensado que se marchó unos días antes de que rodearan el búnker. Y ese avión salió, ya sabes, con un pasajero. Tenemos un testigo. No era necesariamente Bormann. No hay pruebas de que estuviera en Berlín en la época. Podría haber sido algún otro. Nunca se encontró rastro de ese avión. En ningún sitio. Solo el testimonio de que escapó en medio del humo y voló hacia el sur.
Evelyn Ryder daba pasos, deprisa, entre el armario y la ventana, y la curva de su alta sombra acariciaba los anaqueles.
—Fíjate, no creo que haya mucho de verdad en eso. Siempre he estado seguro. Casi seguro. («Casi es una palabra muy buena, Ryder». Había sido el último y único consejo de Strake antes de la primera clase que dio Ryder). No creo que quisiera irse. No entonces. No con todo ese fuego apocalíptico a su alrededor. Actor a fin de cuentas. Ese es su secreto, ya lo sabes, está totalmente loco por el teatro. Productor, drama de la historia y todo eso. Juez supremo de un público. Un artista demasiado grande en su loca manera como para desperdiciar ese telón. Y he revisado las pruebas con lupa. Cada una de ellas. Los rusos se largaron con el chófer y el médico. Los mataron, por lo que sabemos. Pero la identificación parecía bastante segura. Y están los dientes.
—Solo tenemos una declaración sobre eso. La mujer que dijo que había ayudado a hacer la placa. Tengo un informe sobre ella de Smithson. No cree que fuera muy fiable.
—Lo sé, Bennett, lo sé, pero me inclino a creer que está diciendo la verdad. Todas las pruebas apuntan en esa dirección. Hemos estudiado en detalle sus últimos días. Podemos explicar cada hora. Sabemos qué comió, a quién vio, cuándo vio el cielo por última vez. Te puedo decir cuándo fue al baño si quieres saberlo. Si de verdad hubiera escapado, alguien nos lo habría contado. Los que sobrevivieron salieron como ratas asustadas.
—Pero imagina
Quien hablaba era Hoving, el más joven de los dos hombres que habían subido desde Londres esa tarde de otoño. No había trabajado con el profesor Ryder durante la guerra.
—que hubiera un doble. Que hubiera alguien que querían que encontrásemos en el patio de la cancillería. Debía de ser difícil distinguirlos cuando estaban vivos. Si solo teníais los restos quemados, trozos de huesos. ¿Cómo podíais estar seguros?
—Pensamos en eso. Yo no paraba de darle vueltas. Era posible, por supuesto. Pero todo eso del doble. Es muy interesante, no lo niego. Pero sabemos muy poco de ello. Bennett me corregirá, pero solo hubo dos ocasiones en las que tuvimos alguna prueba real de que se estaba usando un doble. Una vez en Praga, y luego el último año, en una de esas visitas hospitalarias al frente oriental. He pensado en él. Oh, sin parar. He intentado meterme en su piel, se podría decir. Y no lo veo. Utilizar a un doble en ese momento, cuando era importante que el horroroso espectáculo se hiciera bien. La nota final y el Valhalla. ¿Y cómo podía estar tan seguro de cualquier otro ser humano, lo bastante como para dejar que otro hombre entrase en su propia hoguera? Cuando todo a su alrededor eran traiciones.
—Pensaba volver, ¿no es así? Que el Reich se alzaría de nuevo si sobrevivía, si podía hacer que su voz se escuchara.
—Así es. Recuerdo cuando hablamos por primera vez de eso, Bennett. Justo antes de que yo saliera a mirar las cosas. El sueño de Barbarroja. El rey de la tormenta en su guarida en la montaña. Que saldría a vengarse cuando le llamara su pueblo. Quizá a veces creía eso. Pero no al final. No creo que quisiera que el tiempo continuase después de él. Y la historia y las ciudades y la raza elegida debían perecer con él. En el último fuego. Sardanápalo. Hay mucho de eso en la poesía romántica alemana, ya sabes. Y él era un romántico. Un charlatán romántico. Loco de remate pero con una brillantez...
Ryder se detuvo, avergonzado. Le mot juste. Pero no exactamente. En vez de buscarla, miró a Bennett. Cómo había envejecido Bennett desde la guerra. Qué pesada se había vuelto la piel bajo sus ojos. En ese instante Ryder fue consciente de su cuerpo. El tiempo lo había tratado con más ligereza. Estiró los brazos y sirvió el jerez.
—¿Estás seguro de esa señal? ¿Tienes bien el código?
Volvió a su escritorio y miró de nuevo la pequeña hoja de papel azul con sus familiares blasones de alto secreto.
—Como sabe, señor,
Era Hoving.
—hace un tiempo que seguimos la operación. Y hemos captado un buen número de mensajes cuando subían por el río. Estamos bastante seguros de haber descifrado el código. En realidad, no es muy difícil. De hecho, diría que es casi demasiado fácil. Como si no les importara quién estuviera escuchando. Una concordancia con el Viejo Testamento y un conjunto de permutaciones bastante elemental. Tenemos un tipo local, en Orosso, una de las últimas pistas de aterrizaje. Un hombre llamado Kulken. Ha estado escuchando. Su transmisor no es gran cosa. Las señales se han ido haciendo más débiles. Por supuesto, está el tiempo. Puro infierno, imagino. Las nubes nunca se separan del suelo y la humedad se come los cables. Nadie lo sabe en realidad. Ningún blanco. Por lo que sabemos, nunca ha ido un grupo más allá de las cataratas. Las llaman las cataratas de Chevaqua: las aguas de los dientes que hierven. Y están a mil kilómetros de cualquier sitio.
—Sí, pero este mensaje en concreto. Embrollado.
—Bastante. Pero no tan difícil de reconstruir.
Bennett se acercó y leyó lentamente.
—La primera palabra es indescifrable. Luego: Loado sea. Eres recordado, oh Jerusalén. Parece que la primera palabra era larga. Cuatro sílabas, diría yo.
—Encontrado.
Ryder se quedó asombrado por la brusquedad de su propia voz.
—Sí, tendría que haberlo pensado. Encontrado.
Y Bennett dobló el papel y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Sir Evelyn Ryder golpeó con los dedos la garrafa. El tacto fresco y preciso del cristal le agradaba.
—Es un asunto bastante raro, te lo garantizo. Y puede que posible. Puede. Una posibilidad entre un millón. Estoy seguro de que sabemos lo que ocurrió. Se pegó un tiro en esa guarida suya y quemaron sus sagrados restos en el jardín. Tan rápido como pudieron. Con las bombas explotando a su alrededor. Nunca pensé que ese avión pudiera haber llegado muy lejos. Esos días el cielo era como un horno. Y no creo que fuera en él. No era su estilo. No, Bennett, si quieres mi opinión, no creo que sea él. Seguían a otros tipos. Carniceros menores. Todos los tipos que estaban en Wannsee cuando se decidió la cuestión judía. No hemos echado el guante a la mitad de ellos. Me atrevo a decir que han encontrado a «alguien». Es muy probable que sea alguien importante. Dietrichsen, Sepner o Pirvec, ese demonio loco que llegó a Carintia en el cuarenta y tres. Y buena suerte con ellos. Pero ¿él? Creo que no.
Los tres estaban de pie, sus sombras teñidas por el carbón enrojecido.
—Pero me tendrás al corriente, ¿verdad? De cualquier cosa que te enteres. Estoy ansioso por saberlo. Parecen los viejos tiempos, ¿no es así, Bennett? ¿Recuerdas la cagada de Túnez? Pensé que nos arrancarían la piel por eso.
Las lentas campanas llamaban a cenar. Ryder se había enfundado la mitad de su toga cuando se detuvo.
—Eso que has dicho antes, Hoving. Imagina
Sus rasgos finos se abrieron en una expresión de grosera fascinación.
—que el que han pillado es el doble. Sí. Sí. ¿No lo ves? El pobre diablo se parecía tanto a su amo que le aterrorizaba ser capturado. Nadie lo creería. Tenía que escapar. Hasta el fin del mundo. Si tienen a alguien es la sombra, la máscara. Debe de ser muy viejo a estas alturas. ¿Y cómo pueden creerle ellos? Después de arrastrarse durante mil kilómetros por ese infierno verde para sacarlo. Si eso es lo que ha pasado, Bennett, diría...
Y empezaron a bajar la escalera en espiral.
3
Simeon se mordió la uña rota y le supo a petróleo. La anatomía de los transistores y los cables firmemente unidos yacía ante él, intrincadamente herida. La delicada bestia corroída por la humedad incesante, hasta que su voz se había oscurecido en un inestable crujido, bajo la voz más poderosa de la lluvia. Trenzó el alambre en torno a la tuerca torcida, pero donde el aislamiento había desaparecido el metal parecía sudar bajo una fina película de putrefacción. Al acercarse al equipo veía la floreciente vida de los hongos. Había limpiado las placas de los circuitos más de una docena de veces. Ahora la soldadura se deshizo entre sus dedos sudorosos. Volvió la espalda levemente para salir de la sombra cercana de Benasseraf.
—¿Lo has conseguido?
—Creo que sí. No estoy seguro. Apenas hay corriente. Mira los cables. Están totalmente podridos.
—¿Pero crees que han cogido la señal?
—Espero que sí. No estoy seguro. Míralo tú mismo. Giras la manivela
Simeon se acercó, tratando de escuchar la voz del aparato estropeado.
—y no pasa nada. Muerto. No creo que pueda arreglarlo otra vez. Pero algo pasó. Tuvo que hacerlo. Parte, al menos.
—Si te olvido, oh, Jerusalén.
Las palabras cantaron bajo la respiración de Benasseraf.
—Han tenido que oírnos. Si queremos sacarlo vivo. Si no han recibido nuestra señal, no habrá nadie que nos saque. Nos han oído, Simeon. El avión estará en San Cristóbal. Para llevarnos a casa. Volando. Después de caminar durante tantos años. Lieber estará allí. Ahora sabe. Que lo hemos encontrado. Dios mío, Simeon, lo hemos encontrado.
Pero Simeon no estaba escuchando. No después de la palabra Lieber. Le hizo evocar, con una presión repentina y más desconcertante que la crudeza de su cara sudorosa, la idea de un mundo más allá del claro, más allá del muro espinoso y goteante de los árboles. Emmanuel Lieber, el dueño de esos dedos, a menudo avanzando a tientas y a diez mil kilómetros de distancia de su brazo, pero suyos con la misma seguridad que si él estuviera a su lado, dirigiendo sus cuerpos destrozados y escépticos hacia la presa, como había hecho durante treinta años desde Londres, luego desde Turín (donde por primera vez, parecía que hacía siglos, habían captado el rastro) y ahora desde el pequeño y anónimo despacho de la calle Lavra, en Tel Aviv. Ellos eran sus criaturas, las brasas animadas de su locura calmada y justa. De una voluntad tan resuelta, tan inviolable para cualquier otra exigencia de la vida, que su hilo atravesaba el descanso de Lieber produciendo un sueño incesante. El de esta captura. Emmanuel Lieber en San Cristóbal, esperando en la pista de aterrizaje sacada de entre las lianas y luego cubierta con arbustos y hojas de parra. Esperando para llevarse volando a los cazadores perdidos y su presa. Una imagen casi absurda, por el silencio, por la ausencia necesaria de la persona de Lieber y por la ruidosa basura de la selva. Apenas quedaba nada de Emmanuel Lieber cuando salió arrastrándose de debajo de la carne quemada en la fosa de la muerte de Bialka. Y nunca se había tomado un tiempo para recuperarse, de modo que su voluntad ardía visible bajo la piel gris y manchada, y bajo las gafas gruesas. Pero era hermoso. Simeon lo recordó y se quedó asombrado. Sus ojos. Marcados por lo que había visto. Como si los fuegos de Bialka, los niños colgados vivos, las cagadas de los pájaros en las cabezas afeitadas de los agonizantes hubieran llenado los ojos de Lieber con una luz secreta. No, eso era una cursilada. Una luz secreta no. Pero una percepción tan alejada del foco de la visión habitual del hombre había dotado a los rasgos rotos de Lieber, a su voz baja y al rigor tímido de sus movimientos de una extrañeza penetrante. El hedor procedía de Lázaro, pero nadie podía apartar la vista de él, ni siquiera mucho después.
Más allá de Lieber y San Cristóbal esperaba el gran tumulto de voces, de aquellos que pronto oirían las noticias y no las creerían.
—Lo hemos encontrado, Simeon. Lo hemos encontrado.
Miró a Benasseraf y el peso muerto del radiotransmisor volvió a sus hombros. Sí, lo habían encontrado. Pero la conmoción de las últimas horas era demasiado reciente. Y el recuerdo de los conatos de abandono. Primero cuando los vándalos de Stroessner habían arrastrado a Amsel a una trampa mortal en Paraña. Luego, cuando un escuadrón entero de cazadores (mis derviches, decía Lieber) había desaparecido, casi sin dejar rastro humano, en las ciénagas de la Cordillera Nera. ¿Era el suyo el último grupo que quedaba? Simeon ya no estaba seguro. ¿Y qué había de sus propias rendiciones, de las innumerables ocasiones en que habían decidido regresar, dudando, burlándose de la callada locura de la convicción de Lieber? Solo un año antes, a menos de setecientos kilómetros de la costa, cuando el padre Girón les había explicado, hablando con el conocimiento de su propia piel, amarillenta y marcada por innumerables viajes, que ningún hombre, aunque fuera un engendro del diablo, podría vivir en una tierra ignota de arenas movedizas y verdes lodazales más allá de las cataratas. Y cien veces después de eso. Casi cada día. Cuando Benasseraf enfermó en el campamento en el manantial del Bororo y bailó en su delirio febril. Cuando las lluvias, negras estampidas de agua, barrieron sus provisiones, abrieron sus botas como dientes de ratas y casi les arrancaron la ropa de sus espaldas. Cuando los mapas enmudecieron.
Como hicieron a trescientos kilómetros al sur-suroeste de Jiaro. Donde los cartógrafos habían marcado, con pinceladas de un azul pálido y pequeñas ondas, un vacío de ciénagas desconocidas. Ningún hombre podía vivir más allá de las cataratas, en el pantano sísmico y el aire sulfuroso. Eso dijo el padre Girón, y los indios chava que los habían visto pasar con hambriento desdén. Pero les habían prestado un guía, una criatura que parecía una garza con el pecho vacío, capaz de tirar trozos de corteza a la verde basura de la ciénaga y distinguir dónde se podía hacer pie.