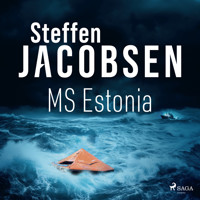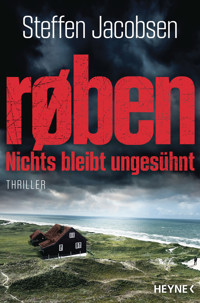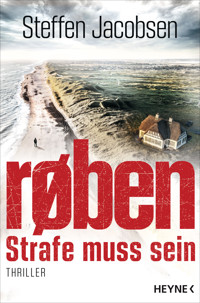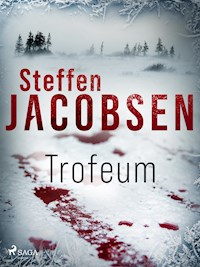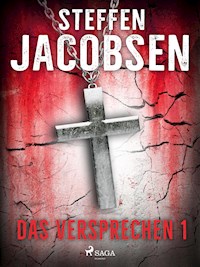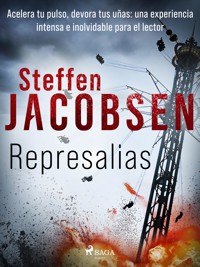
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lene Jensen & Michael Sander
- Sprache: Spanisch
Cuando un terrorista suicida detona un chaleco bomba en el Tivoli, el parque de atracciones del centro de Copenhague, el país entero queda conmocionado. Además, nadie reivindica el atentado, cosa que complica la investigación. Poco después, la inspectora Lene Jensen se ve implicada a título personal en la muerte de una chica y descubre que ambos sucesos están conectados, por lo que pide ayuda al investigador privado Michael Sander. Juntos, emprenden una investigación en la que pronto averiguarán que hay gente que sabe mucho más de lo que aparenta. La investigación avanza muy despacio y Lene y Michael van a ir a contrarreloj para evitar un nuevo atentado… Represalias es el segundo libro de la serie protagonizada por Lene Jensen y Michael Sander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steffen Jacobsen
Represalias
Thriller
Translated by Marta Armengol Royo
Saga
Represalias
Translated by Marta Armengol Royo
Original title: Gengældelsen
Original language: Danish
Copyright © 2023 Steffen Jacobsen and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726916829
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
«El cuerpo hecho pedazos de un mártir huele a almizcle».
–Comandante de Hamas, Gaza
17 de septiembre
Año de La Meca 1434
Nabil vio a su madre con tanta claridad como si estuviera sentada allí mismo, en el salón de los extraños. Le había pedido perdón por lo que iba a hacer, pero ella le imploró que pensara en la compasión de las personas y no se metiera en la casa de la guerra. Ya había muerto suficiente gente.
Por un momento, dudó sobre su decisión ante el torrente de palabras de su madre, pero entonces Fadr lo hizo volver en sí.
—¿Con quién hablabas? —le preguntó. Se había dejado un bigotillo para ocultar la cicatriz del labio leporino, que nunca se había curado del todo.
—Con nadie —replicó Nabil. Su madre solo estaba en su imaginación. Llevaba varias semanas sin apenas comer, y ya le habían advertido que sería normal tener alucinaciones.
Él mismo enterró los cuerpos de sus padres y sus hermanas, Basimah y Farhah, bajo los cascotes en el jardín de su casa después de que un bombardeo artillero destruyera la mitad del barrio de Damasco en el que se había criado. Junto con el imán Sufyan, los lavó, los vistió y recitó el Salat al-jenazah, la plegaria de los muertos.
Fue entonces cuando Nabil se unió a la milicia. Mientras decenas de miles de sus compatriotas eran asesinados y millones perdían sus hogares, la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos se mantenían tras la línea roja trazada por el consejo de seguridad de la ONU. El petróleo, el gas natural, las zapatillas deportivas y el ego de Putin eran más importantes que las vidas sirias, y Nabil los odiaba a todos.
A sus veinticinco años, Samir era el mayor de los tres que vivían en aquel piso del barrio de Nørrebro, en Copenhague. Abandonó el puesto de vigía junto a la ventana, se arrodilló en la penumbra entre Nabil y Fadr y alzó las palmas de las manos hacia el cielo.
—Nabil, limpia tu alma de impurezas, olvida este lugar llamado mundo y esta vida, porque el tiempo que queda para tu compromiso en el cielo ya se acaba —le dijo.
—Subhan’ Allah, alabado sea Dios —murmuraron Nabil y Fadr a coro.
Fadr puso un objeto en las manos de Nabil, que desplegó la bufanda negra con letras doradas. Las gotas de sudor que le caían de la frente dejaron manchas oscuras sobre la tela.
—Al-uqub, el águila —dijo Fadr con aire solemne—. La bandera de Saladino. Mohamed al-Amir Atta la llevaba en las torres de Nueva York.
—La llevaré con honor, insha’Allah, si Dios quiere. —Nabil dobló la bufanda con delicadeza y dijo—: Voy a lavarme.
En el baño se percibía un aroma femenino aunque, para honrar el hogar y la hospitalidad de sus anfitriones desconocidos, no habían abierto ni un solo armario o cajón en todo el piso. Había pocos objetos en el salón: un atlas del mundo y un póster con un gato negro que bebía absenta de un vaso alto. El único indicativo de que los habitantes del piso pertenecían a la red era el Corán de la mesilla de noche encuadernado en un cuero rojo tan manoseado que se había vuelto suave como unos guantes de cabritilla.
Al llegar descubrieron que les habían dejado comida en la nevera, y el único que había salido del apartamento era Fadr, para comprar más cigarrillos en el quiosco de la acera de enfrente.
Nabil se lavó la cara y se secó con una toalla que también olía a los ocupantes del piso, apagó la luz y abrió la ventana del patio, que daba al este, para ver el cielo sobre los tejados de las casas.
—Aldebaran, alnath, alhena —murmuró.
Había contemplado las mismas estrellas desde la cubierta del barco polaco al cruzar el estrecho que los había traído hasta ese pequeño país. En cuanto echaron el ancla, Samir pagó al capitán con un grueso fajo de billetes de euro para después saltar por la borda a un bote hinchable que los esperaba sobre las aguas negras y tranquilas. Samir y Fadr remaron hacia la costa a la tenue luz de una linterna con Nabil sentado en la popa con la maleta llena de explosivos y detonadores entre las rodillas. Dejaron que las olas los empujaran hasta la playa y, en cuanto pisaron la arena mojada con sus bártulos, una silueta que apareció entre los árboles salió a su encuentro.
Samir intercambió unas palabras con el extraño, puede que incluso se abrazaran brevemente antes de empezar a subir en fila india por un terraplén empinado. La silueta caminaba con agilidad y aplomo, y a Nabil le dio por pensar que debía ser una mujer. Los llevó a una furgoneta blanca en un aparcamiento desierto. Samir se sentó delante mientras los otros dos se acomodaban en el suelo de la parte trasera con las maletas y las mochilas.
Oyó que sonaba un teléfono en el salón y, cuando salió, se dio cuenta de que Fadr y Samir estaban muy serios. Fadr se guardó el teléfono móvil en el bolsillo y Nabil sintió que le flaqueaban las rodillas.
—Sé fuerte, shaheed —dijo Samir, como si sintiera lo mismo que Nabil—. Quienes mueren en nombre de Alá no mueren de verdad, sino que viven como sombras entre nosotros, aunque no los veamos.
El teléfono que Fadr se había guardado en el bolsillo vibró de nuevo, y Fadr lo sacó para leer un mensaje.
—El coche está abajo —dijo.
Hacía fresco, y los tres se sentaron muy juntos en la parte trasera de la furgoneta, meciéndose al unísono con cada curva.
Samir encontró un termo y desenroscó la tapa para olisquear el interior antes de ofrecerlo a los demás.
—¿Té?
Nabil negó con la cabeza. A la luz gris del amanecer contempló una cicatriz blanca en forma de estrella que Samir tenía en la frente, semioculta tras su largo cabello oscuro. Solía tocársela cuando estaba preocupado o sumido en sus pensamientos, y nunca les había contado cómo se la hizo. «Un milagro», era la única explicación que ofrecía. Parecía una cicatriz de disparo, pero ¿quién podía sobrevivir a un disparo en la frente?
Los jóvenes se habían conocido tres meses antes en un campo de entrenamiento en Irán, y Fadr y Samir se habían convertido en lo más parecido a una familia para Nabil. Era costumbre que los creyentes que emprendían el camino del martirio, as-shaheed, grabaran un saludo, unas últimas palabras con una cámara para que la familia pudiera enseñarlo a amigos y vecinos y colgarlo en internet. Aunque su misión era un potente ataque en aquel país blasfemo y beligerante, Nabil llevaba dentro a su familia, así que no tenía nada que decir a cámara.
No le extrañaba que lo hubieran elegido. Desde niño, consagrar su existencia a Dios había sido una elección tan natural como necesaria para él. Sufyan, el imán, lo recogió en su casa después de la guerra civil, lo eligió para el muftí Ebrahim Safar Khan y la red, y testificó y juró de su fe y sus capacidades.
La furgoneta por fin se detuvo; oyeron cómo el conductor echaba el freno de mano y apagaba el motor. La puerta de la cabina se abrió y cerró de golpe. Oyeron unos pasos ligeros que se alejaban, y nada más.
Pasaron la siguiente hora medio dormidos mientras, a su alrededor, el mundo se llenaba de luz, y oyeron voces en muchos idiomas, pasos apresurados, niños, bicicletas, coches y autobuses, traqueteo de motores y chirrido de neumáticos.
El té no alivió la sequedad que Nabil tenía en la garganta. Sentía escalofríos y fiebre a la vez. Clavó la mirada en la aguja segundera del reloj que Fadr llevaba en la muñeca tostada por el sol que daba vueltas y más vueltas a la esfera a una velocidad vertiginosa.
Los otros dos se pusieron derechos a las once y media en punto y Nabil enterró la cara en las manos. Se quedó unos segundos mirando al suelo de la furgoneta y, finalmente, se puso en cuclillas y extendió los brazos.
El chaleco explosivo pesaba tanto como los pecados de la humanidad. Los largos bloques rectangulares del explosivo Semtex estaban repartidos en cuatro filas en los bolsillos de loneta del pecho y la espalda. Lo que más pesaba eran las bolsitas de plástico llenas de cojinetes que envolvían el explosivo: decenas de miles de bolas de acero que saldrían despedidas del cuerpo de Nabil en una nube letal cuando activara el explosivo. Llevaba aún más en la bandolera.
Samir le fijó el chaleco al cuerpo con correas, alambre y candados para que ningún vigilante heroico o policía que sospechara de él pudiera quitárselo sin detonarlo mientras Fadr revisaba los detonadores, las baterías y el cableado de su espalda.
A continuación, Samir le ayudó a ponerse un cortavientos ligero y holgado de color claro y se lo abrochó hasta el cuello. Con manos temblorosas, Nabil se puso una gorra azul en la cabeza. Llevaba el pelo corto y bien afeitado, calzado con deportivas Nike naranjas y unos vaqueros Levi’s descoloridos, como tantos otros jóvenes de Copenhague.
—Assalamu alaikum —le dijeron Samir y Fadr mientras lo abrazaban.
—Walaikum assalam —replicó Nabil.
—Te admiro y te envidio —dijo Samir—. La próxima vez, si Dios quiere, seremos Fadr o yo quienes apuñalaremos este país o cualquier otro nido de cruzados que matan a nuestra gente y a nuestros hermanos.
—Insha’Allah —murmuró Nabil.
—¿Tienes el mapa del parque? —preguntó Fadr.
Nabil asintió con una palmadita al bolsillo del impermeable, aunque, en realidad, no necesitaba ningún mapa. Para encontrar el objetivo bastaba con mirar un poco hacia arriba.
Nabil se apeó de la furgoneta y miró a sus compañeros.
—¿Y decís que la mujer me dejará entrar? —preguntó.
—Ma’assalam, fi aman, Allah —respondió Samir con un gesto de asentimiento—. Que vayas con Dios. La mujer te estará esperando, y nosotros también. No estás solo.
Nabil enderezó la espalda y echó a andar con premura sin despegar los ojos de las baldosas de la acera. A partir de ahí, todo sería fácil. Pronto habría acabado todo, y en ese momento se vio a sí mismo desde fuera, desde el cielo, mientras cruzaba la calle transitada en dirección al extremo este del parque de atracciones.
Se secó la frente con la manga de la chaqueta y se bajó la visera de la gorra al aproximarse a una puerta enrejada. El sol estaba alto, era un día caluroso y luminoso, pero las sombras que dibujaban los árboles eran profundas y refrescantes. Nabil divisó la silueta de la mujer tras la reja y oyó que se abría el cerrojo. Entró apresuradamente y se encontró en un estrecho pasadizo entre un restaurante y una sala de máquinas recreativas, fuera de la vista de las cámaras de vigilancia. Se sentía vacío, mareado por el olor a comida del restaurante y el zumbido de las moscas sobre los contenedores de basura. La mujer olía a limpio, y calculó que tendría más o menos su misma edad. Vestía una camisa blanca de manga corta, pantalones negros y un delantal blanco anudado a su cintura esbelta. Llevaba el nombre del restaurante bordado con hilo verde sobre el pecho izquierdo. Iba sin maquillar y no se cubría el pelo, que llevaba recogido en la nuca en un moño sujeto con dos lápices amarillos. Nabil sintió algo de vergüenza por ella, aunque comprendía que así eran las cosas: tal vez la chica formara parte de la red o tal vez no, pero había cumplido con su cometido de abrirle la puerta del Paraíso.
Se preguntó si sería ella quien los había recogido en la playa, si el piso en el que se habían alojado sería el suyo, si conducía la furgoneta que los había llevado hasta allí. ¿Conocería a Samir? Sintió el aguijón de los celos, pero se apresuró en ahogarlo. Los celos eran de este mundo.
—Me llamo Ain —le dijo ella en árabe.
Nabil asintió con la cabeza y ella lo agarró de la muñeca para ponerle la pulsera de papel tan rápido que Nabil se estremeció al contacto de sus dedos fríos. No recordaba la última vez que lo había tocado una mujer.
—Esto es un pase general —le explicó—. Vale para montar en todas las atracciones del parque sin pagar, solo tienes que enseñar la pulsera.
—¿Las atracciones?
—Sí, son muy divertidas —dijo ella con una sonrisa—. Este sitio es una pasada.
—¿Tú estarás aquí? —preguntó Nabil con aire muy serio—. ¿Aquí mismo, trabajando?
—Sí.
—No te muevas del restaurante, ¿vale? No salgas ni vayas a ningún otro sitio.
—Vale —respondió ella mientras intentaba mirarlo a los ojos, ocultos bajo la visera de la gorra—. ¿Por qué me lo dices?
—Porque es importante ser formal en el trabajo —le replicó, como si fuera mucho más mayor y sabio que ella.
Ella se recolocó un mechón de pelo detrás de la oreja y se enderezó el moño. Al alargar los brazos, la camisa blanca se tensó sobre sus pechos y Nabil agachó la mirada.
—Sí, claro, muy importante, y por eso tengo que irme —dijo ella con una sonrisa—. Oye, ¿tienes frío?
—¿Cómo?
—¿Y si te quitas la chaqueta?
—Vengo de un desierto, me parece que en este país hace mucho frío —dijo Nabil, y fingió un escalofrío.
—¿De qué desierto?
—De uno que hay, con arena, serpientes y tierra, y mucho sol.
—Vale. Si tienes hambre, vuelve aquí y llama a esa puerta. Te daré algo de comer sin pagar.
Él miró a lo lejos antes de responder:
—Así lo haré, hermanita. Walaikum assalam, Ain —dijo, y algo en su voz y postura, algo que escapaba totalmente a su control, hizo que la sonrisa de la joven se tensara. Entonces, giró sobre sus talones y regresó al restaurante.
Nabil suspiró con las narinas ensanchadas. Aquel aroma… era fugaz e intangible, pero estaba seguro de que era el mismo que había olido en el piso. Se acercó a la puerta y la abrió. Varios cocineros vestidos de blanco se afanaban entre encimeras de acero y fogones llenos de cazuelas humeantes y platos rebosantes de carne, fruta y pan, y nadie reparó en su presencia.
La chica estaba colocando vasos en una bandeja, pero se dio la vuelta al oír que la llamaba. Volvió a recolocarse el mechón detrás de la oreja mientras se le acercaba a paso ligero entre las islas de la cocina.
Nabil metió la mano en la pesada bandolera y sacó un pañuelo con los símbolos sagrados. Dio un paso atrás para volver al callejón y ella le sujetó la puerta.
—Ain…
—¿Sí? Oye, ¿y tú cómo te llamas? Tendrás nombre, ¿no?
—Ninguno. No tengo nombre. Tal vez Nabil —dijo mientras le ponía el pañuelo en la mano.
—Gracias —le dijo—. Muchas gracias.
—¿Por qué?
—Por las atracciones —respondió, y se señaló la pulsera de la muñeca.
Ella iba a desplegar el pañuelo, pero Nabil le sujetó las manos frías.
—Espera —le dijo—. Y no te muevas del restaurante, ¿vale?
—Vale, pero…
—Adiós.
Nabil se dejó llevar por la corriente perezosa de personas. Le habían dicho que todo el mundo que iba a Copenhague en verano visitaba ese parque.
Se dirigió al noreste sin mirar a nadie a los ojos ni a la cara, como le habían dicho que hiciera. No eran nada, eran sombras errantes por el valle de la muerte, aunque no lo supieran. Eran kufr, infieles e inhumanos, Nabil.
En el aire pesaba el aroma de las tiendas de chucherías y los puestos de algodón de azúcar y helados, tan intenso que casi notaba el azúcar crujir entre sus dientes mientras miraba con desprecio a la gente gorda y consentida que lo rodeaba.
Se mantuvo al margen de la multitud, consciente de que estaba a trescientos pasos de su objetivo: la construcción de acero de ochenta metros de altura recibía el muy adecuado nombre de «Nave Celestial» y era el carrusel más alto del norte de Europa.
Tenía asientos para veinticuatro pasajeros, que se elevaban hacia el cielo mediante potentes bombas neumáticas mientras las sillas colgadas con cadenas daban vueltas y más vueltas durante un par de minutos.
Nabil se preguntó si los cuerpos llegarían a salir del parque. El ingeniero pakistaní que les había enseñado los planos, las fotografías técnicas y la maqueta de la atracción había marcado la cara norte de la estructura de vigas de la torre como objetivo. Al derrumbarse el carrusel, caería sobre la sala de conciertos y varios restaurantes y salas de máquinas recreativas.
Esperó junto a la valla a que un grupo de visitantes se bajaran de la atracción por la escalera para ser sustituidos por un nuevo grupo y, con un chirrido estridente, la plataforma empezara a elevarse. Nabil echó una mirada a una chica joven y rubia que se encontraba en la cabina desde donde se manejaba la atracción: tenía la mirada fija en la plataforma mientras accionaba los controles. Se agachó para pasar bajo una barandilla, empujó a unos niños para abrirse paso y saltó por delante de otra barandilla.
Alguien intentó retenerlo, pero él se zafó y se metió bajo la torre a toda prisa. Apoyó la mejilla en el acero frío de una viga, que rodeó con los brazos mientras oía el chirrido de la máquina sobre su cuerpo cuando la plataforma llegó arriba del todo y los viajeros empezaron a dar vueltas en el cielo azul de Copenhague. Notó que el acero vibraba bajo su mejilla.
Vio a dos guardias de seguridad que se le acercaban corriendo y se echaban hacia atrás en un gesto cómico cuando él se bajó la cremallera de la chaqueta y vieron el chaleco, los cables amarillos y los explosivos.
Entonces sonrió a la chica de la cabina, que tenía un walkie-talkie pegado a la oreja. Pensó en su madre, en sus hermanas… y en aquella chica, Ain. Esperaba que no saliera del restaurante.
Nabil agarró el detonador, que estaba en un bolsillo de la chaqueta, y cerró los ojos para no ver las caras de las personas y dejar de escuchar sus gritos.
—Allahu’Akbar, Dios es grande —susurró, y pulsó el botón.
I
El salón de actos de la sede central de la Policía estaba lleno hasta los topes. Había gente sentada en el suelo y en la cabina del técnico, entre proyectores y ordenadores.
Lene Jensen, sentada en medio de una fila de sillas, pensó que aquella era una de las ventajas de ser inspectora: tenía asiento asegurado, por más que en los últimos tiempos se hubiera desplomado en la jerarquía policial.
Estaba sentada entre otros miembros de la Policía, de la Agencia de Gestión de Emergencias, de varios ministerios, del Servicio de Inteligencia Policial y de los de Inteligencia Militar. Los pesos pesados de esas categorías ocupaban las primeras filas.
En el escenario hablaba un estadounidense que supuestamente era el mayor experto en terrorismo del momento. Lo habían invitado a explicar a las autoridades qué había sucedido exactamente ese día de septiembre del año anterior en el Tivoli, desde una perspectiva informada e histórica, por supuesto.
El experto tenía la piel quemada por el sol, un cuerpo alto y nervudo y los hombros cuadrados de un oficial del ejército. Llevaba un traje de chaqueta azul marino muy elegante y bien planchado, zapatos negros y relucientes, una camisa blanca y una corbata discreta de rayas grises, pero daba la impresión de que hubiese estado más cómodo en un uniforme holgado y descolorido, perfecto para el desierto.
El micrófono se acopló y el experto se lo apartó de los labios para seguir hablando:
—Lo que hay que comprender es que en Oriente Medio ya nadie tiene interés en romper el ciclo. A la violencia se responde indefectiblemente con más violencia, y eso genera más niños huérfanos que sienten un odio visceral por Occidente e Israel. Fijémonos, por ejemplo, en la masacre en los campos de refugiados palestinos Sabra y Chatila de Beirut en 1982: la noche del 16 de septiembre, falangistas cristianos y varias unidades del ejército libanés entraron en el campo para asesinar a mujeres, niños y ancianos a lo largo de dos días sin interrupción.
A su espalda pasaban diapositivas de viejas fotografías de prensa con pilas de cadáveres infantiles, paredes agujereadas por las balas y manchadas de sangre, tiendas de campaña y chabolas de uralita incendiadas. El suelo entre las chabolas estaba teñido de rojo, igual que los charcos de agua de lluvia.
—Después de la invasión del Líbano, el ejército israelí asumió la responsabilidad militar e internacional de garantizar la seguridad del campo, pero no hicieron nada por proteger a los refugiados, sino más bien lo contrario: lanzaron bengalas a modo de señal sobre el campamento para que los atacantes pudieran trabajar también de noche. No escapó nadie —siguió el experto estadounidense con rostro inexpresivo. Dio un sorbo de agua antes de continuar—: Todo el mundo sabía que Yasir Arafat había sido evacuado a Túnez un mes antes junto con sus soldados de la OLP y una parte de los niños, y ya no quedaban «terroristas» armados en Sabra ni en Chatila. En los campos ya no había jóvenes furiosos armados con kaláshnikov, pero eso no cambió nada, porque la masacre pretendía ser un mensaje para Arafat de Elie Hobeika, el jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército libanés, y de Ariel Sharon, ministro de Defensa israelí. —El experto paseó la mirada por la sala mientras las fotografías de Sharon y Hobeika se proyectaban detrás de él—. Mataron a unas 3500 personas entre el 16 y el 18 de septiembre, más o menos la misma cifra de fallecidos que en los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono de 2001. Imagino que no se os escapa la coincidencia de fechas entre el ataque terrorista en el Tivoli el año pasado y la de la masacre.
«Pues claro que no se nos escapa», pensó Lene. La pregunta era si aquello significaba algo o si era mera casualidad. Nadie había reclamado la autoría del atentado del Tivoli, cosa que no era nada habitual. Todos esperaban que alguna organización, desde Al-Qaeda hasta Ansar al-Islam, se proclamaría victoriosa, pero las agencias de prensa internacionales no habían recibido ninguna misiva ni grabación, ni se había subido ningún vídeo a YouTube desde las áreas tribales al noroeste de Pakistán ni Yemen.
La pantalla se quedó gris.
—Después de Sabra y Chatila, la embajada estadounidense en Beirut fue víctima de un atentado terrorista en el que perdieron la vida 63 jóvenes. A continuación, pusieron una bomba en el cuartel de los marines en el que fallecieron 241 jóvenes estadounidenses más. Oriente Medio se ha convertido en el epicentro de un terremoto político crónico, una bestia que devora a sus crías y a las de los demás. Alguien tiene que romper con ese círculo vicioso, señoras y señores, si no queremos que la historia nos juzgue con severidad. ¿Alguna pregunta?
Un hombre musculoso en el extremo de la fila de Lene se puso en pie, levantó la mano y esperó a que le llevaran un micrófono. Lene no lo conocía, pero daba el perfil de los Servicios de Inteligencia Policial: cuarenta y pocos años, pelo rapado al dos, vestido con vaqueros y una camiseta negra cuyas mangas parecían a punto de reventar bajo la presión de unos bíceps impresionantes, pero con un rostro enjuto de aspecto agotado, los ojos agudos y hundidos y el pelo oscuro lleno de canas precoces. Una vena le palpitaba lentamente en el cuello.
—Viceinspector Kim Thomsen, de los Servicios de Inteligencia Policial —empezó—. Para romper la escalada de violencia, tenemos que situar el atentado en un contexto relevante, por complejo que sea. Y eso no es nada fácil, en vista de que nadie ha reivindicado su autoría.
El lenguaje corporal del tal Kim Thomsen sugería bastante autocontrol, pero había una cierta tensión en su voz que daba a entender que se sentía personalmente afectado.
«Como casi todo el mundo en este país tan pequeño», se dijo Lene. Todo el mundo conocía a alguien, o tenía un familiar, o un amigo de un amigo que estaba en el Tivoli aquel 17 de septiembre. La bomba supuso un golpe casi letal para un país a quien, por lo general, la historia había tratado con bastante indulgencia. No estaban preparados, nunca habían vivido nada parecido y nadie sabía cómo reaccionar.
Lene notó la vibración del móvil en su bolsillo junto al muslo y cambió de postura sin hacerle ningún caso. Notaba los párpados como si fueran de plomo, no recordaba la última vez que había dormido sin la ayuda de somníferos, vino tinto o vodka, o una combinación de las tres cosas.
El ponente asintió.
—A día de hoy, creo que no hay un solo experto en Oriente Medio que no esté convencido de que el atentado viene de una célula terrorista yihadista. No reivindicar el atentado puede entenderse también como una forma de firmarlo. Al-Saleem de Teherán y el jeque Ebrahim Safar Khan de… quién sabe dónde, pero probablemente de Amán, convirtieron en un sello propio el no responder de forma oficial de sus asesinatos, y los dos disponen de unidades pequeñas pero bien organizadas de jóvenes comprometidos, hombres y mujeres. —Al ver que el policía no parecía tener más preguntas, continuó—: Tienen una formación impecable y, por encima de todo, son pacientes. Luchan por un califato global y ven la conversión o exterminación de todos los infieles como una necesidad. Pero también hay hombres, y sobre todo, mujeres, que, en cierto modo, aún viven en la Edad Media. Mientras que nosotros, los Servicios de Inteligencia occidentales y fuerzas policiales con nuestros satélites, drones, estaciones de escucha y ordenadores, venimos del futuro —explicó mientras abarcaba la sala con las manos—. Para ellos, todos vosotros sois seres de ciencia ficción. Vivimos en dos líneas temporales paralelas que no se cruzan, y es dificilísimo pasar al otro lado para encontrarlos… y liquidarlos. Lo que nos hace vulnerables en Occidente es que no podemos competir con un joven de otra época lleno de determinación a quien no le importa morir. Es un cortocircuito en nuestra mentalidad, basada en la convicción de que no queremos morir nunca, y mucho menos por una «causa». —Ante aquellas palabras, el tal Kim Thomson tenía cara de andar algo desorientado, pero el ponente le respondió con una sonrisa de ánimo—. No suelen usar teléfonos móviles y, cuando lo hacen, utilizan tarjetas de prepago, llaman solo para intercambiar un par de palabras o mandar un mensaje y destruyen el aparato. Saben qué aspecto tienen sus semejantes, conocen sus respectivos clanes, familias, dialectos y acentos, saben cuál es su sitio. Todos han ejecutado a un autobús lleno de musulmanes chiíes que iban a comprar al mercado, o han hecho saltar por los aires una escuela de niñas, o han dejado ciega a una mujer que afirmaba que la habían violado, o han decapitado a un homosexual. No podemos infiltrarnos entre ellos porque no podemos pedir a nuestros agentes que mutilen o asesinen a niñas pequeñas. No asumen la responsabilidad de sus misiones y ya no se comportan como estrellas, como lo hacía Ilich Ramírez Sánchez, alias «El Chacal». —El ponente hizo una pausa para pasear la mirada por la sala—. Hoy en día, el núcleo ideológico puede muy bien estar compuesto de mujeres jóvenes y formadas, cosa que complica la amenaza mucho más, porque no necesitan una formación específica para ellas. Son discretas, mienten bien y, por lo general, saben guardar un secreto mucho mejor que los hombres.
Aquellas palabras provocaron un murmullo elocuente entre las mujeres presentes, y el ponente esperó con paciencia a que se calmara antes de continuar:
—Los hombres se olvidan de cerrar sesión en Facebook, se dejan un tanga en el bolsillo de la chaqueta, no lavan el pintalabios del cuello de la camisa, no quitan los largos cabellos que se les han pegado a la americana ni borran mensajes incriminadores del móvil cuando tienen una amante. Las mujeres se ven impulsadas por tragedias personales: tal vez han perdido a maridos, hermanos, hermanas, hijos o padres, o su país o sus tierras, y culpan a Occidente y a Israel por esa pérdida. No llevan burka ni nicab ni caminan doce pasos detrás de un hombre. Fuman, conducen, toman mojitos, tienen relaciones sexuales sin estar casadas y escuchan música de Rihanna, y se les tolera todo esto porque sirven a la causa mayor de desestabilizar Occidente.
«Razón no le falta», pensó Lene.
—¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué en Dinamarca? —preguntó Kim Thomsen.
El ponente se encogió de hombros y se masajeó el puente de la nariz con el pulgar y el índice.
—Well… No es ningún secreto que desde Estados Unidos, vuestros aliados, nos sorprende la frivolidad con la que Dinamarca, en los años setenta y ochenta, concedió asilo político a todo Cristo sin importar si eran fundamentalistas islámicos en activo o demagogos. Los recibisteis con los brazos abiertos porque creíais que eran represaliados de la dictadura de Egipto, aunque ese es un riesgo razonable que se corre cuando uno tiene intención de asesinar a un jefe de estado, pero os dieron pena. Luego está lo de las caricaturas de Mahoma, que nunca desaparecerán del todo y resurgirán cada vez que un mulá quiera que la gente se eche a la calle. Y, por si fuera poco, habéis sido parte de las fuerzas de coalición en Afganistán e Iraq como cruzados de nuestro tiempo, además de otras causas que, por ahora, desconocemos, como una célula islamista que haya madurado en este país y que se quiera poner a prueba.
—Entonces, ¿crees que es culpa nuestra? —preguntó Kim Thomsen, furioso.
El ponente le lanzó una mirada inexpresiva.
—Por supuesto que no y, a decir verdad, no dispongo de suficiente información como para formular una respuesta adecuada —respondió tras una pausa—. Tal vez es, simplemente, que os tocaba a vosotros, que erais el blanco fácil. Debemos admitir que el atentado del Tivoli fue todo un éxito, que os obligará a pensar y a actuar de otra manera para evitar que se repita. Después del Tivoli, Dinamarca se enfrenta a una nueva realidad y la cuestión es si estáis preparados para intensificar la vigilancia de la población civil, poner micrófonos ocultos, arrestar sin cargos, ejercer presión física en los interrogatorios, usar suero de la verdad, detectores de mentiras, extraditar sin una orden judicial… ¿Os vais a permitir convertiros en un estado policial para evitar que suceda otra vez?
La gente empezó a removerse en sus asientos. ¡¿Otra vez?! No querían ni pensarlo.
Lene vio que su jefa, la comisaria Charlotte Falster, esbelta y con un impecable corte de pelo bob, se levantaba y clavaba la mirada en Kim Thomsen hasta que se sentó. Entonces se acercó al escenario y dio las gracias al ponente con una sonrisa. Se pusieron de cara al público y alguien fotografió su apretón de manos. Charlotte Falster era detallista hasta la médula.
Lene sintió que los ojos se le empezaban a cerrar sin que pudiera hacer nada por evitarlo, pero las siguientes palabras de su jefa la golpearon como un rayo y sus párpados se abrieron de par en par.
Charlotte se encontraba a media presentación de la siguiente ponente, usando palabras como doctora en Medicina, estudios árabes internacionales, libros de texto, Harvard y Oxford, consejera especial para los Servicios de Inteligencia de la Policía.
La doctora en Psiquiatría Irene Adler entró en la sala.
Todas las cabezas de la sala se giraron a la vez como marionetas impulsadas por el mismo hilo. Lene pensó en cómo Irene Adler solía tener ese efecto y, si alguien dudaba de lo que era el carisma, no tenía más que verla. Llevaba el largo cabello dorado recogido en una trenza gruesa como la muñeca de un hombre que le llegaba hasta el cinturón de tachuelas que ajustaba sus vaqueros negros y ceñidos y se cimbreaba sobre su estrecha cintura a cada paso que daba, como si se regocijara cada vez que se movía. Era como una modelo sobre una pasarela.
El único que no parecía haber advertido la presencia de la psiquiatra era Kim Thomsen, el agente de los Servicios de Inteligencia Policial, que tenía la vista clavada en el suelo y los antebrazos apoyados en las rodillas.
Charlotte Falster empezó a hablar del reclutamiento de terroristas, el lavado de cerebro y el trasfondo social de los terroristas suicidas, pero Lene no le hacía ningún caso. Revuelta por las náuseas al ver a Irene Adler, se puso en pie, se abrió paso por la fila de asientos sin dejar de murmurar palabras de disculpa y salió apresuradamente al pasillo sin dejar de notar los ojos de la psiquiatra clavados en su espalda.
Lene cruzó lentamente el suelo adoquinado del famoso patio redondo de la sede central de la Policía con las manos enterradas en los bolsillos de su chupa de cuero, contenta de haber salido de allí. Era demasiado pronto, aún le costaba tolerar la cercanía de la gente y sentía que los demás sobrepasaban sus límites, la avasallaban. Entonces oyó unos pasos apresurados y, al girarse, se encontró con el sombrío agente de los Servicios de Inteligencia, Kim Thomsen, que claramente no había advertido su presencia porque cruzó el patio a grandes pasos y se metió tras el volante de un Ford Mondeo azul oscuro. El coche salió del patio con un chirrido de los neumáticos y la luz azul de emergencia se encendió incluso antes de llegar a la esquina.
Lene dio la vuelta al edificio y enfiló la Otto Mønsteds Gade mientras se planteaba detenerse a por un café en la pastelería del museo Glyptotek, donde seguro que se estaría tranquilo. Tal vez podía pasarse el resto del día en uno de sus salones frescos ocupada en algo razonable como una persona normal.
Una gran grúa amarilla se elevaba hacia el cielo en el centro del Tivoli. Las tareas de reconstrucción seguían su curso.
Su móvil vibró de nuevo y Lene pensó en todos los mensajes que había recibido y se lo sacó del bolsillo.
—Joder… —murmuró al ver la pantalla.
¿Ain?
Había hablado con la joven árabe como voluntaria en La Línea de la Vida, un servicio anónimo de atención telefónica para personas con pensamientos suicidas, aunque hacía al menos un par de meses desde su última conversación. Ni siquiera sabía si ese era el verdadero nombre de la chica, y no tenía ni idea de cómo había conseguido su número personal, pero tenía dos llamadas y cuatro mensajes de ella, a cada cual más suplicante e incoherente. Le devolvió la llamada de inmediato. La joven respondió con la voz entrecortada y casi inaudible por el barullo de fondo.
—¿Ain?
—¿Lene? Lene… ¡Gracias! Necesito que me ayudes. Perdóname.
Con solo escuchar su voz, Lene empezó a caminar más rápido. Emprendió una pequeña carrera hasta su coche, aparcado delante del museo.
—¿De dónde has sacado mi número? Bueno, da igual… Casi no te oigo, Ain. ¿Dónde estás? ¿Puedes encontrar un sitio más tranquilo…? ¿Qué pasa?
—Creo que alguien me sigue. No, no lo creo, lo sé. Espera…
—¿Dónde estás?
—En la estación de Nørreport.
La llamada se cortó, y Lene, frustrada, dio un pisotón en la acera. Abrió la puerta del coche de golpe, el teléfono cayó entre los pedales y lo recogió con manos temblorosas. Justo antes de que pulsara el botón de llamada, la pantalla se iluminó de nuevo.
—¡Me siguen, Lene!
Lene inspiró profundamente y trató de hablar con el mismo tono de voz sereno que empleaba en La Línea de la Vida.
—No te siguen, Ain. No te sigue nadie. Estás un poco pa… —Iba a decir «paranoica», pero se contuvo. Oyó de fondo la voz metálica de megafonía, el barullo de la multitud, el murmullo de muchas voces que hablaban a la vez.
—No estoy paranoica, Lene, de verdad que no. ¡No estoy enferma!
—Pues claro que no estás enferma, Ain. Pero ¿quién te sigue?
De repente, la joven empezó a hablar en un tono muy calmado que parecía aún peor. Se produjo una pausa inexplicable en el barullo infernal que llegaba desde el otro extremo de la línea, y a Lene se le pusieron los pelos de punta al oír los sollozos aniñados de la chica.
—Es culpa mía, Lene, me lo merezco. Hice algo terrible, algo muy, muy horrible. Fui yo quien… Y ahora también te he metido a ti en todo esto…
—¿Qué dices? ¿Qué es lo que te mereces? Escúchame, voy a ir a buscarte y después encontraremos un sitio tranquilo para hablar, ¿vale? ¿De acuerdo, Ain?
Lene arrancó su viejo Citroën y pisó a fondo el acelerador. Un hombre que paseaba a su perro tuvo que apartarse de un salto cuando se saltó el semáforo en rojo al llegar a H.C. Andersens Boulevard y un mensajero en bicicleta dio un puñetazo furibundo en el techo del coche cuando lo obligó a subirse a la acera.
—¡Dime algo, Ain!
Lene oía los pasos apresurados de los zapatos de tacón de la chica sobre el cemento duro del andén, como si caminara con el teléfono en la mano y el brazo colgando.
—Sí, Lene… ¿De verdad que estás viniendo? Lo veo, está aquí abajo.
—Llego en dos minutos.
—Gracias…
Lene veía la estación de Nørreport ante sí, pero el tráfico le impedía avanzar. Conducía con una mano y con la otra se sujetaba el teléfono a la oreja mientras oía voces altas, el estruendo de un tren que se acercaba… Ain no decía nada, pero se oía su respiración agitada.
—No servirá de nada, Lene. Voy…
Lene oyó un jadeo agudo y, un segundo después, alguien se puso a gritar. Una voz femenina aguda y potente.
—¡Ain!
Sonó un chasquido que casi le perfora el tímpano cuando el móvil cayó al suelo, seguido por el sonido de una multitud de pies corriendo. Al oír el chirrido de los frenos del tren, ensordecedor y terroríficamente cercano, Lene sintió que se mareaba.
Se detuvo ante un paso de peatones mientras la calle se llenaba de gente que salía de la estación. Una voz lacónica anunció por megafonía que una persona había caído a las vías.
Lene oyó unos pasos que se acercaban despacio. Alguien recogió el teléfono, y una voz masculina dijo: «¿Hola?» un par de veces antes de que se cortara la llamada.
El conductor del tren estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en una pared fría mientras un par de compañeros en cuclillas trataban de tranquilizarlo. Tenía los codos apoyados en las rodillas y no paraba de mesarse la cara pálida con las manos. Tenía la mirada clavada en el suelo, y entre sus pies relucía un charco de vómito.
«Jubilación anticipada», pensó Lene automáticamente al pasar junto al conductor, a quien le echó unos cincuenta y tantos años. Lo que estaba claro era que jamás no volvería a pisar la estación de Nørreport.
El tren vacío estaba detenido con las puertas abiertas y totalmente iluminado junto al andén, también desierto, con un peculiar aire de abandono, como si la humanidad entera hubiera sido evacuada del planeta. Solo se oía el siseo inquieto de los frenos.
Lene se acercó a un grupo de policías y sanitarios de ambulancia que se encontraban junto a una camilla cuyo ocupante estaba totalmente cubierto. Al acercarse, oyó voces ásperas procedentes de una radio mientras dos sanitarios caminaban junto a las vías con bolsas de plástico amarillas en la mano. Uno de ellos se agachó para recoger algo y guardarlo en la bolsa. Algo que parecía tener un peso considerable.
La manta blanca de la ambulancia cubría un cuerpo humano que apenas era reconocible como tal. Donde debería estar la cabeza, la sangre ya había empapado la manta. La silueta parecía extrañamente menuda, y Lene tardó un instante en darse cuenta de que le faltaban las piernas por debajo de la rodilla. Lene mostró su identificación al agente más cercano.
—Creo que la conocía —explicó a una agente muy joven que llevaba la melena oscura recogida en una cola de caballo y parecía desear con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar.
—Tenemos un nombre —replicó la agente— y hemos encontrado esto —añadió mientras le mostraba un bolso roto cuya piel estaba rasgada y manchada de sangre seca.
—¿Ain? —preguntó Lene—. ¿Se llama Ain? —repitió mientras ojeaba las cámaras de vigilancia del techo.
—Ain Ghazzawi Rasmussen —asintió la agente—. Hemos encontrado su carné de conducir.
—¿Habéis encontrado una carta?
—¿Una carta?
—Una carta de suicidio, o algo así, alguna explicación.
—No —respondió la joven agente con la mirada puesta en la camilla—. Aunque, como te imaginarás, es difícil determinar si es ella de verdad. El cuerpo ha quedado destrozado.
Lene inspeccionó el carné de conducir en cuya fotografía aparecía una joven que sonreía con cautela. Ain Ghazzawi Rasmussen tenía veintitrés años, llevaba un pañuelo al cuello y tenía una boca bonita, los pómulos altos y grandes ojos almendrados en unos rasgos que parecían apuntar a Oriente Medio. El carné se lo había expedido la Policía de Copenhague cuatro años antes.
Los dos sanitarios de las vías se encaramaron al andén y miraron a su supervisor mientras meneaban la cabeza.
—No hay nada más —dijo uno de ellos.
Al oír nuevas sirenas, Lene alzó la cabeza. Las luces de emergencia azules se reflejaban en las paredes de la escalera más cercana.
—¿La conocías? —le preguntó la agente cuando Lene le devolvió el carné de conducir.
—No, en realidad, no mucho —dijo Lene.
Abrió la cartera que había en la bolsa. Una tarjeta sanitaria, un par de billetes, una tarjeta de crédito… No había fotos, pero sí una tarjeta de un restaurante de Østerbro: Le Crocodile Vert.
Lene devolvió la cartera y la bolsa.
—También hemos encontrado esto en el andén —dijo la agente, y le mostró un smartphone blanco.
—¿Le has echado un vistazo?
—Aún no.
Lene agarró el teléfono y le dio la vuelta. Aún parecía funcionar, aunque estaba bloqueado.
Los sanitarios se dirigieron hacia las escaleras, y un compañero se acercó a la agente para ponerle un brazo en el hombro y murmurarle algo al oído.
—Nos vamos con la ambulancia —dijo la agente a Lene—. No sé si quieres… —añadió con una mirada suplicante. Era evidente que le habría encantado que la comisaria, sin duda más experimentada en esos menesteres, se ofreciera a acompañarlos al Instituto de Medicina Forense e incluso se encargara de notificar a los familiares.
Lene titubeó, pero no se vio con ánimo, ya no le quedaba sitio para más muertos.
—Sobrevivirás —dijo finalmente—. Al final, una acaba por acostumbrarse.
—¿En serio?
—No.
Al hurgarse en el bolsillo en busca de la llave del buzón en el portal, Lene descubrió que se había guardado el teléfono de Ain en el bolsillo. No dejó de maldecirse por el descuido en todo el camino hasta el cuarto piso. Vivía en esa tranquila calle de Frederiksberg desde su divorcio del padre de Josefine cuando tenía treinta y nueve años y su hija, diecisiete. Años después, al borde de los cuarenta y cinco, empezaba a pensar que la gente vivía demasiado.
Dejó el periódico que había recogido del buzón sobre la mesa de la cocina y, como de costumbre, fue a descorrer los visillos del ventanal del salón, que abrió de par en par para encontrarse con el cielo azul y despejado de aquella tarde de primavera. Después salió al balcón a tender el nórdico en la baranda y fue al baño, donde se quedó contemplando el cesto lleno de la ropa sucia sin decidirse a poner una lavadora. Entonces se asomó a la antigua habitación de Josefine como hacía todos los días, aunque la estancia estaba vacía desde que su hija se había ido a vivir con una amiga de la Facultad de Fisioterapia.
Se preparó una taza de café instantáneo y se sentó en el sofá a leer el periódico, cuya portada estaba adornada con un crespón desde la tragedia del Tivoli, y así seguiría durante 1241 días: uno por cada una de las víctimas mortales.
Una sobriedad casi invernal se había apoderado de los medios de comunicación daneses desde el atentado. Los sempiternos programas de cocina habían desaparecido sin que nadie pareciera echarlos de menos y los presentadores hablaban con caras serias y tonos moderados. Los meteorólogos anunciaban días cálidos y soleados con expresión solemne, y hasta los canales más comerciales se habían deshecho de los reality shows para encefalogramas planos en favor de programas históricos y películas de la edad de oro danesa. Una parte de la izquierda políticamente correcta guardaba silencio tras encontrarse de frente con una realidad de cuya existencia habían oído hablar pero en la que no creían mucho, mientras que la otra mitad culpaba al país con una suerte de alegría malsana ante la desgracia ajena y afirmaba que también había que ponerse en el lugar de los terroristas y que Dinamarca había recibido su merecido gracias a la política exterior imperialista que el gobierno había impulsado en lugar de enviar cuadernos y bolígrafos, agentes forestales y guardias de tráfico a Kosovo e Iraq y construir carriles bici en Afganistán, todas cosas en las que Dinamarca era campeona mundial y de las que se sentía muy orgullosa.
Los daneses estaban trastornados. La Iglesia había registrado por primera vez en décadas un aumento de feligreses, y cualquiera que hubiera hecho un cursillo de fin de semana de terapia Gestalt o mindfulness estaba haciendo el agosto con los traumas y temores de los demás. La primera ministra había contratado a un escritor de discursos de gran talento y despedido a sus asesores políticos. Después del ataque, pronunció un discurso, que recibió elogios de todas partes y se emitió en su totalidad en la CNN, con la voz una octava más grave y la apariencia de compartir, por primera vez, la realidad de sus compatriotas. Según los sondeos, su reelección estaba prácticamente asegurada.
Por otro lado, como era de esperar, el atentado también había insuflado nuevas energías a facciones fascistas, antiislamistas y racistas compuestas en su mayor parte por peculiares hombres de edad avanzada. Las ventanas de varias verdulerías y restaurantes turcos y libaneses habían sido destrozadas o cubiertas de pintadas racistas, y una niña jordana de catorce años fue violada y agredida por supuestos neonazis en un paso de peatones subterráneo en el gueto de Vestegnen.
Era de esperar, pero todo el mundo (incluyendo asociaciones de inmigrantes y de vecinos) llamaba a la calma. Mientras, patrullas de voluntarios habían empezado a vigilar el gueto día y noche.
Lene hojeó el periódico sin ánimos para leer un artículo entero. Echó un vistazo al móvil blanco que había dejado en la mesita, pero no se atrevió a tocarlo.
¿Cuántas veces había hablado con Ain? ¿Cinco? ¿Ocho? Sus primeras conversaciones habían sido muy cautelosas y casi no le había dicho nada, lo normal cuando alguien por fin se animaba a llamar a La Línea de la Vida. La chica le había parecido bastante coherente, sus conversaciones con Lene rara vez se alargaban más de quince minutos y, por lo general, terminaban en un tono constructivo y optimista.
Ain no había revelado muchos detalles personales y abordaba sus problemas de soslayo, como un cangrejo, algo muy normal también. Había tenido una infancia caótica como huérfana palestina en un campo de refugiados tunecino hasta que una pareja de médicos daneses que trabajaban para Médicos Sin Fronteras la adoptó y se trasladó a Dinamarca a los ocho años. Hablaba sin acento y parecía vivir la vida de cualquier otra joven danesa, además de que nunca había mencionado problemas de acoso, rechazo o discriminación. Ain transmitía una impresión de angustia y soledad, y Lene le había sugerido hablar con algún psiquiatra o psicólogo. La Línea de la Vida tenía una larga lista de contactos capaces de atender a nuevos pacientes con poca antelación si existía riesgo de suicidio, aunque no sabía si Ain había llegado a seguir el consejo.
Tras un intervalo de cinco o seis semanas sin tener noticias de la chica, Lene quiso creer que había acudido a un profesional o que empezaba a encontrarse mejor; quizá se había enamorado, o la habían ascendido en el trabajo, o se había ido del país. O tal vez hablar con Lene la hubiera ayudado de verdad.
Pero se le cayó el alma a los pies cuando uno de sus compañeros de La Línea de la Vida le comentó que Ain había vuelto a llamar. La chica hablaba en un tono entrecortado y temeroso, con largas pausas en las que oía el aire crepitar hasta que volvía a la conversación con una frase o dos. Sus palabras eran en su mayoría incomprensibles, y Lene la escuchaba con las manos sobre los auriculares y la cabeza gacha en un gesto de concentración para no perderse ni una coma. La chica le dijo, entre lágrimas silenciosas y con la voz ahogada, que se había dado cuenta de que había hecho una cosa terrible, una cosa imperdonable. Había empezado a salir a pasear por la noche porque no soportaba estar en casa ni en ningún otro lugar familiar. Deambulaba por el bosque o por las playas al norte de la ciudad.
Mientras la escuchaba, Lene miraba la negrura a través de la ventana de la oficina y pensaba en la muchacha sola por parques mal iluminados, bosques oscuros y playas desiertas con un nudo en el estómago sin dejar de pensar en cuando Josefine salía hasta tarde, ella no sabía dónde estaba y la muy hija de su madre no le cogía el teléfono.
En su siguiente llamada, Lene había tratado de anclar la conversación en algo concreto y cotidiano: ¿estaba en tratamiento psicológico? ¿Pagaba las facturas? ¿Comía bien? ¿Iba a trabajar? ¿Veía a sus padres? Trató de guiar a la muchacha hasta un islote de realidad reconfortante, pero todo le resbalaba. Ain estaba aterrorizada por algo que no tenía nombre, forma ni medida, una fuerza maléfica y todopoderosa. Decía que alguien estaba jugando con ella, que habían entrado en su piso mientras estaba en el trabajo o en uno de sus paseos solitarios. Oían lo que decía y veían lo que hacía.
—Ya, pero ¿de quién se trata, Ain? —acabó por gritar Lene y, a su alrededor, las cabezas de los demás voluntarios se giraron hacia ella como tapones de corcho que salían despedidos de una botella. Lene bajó la voz, consciente de que iba a recibir un recordatorio amable pero firme del protocolo del servicio, puesto que los voluntarios de La Línea de la Vida debían mostrarse siempre empáticos y atentos, y jamás echar la bronca a la gente que estaba al borde del suicidio.
—¿Quién? —insistió en un susurro.
No recibió respuesta, solo aquellos sollozos quedos e irritantes. A Lene le pareció oír un chasquido, unas notas musicales y una voz masculina muy, muy baja que pronunciaba unas palabras en segundo término antes de que el llanto volviera a ser la única banda sonora de la llamada.
—Merezco morir —dijo entonces la chica.
—Pues claro que no mereces morir. Nadie merece morir, Ain.
—¡Que sí! Yo merezco morir, no solo una vez, sino mil —replicó ella en un tono endurecido antes de colgar.
Lene se acercó al ventanal del salón para mirar a la calle. ¿Cuándo sucedió aquella conversación tan terrible? ¿Un par de meses atrás? Desde entonces, la muchacha solo había vuelto a llamar una vez con más de lo mismo. Decía que se medicaba, pero no le servía de nada, las cosas no hacían más que empeorar y la gente la miraba raro y hablaba a sus espaldas. Solo salía para ir a trabajar, y el resto del tiempo lo pasaba encerrada en casa. Preguntó a Lene si podía ir a su casa, y ella le respondió que era del todo imposible, que lo sentía mucho pero que las cosas no funcionaban así. La muchacha estaba inconsolable, y ese fue el momento en el que Lene decidió que aquella sería su última tarde en La Línea de la Vida. Colgó entre el llanto de la muchacha, se levantó, agarró la chaqueta y salió de la oficina con las miradas de todos clavados en la espalda.
¡Jesús!
Lene fue a la cocina en busca de una botella de vino. ¿Podría haber hecho más por Ain? Pensó en la silueta grotescamente recortada bajo la sábana blanca manchada de sangre de la ambulancia y arrancó la protección de aluminio del cuello de la botella con manos temblorosas, logró descorcharla al tercer intento y se llenó una copa hasta arriba. La vació de un trago y se la volvió a llenar. Se llevó la copa al sofá y se sentó a contemplar el teléfono, blanco y silencioso. Lo tapó con el periódico y se puso a mirar su propio móvil, pero no había nada, ni un solo mensaje o llamada, que reclamara su atención, ni siquiera un teleoperador.
Se quedó dormida una media hora hasta que el sonido de la megafonía de la estación y el chirrido de los frenos del tren le hizo abrir los ojos con un jadeo.
Se levantó y se acercó a la estantería para abrir una vieja caja de cartón de la que sacó una cinta de vídeo, que metió en el reproductor.
Era una grabación de un par de minutos que su exmarido, Niels, tomó en el festival de final de curso de la escuela de ballet. Josefine era la cuarta en una hilera de niñas de doce o trece años, flacas y nerviosas, ataviadas con tutús y sus largos cabellos recogidos en un moño en la coronilla que, según su profesora de danza, hacía que el cuello se viera más largo. Cuando llegó el turno de Josefine, la cámara la enfocó con torpeza, y Lene oyó su propia voz fuera de plano reprendiendo a Niels mientras su hija hacía piruetas en punta por el escenario con sus brazos y piernas largos y esbeltos y los tobillos en tensión. Dio un salto y, con una gran sonrisa, arqueó la espalda hasta que el moño casi le tocó la pierna, con la falda del tutú tiesa como un disco, y los brazos bien estirados mientras volaba por los aires.
El aplauso entusiasta de Lene, algo más alto que el de los demás y demasiado cerca del micrófono de la cámara, resonó en la imagen cuando su hija salió del escenario.
Se quedó un largo rato mirando por la ventana mientras el cielo se volvía de un azul más oscuro sobre los tejados de la acera de enfrente. En un par de horas, el sol se pondría entre un juego de sombras naranjas, rojas y violetas.
¿Cuándo dejó el ballet Josefine, fue al empezar el instituto? Lene había tratado de convencerla de que se pasara al taekuondo o al kickboxing porque el ballet le parecía una cursilada, pero a su hija le encantaba. «El taekuondo no es elegante, mamá –le decía ella–. Y el ballet no es una disciplina artística, es una disciplina aérea».
Para cuando se levantó, la botella estaba casi vacía. Fue al baño a tomarse un par de somníferos, aunque eran apenas las siete. Prefería caer en un sopor sin sueños y durante el día tomaba ansiolíticos para aguantar sin sentir demasiado.
Lene siempre había estado en plena forma. Pesaba lo mismo desde los veinte años, tenía el culo en el mismo sitio que a los diecisiete y nunca había dejado de hacer atletismo y otros deportes de alto rendimiento (los últimos años entrenaba boxeo en la Asociación Deportiva de la Policía), pero había llegado a un punto en el que le faltaba el aliento al subir hasta su apartamento en el cuarto piso. Sus ojos verdes aún eran bonitos, aunque su mirada había cambiado, pero su melena castaño rojizo y su piel blanca como la leche se veían mates y descuidadas.
Se lavó los dientes y recuperó su sitio en el sofá, donde se puso a mirar el boletín de noticias con aire distraído mientras los somníferos le hacían efecto y le traían paz e indiferencia. Fue zapeando hasta otra cadena de noticias, cuyo boletín lo encabezaba el regreso de dos marineros daneses después de tres años de cautiverio con unos piratas somalíes en un rincón perdido del Cuerno de África. Durante tres años, la empresa de transportes que empleaba a los tres marineros había ido postergando su liberación con el pretexto de que no podía permitirse cumplir las condiciones de los secuestradores. Un periódico de tirada nacional había mantenido las fotografías del marinero y el capitán en portada durante 1133 días, hasta que el ministro de Defensa, en un gesto muy poco danés y no exento de cierto valor, hizo lo que hubiera habido que hacer desde un principio y compró una suscripción al tráfico de inteligencia de los servicios ingleses y estadounidenses de la zona, que en un santiamén lograron localizar a los dos daneses desaparecidos y enfermos.
Dos helicópteros estadounidenses Blackhawk transportaron a un escuadrón del cuerpo de élite del ejército danés a pocos kilómetros del paradero de los rehenes y esperaron hasta que vencieron a la oposición (por otro lado, no particularmente robusta) y liberaron a los dos marineros y a tres monjas alemanas. Todo fue según lo previsto y, en esos momentos, la primera ministra recibía a los rescatados, que iban vestidos con monos naranjas y necesitaban ayuda para caminar, al pie de la escalera de un avión Challenger en el aeropuerto de Kastrup. Los marineros avanzaron con paso inseguro hacia la alfombra roja y el comité de bienvenida, donde dos micrófonos los esperaban sobre sendos pies. Aunque el sol estaba a punto de esconderse, llevaban grandes gafas de sol.
La primera ministra no cabía en sí de contenta, con su melena larga y rubia alborotada por el viento y los redondos ojos azules resplandeciendo.
Lene miraba la pantalla sin ver. Los ojos estaban a punto de cerrársele cuando algo la obligó a abrirlos de par en par e inclinarse hacia delante. Mientras los liberados se acercaban lentamente hacia donde estaba la primera ministra, cuyo vestido azul se pegaba a las largas piernas, un oficial con uniforme de desierto y tocado con la boina de color granate del cuerpo de élite sobre su cabello corto y gris se le acercó a decirle algo, y ella sonrió y asintió. Un plano más cercano mostró los cabellos largos y enredados de los liberados y sus rostros exhaustos. De fondo, había un grupo de burócratas bien vestidos que Lene supuso que eran los representantes del Ministerio de Exterior.
Sin embargo, su atención estaba concentrada en una silueta solitaria que seguía a los rehenes, un hombre que bajó ágilmente la escalera del avión y cruzó el asfalto mientras hablaba con uno de los pilotos. No llevaba sombrero alguno, tendría unos cuarenta y tantos años, el pelo negro y corto con raya al lado, se mantenía muy erguido y su cuerpo, atlético y algo más alto que la media se movía con gestos rápidos y económicos. El rostro de facciones anchas se volvió hacia el comité de bienvenida y la prensa que esperaba detrás de la primera ministra, y paseó la mirada con indiferencia por los representantes políticos antes de ponerse unas gafas de sol que se había sacado del bolsillo y continuar su conversación con el piloto.
«Michael Sander», pensó. Lene congeló la imagen con el mando a distancia y volvió a reproducir la secuencia. No cabía duda: era él, el misterioso, exclusivo y turbio detective privado –o «consultor de seguridad», como él prefería llamarse. Lene volvió a la reproducción en directo y vio cómo Michael dejaba al piloto y se colocaba con aire ensimismado bajo el ala pintada de camuflaje de un avión Hércules.