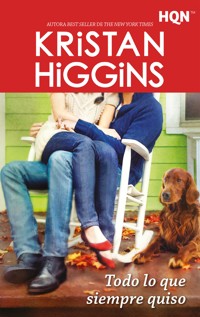5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Millie estaba a punto de tener la vida perfecta… ¿Un trabajo prometedor como doctora en Cabo Cod? Hecho. ¿Una preciosa casita en propiedad? Hecho. ¿Un perro adorable para dar paseos frente a vecinos atractivos? Hecho. Lo único que necesitaba para tenerlo todo era que el chico de oro, y antiguo amor de instituto, Joe Carpenter se fijase en ella. Pero la perfección no era tan fácil como parecía, sobre todo cuando Sam Nickerson, policía local, resultaba una distracción frecuente. No formaba parte de su plan maestro. Pero tal vez fuera el momento de que Millie empezara una nueva lista…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Kristan Higgins. Todos los derechos reservados.
SÓLO LOS LOCOS SE ENAMORAN, Nº 1 - enero 2012
Título original: Fools Rush In
Publicada originalmente por HQN.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-409-5
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Sólo los locos se enamoran fue la primera novela publicada de Kristan Higgins, y tuvo una gran acogida entre el público norteamericano. Desde entonces, y ya con varios títulos publicados, ha recibido el premio RITA y sus libros han aparecido regularmente en las listas de bestsellers del New York Times y el USA TODAY.
Y no es nada extraño, pues el estilo de Higgins es único.
Por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendar a nuestros lectores esta divertida y conmovedora historia de amor.
Está narrada desde la perspectiva de la protagonista, consiguiendo así transmitir de manera impecable las emociones de nuestra heroína: una mujer que, en su búsqueda del amor, se enfrenta a situaciones absurdamente divertidas, y que ella solventa con inteligencia y grandes dosis de humor.
Estamos seguros que este libro os sorprenderá y esperamos que os haga reír y llorar, como nos ha ocurrido a nosotros.
Los editores
Para Ed Higgins, un gran cuenta cuentos y un gran padre, que amaba Cabo Cod por encima de todos los lugares.
Gracias, papá.
Agradecimientos
Sin mis agentes, Maria Carvainis, Donna Bagdasarian y Moira Sullivan, publicar un libro seguiría siendo un sueño imposible, como donarle un riñón a Bruce Springsteen o preparar la cena de Acción de Gracias. Les estoy inmensamente agradecida por su excelente representación.
Mi más profundo agradecimiento y cariño a mi editora, Abby Zidle; una persona divertida, amable y perversa cuyas sugerencias y ayuda hicieron de éste un libro mucho mejor.
La gente de Cabo Cod siempre se ha mostrado agradecida, amable y servicial, pasando por alto mi amor por los Yankees de Nueva York. Gracias por hacer del Cabo nuestro segundo hogar.
Un agradecimiento personal a la escritora Rosa Morris por su alma generosa y por sus útiles aportaciones; a Carolyn Wallach por su sinceridad y sus alabanzas; a Heidi Gulbronson y a Pam Boynton, que fueron lo suficientemente valientes de leer el primer borrador y decir cosas agradables; y a mi maravillosa familia: mamá, Hilary, Mike y Jackie, mis verdaderos amigos.
Prólogo
Soy una acechadora. De las buenas.
Bueno, era una acechadora. Ha pasado ya un tiempo. Aun así, es duro admitir que has seguido, escuchado, espiado, merodeado y sobornado en nombre del amor. Pero yo he hecho todas esas cosas; bastante bien, debo admitir. Tal vez sepáis de lo que estoy hablando. No importa lo mayor que seas, la educación que hayas recibido o dónde vivas; acechar es algo innato a la psique femenina. Todas lo hemos hecho.
En mi caso, acosé a Joe Carpenter desde los catorce años y medio hasta que me fui a la universidad. Sabía dónde vivía el sujeto. Sabía cuál era su segundo nombre, el nombre de su madre, el de su hermana y el de su perro. Sabía qué tipo de furgoneta conducía, su color favorito, los nombres de sus anteriores cuatro novias, su cerveza favorita, a qué bar iba los viernes durante la hora feliz, qué canciones ponía en la gramola. Sabía dónde trabajaba, cómo le gustaba el café y qué nota sacó en su tercer año de Español. Había pocas cosas que no supiera sobre Joe Carpenter.
Aunque no encajaba en la definición legal de una acechadora, sí que pasé por delante de casa de Joe una o dos veces. Tal vez más. (Fueron más). Solía «chocarme» con él, una maniobra calculada y ejecutada con una precisión militar que hacía que pareciese bastante accidental. Me llevó años de entrenamiento alcanzar ese nivel de «coincidencia». Probablemente no debería estar orgullosa de eso. Aun así, un talento es un talento.
Todo comenzó en clase de Biología en el instituto Nauset de Eastham, Massachusetts. El asiento de Joe estaba diagonalmente delante del mío, y para mirar a la pizarra yo tenía que mirar más allá de Joe. Y no podía. Pocas mujeres podían ver más allá de Joe, incluso cuando tenía catorce años. Entonces descubrí que su taquilla estaba a tres taquillas de la mía, y comenzó el acecho.
Si Joe le mencionaba a algún amigo que iba a ir a la playa después de clase, yo aparecía también, agazapada ilegalmente en la zona de anidación de las gaviotas para no ser descubierta mientras observaba a Joe jugar con la gente de moda. Si veía el coche de su madre aparcado frente a la tienda mientras mi padre me llevaba a casa, de pronto sentía la necesidad de comprar tampones, sabiendo que los productos para la higiene femenina harían que mi padre se quedara en el aparcamiento. Recorría los pasillos con la esperanza de poder ver a Joe Carpenter. Montaba en bici por el pueblo buscando a Joe y me detenía al verlo para comprobar el nivel de aire de mis ruedas perfectamente hinchadas, con cuidado de no mirarlo directamente, simplemente acechándolo.
Irónicamente Joe se hizo carpintero, y se dio a conocer profesionalmente como Joe Carpenter, el carpintero. Gracias a mis años de investigación, yo sabía lo que otras, demasiado cegadas por su belleza, podrían haber ignorado; Joe era sincero, humilde, trabajador y dulce. Realizaba actos anónimos de generosidad, se enorgullecía de su trabajo y trataba a la gente con benevolencia y buen humor. Incluso adoptó un perro con sólo tres patas. Y sí, Joe Carpenter era guapísimo.
Tenía el tipo de atractivo que hacía que respirar fuese irrelevante. Una sonrisa de Joe podía provocar que a las camareras se les cayesen las jarras del café, que se hacían añicos contra el suelo del restaurante mientras ellas miraban embobadas a mi sujeto. Los coches colisionaban cuando el pasaba corriendo por un cruce; las habitaciones quedaban en silencio cuando entraba. Y si se quitaba la camisa mientras trabajaba en el exterior, alguna que otra turista se paraba a hacerle fotos. Aquello era mucho más interesante que el faro de Nauset.
Ninguna mujer en la tierra permanecía inmune al atractivo de Joe. Pelo rubio oscuro con reflejos dorados más claros debidos a las horas que pasaba bajo el sol. Una estructura ósea fuerte. Ojos verdes enmarcados por pestañas largas y doradas. Hoyuelos. Una sonrisa juvenil y ligeramente torcida. Dientes perfectos. Por supuesto, Joe sabía que era guapo; una persona no podía tener ese efecto y ser ajena al efecto que provocaba en los demás. Pero jamás presumía. Solía ir un poco desaliñado y no parecía importarle en exceso su apariencia. Con frecuencia llevaba el pelo revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. Generalmente iba sin afeitar y con la ropa arrugada. Resultaba atractivo sin el menor esfuerzo.
Tanto Joe como yo éramos nativos de Cabo Cod y estábamos en el mismo año académico. No éramos amigos, aunque nos hubiéramos saludado alguna vez en el instituto. (Fueron tres veces, y aquellos escasos intercambios de palabras frente a nuestros compañeros provocaban una intensa alegría en mi interior y hacían que mis hormonas se volviesen locas).
Y entonces llegó el gran momento; el acontecimiento monumental que afianzó el lugar de Joe en mi corazón para siempre.
En el segundo año de instituto, nuestra clase hizo el clásico viaje al asentamiento Plymouth que se les exigía a todos los estudiantes de Nueva Inglaterra, ya fuera por orgullo cívico o por obligación. Con la mezcla curiosa de hastío y exuberancia típica de los chicos de quince años, pasamos una hora en el autobús antes de poder deambular por las calles del histórico pueblo. A pesar del hecho de que mis compañeros estuvieran aburridos, yo no pude evitar dejarme engatusar por Obadiah, el hombre vestido de época que asaba pescado azul en una fogata. Me ofreció un poco. Yo acepté. Después me ofreció más. Y volví a comérmelo, encantada por el interés que mostraba en mí y ajena al hecho de que aquel hombre se ganaba la vida hablando con los turistas.
En el camino de vuelta, mientras los estudiantes se lanzaban bolas de papel y gritaban como chimpancés enrabietados, aquel pescado azul comenzó a revolverse en mi estómago. Mi mejor amiga, Katie, me preguntó si me encontraba bien; al parecer estaba prácticamente verde. Yo respondí vomitándome en los zapatos. Ah, el pescado azul. No he sido capaz de volver a probarlo desde entonces.
Los chicos a mi alrededor reaccionaron con toda la amabilidad que puede esperarse de los adolescentes; es decir, ninguna. Tuve algunas arcadas más entre los gritos de asco de mis compañeros mientras Katie iba a pedirle pañuelos de papel al conductor del autobús. Después de vomitar me escocían los ojos, me picaba la nariz y me ardía la cara. Y entonces… entonces Joe se sentó a mi lado.
–¿Estás bien, Millie? –me preguntó apartándose el pelo de la frente.
–Sí –susurré yo, horrorizada y encantada al mismo tiempo.
–Callaos, chicos –ordenó Joe de manera afable y, como se trataba de Joe, le hicieron caso.
Me dio una palmadita en el hombro e incluso en mi estado débil fui consciente de cada detalle; del calor de su mano, de la ternura de sus ojos, de la medio sonrisa en sus labios perfectos. Entonces llegó Katie con los pañuelos de papel y serrín para absorber el desastre, y Joe regresó a la parte de atrás del autobús, donde se sentaban los chicos guay.
¡Era la prueba! La prueba de que Joe era algo más que una cara bonita. La universidad y la escuela de medicina no me ayudaron a librarme de mi obsesión; en vez de eso, volvía a casa de permiso y la retomaba donde la había dejado; encontrar a Joe. Chocarme con Joe. Hablar con Joe. Cierto que me sentía un poco ridícula… hasta que lo veía, y entonces toda esa vergüenza se evaporaba en una nube de amor. Siempre me producía el mismo efecto. Decía «Hola, Millie, ¿cómo estás?», y hacía que todo mi cuerpo vibrara de emoción.
En la actualidad, con casi treinta años, seguía imitando bastante bien aquella obsesión adolescente. Tras haber terminado al fin la residencia, acababa de mudarme de nuevo al Cabo, y allí estaba, peligrosamente cerca de Joe otra vez. Pero me prometí a mí misma que aquel año sería diferente. Aquel año me haría merecedora de Joe.
No me hacía ilusiones con respecto a mí. Era una persona agradable y lista. Divertida. Cariñosa. Una buena amiga. Aunque aún era nueva en la profesión, sabía que era una buena doctora. Pero en términos de físico, era bajita, mofletuda y con el pelo largo y lacio, que solía recogerme con una coleta. Tenía los dientes rectos. Ojos marrones. En conjunto, una chica bastante normal. Estar maldecida con una hermana mayor increíblemente guapa no había ayudado a mi autoestima durante los años. Y mi residencia tampoco había mejorado lo que la naturaleza me había dado, aunque había logrado dominar aquella imagen de piel pálida, ojeras y piernas sin depilar.
Para atraer la atención de un hombre que representaba la perfección física, sabía que tenía que sacar el máximo provecho a lo que tenía. Aunque sabía que no podría convertirme en un cisne, estaba decidida a convertirme al menos en, no sé, un ganso canadiense. Son bonitos, ¿no? Los gansos canadienses no tienen nada de malo.
Mi plan era sencillo, igual que el de todas esas mujeres que se habían propuesto conseguir a sus hombres. Me haría un buen corte de pelo, me maquillaría y me libraría del exceso de peso que me hacía parecer Poppy Fresco. Me compraría ropa nueva con la ayuda de mis amigas mejor vestidas. Me compraría un perro, puesto que a Joe le encantaban los perros, y aprendería a cocinar mejor. Y tras haber hecho todas esas cosas, introduciría mi nueva presencia en la vida de Joe y movería ficha.
Capítulo 1
La primera mañana en mi nuevo hogar me desperté con el olor a pintura húmeda y con el radiador conspirando contra el frío de marzo.
Aquel día albergaba todas las promesas de un nuevo año escolar. Con la residencia terminada. La casa remodelada. A punto de empezar a trabajar. Y Joe… que estaría ahí fuera en aquella fría mañana, a punto de descubrir que yo era el amor de su vida. Me levanté de la cama y miré a mi alrededor, me fijé con orgullo en las paredes azules y en la colcha antigua. Caminé descalza hasta la cocina, admiré las encimeras y el brillante fregadero de porcelana. Encendí la cafetera y suspiré feliz y agradecida.
Mientras se hacía el café, rebusqué en una caja que estaba aún sin desempaquetar. Encontré lo que estaba buscando, regresé a la cocina mientras la cafetera emitía sus últimos borboteos, me serví una taza, me senté y centré mi atención en el objeto que tenía ante mí.
Una fotografía de ocho por diez que mostraba la silueta de Joe Carpenter contra el cielo, sin camisa, mientras clavaba una tabla en un tejado. La foto en blanco y negro exhibía sus brazos perfectamente formados mientras realzaba aquella tarea aparentemente cotidiana que, con su elegancia, parecía pura poesía. Estaba ligeramente girado, pero se le veía el rostro lo suficiente como para saber lo guapo que era. El pie de foto decía: El acertadamente llamado Joe Carpenter, de Eastham, trabaja en la restauración de la casa Penniman.
¿Cómo había conseguido esa foto? Había llamado al periódico para que me la enviasen, muchas gracias. Había aparecido en el Boston Globe y jamás habían sospechado que yo no era la madre de Joe, como dije ser. A veces tener el nombre de una anciana dama resulta muy útil. Después de todo, no me habrían creído si mi nombre hubiera sido Heather o Tiffany… Por supuesto, no podía tener esta foto expuesta, así que la guardé para momentos especiales. Y aquél era uno de esos momentos, así que contemplé la imagen con la reverencia que merecía.
–Todo empieza hoy, Joe –dije sintiéndome bastante idiota. Aun así recorrí con el dedo la imagen del hombre al que había amado durante tanto tiempo, y el sentimiento de idiotez se disipó como la niebla de primera hora de la mañana–. Estás a punto de enamorarte de mí. De ahora en adelante, todo lo que haga será por ti.
Contuve la necesidad de besar la foto, me levanté y caminé por mi pequeña casa, taza en mano, deleitándome simplemente con estar allí. Poseer una casa en Cabo Cod es todo un logro… un logro por el que yo no había tenido que esforzarme. Mi abuela había muerto poco después de Navidad. Al leer el testamento descubrí con gran sorpresa y alegría que me había dejado su casa a mí… y sólo a mí.
La modesta casa llevaba los tablones de cedro que eran requisito del cabo, ligeramente descoloridos por el sol y el aire salado. No había jardín, sólo un montón de agujas de pino, arena y musgo. Pero la casa tenía un valor incalculable porque se encontraba en el terreno protegido del Parque Nacional de la Costa de Cabo Cod. Eso significaba que nunca edificarían allí, que nunca tendría un nuevo vecino y que estaba bastante cerca del agua (a cuatrocientos cincuenta metros para ser exacta, aunque el mar no se veía por ninguna parte). Sin embargo podía oír el murmullo de las olas del Atlántico, y por la noche el brillo del faro de Nauset surcaba la oscuridad.
Durante meses había estado yendo allí desde Boston para trabajar en la casa; lijar los suelos, pintar las paredes, organizar las cosas de mi abuela. Y el resultado final era una agradable amalgama de antigüedad y modernidad. La banqueta de mi abuela estaba junto a mi mesa de cristal para el café, una colcha nueva cubría su viejo sofá beige y una bonita acuarela colgaba en la pared donde antes aparecía John Kennedy rezando. Contemplé el amarillo cálido que había elegido para una de las paredes del salón y decidí que quedaba fantástico. Después fui al cuarto de baño para admirar los flamencos rosas que mi madre y yo habíamos dibujado con plantillas sobre el verde pálido de las paredes. «Espera a que Joe lo vea», fantaseé. «No querrá marcharse nunca». Metí la cabeza en el armario del baño para ver cuánto espacio tenía. El lugar seguía oliendo a ambientador de limón.
En ese momento sonó el teléfono, yo di un respingo y me golpeé la cabeza con el armario. Corrí a la cocina para contestar la primera llamada en mi nueva casa.
–Hola, Millie, cariño –dijo mi madre–. ¿Qué tal tu primera noche? ¿Todo bien?
–Hola, mamá –respondí felizmente mientras me frotaba la cabeza–. Todo genial. ¿Qué tal tú?
–Oh… bien –respondió de manera poco convincente.
–¿Qué sucede?
–Bueno… se trata de Trish –murmuró mi madre.
–Ah –claro que se trataba de Trish. El tema de conversación habitual en la familia–. ¿Qué sucede? –abrí el frigorífico y examiné el escaso contenido: naranjas, leche y levadura, adquirida en un momento de autoengaño en lo referente a mis ambiciones reposteras. Obviamente tendría que ir al mercado en breve–. ¿Trish está de visita?
–No, no. Sigue en… Nueva Jersey. Pero el divorcio se hará efectivo hoy. Sam acaba de llamarnos.
–Lo siento –dije yo. Y era cierto. Mis padres adoraban a Sam Nickerson, mi cuñado. Y yo también. Al igual que el resto del pueblo. Sam era el hijo que mis padres nunca habían tenido. Mi padre y él solían ver juntos los partidos de fútbol y hacían cosas de hombres como arreglar el camino de entrada. A mi madre le encantaba darles de comer a él y a mi adorado sobrino de diecisiete años.
–Bueno, no es como si no fuésemos a volver a ver a Sam o a Danny –le aseguré a mi madre–. En cualquier caso van a quedarse ahí.
–Oh, ya lo sé –respondió ella–. Pero me gustaría que… Ojalá tu hermana se hubiera tomado más tiempo. Creo que está cometiendo un error.
Un dulce placer culpable me recorrió por dentro al oír la desaprobación de mi madre. Trish siempre había sido su favorita y, durante años, mi madre había ignorado el comportamiento de mi hermana e incluso había premiado su egoísmo. Incluso cuando Trish se quedó embarazada después del instituto, mi madre la defendió y se consoló pensando que Sam se había casado con ella inmediatamente y se la había llevado a Notre Dame, donde estaba estudiando con una beca de atletismo.
Me recordé a mí misma que debería haber superado ese tipo de cosas. Aun así, no pude evitar decir:
–Bueno, claro que está cometiendo un error –cerré entonces el frigorífico–. ¿Cómo están Sam y Danny?
–Están bien. Aunque Sam parecía muy triste.
–Iré a visitarlos más tarde –dije.
–Eso sería todo un detalle, cariño. Ah, papá quiere hablar contigo. Howard, es Millie.
–Ya sé quién es –dijo mi padre–. Voy a la tienda de fontanería, cariño. ¿Necesitas algo?
–No, gracias, papá. Estoy servida por ahora.
–Bueno, yo necesito algunas tuberías. El sistema séptico de los Franklin se desbordó anoche y su jardín está hecho un desastre. Les dije que echaran sólo papel higiénico, pero no escuchan.
–Entonces les está bien empleado. Creo que no necesito nada, pero gracias, papá.
–De acuerdo, cielo. Hasta luego.
–Adiós. ¡Y diviértete con el pozo negro! –respondí yo, sabiendo que lo haría. Era dueño de Brisa Marina: La empresa más fresca del ramo. Se trataba de una importante empresa de desatascos y fosas sépticas, y él amaba su trabajo con un entusiasmo que generalmente sólo demostraban los misioneros y las animadoras de la Liga Nacional de Fútbol.
Satisfecha con el sentimiento de cercanía familiar, colgué el teléfono. Entonces, con gran fortaleza moral, me preparé para el primer paso de mi plan para enamorar a Joe Carpenter.
Siendo doctora, obviamente sabía que sólo existe una manera de perder peso, y esa manera es quemar más calorías de las que se consumen. Me había auto impuesto raciones de prisión; de ahí la escasez de cualquier cosa apetitosa en mi casa. A mi autocontrol le faltaba entusiasmo. Si me compraba un helado de Ben & Jerry, sin duda el mejor helado del mundo, me comía todo el bote de una sentada. Con aquel nuevo comienzo me había propuesto mejorar mis hábitos alimenticios, y por tanto no había comprado nada que engordase o llevase azúcar; en otras palabras, nada bueno. Para facilitar el proceso de pérdida de peso, para entrar en el reino dorado de la gente en forma, había decidido también empezar a correr.
Correr era fácil. Sólo había que ponerse unas deportivas y salir a la calle, ¿no? No se requería una gran habilidad para eso. Tenía todo lo necesario. Sujetador para correr, listo. Deportivas Nike, listas. Pantalones cortos negros, listos. No de los ajustados, claro. Eran unos pantalones sueltos y cómodos de un tejido transpirable. Camiseta de manga corta, lista. Esa decía: Tony Blair es un bombón. Mirada a la foto de Joe, lista. Suspiro anhelante, listo. Y directa a la calle.
Nunca antes había hecho ejercicio. En absoluto. Jugaba al softball de pequeña, puesto que era como una religión por aquí, pero nunca hice aeróbic ni Pilates, como hacía mi hermana Trish. Y la diferencia se notaba. Trish, que tenía treinta y cinco años, aparentaba veintitrés, con unos brazos tonificados y bronceados, con una cintura de avispa y un trasero firme. En la edad adulta, yo había estado demasiado inmersa en la universidad, en la escuela de medicina, etcétera, como para perder el tiempo en mi bienestar físico. Los residentes suelen tener mala salud. Comemos bollos y nos parece una comida. Dormimos cuatro horas y nos parece suficiente. ¿Ejercicio? Eso es algo que aconsejamos a nuestros pacientes con afecciones cardíacas. Pero no es para nosotros.
Tras un minuto o dos de estiramientos vagos, caminé hasta llegar a la carretera. Dado que el Cabo estaba bastante desierto en marzo, estaba bastante segura de que nadie me miraría. Hacía frío y el cielo estaba cubierto; un buen día parar correr, pensaba yo. Así que ahí fui. Metro tras metro. De hecho resultaba bastante fácil. Hacía bastante frío y las piernas y los brazos me picaban con el aire. Pasé frente a la casa de mi vecino y seguí por la carretera. Me di cuenta de que tenía que respirar por la boca. El estómago comenzó a revolvérseme. Me pregunté cuánto tiempo llevaría y miré el reloj. Cuatro minutos.
Intenté distraerme contemplando las hermosas vistas. Las ramas de las acacias se chocaban con la brisa. Llegué hasta el faro, que se alzaba glorioso con su torre blanca y roja contra el cielo gris. ¡Ah! De pronto sentí un dolor agudo en el lado izquierdo. «Corre contra el dolor, Millie», me ordené a mí misma. «El dolor es la debilidad que abandona el cuerpo». Seguí corriendo. Llevaba ya nueve minutos. El aire frío me arañaba la garganta, y no me alentó el oír mis pulmones absorbiendo el aire convulsivamente. Respiración agónica, lo llamamos en la planta de enfermos terminales. ¿Habría llegado ya a los dos kilómetros? ¿Estaría haciendo algo mal? ¿Tendría la saturación de oxígeno peligrosamente baja?
Me detuve y me agaché resollando. «Sólo es para respirar un poco», me consolé a mí misma al sentir el corazón palpitando con fuerza en las sienes. Tras un par de minutos recuperé la compostura. Eché a correr de nuevo. Inmediatamente regresaron los resuellos. Intenté concentrarme en la respiración. No podía ser tan difícil. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira… ¡Dios, estaba hiperventilando! ¡Y además oía un coche acercándose! Fingí estar en plena forma y me obligué a prolongar mis zancadas por si acaso se trataba de alguien conocido. Con una sonrisa pese al increíble dolor, levanté la mano para saludar, lo que me produjo un tremendo espasmo en el hombro. El coche pasó. Fin de la crisis.
No, no del todo. Ante mí se alzaba una colina. «Sigue moviendo los pies, Millie. No pares ahora». Aquella colina no parecía una colina a simple vista; era más bien una cuesta, pero en lo que a mí respectaba, era la colina de la muerte. Me imaginé a mí misma en la maratón de Boston, el pináculo de todos los acontecimientos de atletismo, con frecuencia imitada, pero nunca duplicada… «Y aquí llega Millie Barnes, la doctora Millie Barnes, damas y caballeros, del hermoso Cabo Cod…».
¿Iba a perder el control de mi vejiga? ¿O vomitar? El reloj marcaba trece minutos. Obviamente estaba roto. Al llegar a lo alto de la colina, me di la vuelta y comencé a bajar. Oh, aquello era más fácil, salvo que estaba hiperventilando de nuevo. «¡Cálmate!», me ordené. La colina, tan horriblemente larga en la subida, era demasiado corta en la bajada. Mis piernas eran tan ágiles como vigas de roble y las espinillas me dolían tremendamente. El dolor en el costado izquierdo seguía presente, y el calambre del hombro se había extendido al cuello, lo que me obligaba a girar la cabeza en un ángulo extraño.
El ácido láctico de mi cuerpo estaba llegando a niveles tóxicos. Me imaginé el diagnóstico que me darían en Urgencias.
–Santo cielo, ¿qué le ha ocurrido?
–Estaba corriendo, doctor.
–¿Cuánta distancia?
–Casi dos kilómetros, doctor.
¡Maldita sea! Si paraba, sabía que jamás volvería a intentar correr. «Piensa en Joe», me dije. «Piensa en estar desnuda con Joe y tener un cuerpo fabuloso. Te dirá que estás en muy buena forma mientras contempla tu… tu… ¡El buzón de mi vecino!». Ya casi había llegado. Y sí, allí estaba, mi dulce hogar. Me metí por el camino que conducía a la casa y me detuve. Me temblaban las piernas de forma descontrolada, tenía la camiseta empapada, la garganta seca y dolorida. Entré tambaleándome por la puerta y me dejé caer en una silla de la cocina.
«¡Aquí está, damas y caballeros! ¡La doctora Millie Barnes, ganadora de la maratón de Boston!». Miré el reloj de nuevo. Veintiocho minutos. Casi tres kilómetros. ¡Era increíble! Lo había logrado. Tardé en volver a respirar con normalidad, pero después de todo, menudo entrenamiento. Tras unos veinte minutos me levanté de la silla y me bebí un vaso de agua.
Después cometí el gran error de mirarme en el espejo de cuerpo entero. Tenía la cara con un sorprendente tono rojo. No rosa, ni sonrojada después del esfuerzo. Ni siquiera roja. Era del color de una remolacha. La cara entera, toda del mismo color. Tenía los ojos hinchados por la irritación del sudor, los labios agrietados y blancos. La camiseta sudorosa se me pegaba a la piel de las extremidades superiores y el cuello. Tenía las piernas rojas y quemadas por el viento, aunque suponía que eso era mejor que el tono blanco tiza habitual en mí. Bueno, al fin y al cabo estaba progresando.
Me di una ducha caliente, que acabó demasiado pronto debido a los fallos del calentador. Mientras me preparaba un té verde, decidí llamar a mi hermana. Al fin y al cabo, su matrimonio terminaba oficialmente aquel día y pensé que debería comportarme como una hermana. Aun así, Trish me daba un poco de miedo. Recordaba su furia cuando habían leído el testamento de la abuela. Trish había recibido varios miles de dólares, una nimiedad comparada con lo que valía aquella casa. Ésa había sido la última vez que la había visto.
Tras varios minutos rebuscando entre los papeles de mi escritorio, encontré su número. El código de zona me produjo un vuelco en el corazón. Nuestra Trish estaba muy lejos de casa.
Cuando yo estaba en la universidad, solía llamarla con frecuencia para saber qué tal estaba Danny, puesto que adoraba a mi sobrino, pero cuando cumplió los seis o siete años, Trish ponía al niño directamente al teléfono, pues sabía cuál era el verdadero propósito de mi llamada. O hablaba con Sam, que me ponía al día de los partidos de fútbol de Danny, de las charlas con los profesores, de las clases de clarinete, etcétera.
–¿Sí? –como siempre, sonaba impaciente.
–Hola, Trish, soy Millie –dije, y me sentí incómoda de inmediato.
–Ah, Millie. Hola –respondió–. ¿Qué sucede? –podía imaginármela, moviéndose nerviosamente junto al teléfono, sin duda con mejores cosas que hacer que hablar con su hermana pequeña.
–No sucede nada –respondí yo mientras me servía el té–. Me he enterado de que tu divorcio se hacía efectivo hoy y quería saber qué tal estabas.
Hubo una pausa. Pude notar su irritación creciente.
–Estoy bien –dijo sin más–. Nunca he estado mejor.
Yo apreté los dientes. Deseé no haber llamado, pero seguí hablando de todos modos.
–Bueno, ya sabes, has estado casada durante mucho tiempo y pensé que…
–Millie, estoy más feliz de lo que he estado en años. El hecho de que pertenezcas al club de fans de Sam Nickerson no significa que nos hiciéramos felices, ¿de acuerdo? Esto es lo que deseo. Avery es lo que deseo. No Sam. Sam es aburrido –a los ojos de mi hermana no había crimen mayor que ser aburrido.
–Muy bien –contesté yo–. Es sólo que… pensé que a lo mejor estabas triste. Diecisiete años y esas cosas. Pensé que te sentirías un poco melancólica, pero veo que me equivoco.
–Eso es.
–De acuerdo, Trish. Ha sido un placer hablar contigo. Diviértete en el Estado Jardín.
–¿Cómo estás tú? –preguntó Trish inesperadamente.
–¿Yo? Estoy bien. Genial, de hecho –respondí yo, aliviada por la pregunta imprevista.
–¿Qué tal la casa de la abuela? –preguntó mi hermana con una cantidad moderada de hostilidad.
–Ahí está –dije yo–. ¿Hay algo que quieras? ¿Quizá la manta de ganchillo?
–Dios, no, Millie. Por favor –vuelta a la normalidad.
–Bueno, iré más tarde a ver a Danny y le diré que has preguntado por él –dije con la esperanza de hacer que se sintiera algo culpable. No funcionó.
–Ya le he llamado yo. El próximo fin de semana vendrá a visitarme.
–Ah –era evidente que nuestra conversación había terminado. Nos despedimos y colgamos.
Trish y yo éramos tan diferentes como pudiera imaginarse. Mientras que yo había luchado contra los dientes torcidos y el sobrepeso en la juventud, Trish había pasado flotando por la adolescencia, inmune a los trastornos alimenticios, a las espinillas y a los cortes de pelo desafortunados. Trish había sido la capitana de las animadoras. Yo había sido presidenta del club de ciencia. Trish había sido reina del baile. Yo había sacado matrícula en Biología. Ella había salido con el capitán del equipo de fútbol. Yo no había salido con nadie.
Para poder deshacerme del sentimiento de incompetencia y frustración que mi hermana despertaba en mí, después llamé a Katie Williams. Habíamos sido amigas desde el jardín de infancia, cuando ella había vomitado en mi pupitre, un vínculo que había soportado la prueba del tiempo. Hay algo irremplazable en alguien que te ha conocido desde que se te cayó tu primer diente, desde que te compraste tu primer sujetador, desde que tomaste tu primera copa. Katie sabía de mi amor por Joe, de mis planes, de Trish, de todo. Madre divorciada con dos niños pequeños, disfrutaba oyendo historias que no tuvieran que ver con orinales o con Bob el Constructor. Y por supuesto, ella tenía asistencia sanitaria gratuita, cortesía de la madrina de sus hijos (es decir, yo). En cualquier caso, Katie era mi tabla salvavidas cuando yo maquinaba, despotricaba, me enrabietaba y fantaseaba con Joe Carpenter. Siempre se había mostrado muy tolerante con el tema.
Katia escuchó con falsa compasión y demasiadas risas el relato de mi primer acercamiento al atletismo, se compadeció por lo de mi hermana y accedió a ir a tomar café al día siguiente con mis ahijados. Tras colgar el teléfono, me vestí, encendí el reproductor de CD y bailé al ritmo de U2, fingiendo ser Bono durante dos canciones. Finalmente me detuve y me metí en el coche. Era hora de ir a ver a Sam y a Danny.
Vivían al otro lado del pueblo, en uno de los vecindarios más pintorescos de Eastham. Cuando mi sobrino tenía tres o cuatro años, los padres de Sam murieron en un accidente de tráfico, consecuencia de que un adolescente borracho se estrellara contra ellos en la carretera 6. Trish, Sam y Danny se habían mudado a la casa de los padres de Sam tres semanas después del funeral. Mi hermana había comenzado con la remodelación de inmediato. Un año más tarde la casa estaba irreconocible. La habían derribado casi por completo y en su lugar ahora había una estructura moderna con ventanas enormes que daban a la bahía. Sam había tenido que buscar un segundo trabajo para ayudar a pagar las facturas.
La casa modernizada no era de mi gusto, aunque tenía que reconocer que era impresionante; grande, abierta, con mucho cristal y una terraza. Pero era la vista la que te dejaba sin aliento. La casa daba a una pequeña playa a un lado de la bahía. El agua se extendía hacia el horizonte, y desde allí podían verse los botes de madera, las gaviotas, los cormoranes y algún que otro cisne. Podían oírse sus gritos, una melodía de aves marinas que se mezclaban con el omnipresente viento y el vaivén de las olas. Cuando la marea estaba baja, podías caminar más de un kilómetro, y cuando estaba alta, había profundidad suficiente para nadar. Las posidonias bailaban suavemente bajo el agua, verdes cuando hacía calor, doradas cuando hacía frío. La gente, incluso los lugareños, se acercaba a la playa para ver los atardeceres que adornaban el cielo al acabar cada día. Aquello era lo que mi hermana había abandonado para irse a Short Hills, Nueva Jersey, donde según creo tienen un centro comercial impresionante.
Aparqué el coche en el camino de la entrada y subí corriendo los escalones. Sam era policía y, cuando no estaba haciendo del mundo un lugar más seguro, trabajaba a tiempo parcial para un paisajista. Sus jardines eran espectaculares. Incluso en marzo podían verse brotes verdes que aliviaban el gris y marrón predominante. En pocos meses la gente se detendría en la calle para admirar la antigua residencia de mi hermana.
Abrí la puerta y grité hola. Mi sobrino bajó corriendo las escaleras. Sentí un torrente de amor y gratitud al saber que, incluso a la edad de diecisiete años, Danny aún se alegraba de verme. Mi sobrino era la culminación de lo que una esperaba que fuese su hijo. Divertido, generoso, muy listo, alto y un poco desgarbado. También se le daba bien el béisbol. El típico chico americano.
–Hola, tía –me dijo mientras se agachaba para darme un beso en la mejilla. Hacía cinco años que era más alto que yo.
–Hola, jovencito –dije yo–. ¿Qué estás haciendo?
–Los deberes de Cálculo. ¿Quieres algo de comer? Yo me muero de hambre –dijo mientras entrábamos en la cocina. Electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de granito, paredes blancas y un suelo de azulejos negros conferían a la habitación una atmósfera militar. Me senté en uno de los taburetes junto a la encimera y vi a Danny brincar de un lado a otro. Rechacé su oferta de comer algo, aunque me rugía el estómago, y más gracias al olor de un panecillo tostándose y al vaso de leche que mi sobrino se bebió en cuatro tragos. Miles de calorías.
–¿Tu padre está trabajando? –pregunté.
–No. Se ha pedido el día libre –dijo Danny mientras pelaba un plátano que se metió en la boca mientras esperaba a que el panecillo terminase de tostarse–. El divorcio se hace oficial hoy, ¿sabes?
–Sí, eso he oído. ¿Cómo lo llevas?
–Bueno, bien, supongo –hizo una breve pausa y miró por la ventana hacia la bahía–. Quiero decir que mamá lleva fuera ya un tiempo, así que estoy bastante acostumbrado. Pero papá se lo ha tomado mal.
–¿Has hablado hoy con tu madre?
–Sí. Está bien.
Yo esperé, fascinada por la cantidad de comida que mi sobrino podía meterse en la boca de una sola vez. Un tercio de panecillo. Dios mío.
–Dice que se alegra de haber iniciado un nuevo capítulo en su vida. Una puerta se cierra y se abre una ventana, ese tipo de cosas. Yo creo que le va bien.
–Maravilloso –murmuré yo, tratando de ser neutral.
–Oh, vamos, tía Mil. No puedes culparla demasiado –continuó Danny tras encogerse de hombros–. Se merece ser feliz. El hecho de que mis padres se equivocaran cuando eran jóvenes no significa que mamá no pueda seguir hacia delante. Quiero decir que sí, lo de los cuernos estuvo mal, pero no creo que quisiera hacer daño a nadie.
¡Qué generosidad! ¿Cómo podía aquel chico haber salido de las entrañas de mi hermana?
–Eres el mejor chico del mundo –dije–. Y no se equivocaron al tenerte. Eres lo mejor que les ha pasado. Y a mí también. Ven aquí para que pueda pellizcarte la mejilla.
–Aún no eres tan vieja, tía Mil –dijo Danny–. ¿Oye, te acuerdas de mi amigo Connor? Dijo que eras mona. Quiere jugar a los médicos cuando abras tu clínica.
–Eso es aterrador –comencé a reírme–. ¿Entonces dónde está tu padre?
–Está dando un paseo por la playa –Danny se tornó sombrío–. Está muy triste, tía Mil. Mucho.
Pobre Sam, caminando por la playa el día de su divorcio. Sentí un vuelco en el corazón. Charlé con Danny un poco más, le pregunté por sus notas para recordarle que yo era la adulta, y luego salí de la casa para ir a buscar a Sam.
¿Cómo había logrado Trish cazar a Sam Nickerson? Bueno, quedarse embarazada había funcionado bastante bien. Pero nunca se había merecido un hombre como él, eso seguro. Sam era el hombre más agradable de la zona y siempre lo había sido. Además siempre había sido especialmente bueno conmigo.
Cuando yo tenía once o doce años y Trish y Sam eran adolescentes con las hormonas revueltas, mis padres habían salido y habían dejado a mi hermana al cargo. Katie iba a quedarse a dormir y Trish asomó la cabeza por la puerta de mi habitación para informarnos de que Sam y ella iban a irse a una fiesta. Nos advirtió que no se lo dijéramos a mamá y a papá o nos mataría, una amenaza que nosotras habíamos aceptado con la gravedad que merecía.
En ese momento Sam entró para saludarnos, hizo un comentario favorable sobre mi Barbie y su furgoneta y charló con nosotras un minuto o dos. Cuando se dio cuenta de que Trish debía quedarse cuidándonos, le dijo que no podían dejarnos solas. Terminaron llevándonos al cine a ver una película para preadolescentes. Sam incluso nos compró palomitas y soda, y no pareció importarle que Trish estuviera echando humo. Tristemente aquella noche seguía siendo la mejor cita de toda mi vida.
Así era Sam para mí. O así era antes de que diecisiete años de matrimonio lo convirtieran en un marido de los de «sí, querida», ligeramente derrotado y siempre un tanto confuso en lo referente a Trish. Pero al menos en alguna ocasión la había amado de verdad, y cuando lo vi, mirando hacia el océano con los hombros encorvados, en efecto me pareció que estaba muy triste.
–Hola, cabeza hueca –dije alegremente mientras caminaba por la arena hacia él. Sam se dio la vuelta ligeramente.
–Hola, niña –respondió sin ánimo.
–Doctora niña, si no te importa –dije yo. Sentía los ojos húmedos; no por el viento, sino por ver a Sam tan triste. Entrelacé el brazo con el suyo–. ¿Qué tal lo llevas?
–Bien –me dirigió una sonrisa cansada y siguió mirando al océano. Yo me debatía entre la compasión y el enfado. Sam estaba mucho mejor sin Trish, aunque sabía que no debía decírselo.
–¿Sabes qué? –dije.
–¿Qué?
–¡Esta noche voy a sacarte por ahí! Venga, regresemos a casa. ¡Este viento es horrible! Tengo las orejas congeladas –comencé a dirigirlo hacia el camino que serpenteaba hacia su casa.
–Lo siento, niña. No quiero ir a ninguna parte –respondió Sam, y dejó que yo lo guiara, aunque me sacara al menos veinte centímetros de altura.
–Lo sé. Por eso vamos a salir. Es demasiado patético quedarse en casa la noche de tu primer divorcio. Al contrario que con el segundo, cuando sí puedes quedarte en casa. Alternas con cada divorcio. Sales, te quedas en casa. Sales, te quedas en casa –sorprendentemente Sam parecía inmune a mi sentido del humor. Me detuve y lo miré directamente–. En serio, Sam. Ven conmigo a tomar una cerveza. Invito yo. No te quedarás solo en casa esta noche. Me encadenaré a tu horno antes de permitirlo.
–Millie…
–¡Vamos! Por favor. Sam suspiró.
–Está bien. Una cerveza. Pero no quiero que sea en el pueblo.
–¡Buen chico! –mientras subíamos las escaleras hacia la terraza, me volví hacia él una vez más. Parecía tan triste que los ojos se me llenaron de lágrimas–. Escucha, Sam, quiero decirte algo –tragué saliva–. Sólo quería decirte que creo que eres maravilloso. Y que siento que lo estés pasando mal –comenzaron a temblarme los labios–. Siempre he estado muy orgullosa de tenerte como cuñado –me sequé los ojos con la mano y le dirigí una sonrisa llorosa.
Sam me miró sorprendido, luego me pasó un brazo por los hombros y seguimos andando hacia la casa.
–Eso ha estado muy bien, niña. ¿Has venido ensayando en el coche?
–Sí, así es, listillo. Y por eso tendrás que pagar tú la segunda ronda.
Capítulo 2
Dos horas más tarde estábamos en un bar en Provincetown, bebiendo cerveza y esperando las alitas de pollo estilo búfalo. Aún quedan lugares así en Provincetown, aunque tienes que saber dónde buscar. De lo contrario acabas comiendo cosas como enchiladas de lubina con comino molido y salsa de eneldo.
El bar era bastante normal y probablemente no nos encontrásemos con nadie que conociéramos. Yo comprendía el deseo de Sam de salir del pueblo. No había una sola persona que no supiera lo de la ruptura y que no se lamentara por el hecho de que el agente Sam hubiese sido abandonado y sustituido por un corredor de bolsa de Nueva Jersey.
Estábamos sentados tranquilamente en nuestra pequeña mesa, contemplando a los lugareños. Sam se había mostrado bastante taciturno durante el camino y yo empezaba a cansarme. Trish se había marchado el agosto anterior y, aunque el divorcio se hiciese oficial aquel día, a mí me parecía que Sam estaba regocijándose demasiado en su propia tristeza. Decidida a sacarlo de su amargura, le di una patada por debajo de la mesa.
–¿Sabes qué? –le pregunté.
–¿Qué, niña? –respondió Sam.
–Hoy he empezado a correr –dije–. Me refiero a correr como si alguna vez fuese a participar en la maratón de Boston.
Sam, como antiguo jugador de fútbol en la universidad de Notre Dame, había sido todo un atleta y aún estaba en buena forma. Corría, jugaba al fútbol en la liga del pueblo y probablemente hiciera otras actividades físicas relacionadas con su profesión. Sin embargo mostró un interés bastante moderado. Simplemente asintió con la cabeza y dio un trago a su cerveza.
–¿Quieres saber cuánta distancia? –pregunté yo, pues no me importaba utilizar mi propia humillación para lograr que mi cuñado sonriera.
–Claro.
–Casi tres kilómetros.
Aquello llamó su atención.
–¿De verdad? –preguntó Sam. Parecía algo menos trágico–. ¿Cuánto tiempo has tardado?
–Oh, bueno, veamos –dije yo–. Unos veintiocho minutos.
Su risa rebotó en las paredes y yo sonreí también.
–Dios, Millie, yo puedo gatear más rápido que eso.
–Muy gracioso, estúpido. Pero acabo de empezar, ¿sabes?
Llegaron las alitas y yo, que había trabajado tan duro aquel día, sentí que al menos merecía ocho de ellas. Devoramos la comida en silencio como sólo pueden hacer los viejos amigos, y yo lo observé en busca de signos suicidas o de depresión vegetativa. No parecía haber ninguno.
Sam era bastante atractivo. No representaba la perfección masculina de Joe, que había sido el tema de al menos tres peleas de gatas en las que habían tenido que intervenir las autoridades. Sam estaba bien definido, tenía un atractivo americano, alto y delgado, de pelo castaño claro ligeramente canoso, con los ojos tristes color avellana y arrugas a los lados. Tenía una voz bonita y una sonrisa agradable. Era un hombre amable, dulce y trabajador. Y sí, yo tenía un plan para rehacer su vida, devolverle la felicidad y borrar parte de la tristeza que mi hermana había causado. Pero tenía que hacerlo suavemente, porque, al fin y al cabo, el pobre hombre llevaba divorciado sólo unas horas.
–¿Qué tal está tu padre? –preguntó Sam mientras la camarera se llevaba los platos.
–Está bien. Sigue furioso con… eh… con Trish. Ya sabes lo mucho que te quiere –¡vaya! No era mi intención mencionar el nombre de mi hermana.
Sam gruñó a modo de respuesta.
–¿Y tú qué tal, Sam? –pregunté con mi mejor voz de doctora compasiva. Él sonrió con tristeza, trágicamente. Yo apreté los dientes con fuerza durante varios segundos.
–Estoy bien, supongo –tomó aliento y dio otro trago a la cerveza. Después se frotó las manos en los vaqueros–. Es sólo que… bueno, sigo preguntándome qué hice mal. No lo vi venir.
–¿De verdad?
–Bueno, quiero decir que… sabía que ella no era feliz. Ninguno de los dos lo éramos, pero tampoco éramos desgraciados.
–¿Por qué no era feliz? –pregunté yo.
–¡No lo sé! ¿Vosotras no habláis de esas cosas? Pregúntaselo. Es tu hermana –Sam me dirigió una mirada furiosa y después comenzó a arrancar la etiqueta de su cerveza.
–Bueno, Trish y yo no estamos lo que se dice unidas –murmuré yo–. No pretendía molestarte. Pero no sé… un matrimonio no se acaba así, sin más, ¿no?
Sam suspiró.
–Probablemente no. Ella se quejaba de que yo trabajaba demasiado, pero bueno, teníamos muchas facturas. Y ella estaba encantada de gastarse todo lo que yo ingresaba.
Cierto. A mi hermana le gustaban «las cosas bonitas», un término que ella empleaba para describir sus hábitos de compra. Otros habrían usado el término «estúpida» o «irresponsable».
–Y no sé, Millie. Llegamos al punto de saber que las cosas no funcionaban, pero no sabíamos qué hacer. No era nada concreto, sólo la sensación de que las cosas no iban bien. Yo no sabía cómo arreglarlo, así que básicamente lo ignoré hasta que ella se echó un novio.
Probablemente aquél fuese el párrafo más largo que le hubiera oído decir a Sam, y pareció arrepentirse de haberlo dicho. Dio otro trago a su cerveza.
–Es raro no seguir casado –añadió después–. Siempre he estado casado, ¿sabes?
–Claro –dije yo–. Te llevará un tiempo –«seis meses y subiendo», añadí en silencio–. Y en cuanto a Trish, bueno, ella siempre ha deseado muchas cosas. Se engaña a sí misma si cree que será feliz con el señor Nueva Jersey.
–Cierto –contestó Sam con cara seria y yo me recordé a mí misma que debía evitar mencionar al amante de Trish.
–¿Sabes qué? –dije–. Voy a adoptar un perro.
–¿De verdad?
–Sí. Creo que lo llamaré Sam.
–Me alegra tenerte de vuelta en el Cabo, Millie –dijo con una sonrisa.
Yo le devolví la sonrisa y ambos masticamos nuestras ramas de apio sin decir nada, escuchando la música y viendo una partida de dardos. Luego Sam levantó la mirada.
–Hola, Joe –dijo.
El corazón me dio un vuelco y la mente se me paralizó en ese mismo instante. Levanté la mirada y allí estaba.
Era como una obra de teatro, cuando el foco ilumina sólo al protagonista. Joe Carpenter estaba de pie junto a nuestra mesa, con una sonrisa que acentuaba sus hoyuelos y dejaba ver sus dientes perfectos. El deseo y el pánico inundaron mis venas a partes iguales.
–Hola, Joe –dije con el corazón en la boca.
–Hola, chicos. ¿Os importa que me siente un segundo? –preguntó Joe, acercó una silla y se sentó a horcajadas. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camisa de franela y botas de trabajo, y os juro que era el hombre más deseable creado por Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
–Ponte cómodo –respondió Sam–. ¿Qué estás haciendo tan lejos de casa?
–Tengo una cita –respondió Joe, y proyecto entonces su hermosa mirada verde hacia mí–. Hola, Millie.
–Hola, Joe –repetí, e intenté buscar en mi cerebro algún comentario inteligente.
–¿Y vosotros dos? –preguntó Joe–. ¿Qué hacéis aquí? ¿Vas a arrestar a alguien, Sam?
El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. ¿Por qué no me había maquillado? ¿Por qué no llevaba algo más elegante que una sudadera? ¿Llevaba pendientes? ¿Tenía alita de pollo pegada a los dientes? Intentando librar a Sam de tener que explicar que aquél era el día de su divorcio, y también para decir algo memorable, busqué una respuesta.
–Oímos que este lugar tiene buena comida –dije.
Y entonces al otro lado del bar, con un bamboleo hipnótico de caderas y una melena rubia ondeante como si de un anuncio de champú se tratase, apareció la cita de Joe. Alta. Delgada. Grandes pechos a pesar de su delgadez, cuya redondez en forma de melón anunciaba que no eran suyos. Al contrario que yo, ella parecía saber qué ponerse para ir a un bar en Provincetown; llevaba una camisa de cuello ancho y unos pendientes que hacían juego con el azul de su blusa y, cómo no, de sus ojos.
–Ahí estás –dijo ella, y colocó una mano en el hombro de Joe para dejar claro a quién pertenecía. Sí, efectivamente, sus ojos eran azules; «Azul caribe», creo que lo llamaba la marca de lentillas.
–Hola –le dijo Joe a la rubia–. Voy a presentarte. Éste es Sam, ésta es Millie, y ésta es Autumn.
–De hecho soy Summer –dijo ella con una mirada de odio. Sam contuvo una sonrisa y yo me mordí el labio.
–Claro –dijo Joe sin mucho remordimiento—. Eres tan guapa que se me había olvidado por un segundo.
Ella pareció tragárselo y le dirigió una sonrisa tensa. A nosotros ni nos miró.
–Bueno –dijo Sam–. Os dejamos seguir con vuestra noche. Ha sido un placer conocerte, Summer –añadió mientras se ponía en pie–. Nos vemos, Joe.
Yo me quedé allí sentada, petrificada. ¿Iba a tener que levantarme? Eso significaría que Joe y Summer verían que aún estaba regordeta a pesar de mi carrera. Pero Joe también se levantó. Me sonrió y yo conseguí devolverle la sonrisa.
–Adiós –dije.
–Adiós, Millie –respondió él. Al parecer, Summer no consideró que despedirse fuera necesario y simplemente se alejó moviendo su exiguo trasero.
Yo conseguí apartar la mirada de las nalgas perfectas de Joe y miré a la mesa. «Di algo», me ordené a mí misma, pues no quería que Sam se diera cuenta del amor que sentía por Joe. Fingí normalidad y le pregunté a Sam si quería otra cerveza.
Aunque ver a Joe con otra mujer nunca era agradable, tampoco era inusual. Durante dieciséis años lo había visto con otras mujeres y no esperaba que alguien tan guapo, dulce y trabajador como Joe estuviera solo. Claro, que me molestaba un poco. Siempre iba con alguien como Summer, alguien muy guapa y nada agradable. Aquellas relaciones nunca parecían durar.
Yo creía con toda mi alma que, una vez que llamase la atención de Joe, vería en mí todo lo que se había perdido con las demás mujeres. Yo era lista, agradable, divertida, poco exigente. Y no olvidemos que era doctora, por el amor de Dios. Ayudaba a los enfermos, consolaba a sus familias, e incluso de vez en cuando salvaba alguna vida. Era un trabajo bastante interesante, he de decir. Cuando me volviese todo lo atractiva que pudiera volverme, sin recurrir a la cirugía plástica ni a los diuréticos, Joe por fin me vería como algo más que una antigua compañera de clase y se enamoraría de mí.
Tal vez os preguntéis de dónde saqué la determinación y las agallas para ir detrás de un tipo como Joe. Al fin y al cabo, la relación más larga que yo había tenido había durado menos de seis semanas. El tema era que había pasado casi toda mi vida enamorada de Joe Carpenter. Pronto cumpliría los treinta. Suponía que era ahora o nunca, y si iba a intentar conseguir a Joe, tendría que jugármelo todo.
Traté de almacenar el encuentro con Joe en el fondo de mi mente, otro truco que había perfeccionado durante los años. Más tarde examinaría cada detalle con espantoso fervor, me regañaría a mí misma y pensaría en lo que podía mejorar para la próxima vez. Pero por el momento dejé a un lado el incidente. Al fin y al cabo estaba acostumbrada a fingir que Joe era sólo un tipo normal y corriente.
Joe y su acompañante estaban ocupados jugando al billar cuando Sam y yo nos marchamos poco después. Caminamos hasta donde habíamos aparcado.
–Sam, no irás a marcharte a casa, a poner el CD de Norah Jones, a emborracharte y a llorar, ¿verdad? –pregunté cuando nos metimos en el coche.
–Bueno, creo que pasaré de eso –contestó él–. Quizá en otra ocasión.
–Eres un buen chico. Un excelente ejemplo para mi perro.
–No te atrevas a ponerle mi nombre a tu perro.
Cuando llegamos a casa, me sentía contenta, como una buena cuñada, aunque técnicamente ya no lo fuese. Sam me dio un beso en la mejilla, me dio las gracias y, mientras entraba en su casa, ya no me pareció que estuviera tan triste como antes.
–Aguanta ahí, amigo –murmuré mientras daba marcha atrás–. La vida está a punto de mejorar.
Capítulo 3
A la mañana siguiente, me levanté de la cama y caí al suelo de rodillas. ¡Dios mío! ¿Qué me había ocurrido? Todos los músculos por debajo de mi cabeza se habían agarrotado como un mal motor. Me revolví con la manta, me levanté y logré llegar al cuarto de baño, encorvando la pelvis como John Wayne para minimizar cualquier extensión de las piernas. Unas punzadas intensas de dolor me subían desde el tendón de Aquiles hasta las pantorrillas. Estaba coja. Entre lamentos me agaché para beber del grifo y me tomé cuatro antiinflamatorios.
Mi dolor se convirtió en alegría cuando me subí a la báscula. ¡Había perdido un kilo! Por supuesto, sabía que se trataba de la pérdida de fluidos provocada por el sudor del día anterior, y que no podía haber perdido un kilo de grasa en un día, que el funcionamiento del cuerpo no lo permitiría, pero antes que doctora era una mujer con sobrepeso, ¿y sabéis qué? ¡Había perdido un kilo entero!
Katie y sus hijos llegaron poco después. Corey tenía seis años y Mikey tres. Al igual que sus hijos, Katie tenía el pelo rubio y los ojos azules, lo que la convertía en mi opuesto. Su belleza atraía a docenas de hombres, pero Katie… bueno, desde el divorcio se había vuelto un poco dura. Quizá incluso antes de eso, pero desde que Elliott la dejara, no tenía mucho tiempo para estupideces, como ella misma decía.
¿Y cuándo había decidido Elliott abandonarla, os estaréis preguntando? Pues justo después de que diera a luz a Michael, tras treinta y seis horas de parto y tres horas empujando para traer al mundo a su hijo. Menos mal que yo estaba allí durante el parto, porque el idiota de Elliott no estaba. En una de esas escenas increíbles típicas de la televisión, llegó pocas horas más tarde y le dijo a Katie que quería el divorcio, que simplemente ya no era feliz. Y así, mientras Katie sangraba por la episiotomía, mientras sus pechos adquirían la textura del granito y mientras su hijo recién nacido se retorcía en sus brazos, su marido la dejó por otra más joven.
Lógicamente, Katie había empezado a desconfiar de los hombres. Además tenía que trabajar mucho para mantener a sus hijos. Vivía en un apartamento sobre el garaje de sus padres y trabajaba como camarera en el Barnacle, y mientras luchaba por llegar a fin de mes, yo deseaba más para ella. Aunque juraba que lo último que deseaba era una relación, yo conocía a un hombre maravilloso que acababa de divorciarse, un hombre que adoraba a los niños, que tenía un hijo. Un hombre que me caía muy bien y que sería el marido perfecto para mi mejor amiga. Tenía que ir con cuidado, porque a Katie no le gustaría la idea de que la emparejasen. Y el agente Nickerson aún estaba resentido por la traición de mi hermana.
–Anoche vi a Sam –le dije cuando se sentó a la mesa de la cocina. Los chicos estaban en el comedor, absortos en los libros de colorear que les había comprado.
–¿Qué tal le va? –preguntó Katie.
–Está triste, por alguna razón. Está mucho mejor sin ella –dije yo, deliberadamente insensible, aunque en realidad pensaba que era cierto.
–Oh, venga –dijo Katie–. Estuvieron juntos durante mucho tiempo. Debe de sentirse muy mal, el pobre –añadió antes de dar un sorbo al café.
–Tal vez podamos sacarlo por ahí alguna vez –sugerí yo–. Para alegrarlo un poco.
–Claro –¡misión cumplida!–. ¿Cuándo empiezas a trabajar?
–El uno de abril.
Aunque deseaba dedicarme a la medicina privada, los costes eran prohibitivos para alguien que acababa de terminar la residencia. Había contactado con el doctor Whitaker, que había sido mi médico desde que nací, para que me aceptara como socia. Él deseaba que adquiriese un poco más de experiencia primero y me sugirió el ambulatorio de Cabo Cod, que pertenecía al hospital de Cabo Cod. Después el doctor Whitaker reevaluaría la situación en otoño.
–¿Estás nerviosa? –preguntó Katie.
–Claro que sí. Estoy deseando empezar.
–¿Y qué tal va tu caza de Joe? –preguntó después, y miró hacia el comedor, donde sus hijos tenían las cabezas casi pegadas mientras coloreaban. Una sonrisa maternal de felicidad iluminó su rostro.
–Joe, Joe… –canturreé suavemente. Le conté lo guapo que estaba la noche anterior, lo dulce que había sido, lo divertido que había estado al confundir de nombre a Summer. Katie me escuchaba mientras mi voz adquiría el tono de una fanática. Podía oírme a mí misma divagando sobre las virtudes y los encantos de Joe, y como buena fanática, me costaba parar. Pero finalmente me detuve.
Katie se carcajeó y me dio una palmadita en la mano.
–Estás loca, lo sabes, ¿verdad? –dejó a un lado la taza con un suspiro–. Pero preparas el mejor café del mundo. Vamos, chicos. Tenemos que ir al mercado. Os compraré una magdalena si os portáis bien.
Corey y Michael arrancaron alegremente sus obras de arte y me las presentaron para que las pegara en la puerta del frigorífico, donde pasarían meses. Recibí besos y abrazos y ayudé a abrochar el cinturón de los chicos en el asiento trasero del Corolla antes de despedirme de ellos.
Regresé a casa y allí me envolvió un sentimiento de soledad que se mezclaba con el orgullo de estar allí. Sabía que Katie habría dado sus riñones (o al menos uno de ellos) por el placer de pasar un día sola, pero para mí era diferente. Cuando la soledad era implacable, tendía a perder su brillo. Así que me dispuse a realizar el siguiente paso de mi plan. Adoptar un perro.
Oh, sí, un perro. ¡No un gato! Un gato era como decir: «Hola, estoy soltera. Por una razón. Porque amo a mi gato. Mi gato y yo tenemos algo muy especial». Pero un perro. Un perro era sinónimo de humor, de energía y de diversión. Una chica que pudiera tirarse al suelo a revolcarse con su perro era una chica interesante.