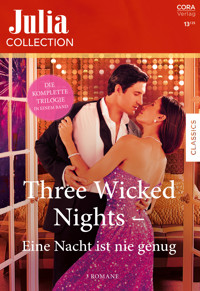1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
La mujer que David Levinson conoció por casualidad en la sección de bufandas era más que atractiva, era excitante. Además, Susan era radiante como el sol y suave como la seda... era puro sexo... Y David se moría de ganas de hacerla suya. Susan Carrington estaba harta de ser una buena chica que nunca se arriesgaba por miedo a que le rompieran el corazón. Lo único que quería era una aventura, por eso le susurró a David al oído que salieran juntos el miércoles por la noche. Aquella fue una cita apasionante, intensa... Como lo fueron todos los miércoles siguientes. El problema fue cuando David empezó a querer tener a Susan los siete días de la semana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Jolie Kramer
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Solo los miércoles, n.º 132 - septiembre 2018
Título original: Scent of a Woman
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-910-6
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Epílogo
Publicidad
1
Lo sabía muy bien. Comprarse zapatos nuevos solo era un alivio temporal. La animaría durante cuánto tiempo, ¿una hora? ¿Dos? Después, volvería a estar por los suelos.
Susan Carrington levantó la mirada del escaparate y se obligó a seguir andando. Ella era mucho más fuerte que la atracción que le producían aquellos zapatos, ¿o no? Aunque fueran un diseño de Jimmy Choo. O aunque fueran de color rosa y con tacón de aguja y le conjuntaran a las mil maravillas con su chaqueta de raso de Dolce & Gabbana.
No. Ya tenía suficientes zapatos.
Aquel pensamiento la hizo sonreír. Como si alguna vez una mujer pudiera tener suficientes zapatos. Sin embargo, a pesar de la alegría y los dolores de pies que le causaban y de las miradas de envidia de las desconocidas, los zapatos no lo eran todo. Por ejemplo, no podían evitar que deseara que las cosas fueran diferentes. En algún lugar de Manhattan debía de existir el hombre perfecto. Si no podía encontrar a su media naranja, entonces se conformaría con alguien apasionado, fuerte y dotado.
Hacía mucho tiempo desde la última vez que estuvo con un hombre y su cuerpo se resentía. Llevaba inquieta toda la semana. Y no solo un poco inquieta. Quería… algo. Lujuria, peligro, excitación… Solo con los zapatos no le bastaba. Deseaba a un hombre. Un hombre agradable, fuerte, excitante. Alguien con cerebro. Alguien que supiera encenderla tan fácilmente como a una bombilla… ¿No sería maravilloso si aquel tipo fuera también su media naranja? Era improbable, pero podía soñar, ¿no?
Mientras bajaba por la Quinta Avenida, dejó que su imaginación volara. Casi podía verlo. Sería alto, al menos de un metro ochenta para que pudiera superar su metro setenta y cinco. Moreno, no porque los rubios no pudieran ser monos, sino porque le gustaba el contraste y dado que ella era rubia… Sería guapo, pero no demasiado. De rasgos fuertes y masculinos, pero con una sonrisa que lo cambiara todo. Tendría ojos expresivos, manos grandes, pies grandes, y, aunque sabía que el tamaño no importaba, tendría una impresionante herramienta. ¿Por qué no? Después de todo, era el hombre de sus sueños, así que podía decorarlo como quisiera.
Cruzó la calle, como siempre asombrada del número de peatones. Era lunes. Gracias a Dios, las vacaciones ya se habían terminado y, sin embargo, el bullicio a la una y cuarto de la tarde era casi tan grande como en hora punta.
No era que le importara. Le encantaba el ritmo de Manhattan, el pulso de la ciudad. Ningún lugar de La Tierra estaba más vivo. Incluso en los peores momentos, aquella era su casa.
Al ver el escaparate de una librería, aminoró el paso. Miró los nuevos bestsellers y frunció el ceño al no encontrar nada que la atrajera. Aquello significaba que tenía que entrar. Trató de recordar la última vez que había pasado por delante de una librería y no había entrado. Inútil. Nunca podía resistirse.
La música hizo que se detuviera en el umbral de la puerta. Conocía aquella melodía. Cerró los ojos y escuchó atentamente la sinfonía. Tenía el nombre en la punta de la lengua.
—¡Scherezade! —exclamó, en voz alta, muy orgullosa de sí misma.
Siempre le había gustado la música de… Rimsky Korsakov. Eso era. ¡Ja! Era una pena que ninguno de sus amigos estuviera con ella. Dudaba que nadie, aparte de Peter, hubiera sabido el nombre de la pieza, y mucho menos del compositor.
Volvió a abrir los ojos y sorprendió a un joven mirándola. El muchacho se enrojeció y apartó la mirada. Susan se olvidó de aquello rápidamente. Le había ocurrido muchas veces antes. En otro tiempo, le había parecido algo maravilloso. Sin embargo, al poco, se había dado cuenta de que las miradas no iban dirigidas a ella, sino a su cabello, a su altura, a sus senos o a sus rasgos. Tenía que admitir que había tenido suerte en la lotería de la genética, pero la enojaba que no consideraran que había algo más que belleza. Al menos, ella no quería que fuera así.
Se dirigió a uno de los pasillos, preguntándose si podría evitar hojear los libros de autoayuda. Quería narrativa, no transformación. Novelas. Ficción. Historias.
La música seguía sonando, lo que la hizo pensar en Scherezade, la mujer que había salvado su vida relatando mil y un cuentos: Alí Babá y los cuarenta ladrones, Simbad el marino, Aladino y la lámpara maravillosa…
Susan sabía exactamente lo que le pediría a un genio. En vez de tres deseos, se conformaría solo con uno. Amor de verdad, de la clase que dura para siempre…
Desgraciadamente, le haría falta una lámpara maravillosa para conseguir su deseo. El amor y ella no estaban hechos el uno para el otro. Su única experiencia había terminado catastróficamente cuando descubrió que el hombre al que le había dado su corazón no había sentido ningún interés por ella, sino solo por su físico. Y su dinero. Principalmente su dinero.
Suspiró y se puso a mirar los libros, aunque decidió dejarlo cuando vio que no se podía centrar. Aquello era grave. Normalmente, no era tan sentimental, pero ver a Katy y a Lee a la hora de desayunar la había hecho pensar. Habían hablado de lo mal que se sentían, de cómo desean que llegara la hora, de que estar embarazada casi de nueve meses no era nada fácil… Susan se había echado a reír, pero los celos la habían comido por dentro.
Adoraba a Katy y a Lee y a sus esposos Ben y Trevor. Junto con Peter, ellos eran sus mejores amigos. Su familia. Se habían conocido todos en la universidad y nunca habían perdido el contacto. Los seis seguían siendo uña y carne y habían pasado juntos todas las tribulaciones del trabajo, del amor y de las rupturas sentimentales.
Sin embargo, cuando las otras dos mujeres se habían quedado embarazadas, Susan se habían sentido distanciada. Había hecho todo lo posible por no demostrarlo, pero ellas lo sabían. Era la pieza discordante, se sentía aislada… Y lo odiaba.
Quería sentir que un niño crecía dentro de ella. Quería un marido que la amara por lo que era. En vez de comprarse libros, debería estar buscando lámparas maravillosas y rezando para encontrar a un genio. Dada la suerte que tenía con los hombres y su habilidad para encontrar canallas hambrientos de dinero, la magia era su única esperanza.
El doctor David Levinson miró la selección de echarpes y chales que había en las estanterías. Debería haberlo pensado mejor antes de encaminarse a la pequeña boutique. No sabía nada sobre ropa femenina. Su secretaria le había dicho que ganaría muchos puntos regalándole a su hermana un chal para su cumpleaños, pero tal vez unos cuantos CDs o DVDs tuvieran el mismo efecto.
Tomó una pañoleta de seda y descubrió que el diseño era demasiado complicado para Karen. Comprobó la etiqueta del precio y dobló rápidamente la prenda. ¿Ochocientos dólares? ¿Por un chal? No se había imaginado que serían tan caros.
No era que su hermana pequeña no se mereciera un buen regalo, pero ochocientos dólares… Fue a otra estantería. Era de pashminas. Nunca había oído hablar de ellas. Eran chales tejidos, con un aspecto increíblemente suave. En el mostrador de al lado había un montón muy similar de chales de cachemir. No parecía haber mucha diferencia, solo que las pashminas eran mucho más caras.
—Cierre los ojos.
David se sorprendió al escuchar aquella voz, muy cerca de él, a sus espaldas. Empezó a girarse, pero una mano se lo impidió.
—Adelante. Cierre los ojos.
La voz sonaba tan sedosa como el cachemir, tan sensual como la seda, pero cerrar los ojos…
—No pasa nada —susurró la mujer. Aquella vez estaba tan cerca de él que casi sintió que el aliento le acariciaba la nunca.
David obedeció. La idea de hacer lo que le pedía una desconocida, sin saber quién era o qué era lo que pretendía era casi tan erótica como el aroma de la mujer que había tras de él. Sintió que ella se movía y tuvo que controlarse para no abrir los ojos. Era alta. Eso lo intuía porque el aliento…
Algo le acarició la mejilla y lo hizo sobresaltarse. Después, ella le colocó la mano sobre el hombro y lo tranquilizó.
—No piense. No analice. Solo sienta…
Una tela le tocó la mejilla izquierda. Era delicada, suave, como la piel del interior del muslo de una mujer. Entonces, desapareció súbitamente. Cuando estaba a punto de protestar, sintió que una tela diferente le acariciaba la mejilla derecha. Era más fresca y ligeramente más gruesa.
A medida que la tela le acariciaba la cara, se dio cuenta del efecto que aquella actividad estaba teniendo en una parte muy diferente de su rostro. Estaba excitada. No era nada como para alarmarse, al menos por el momento, pero entre el tacto del cachemir y el misterio de aquella mujer, estaba cada vez más incómodo.
Cuando la tela se retiró, dudó, esperando para ver si había más.
—Ahora puede abrir los ojos.
Una vez más, obedeció. Ella estaba directamente delante de él, sonriendo con labios perfectos. Efectivamente, la mujer era alta. Sin embargo, su imaginación no había conseguido imaginarse el resto. Tenía el cabello rubio muy claro, algo alborotado y recogido con un pasador, y enormes ojos azules… Bellísima.
—¿Cuál le ha gustado más? —le preguntó. David parpadeó, sin comprender—. ¿La mejilla derecha o la izquierda?
—Oh… La izquierda.
—Era la pashmina. La lana es de Nepal y se obtiene de las cabras del Himalaya. Es mucho más fina que el cachemir. Esta —añadió, mostrándole un chal negro—, es una mezcla del ochenta por ciento.
—De acuerdo.
Ella se echó a reír. Aquel gesto empeoró aún más la situación de David. Se movió un poco, pero no consiguió nada. Los pantalones se le apretaban cada vez más.
—¿Es para su esposa?
—Para mi hermana.
—¡Qué considerado!
—Es muy buena.
La mujer asintió lentamente, sin apartar los ojos de los de él. Era una situación descaradamente sexual. No había posibilidad de que estuviera interpretando mal sus intenciones. La mujer sabía lo que aquella mirada le estaba haciendo.
—Bueno, ¿cuál se lleva?
—¿Cómo dice?
—¿La pashmina o el cachemir?
—Es usted muy buena.
—¿Cómo dice?
—En su trabajo. Espero que trabaje con comisiones.
—No trabajo aquí —comentó ella, riendo.
Había vuelto a hacerlo, a sorprenderlo. Casi nada sorprendía a David. Ser psiquiatra en Nueva York solía endurecer a una persona.
—Y, sin embargo, lo sabe todo sobre las cabras del Himalaya.
—Soy una fuente interminable de datos insignificantes —dijo ella, sin dejar de reír—. Sin embargo, soy a los conocimientos reales lo que una cebolla es a un Martini.
David extendió la mano y agarró la pashmina que ella tenía en los dedos. Un error. La sorda amenaza que tenía en la entrepierna se convirtió en algo peligroso. No recordaba la última vez que le había ocurrido algo similar. ¿En la universidad? Seguramente. No es que no le gustaran las mujeres, pero nunca reaccionaba de un modo tan volátil. Utilizó el echarpe para cubrir su vergüenza…
—Imagino que sabe usted bastantes cosas, señorita…
—Scherezade —susurró ella, tras mirarlo descaradamente durante unos minutos.
—¿Está hablando en serio?
—Por supuesto.
—¿Se llama Scherezade? —preguntó David. Ella se encogió de hombros—. ¿Y quién se supone que soy yo? ¿Simbad? ¿Aladino?
—¿Quién le gustaría ser? —quiso saber ella, acercándose un poco más a él.
—En estos momentos, no me gustaría ser nadie más que yo.
—Excelente respuesta.
—¿Y cómo la llama la gente?¿Sher?
—No, pero usted puede hacerlo.
David estaba a punto de responder cuando un esbelto dedo le acarició los labios. Aquel fue un gesto increíblemente íntimo, algo que solo haría un amante, no una desconocida con nombre falso. No una mujer tan hermosa que casi dolía.
Ella se inclinó un poco más hasta que colocó los labios muy cerca de la oreja de David, lo suficiente como para que él pudiera sentir una vez más su aliento.
—¿Por qué no hablamos sobre esto el miércoles por la noche en el bar del hotel Versalles, a las ocho?
Entonces, le mordió suavemente el lóbulo de la oreja. Solo duró un segundo, pero fue la sensación más erótica que David hubo sentido nunca. Para cuando se recuperó, la mujer había desaparecido. Al darse la vuelta, vio cómo salía por la puerta de la tienda.
¿Qué diablos había sido aquello? ¿Habría hablado en serio?
El miércoles por la noche tenía una cena con sus amigos Charley y Jane. Los apreciaba mucho y sus cenas con ellos eran siempre lo más destacado de la semana. Nunca las cancelaba.
Frotó el chal entre las manos.
Seguro que no les importaría.
A cinco manzanas de allí, Susan se metió dentro de una cafetería y se sentó a una mesa vacía. El corazón le latía de un modo alarmante, bombeando suficiente adrenalina como para arrancar una batería descargada… ¿Qué demonios había hecho?
Efectivamente, era muy guapo, pero en Manhattan había hombres guapos a montones. Que fuera guapo no explicaba aquel comportamiento tan escandaloso. Además, estaba aquel labio inferior, grueso donde tenía que serlo. Digno de besarse. Y los ojos. Castaños verdosos. Eso, por no mencionar unas hermosas y largas manos…
Aquello no era lo importante. En absoluto. ¿Acaso no había estado quejándose de que lo único que los hombres veían en ella era su físico? ¿Acababa de insinuarse a un desconocido solo porque era guapo?
No. Que fuera atractivo era un extra, pero no la razón. No podía especificar cuál había sido su motivación real, al menos no con palabras. Había sido más como un sentimiento. En el momento en el que había puesto los ojos sobre él, había sentido… algo.
La camarera se le acercó. Susan pidió un café y un bollo y, cuando volvió a estar sola, sacó el teléfono móvil del bolso y marcó un número.
—¿Sí?
—Lee, soy yo.
—Hola —respondió su amiga. Susan abrió la boca para contarle lo que acababa de hacer, pero no consiguió pronunciar ni una palabra—. ¿Susan?
¿Por qué dudaba? Se lo contaba todo a sus amigas, con todo lujo de detalles, entonces, ¿cuál era el problema?
—Susan, ¿te encuentras bien?
—Sí, estoy bien —respondió, al notar la preocupación en la voz de Lee—. Solo me había distraído un momento. ¿Cómo estás?
—Enorme.
—Eso pasará.
—¿Sí? ¿Cuándo?
—Dentro de unos dos meses.
—Susan, ¿qué te pasa? No pareces tú misma.
—Hoy no me he comprado un par de mules de Jimmy Choo. Ni siquiera me los he probado.
—Ahhh… Ahora lo comprendo. Has sido muy valiente.
—¿Valiente? Una porra. Eran del mismo color que mi chaqueta de Dolce & Gabbana.
—Si es así como te sientes, ¿por qué no vuelves a la tienda y te los compras?
—No, no. Puedo ser fuerte.
—Buena chica.
En aquel momento, llegó la camarera con lo que había pedido.
—Me traen mi comida. Te llamaré más tarde —dijo, antes de colgar.
—De acuerdo. Adiós.
Susan apretó el botón y miró el teléfono durante algunos segundos. ¡Qué raro! Nunca antes se había inventado una excusa para colgar el teléfono cuando hablaba con Lee ni con ninguna de sus amigas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el hombre de la tienda.
Alto, esbelto, de anchos hombros, con espeso cabello castaño que ansiaba acariciar. Se llevó la taza a los labios. Tras tomar un sorbo, estuvo a punto de escupir lo que había bebido…
¡Le había mordido la oreja!
A un perfecto desconocido. No era un amante, ni siquiera un amigo. Y ella se la había mordido. Seguramente aquel hombre habría pensado que ella era una lunática. O una prostituta…
Se le había insinuado. Poco más o menos, se le había ofrecido en bandeja de plata, lo que era una locura. No podía ir el miércoles por la noche al hotel Versalles. A pesar de la actitud que había demostrado en la tienda, el sexo no era un juego fácil para ella. Tendía a confundirlo con el amor, solía confiar en el hombre y, como resultado, acababa casi siempre con el corazón roto. Su trayectoria en asuntos amorosos era razón suficiente como para abandonar la idea.
Aquel hombre era un desconocido. Muy guapo, pero no por ello dejaba de ser un desconocido. Podría ser un ladrón, un espía…
Al recordar el nombre que le había dado, sonrió. Scherezade. Solo había sido producto de la música que había escuchado en la tienda, pero tenía que admitir que la idea de ser otra persona tenía atractivo. ¿La habría cortejado Larry tan insistentemente si no hubiera sabido que era Susan Carrington, la heredera de la fortuna de los Carrington? Probablemente no. Seguro que no.
Aquella herencia había sido su sentencia de muerte en todas las relaciones que había tenido desde la universidad. Incluso cuando había salido con hombres ricos, el dinero siempre había sido un problema. Por eso, había decidido que todos sus amigos serían personas normales. Sin embargo, aquello no importaba. Cada vez que conocía a un hombre y él descubría su apellido, Susan veía cómo su personalidad se veía por el símbolo del dólar.
Al menos, había conseguido atemperar parte de su amargura. No era que hubiera dejado de ser cínica, pero ya no quería castrar a la población masculina. Además, no era que todos fueran malos. Tan solo los que ella escogía.
Lo peor de todo era que no se podía quejar. Lo tenía todo. Belleza, dinero… pero lo único que había conseguido con ello era sentirse diferente. Se sentía protegida con sus amigos, pero nada más.
Sin embargo, Bene estaba casado con Katy, Trevor con Lee y Peter era homosexual y tenía novio. En ese sentido, no podía esperar un final feliz. Ellos habían tratado de buscarle pareja una y otra vez, pero no conseguían nada.
Con veintisiete años, no tenía perspectivas. Se podía comprar todos los Jimmy Choo del mundo y no iba a conseguir nada. Todo giraba en torno al dinero. Tenerlo, gastarlo, preocuparse por él…
Una vez, Lee le había preguntado por qué no se deshacía de todo su dinero si este era un problema tan grande para ella. Susan no había sabido qué responder y había cambiado de tema. La verdad era que el dinero era su bendición y su maldición al mismo tiempo. No sabría qué hacer sin él. Francamente, la asustaba pensar que podría faltarle.
De repente, decidió salir del agujero de autocompasión en el que se había metido. En realidad, no había problemas para ella. Era guapa y estaba forrada. Además, los ricos se casaban todos los días de la semana, tenían hijos… como la gente normal.
Pensó en todas las parejas felices que conocía… Tenía que haber al menos una que fuera feliz. Se terminó el café y el bollo y siguió sin encontrar ni una sola. En su círculo, los matrimonios eran más bien fusiones. Incestos.
El hombre de la tienda no pertenecía a ese círculo, lo que era muy bueno. No tenía ni idea de quién era ella, lo que era mejor todavía.
Susan sonrió. ¿Y quién decía que tendría que saber alguna vez quién era ella? ¿Por qué no podía ser Scherezade, al menos por una noche? Tal vez, como aquella mujer, podría envolverlo con sus cuentos, encantarlo con la magia de sus historias.
Se dio cuenta de que quería volver a verlo. No quería saber lo que hacía para ganarse la vida, ni si era rico. Solo quería lo que habían compartido en la tienda durante aquellos minutos.
Cuando le rozó el dedo, Susan se había sentido como si una descarga eléctrica se abriera paso a través de ella. Un impulso puramente sexual.
Tal vez él no acudiera, pero tal vez sí. Susan se mordió el labio inferior y se removió en el asiento. ¿Quién sabía? Tal vez los dos acudieran a la cita
2
—¿Quién tiene cita hoy, Phyllis? —preguntó David alegremente el martes por la mañana. Tras dejar su maletín bajo el escritorio, se había vuelto para hablar con su secretaria.
—El señor Travolta ha tenido que posponer su cita para dentro de dos semanas. Se marcha a California. Tiene al señor Broderick a las once, luego un almuerzo con su hermana a la una y el señor Warren a las tres.
—Estupendo. Dame media hora y luego te dictaré algunas cartas, ¿de acuerdo?
—Bien. ¿Le apetece un café?
—Sí, gracias.
Phyllis sonrió y salió enseguida del despacho de David. En cuando la mujer cerró la puerta, él marcó el teléfono de Charley. Tuvo que dejar un mensaje y cuando probó a llamar a Jane, le salió el contestador. Sinceramente, se sentía aliviado. Tenía que decidir lo que les iba a decir para explicar que no podía cenar con ellos al día siguiente por la noche. No quería mentir, pero se imaginaba la cara de Charley cuando le dijera que iba a romper una tradición tan larga para irse con una mujer desconocida a un hotel. Una mujer de la que ni siquiera conocía el nombre.
A los pocos minutos, Phyllis regresó con el café y se marchó silenciosamente. Phyllis era una mujer de unos cincuenta años, pero que parecía mucho más joven. Siempre mantenía la compostura, a pesar de tener que tratar a tantos clientes famosos.
Ni siquiera David estaba seguro de cómo había terminado teniendo tantas celebridades entre sus clientes. Todo había empezado dos años y medio antes, con una actriz de culebrón. Ella le había recomendado sus servicios a un amigo, un actor muy afamado, y así había comenzado todo.
A David no le importaba. Le resultaba fascinante explorar los problemas que derivaban de la fama y de la riqueza. Lo único que realmente lo molestaba eran los paparazzi. A Phyllis también la molestaban, pero ella era una experta en ahuyentarlos.
David tomó un sorbo de su café y se giró para admirar la vista. Desde allí, era espectacular. Se dio cuenta de que últimamente no había tenido tiempo ni siquiera de disfrutarlo.
El parque estaba cubierto de nieve. Enero era un mes muy propicio para Nueva York. Daba a la ciudad una apariencia inocente. En marzo, cuando el manto blanco diera paso al cemento, la magia se habría desvanecido.
Dirigió la mirada hacia el hotel Versalles. ¿De verdad iba a encontrarse allí con ella? ¿Con una completa desconocida? ¿Y si era alguna periodista que solo quería obtener información sobre algún cliente?
Se llevó la mano a la oreja y se frotó justamente la parte que ella le había mordido. Entonces, cerró los ojos y recordó la impresión que ella le había producido.
Se notaba que tenía clase. Iba muy bien vestida, con un maquillaje sutil y perfecto. Los diamantes que llevaba en las orejas le habían parecido auténticos, pero, mucho más que todo eso, era que se comportaba con la audacia y la seguridad en sí misma que delataba la educación y el linaje de una familia de dinero. Lo había visto muy a menudo y reconocía perfectamente los indicios.
Se dio cuenta de que había empezado a frotarse de nuevo la oreja. Scherezade. Era un nombre ridículo, pero también muy intrigante. Por supuesto, David conocía la historia. La princesa Scherezade había sido sentenciada a muerte por un rey malvado, pero consiguió embelesar al rey con sus cuentos nocturnos. Como siempre se detenía antes del final, él se veía obligado a dejarla vivir un día más.
¿Era aquello lo que esa mujer misteriosa pensaba hacer con él? ¿Contarle cuentos, mantenerlo en suspense? La idea lo atraía. Le gustaba la sorpresa.
Aunque la noche anterior se había visto turbada por sueños febriles, se sentía aquel día más vivo de lo que se había sentido desde hacía años. Las ocho de la tarde del día siguiente. No podía esperar.
No iba a acudir. La idea era descabellada. Además, seguramente él no iba a presentarse. Susan se miró al espejo, aunque no pudo verse demasiado bien porque tenía el rostro cubierto de una mascarilla de barro verde. Sin embargo, los ojos quedaban al descubierto y fue eso lo que estudió. Se decía que eran las ventanas del alma, ¿no? Entonces, ¿qué estaba tratando de decirle su alma, que sí o que no?
Maldita fuera. Sus ojos no le decían nada. Salió del cuarto de baño y se metió en la cama. Sabía que tenía demasiadas almohadas encima de la cama, pero no le importaba a nadie. Recordó que Larry había odiado tener tantas almohadas. Habían tenido frecuentes peleas y, al final, ella había cedido y había tirado las almohadas. Su gesto no había salvado el matrimonio.
De hecho, nada podría haberlo hecho. Él solo había querido ordeñarle hasta la última gota. No había amor ni nunca lo había habido, al menos por parte de él.
Deseó tener a alguien como Trevor. Hacía un año y medio, Lee había decidido añadir sexo a su relación y aquello había resultado ser lo mejor que su amiga podría haber hecho jamás. Su matrimonio era un modelo para todos.
Encendió la televisión para tratar de deshacerse de aquellos pensamientos. En uno de los canales, había una vieja película de Bette Davis. En ella, la excelente actriz pasaba de ser un patito feo para convertirse en un hermoso cisne. Sin embargo, mientras contemplaba el final, Susan sacudió la cabeza al escuchar la última frase de la actriz:
—Oh, Jerry, no pidamos la luna. Tenemos las estrellas.
—Tonterías —comentó Susan—. Te mereces la luna —añadió, mientras se acurrucaba contra las almohadas—. Todos nos merecemos la luna.