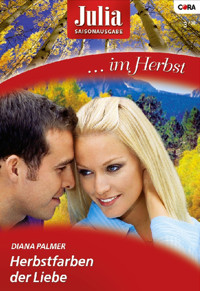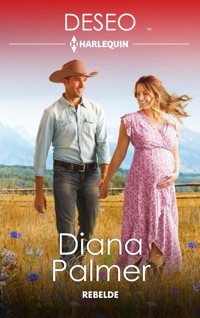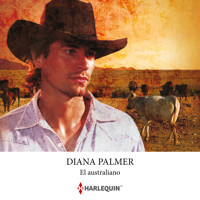2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Su amor nació en Texas. Gabriel Brandon había sido su héroe desde que la había rescatado de adolescente, cuando era una huérfana sola y perdida. Michelle Godrey había amado desde el primer momento a aquel misterioso granjero texano de ojos oscuros, su ángel protector. El tiempo había pasado y ella se había convertido en mujer. Sin embargo, ¿sería capaz de espantar a los fantasmas que se interponían entre ellos? ¿Podría demostrarle a Gabriel que el suyo era un amor verdadero?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Diana Palmer
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Un hombre inocente, n.º 2039 - abril 2015
Título original: Texas Born
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6345-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Las lágrimas le impedían sentir en los ojos el polvo de la carretera. Michelle Godfrey había vuelto a tener una discusión con su madrastra.
Roberta estaba empeñada en vender todo lo que había pertenecido a su padre. Solo habían pasado tres semanas desde su muerte. Aquella horrible mujer había querido enterrarlo en un ataúd de pino barato, sin flores, sin una misa en su nombre. Pero, enfrentándose al mal carácter de su madrastra, Michelle había buscado ayuda en el director de los servicios funerarios.
El amable hombre, amigo de su padre, le había explicado a Roberta que, en la pequeña comunidad de Comanche Wells, sería considerado una falta de respeto ignorar la última voluntad de Alan Godfrey de ser enterrado en el cementerio de la iglesia metodista, junto a la tumba de su primera esposa.
También, había señalado que el dinero que Roberta iba a ahorrarse sería una cantidad muy pequeña, comparada con la ofensa general que provocaría. Si planeaba seguir viviendo en Jacobs County, muchas personas le cerrarían sus puertas.
A Roberta le había irritado su comentario. Sin embargo, era una mujer astuta y había adivinado que no jugaría a su favor enojar a la gente, cuando tenía tantas cosas que vender en el mercado local, incluido el ganado que había pertenecido a su marido.
Así que había claudicado, sin ninguna elegancia, y había dejado los preparativos del funeral en manos de Michelle. Pero se había tomado su venganza. Después del funeral, había recogido todos los objetos personales de Alan mientras Michelle había estado en el colegio y los había tirado a la basura.
Michelle había roto a llorar al enterarse. Aunque, en cuanto había visto la malvada sonrisa en labios de su madrastra, se había secado las lágrimas de inmediato.
Dos semanas después del funeral, el sacerdote del pueblo había ido a visitarlas en su viejo descapotable rojo. No era un coche muy típico de un clérigo, había pensado Michelle. Aunque el reverendo Blair no tenía nada de típico.
Michelle lo había hecho pasar y le había ofrecido café, que él había rechazado con educación. Roberta, curiosa por ver quién era, había salido de su dormitorio y se había quedado petrificada al ver a Jack Blair.
El sacerdote la había saludado. Incluso, había sonreído. Había dicho que habían echado de menos a Michelle en misa durante las últimas dos semanas. Y que había querido asegurarse de que todo estaba bien. Michelle no había respondido. Roberta había bajado la cabeza con gesto culpable. Entonces, el reverendo había proseguido, señalando que se rumoreaba que Roberta no le permitía asistir a misa. Había sonreído al decirlo, aunque algo en sus ojos azul claro había resultado helador. Había sido la misma mirada peligrosa que Roberta había visto en algunos de los hombres con quienes su padre había jugado en los casinos de Las Vegas.
—Claro, nosotros no creemos que el rumor sea cierto —había puntualizado Jack, sin dejar de sonreír y de mirarla fijamente—. No lo es, ¿verdad?
Roberta se había obligado a sonreír.
—Esto… claro que no —había negado la mujer, y había soltado una risita nerviosa—. Michelle puede ir adonde quiera.
—Igual le apetece acompañarla —había sugerido Jack—. Nuestra congregación acoge a los nuevos miembros con los brazos abiertos.
—¿Yo? ¿A una iglesia? —había replicado Roberta con una carcajada—. No voy a la iglesia. Yo no creo en esas cosas —había añadido, a la defensiva.
Jack había arqueado una ceja y había sonreído para sus adentros, como si hubiera sido una broma que solo él hubiera entendido.
—En algún momento de su vida, le aseguro que puede que cambien sus creencias.
—Lo dudo —había replicado Roberta, tensa.
—Como quiera —había dicho él con un suspiro—. Si no le importa, mi hija Carlie vendrá a recoger a Michelle por la mañana.
Roberta había apretado los dientes. Había sido obvio que el reverendo sabía que Michelle no tenía permiso de conducir y ella se había negado a levantarse para llevarla a misa. Había estado a punto de decirle que no. Pero, al momento, se había dado cuenta de que, si Michelle se iba unas horas, eso le daría la oportunidad de estar a solas con Bert.
—Claro que no —le había asegurado Roberta—. Que venga a buscarla.
—Maravilloso. Le diré a Carlie que te recoja a tiempo para ir a misa el domingo. Luego, te traerá a casa. ¿Te parece bien, Michelle?
El triste rostro de Michelle se había iluminado. Sus ojos grises eran grandes y hermosos. Su pelo rubio y piel clara contrastaban con su morena madrastra. Jake se había puesto en pie y había sonreído.
—Gracias, reverendo Blair —había dicho Michelle, sonriendo afectuosamente.
—De nada.
La joven lo había acompañado a la puerta. Una vez fuera, Jake se había vuelto hacia ella y había bajado el tono de voz, con gesto serio.
—Si necesitas ayuda, ya sabes dónde estamos.
Ella había suspirado.
—Solo me quedaré aquí hasta que me gradúe dentro de unos meses. Me esforzaré para conseguir una beca e ir a la universidad. He elegido una en San Antonio.
—¿Qué quieres hacer?
—Quiero escribir —había contestado ella con ilusión—. Quiero ser periodista.
Jake se había reído.
—Eso no da mucho dinero, ya lo sabes. Aunque podrías ir a hablar con Minette Carson, la directora del periódico local.
—Sí, señor —había respondido ella, sonrojándose—. Ya lo he hecho. Fue ella quien me recomendó que fuera a la universidad a estudiar Periodismo. Me dijo que lo mejor era trabajar para una revista, incluso una digital. Fue muy amable.
—Lo es. Y su marido —había puntualizado él, refiriéndose al sheriff del condado, Hayes Carson.
—Yo no lo conozco. Solo sé que una vez trajo a su iguana al colegio para que la viéramos. Fue muy emocionante —había comentado ella, riendo.
Jake había asentido.
—Bueno, tengo que irme. Llámame si te hace falta algo.
—Lo haré. Gracias.
—Tu padre era un buen hombre —había añadido Jake—. A todos nos ha dolido su pérdida. Fue uno de los mejores médicos de urgencias que ha tenido el condado de Jacobs, aunque solo pudiera trabajar unos meses antes de que su enfermedad le obligara a abandonarlo.
—Lo pasó muy mal —había recordado Michelle—. Al ser médico, conocía bien su diagnóstico y cómo sucedería todo. Me dijo que, si no hubiera sido tan tozudo y se hubiera hecho las pruebas antes, podrían haber detectado el cáncer a tiempo.
—Jovencita, solo pasa lo que tiene que pasar. Todo sucede por algo, aunque no lo entendamos.
—Eso pienso yo también. Gracias por hablar con ella —había señalado Michelle—. No me deja aprender a conducir y mi padre estaba demasiado enfermo para enseñarme. Aunque, de todas maneras, no creo que mi madrastra me prestara su coche tampoco. No le gusta madrugar y, menos, un domingo. Por eso, no he tenido manera de ir a misa en estas semanas.
—Tendrías que haber hablado conmigo antes —había indicado el reverendo—. Pero no te preocupes, todo llega a su tiempo.
Michelle había levantado la vista hacia él.
—La vida… ¿va siendo más fácil cuando te haces mayor? —había preguntado la joven, con la congoja de alguien que no veía mucha salida.
—Pronto tendrás más control sobre las cosas que te pasan —había asegurado él, tras respirar hondo—. La vida es una prueba, Michelle. Y tiene sus recompensas. Después del dolor, llega siempre el placer.
—Gracias.
—No dejes que tu madrastra te desanime.
—Eso intento.
—Y, si necesitas ayuda, no dudes en recurrir a mí —había insistido el reverendo—. Todavía no ha nacido la persona que me dé miedo.
Ella se había echado a reír.
—Me he dado cuenta. ¡Hasta Roberta ha sido amable con usted!
—Porque sabe que más le vale —había observado él, sonriendo con inocencia—. Hasta pronto.
El reverendo había bajado las escaleras de dos en dos. Era un hombre alto y fuerte. Se había alejado en su coche a toda velocidad, mientras Michelle lo había observado con envidia y preguntándose si algún día ella también podría conducir.
Acto seguido, había vuelto a entrar en la casa, resignada a lo que la esperaba.
—¡Has puesto a ese hombre en mi contra! —le había gritado Roberta—. ¡Te has saltado a la torera mi orden de no ir a esa estúpida iglesia!
—Me gusta ir a misa. ¿Qué más te da? No hace ningún daño…
—Siempre que ibas a misa, hacías la comida demasiado tarde, cuando tu padre vivía. Y yo tenía que ocuparme de él —había gruñido la otra mujer, poniendo cara de asco—. Y tenía que cocinar. Ya sabes que odio la cocina. Ese es tu trabajo. Así que haz la comida antes de irte a la iglesia y ya comerás cuando vuelvas, ¡pero yo no voy a esperarte!
—Eso haré —había afirmado Michelle, apartando la mirada.
—¡Más te vale! ¡Y, si la casa no está reluciente, olvídate de irte!
—¿Puedo irme a mi cuarto?
—Haz lo que quieras —le había espetado Roberta—. Voy a salir a cenar con Bert. Volveré muy tarde —había añadido, soltando una carcajada espeluznante—. Tú no sabrías qué hacer con un hombre, pequeña mojigata.
Michelle se había puesto tensa. Otra vez la misma historia de siempre. Roberta pensaba que era una torpe y una tonta.
—Vamos, vete a tu cuarto —la había azuzado Roberta, irritada por su mirada de resignación.
Michelle se había ido sin decir más.
Se había quedado estudiando hasta tarde. Tenía que sacar las mejores notas que pudiera para conseguir esa beca. Su padre le había dejado un poco de dinero, pero su madrastra tenía todo el control hasta que ella fuera mayor de edad. Lo más probable era que, para entonces, no quedara ni un céntimo.
Su padre no había tenido mucha lucidez al final a causa de todos los analgésicos que se había tenido que tomar. Roberta le había influido a la hora de hacer el testamento, hasta había sido el abogado de ella quien había hecho los trámites legales. Michelle estaba segura de que su padre no había querido dejarla en la miseria. Pero no podía hacer nada. Ni siquiera había terminado el instituto.
Era horrible estar bajo la custodia de alguien como Roberta. Siempre la estaba regañando, riéndose de ella, ridiculizando su forma de vestir. Sin embargo, el reverendo tenía razón. Un día, estaría lejos de allí. Tendría su propia casa y no necesitaría pedirle dinero para comer.
Por la ventana, había visto una ranchera grande negra. Era su vecino de al lado, Gabriel Brandon.
Michelle lo había visto por primera vez hacía dos años, el último verano que había pasado con sus abuelos antes de que hubieran muerto. Habían vivido en esa misma casa, que le habían dejado en herencia a su padre. Ella había ido a comprar una medicina para un ternero enfermo y había visto a un hombre hablando con el tendero. Entonces, se había enterado de que aquel hombre, fuerte, alto y guapo, había sido el nuevo vecino de sus abuelos.
Gabriel Brandon tenía los ojos negros más bonitos que ella había visto jamás, pelo oscuro y un rostro de estrella de cine. Era el hombre más atractivo que había visto en su vida.
En esa ocasión, él la había sorprendido mirándolo y se había reído. Aquel gesto había transformado su rostro y había hecho que Michelle se derritiera. Acto seguido, ella se había sonrojado y había estado a punto de salir corriendo. Sin embargo, había sido incapaz de no mirarlo… debía de estar acostumbrado a que todas las mujeres lo hicieran.
Luego, Michelle le había preguntado a su abuelo por él. Su abuelo solo le había contado que había trabajado para Eb Scott, en un rancho cerca de Jacobsville. También le había comentado que era un hombre bastante misterioso y que la gente sentía curiosidad por él. No había estado casado. Solo había tenido una hermana que lo había ido a visitar de vez en cuando.
El abuelo de Michelle la había reprendido, diciéndole que, con quince años, era demasiado joven para interesarse por los hombres. Ella se había mostrado de acuerdo. Pero, en secreto, había seguido pensando que el señor Brandon era un completo bombón.
En comparación con él, el amigo de Roberta, Bert, le parecía un hombre repugnante y desarreglado. Michelle no podía soportarlo. La miraba siempre de un modo que le producía escalofríos, como si quisiera comérsela con los ojos. En una ocasión, había intentado revolverle el pelo, medio en broma, y ella se había apartado al instante.
La hacía sentir incómoda, por lo que Michelle se esforzaba en apartarse de su camino. Sin embargo, una vez había vuelto del colegio temprano y se lo había encontrado con su madrastra en el sofá, medio desnudos y sudorosos.
—¿Qué estás mirando, mojigata? —le había espetado Roberta, riéndose de ella—. ¿Creías que iba a vestirme de luto y olvidarme de los hombres para siempre porque tu padre haya muerto?
—Lo enterramos hace solo dos semanas.
—¿Y qué? Ni siquiera era bueno en la cama antes de enfermar —había replicado Roberta—. Cuando vivíamos en San Antonio, ganaba mucho dinero como cardiólogo. Pero, cuando le diagnosticaron cáncer terminal, decidió mudarse de la noche a la mañana a este pueblucho de mala muerte para montar una clínica gratuita y vivir de su pensión. ¡Pobre idiota! Sus ahorros se evaporaron en menos de un año, por lo caro de su tratamiento. ¡Y yo que pensaba que era un hombre rico!
—Sí, por eso te casaste con él —se había atrevido a señalar Michelle en voz baja.
—Esa es la única razón, sí —había reconocido la otra mujer y, tras encenderse un cigarrillo, había echado el humo en dirección a su hijastra.
—Papá no te dejaba fumar en casa —había indicado Michelle, tosiendo.
—Pero papá está muerto, ¿verdad? —había dicho la mujer con una malévola sonrisa.
—Podemos hacer un trío, si quieres —había propuesto Bert entonces, incorporándose en el sofá.
—Si se lo cuento al reverendo… —había empezado a decir Michelle con gesto serio.
—¡Cállate, Bert! —le había reprendido Roberta, y se había puesto en pie—. Vayámonos a tu casa —había ordenado y, tomándolo de la mano, lo había llevado al dormitorio, donde debían de estar sus ropas.
Asqueada, Michelle se había encerrado en su cuarto.
Minutos después, Roberta le había gritado que no iba a volver a cenar.
Michelle no había respondido.
—Qué pesadilla de niña. Siempre está vigilándome con esa mirada suya tan decente y tan pura… —había refunfuñado Roberta.
—Yo podría solucionar eso —había sugerido Bert.
—¡Cállate, Bert!
Roja de rabia, Michelle los había oído salir por la puerta principal, dando un portazo.
Minutos después, por la ventana había visto cómo se habían alejado en el coche de Bert. Nadie sabía lo mal que se lo estaban haciendo pasar esos dos. Aquella tarde, había sido un gran shock para ella encontrarlos medio desnudos, aunque no había sido menos su conmoción cuando, el día siguiente al entierro de su padre, los había sorprendido besándose.
Desde ese día, la situación había ido empeorando. Los dos se reían de Michelle, ridiculizaban su forma de vestir, su forma de ser. Y Roberta no dejaba de hacer comentarios irrespetuosos acerca de su padre. Para empezar, no había ido a verlo al hospital ni una sola vez. Había sido Michelle quien se había sentado a su lado hasta que, un día, había muerto.
Tumbada en la cama mirando al techo, Michelle pensó que solo le faltaban unos meses para terminar el colegio. Había sacado muy buenas notas. Esperaba que la Universidad de San Antonio la admitiera. Ya había enviado la solicitud. Si no le otorgaban la beca, no podría permitirse estudiar allí y tendría que buscarse un trabajo.
Ya había trabajado a tiempo parcial en una ferretería cuando su padre vivía. Él la había llevado allí todas las tardes y, luego, había ido a buscarla al terminar su turno. Pero su enfermedad había sido muy rápida y Michelle había tenido que dejar el empleo, pues Roberta no había estado dispuesta a llevarla en su coche.
Quizá, podría encontrar algo en San Antonio. Un trabajo de dependienta, tal vez, caviló. No le importaba trabajar duro. Estaba acostumbrada porque, desde que su padre se había casado con Roberta, ella había sido la encargada de cocinar, limpiar y hacer la colada.
Su padre no se había dado cuenta de su error hasta sus últimos días. Se había disculpado, entonces, por haber metido a Roberta en sus vidas. Se había sentido muy solo desde la muerte de la madre de Michelle y Roberta había sabido cómo engatusarlo. Al principio, Roberta se había mostrado encantadora, incluso con Michelle, llevándola de compras y alabando su forma de cocinar. Solo había empezado a mostrar su verdadero carácter después de la boda.
Michelle siempre había creído que el alcohol había tenido la culpa. Sabía que, poco después de la boda, Roberta había pasado un tiempo en una clínica de rehabilitación para solucionar su problema con la bebida. Sin embargo, cuando se habían mudado a Comanche Wells, el carácter de su madrastra no había hecho más que empeorar.
—Lo siento mucho, tesoro —le había confesado su padre a Michelle, pocos días antes de haber sido ingresado—. Si pudiera cambiar el pasado…
—Lo sé, papá. No te preocupes.
—Eres como tu madre —había dicho él, besándola en la frente—. Tienes que aprender a tratar con gente desagradable. Tienes que aprender a no tomarte la vida tan en serio…
—Alan, ¿vienes? —le había interrumpido Roberta. Siempre había odiado ver juntos a su marido y su hijastra—. ¿Y qué haces mirando a esas vacas malolientes?
—Enseguida voy, Roberta —había respondido él.
—Los platos están sin lavar —le había espetado su madrastra a Michelle con una fría sonrisa—. Ese es tu trabajo, no el mío —había añadido antes de irse, dando un portazo.
—Bueno, lo superaremos —había comentado su padre con aire ausente. Y, al momento, se había llevado la mano al estómago, encogiéndose.
—¿Te duele? ¿Has ido a ver al doctor Coltrain?
—Iré mañana, no te preocupes tanto.
Después de una larga serie de pruebas, el día siguiente había terminado con un triste pronóstico. Los médicos lo habían enviado a casa con más medicinas y ninguna esperanza.
A Michelle se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar aquellos momentos. Todavía no había superado la pérdida de su padre y lo echaba de menos. Odiaba estar a merced de su madrastra, que no quería más que vender la casa y dejarla sin nada. Ni siquiera se había molestado en ocultárselo.
—¿Y dónde voy a vivir entonces? Todavía me quedan unos meses para terminar el colegio —había preguntado Michelle.
Roberta había respondido que eso no era problema suyo. No le importaba lo que fuera de su hijastra. Ella quería vivir su vida y mudarse a casa de Bert. Él no tenía empleo, pero ambos podrían subsistir un tiempo con el dinero de la venta de la casa. Luego, irían a Las Vegas, donde Bert tenía contactos y pensaba hacerse rico en los casinos.
—Nadie se hace rico en los casinos —había opinado Michelle en voz baja, tras escuchar los planes de su madrastra.
—Yo, sí —le había asegurado Roberta—. No sabes nada del juego.
—Sé que es mejor evitarlo.
Roberta se había encogido de hombros.
Solo había una agencia inmobiliaria en Comanche Wells. Michelle había llamado, nerviosa y disgustada.
—Roberta dice que va a vender la casa.
—Relájate —había respondido Betty Mathers—. Primero tiene que pasar el tiempo que marca la ley y, luego, tiene que hacer un inventario de los bienes heredados. El mercado inmobiliario está muy parado, cariño. Tendría que regalarla para poder venderla.
—Gracias —había dicho Michelle, emocionada—. No sabe lo preocupada que estaba…
—No hay razón para preocuparse. Aunque tu madrastra se vaya, aquí tienes amigos. Quien se quede con la propiedad se asegurará de que tengas donde vivir. Lo haré yo misma, si es necesario —la tranquilizó Betty.
—Es usted muy amable… —había dicho Michelle, sin poder contener las lágrimas.
—Michelle, eres una persona muy querida en Jacobs County. Desde que tuviste edad para caminar, pasabas los veranos con tus abuelos y siempre los has ayudado a ellos y a otras personas. Te pasaste una noche en el hospital con el niño de los Harris cuando le operaron de apendicitis, y no quisiste que sus padres te pagaran por ello. Donabas tus tartas para las subastas benéficas y ayudaste a Rob Meiner cuando se le quemó la casa. Siempre estás haciendo cosas por los demás. No creas que eso pasa desapercibido —había afirmado Betty. Su voz se había endurecido a continuación—: Y no creas que ignoramos lo que pretende tu madrastra. Aquí no tiene amigos, te lo aseguro.
Michelle se había frotado los ojos, suspirando.
—Creía que mi padre era rico.
—Ya.
—No quería mudarse aquí. Pero yo adoro Comanche Wells.
Betty había reído.
—Y yo. Me trasladé aquí desde la ciudad de Nueva York. Me gusta escuchar a los pájaros en vez de las sirenas de la policía por la noche.
—Y a mí.
—Deja de preocuparte, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien.
—De acuerdo. Gracias.
—No tienes por qué dármelas.
Al día siguiente, cuando había llegado a casa del colegio, Michelle se había encontrado con la colección de sellos de su padre en la mesa del comedor. Un hombre alto y distinguido había estado dándole un cheque a Roberta.
—Es una colección maravillosa —había comentado el hombre.
—¿Qué estás haciendo? —había protestado Michelle, mirándolos horrorizada—. ¡No puedes vender los sellos de papá! Es lo único que me queda de él. Yo le ayudaba a colocar los sellos, desde que tengo uso de razón.
—Michelle, ya hemos hablado de esto… —había rezongado Roberta, con aspecto avergonzado.
—¡No lo hemos hablado! —había negado Michelle, rompiendo a llorar—. Mi padre solo lleva muerto tres semanas y ya has tirado todo lo que tenía, hasta sus ropas. Dices que vas a vender la casa… Yo estoy todavía en el colegio, no tengo otro sitio donde vivir. ¡Y ahora esto! ¡Eres una… aprovechada!
Roberta había intentado sonreír al hombre que las había mirado conmocionado.
—Le pido disculpas por el comportamiento de mi hija…
—¡No soy su hija! Se casó con mi padre hace dos años. Tiene un novio. ¡Ella estaba con él cuando mi padre estaba muriéndose en el hospital!
El hombre se había quedado perplejo un momento. Luego, le había arrebatado el cheque a Roberta y lo había roto en pedazos.
—Pero… teníamos un trato.
—Señora, no pienso comprar una colección que le ha sido robada a una niña —le había espetado el hombre con mirada heladora.
—¡Lo denunciaré!
—Inténtelo —la había retado el desconocido. Luego, se había vuelto hacia Michelle—. Lo siento mucho. Siento tu pérdida y la situación en que te encuentras —había añadido y, acto seguido, había salido de la casa.
Roberta apenas había esperado a que se hubiera subido en el coche. A continuación, le había dado a Michelle una bofetada con todas sus fuerzas.
—¡Pequeña zorra! ¡Iba a darme cinco mil dólares por esa estúpida colección! ¡He tardado semanas en encontrar un comprador!
Michelle se había quedado inmóvil. Su orgullo le había impedido llorar.
—Adelante. Pégame otra vez. Y verás lo que pasa.
Roberta había detenido su mano, adivinando que la amenaza de Michelle había sido en serio. Aquella niña era terrible, había pensado. Sin embargo, al recordar la mirada del reverendo, se había dado media vuelta.
—Voy a ver a Bert. Y, a partir de ahora, no te daré dinero para comer en el colegio. Puedes ponerte a fregar suelos si quieres conseguir comida, ¡me da lo mismo! —le había gritado su madrastra tras salir dando un portazo.