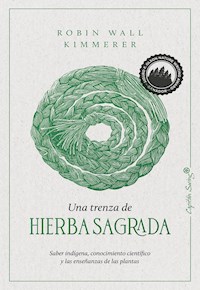
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Como botánica, Kimmerer formula preguntas sobre la naturaleza con las herramientas de la ciencia. Como miembro de la Citizen Potawatomi Nation, comparte la idea de que las plantas y los animales son nuestros maestros más antiguos. En Una trenza de hierba sagrada, Kimmerer une estas dos lentes del conocimiento para guiarnos en "un viaje que es tan mítico como científico, tan sagrado como histórico, tan inteligente como sabio", en palabras de la escritora Elizabeth Gilbert. Basándose en su vida como científica, indígena, madre y mujer, nos muestra cómo otros seres vivos nos ofrecen regalos e importantes lecciones, incluso aunque hayamos olvidado cómo escuchar sus voces. En una rica trenza de reflexiones que van desde la creación de Isla Tortuga hasta las fuerzas que amenazan hoy su florecimiento, Kimmerer despliega su idea central: el despertar de una conciencia ecológica requiere el reconocimiento y la celebración de nuestra relación recíproca con el resto del mundo viviente. Solo cuando podamos escuchar los lenguajes de otros seres seremos capaces de comprender la generosidad de la tierra y aprender a dar nuestros propios dones a cambio. Una trenza de hierba sagrada está destinado a ser un clásico de la escritura sobre la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Extiende las manos. Te entrego aquí unas briznas de hierba sagrada recién cortada, unas hebras sueltas como cabellos recién lavados. Es apenas un manojo. Observa la punta verde con reflejos dorados y lustrosos y las franjas moradas y blancas en la base, a ras de tierra. Acércatelas a la nariz. ¿Notas la fragancia a vainilla y miel sobre el aroma a agua de río y tierra oscura? Ahí está la explicación de su nombre científico: Hierochloe odorata, la hierba sagrada olorosa.[1] En nuestro idioma se la conoce por wiingaashk, el cabello de dulce aroma de la Madre Tierra. No serás el primero que, al olerla, recuerde aquello que ignoraba haber olvidado.
Para hacer una trenza de hierba sagrada solo hay que atar uno de los extremos del manojo y separar el resto en tres partes. Si quieres que el trenzado quede terso y firme —que esté a la altura del don recibido—, hay que imprimirle cierta tensión. Debes tirar un poco, como sabe cualquier niña con las trenzas prietas. Puedes hacerlo por tu cuenta, atando un extremo a una silla o mordiéndolo con los dientes y trenzando en sentido contrario, distanciándote con cada movimiento, pero lo ideal es que una persona agarre el otro extremo y que ambos hagáis fuerza en direcciones opuestas, inclinados sobre la hierba, frente a frente, mientras habláis y reís y contempláis el trabajo de las manos del compañero. Uno agarra fuerte y el otro va pasando uno de los tres mechones de hierba por encima del anterior. A través de la hierba sagrada se genera una forma de reciprocidad. El que sujeta importa tanto como el que teje. La trenza cada vez es más fina, hasta que no quedan más que tres briznas de hierba, dos, una, y entonces haces un nudo.
¿Sujetarías el extremo del manojo? La hierba sagrada conecta nuestras manos. ¿Podemos colaborar para hacer una trenza en honor a la tierra? Después seré yo la que sujete y tú trenzarás.
Podría regalarte una trenza de hierba sagrada tan fuerte y brillante como la que caía sobre la espalda de mi abuela. Lo que sucede es que, en realidad, no me pertenece y tú tampoco puedes aceptarla. La wiingaashk solo se pertenece a sí misma. En su lugar, lo que te ofrezco aquí es un trenzado de historias que buscan restablecer la salud de nuestra relación con el mundo. Está tejido con tres ramales: los saberes indígenas, el conocimiento científico y la vida de una investigadora anishinabekwe que intenta conjugar ambos y ponerlos al servicio de lo que más importa. Se trata de imbricar la ciencia, el espíritu y los relatos: viejos relatos y nuevos relatos que puedan ser remedios para nuestra relación con la tierra, rota; una farmacopea de historias sanadoras que nos permitan imaginar una relación diferente donde la gente y la tierra se cuiden y sanen su dolor mutuamente.
[1]Dado que no se trata de una especie extendida en ámbitos geográficos castellanoparlantes, no existe un nombre común generalizado para Hierochloe odorata. Algunos de los que se utilizan son hierba de búfalo, hierba bisonte, hierba dulce, hierba santa, hierba sagrada. Hemos optado por este último en referencia a su condición entre los pueblos nativos americanos y a la etimología griega de su nombre científico. (N. del T.).
La caída de
Mujer Celeste
En invierno, cuando la verde tierra descansa bajo un manto de nieve, llega el momento de las historias. Los narradores han de invocar, antes de dar comienzo a su historia, a aquellos que vinieron antes que nosotros y nos las transmitieron. No somos más que mensajeros.
En el origen existía el Mundo del Cielo.
Cayó como cae una semilla de arce, dibujando una pirueta en la brisa otoñal.[2] De una abertura en el Mundo del Cielo surgió un haz de luz, que le indicó el camino allí donde antes solo había oscuridad. Tardó mucho tiempo en caer. Traía un paquete en el puño cerrado.
Mientras se precipitaba, no veía más que una oscura extensión de agua. Un vacío en el que, sin embargo, había muchos ojos, fijos en el chorro inesperado de luz. Vieron algo muy pequeño, una mota de polvo en el rayo. Según se acercaba, observaron que era una mujer, con los brazos estirados y una larga melena oscura extendiéndose a su espalda, que se dirigía hacia ellos dibujando una espiral.
Los gansos se miraron y se hicieron una señal y levantaron el vuelo en una algarada de música ansarina. La mujer sintió el batir de alas que trataba de amortiguar su caída. Lejos del único hogar que había conocido, aguantó la respiración y se dejó envolver por las plumas suaves y cálidas que acompañaban su caída. Y así comenzó.
Los gansos no podían aguantar a la mujer sobre el agua mucho tiempo, por lo que convocaron una reunión para decidir qué habría de hacerse. Ella, sobre las alas de los gansos, vio cómo se acercaban todos: colimbos, nutrias, cisnes, castores, toda clase de peces. En el centro se colocó una inmensa tortuga y le ofreció el caparazón para que descansara. Agradecida, pasó de las alas de los gansos a la superficie abovedada de su espalda. Todos los animales presentes comprendieron que la mujer necesitaba tierra para crear su hogar y debatieron la manera de ayudarla. Los grandes buceadores habían oído hablar del cieno en el fondo del agua y decidieron ir a buscar un poco.
Colimbo fue el primero, pero el fondo estaba demasiado lejos y al cabo de un rato regresó a la superficie sin recompensa a sus esfuerzos. Uno tras otro, el resto de los animales lo intentaron —Nutria, Castor, Esturión—, pero la profundidad, la oscuridad y la presión eran obstáculos demasiado grandes hasta para el mejor de los nadadores. Volvían faltos de aire y con un pesado zumbido en la cabeza. Algunos no regresaron. Muy pronto, solo quedó la pequeña Rata Almizclera, la que peor buceaba de todos. Ella también se presentó voluntaria, ante la escéptica mirada de los demás. Al sumergirse, le temblaban las patitas. Pasó mucho tiempo bajo el agua.
Todos esperaron y esperaron a que regresara, temiendo un terrible desenlace para su hermana, hasta que vieron emerger un chorro de burbujas junto al pequeño cuerpo inerte de Rata Almizclera. Había dado su vida para ayudar a una pobre humana. Entonces observaron que tenía algo agarrado con fuerza. Le abrieron la patita y en ella había un poco de tierra de las profundidades. «Ven, ponla sobre mi espalda y yo la sostendré», dijo Tortuga.
Mujer Celeste se agachó y con sus manos extendió el lodo sobre el caparazón de Tortuga. Conmovida por los extraordinarios obsequios que le entregaban los animales, entonó un canto de agradecimiento y empezó a bailar, y sus pies acariciaban el cieno. Este creció y creció, extendiéndose gracias a la danza, y de la pizca de barro que había sobre el caparazón de Tortuga se formó toda la tierra. No solo por obra de Mujer Celeste, sino por la conjunción alquímica de su profunda gratitud y los dones de los animales. Juntos formaron lo que hoy conocemos como Isla Tortuga, nuestro hogar.
Como todo buen huésped, Mujer Celeste no venía con las manos vacías. Conservaba aún el paquete en la mano. Antes de caer por el agujero del Mundo del Cielo, se había agarrado al Árbol de la Vida, que crecía allí, y había traído consigo algunas de sus ramas: frutos y semillas de toda clase de plantas. Las repartió sobre la nueva tierra y cuidó de todas ellas hasta que el color de la tierra pasó de marrón a verde. La luz del sol manaba a través del agujero en el Mundo del Cielo y permitió que las semillas germinaran y crecieran. Por todas partes se extendieron hierbas, flores, árboles y plantas medicinales. Y muchos animales, ahora que tenían abundante comida, vinieron a vivir a Isla Tortuga.
Cuentan nuestras historias que, de todas las plantas, la wiingaashk, o hierba sagrada, fue la primera que creció sobre la tierra, que su dulce olor conserva el recuerdo de la mano de Mujer Celeste. Por eso es una de las cuatro plantas sagradas de mi pueblo. Su aroma nos devuelve los recuerdos que habíamos olvidado. Dicen los ancianos que las ceremonias existen para que «nos acordemos de recordar», y la hierba sagrada es una planta ceremonial muy apreciada entre numerosas naciones indígenas. También sirve para tejer hermosas cestas. Es un remedio medicinal y es pariente del ser humano; su valor es tanto material como espiritual.
Trenzar el pelo de una persona querida es un acto de inmensa ternura. Pero entre quien trenza y a quien le hacen la trenza no solo fluye el afecto. La wiingaashk también se comba, obedece a sus propias ondulaciones, larga y brillante como el cabello recién lavado de una mujer. Y por eso decimos que se trata del pelo de la Madre Tierra. Cuando trenzamos la hierba sagrada, estamos trenzando el cabello de la Madre Tierra. Le otorgamos nuestra más afectuosa atención, nos preocupamos por su belleza y bienestar, en señal de gratitud por todo lo que nos ha dado. Aquellos niños que nunca dejaron de escuchar la historia de Mujer Celeste sienten en lo más hondo de su ser la responsabilidad que fluye entre el ser humano y la tierra.
La historia del viaje de Mujer Celeste es tan exuberante, tan pródiga, que se me asemeja a un gran cuenco de azul celestial del que podría beber sin cansarme. Es la base de nuestras creencias, de nuestra historia, de nuestras relaciones. Contemplo ese cuenco estrellado y veo imágenes mezclarse, veo el pasado y el presente fundirse. Las imágenes de Mujer Celeste no nos hablan solo del lugar del que venimos, también de cómo seguir adelante.
En la pared del laboratorio tengo colgado el retrato de Mujer Celeste realizado por Bruce King, Moment in Flight (Momento en el vuelo). Está cayendo a la tierra con flores y semillas en las manos. En su caída, contempla mis microscopios y registradores de datos. Tal vez parezca una yuxtaposición extraña, pero yo creo que es el lugar que le corresponde. Como escritora, científica y transmisora de la historia de Mujer Celeste, me sitúo a los pies de mis antepasados, escuchando sus cantos.
Los lunes, miércoles y viernes, a las 9:35 de la mañana, suelo hablar de botánica y ecología en un aula de la universidad. Intento explicar a los estudiantes cómo funcionan los jardines de Mujer Celeste, eso que algunos conocen por el nombre de «ecosistemas globales». Una mañana, en clase de Ecología General, les entregué una encuesta donde pedía a mis alumnos su opinión sobre las interacciones posibles entre los humanos y el medio ambiente. Casi la totalidad de los doscientos alumnos aseguraron que, para ellos, los humanos y la naturaleza son una mala combinación. Eran estudiantes de tercer año que habían decidido dedicarse a la protección del medio ambiente, por lo que sus respuestas, en cierto sentido, no me sorprendieron. Todos conocían las causas del cambio climático, de las toxinas en la tierra y el agua, de la desaparición de los hábitats. En la encuesta les pedía también que considerasen qué impactos positivos veían en la relación entre la gente y la tierra. La respuesta promedio fue «ninguno».
Me quedé de piedra. ¿Tras veinte años de educación no eran capaces de decirme un solo beneficio mutuo entre el ser humano y el entorno? Tal vez los ejemplos negativos que observaban cada día —las antiguas zonas industriales, las explotaciones intensivas de ganado, la expansión urbana— les habían arruinado la capacidad de ver los posibles efectos positivos de la relación. Conforme se deterioraba el territorio en que vivían, se les atrofiaba la percepción. Al comentarlo después de clase, observé que ni siquiera eran capaces de imaginar qué relaciones beneficiosas pueden darse entre nuestra especie y las demás. ¿Cómo vamos a encaminarnos hacia la sostenibilidad ecológica y cultural si somos incapaces de concebir el camino que hemos de tomar? ¿Si no podemos imaginar la generosidad de los gansos? A ninguno de estos estudiantes lo habían educado en la historia de Mujer Celeste.
En un lado del mundo estaba el pueblo cuya relación con la vida en la tierra estaba modelada por Mujer Celeste, que creó un jardín para el bienestar de todas las criaturas. En el otro lado también había un jardín y un árbol y una mujer que, al comer uno de los frutos, fue expulsada, y las puertas del jardín se cerraron para siempre detrás de ella. El destino de esta madre de los hombres no fue llenarse la boca con el dulce jugo de las frutas que doblaban las ramas de los árboles, sino la condena a vagar por tierras áridas y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Para sobrevivir, tenía que someter el mundo al que la habían arrojado.
Misma especie y misma tierra, pero historias diferentes. Los relatos cosmológicos y cosmogónicos han constituido siempre, en todas las culturas, una fuente de identidad y un acervo de orientaciones. Nos dicen quiénes somos. Inevitablemente, nos conforman, aunque lo hagan en niveles de conciencia prácticamente irreconocibles de tan sutiles. Un relato abre el camino de la generosa aceptación de toda forma de vida; el otro nos conduce al destierro. Una de las mujeres es la jardinera ancestral, creadora del bello y benigno mundo verde en el que nacerán sus descendientes. La otra fue una exiliada, de paso por una tierra extraña cuyos arduos caminos la llevaban a su verdadero hogar, en el cielo.
Y entonces se encontraron —los descendientes de Mujer Celeste y los hijos de Eva— y esta tierra aún conserva las cicatrices del encuentro, los ecos de nuestras historias. Se dice que no hay furia en el infierno como la ira de una mujer herida, y puedo imaginarme la conversación entre Eva y Mujer Celeste: «Hermana, creo que te llevaste la peor parte…».
Todos los pueblos nativos de la región de los Grandes Lagos comparten la historia de Mujer Celeste, una estrella constante en esa constelación de enseñanzas que llamamos «Instrucciones Originales». Estas no son «instrucciones» en el sentido de mandamientos o reglas. Conforman, más bien, una especie de brújula, una serie de orientaciones, pero no un mapa. Es la existencia de cada individuo la que dibuja el mapa. En eso consiste vivir. La forma de contemplar las Instrucciones Originales será única y diferente para cada tiempo y cada persona.
En su época de esplendor, los pueblos nativos de Mujer Celeste vivían según su propia interpretación de las Instrucciones Originales, de acuerdo a unos principios éticos adaptados al entorno, que imprimían cuidado y esmero en las ceremonias, en la vida familiar o en las prácticas de caza. Unos valores de respeto que no parecen encajar en el mundo urbano actual, en el que «verde» es un eslogan publicitario y no la descripción de una pradera. Los bisontes han desaparecido y el mundo se ha olvidado de ellos. No puedo hacer que vuelvan los salmones al río y mis vecinos darían la voz de alarma si le prendiera fuego al jardín para obtener pastos para los alces.
La Tierra era nueva entonces, cuando acogió al primer ser humano. Ahora se ha vuelto vieja y somos muchos los que creemos que hemos abusado de su hospitalidad por olvidar las Instrucciones Originales. Desde el origen del mundo, el resto de las especies han sido el salvavidas de la humanidad; ahora nos toca a nosotros salvarlas a ellas. Sin embargo, las historias por las que deberíamos guiarnos se desvanecen en vagos recuerdos, si es que hemos tenido la oportunidad de escucharlas. ¿Qué sentido podrían tener en la actualidad? ¿Cómo podemos aplicar hoy los relatos que hablan del nacimiento del mundo, cuando estamos más próximos a su final? El territorio ha cambiado, pero la historia es la misma. No dejo de pensar en Mujer Celeste, que parece mirarme a los ojos y preguntarme qué voy a entregar a cambio del don que he recibido, del mundo sobre las espaldas de Tortuga.
Nunca está de más recordar que la mujer original era una inmigrante. Se precipitó desde su hogar en las alturas del Mundo del Cielo y dejó atrás a cuantos la conocían y la apreciaban; que nunca pudo regresar. Desde 1492, la mayoría de los que residen aquí también son inmigrantes, y puede que al divisar la isla de Ellis ni siquiera sean conscientes de que están desembarcando en el caparazón de una tortuga. Algunos de mis antepasados eran del pueblo de Mujer Celeste, al que yo pertenezco. Otros fueron de una clase distinta de inmigrantes: un comerciante de pieles francés, un carpintero irlandés, un granjero de Gales. Y aquí estamos todos, tratando de levantar un hogar en Isla Tortuga. Ellos recuerdan también un viaje a un mundo nuevo sin nada en los bolsillos, un relato en el que resuena el viaje de Mujer Celeste. Ella también llegó con solo unas cuantas semillas y el exiguo consejo de «utilizar sueños y dones para hacer el bien». Es la indicación que todos hemos recibido. Mujer Celeste aceptó los dones del resto de las criaturas con las manos abiertas y los utilizó con honor. Compartió con ellas cuanto traía del Mundo del Cielo y se dedicó a cuidarlo, a crear un hogar.
Todos, siempre, estamos cayendo. Puede que sea por ese motivo que la historia de Mujer Celeste nos sigue cautivando. Nuestras vidas, las personales y las colectivas, comparten su trayectoria. Después de saltar o de que nos empujen o de que el límite del mundo conocido se desmorone bajo nuestros pies, nos precipitamos, girando hacia lo ignoto, lo inesperado. Tenemos miedo a caer. Los dones del mundo aguardan para sostenernos.
Al reflexionar sobre estas instrucciones, es bueno recordar que Mujer Celeste, cuando cayó al mundo, no venía sola. Estaba embarazada. Sabiendo que sus nietos heredarían el mundo, procuró que los beneficios de sus cuidados se prolongasen más que su propia estancia en él. Los inmigrantes se volvieron indígenas en la relación de reciprocidad con la tierra, en el dar y el recibir. Todos nosotros nos volvemos nativos de un lugar cuando actuamos como si el futuro de nuestros hijos importara, cuando cuidamos de la tierra como si nuestras vidas, las materiales y las espirituales, dependieran de ello.
He escuchado contar la historia de Mujer Celeste como si no fuera más que un pintoresco retazo de «folclore». Pero el poder del relato sigue ahí, incluso cuando se malinterpreta. La mayoría de mis estudiantes nunca han oído la historia del origen de la tierra en que nacieron, pero se les enciende la mirada cuando se la cuento. ¿Logran ver en la historia de Mujer Celeste no un artefacto del pasado, sino una serie de instrucciones para el futuro? ¿Lo conseguimos el resto? ¿Puede una nación de inmigrantes seguir su ejemplo una vez más, hacerse nativa, crear un hogar?
Observa el legado de la pobre Eva y su exilio del Edén: en la tierra están grabadas las marcas de una relación abusiva. Y no solo en la tierra; también, más importante, en nuestra relación con ella. En palabras de Gary Nabhan, no habrá reparación, no habrá restauración, sin «re-historia-ción». Es decir, la herida de nuestra relación con la tierra no sanará hasta que no escuchemos sus relatos. Ahora bien, ¿quién puede contarlos?
La tradición occidental reconoce una jerarquía para las criaturas, en la que, por supuesto, el ser humano está en la cima —la cúspide de la evolución, el niño mimado de la Creación— y las especies vegetales en la base. Sin embargo, en los saberes indígenas el ser humano es «el hermano pequeño de la Creación». La criatura que menos experiencia tiene de la vida y, por tanto, que más debe aprender del resto de las especies, que son las maestras que nos guían. Estas transmiten sabiduría a través de la manera en que viven. Enseñan con el ejemplo. Llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y, por tanto, han podido comprender más y mejor. Viven por encima y por debajo de la tierra, unen esta con el Mundo del Cielo. Las plantas son capaces de utilizar la luz y el agua para crear alimentos y medicinas. Después, nos los entregan.
Me gusta pensar que cuando Mujer Celeste dispersó sus semillas por Isla Tortuga, se disponía a sembrar sustento para el cuerpo y para la mente, para la emoción, para el espíritu. Nos ofreció maestros de los que aprender a vivir. Las especies vegetales pueden contarnos su historia. Ahora nos toca a nosotros aprender a escuchar.
[2]Adaptación a partir de la tradición oral y Shenandoah y George, 1988.
La asamblea
de los pacanos
Hace calor y la luz reverbera sobre la hierba. El aire ha adquirido tonos blanquecinos, se nota denso. No dejan de escucharse los chirridos de las cigarras. Han pasado todo el verano descalzos, y ahora, en septiembre del año 1895, los rastrojos secos se les clavan en los pies mientras corren bajo el sol por la llanura, levantando los talones como si bailaran la danza de la hierba. Solo llevan una vara joven de sauce y unos pantalones desgastados, atados con una cuerda; se les marcan las costillas en el pecho estrecho, en la piel oscura. Ponen rumbo a la sombra de la arboleda, donde la hierba es más suave y fresca, y se dejan caer sobre ella con el repentino abandono propio de los niños. Tras descansar unos segundos, se levantan y capturan varios saltamontes para utilizarlos como cebo.
Las cañas de pescar están donde las dejaron, apoyadas contra un viejo álamo. Ensartan los saltamontes en los anzuelos y lanzan el cordel, mientras el barro del fondo del arroyo rezuma y les refresca los dedos de los pies. En el mísero canal que ha dejado la sequía apenas corre el agua. Los únicos que pican son los mosquitos. La posibilidad de cenar pescado esta noche empieza a desvanecerse, todo lo contrario que el hambre. Parece que no habrá más que panecillos y salsa de jamón cocido para cenar. Otra vez. No les gusta volver a casa con las manos vacías, creen que decepcionan a mamá, pero hasta un panecillo seco sirve para engañar al estómago.
Aquí, a lo largo del río Canadian, en el centro de los Territorios Indios, la tierra es una inmensa llanura con algunas arboledas en las zonas bajas, cerca de los cursos de agua. Gran parte del terreno nunca se ha labrado, pues nadie dispone de arado. De sombra en sombra, los niños remontan el curso del riachuelo hasta su casa en las tierras adjudicadas, esperando encontrar alguna poza profunda, sin éxito. Entonces, uno de los niños se golpea el dedo del pie contra algo parecido a una pelota, verde y muy dura, escondida entre las hierbas.
A su lado hay otra, y otra, y otra. Tantas que casi no encuentra sitio para apoyar el pie. El niño coge una y la lanza entre los árboles hacia su hermano, como si fuera una bola rápida de béisbol, gritando: «¡Piganek! ¡Nos las llevamos a casa!». Hace muy poco que han empezado a madurar y caer, pero ya alfombran la hierba. Los niños se llenan los bolsillos en un santiamén y hacen una enorme pila con las demás. Las pacanas son un buen alimento, pero son difíciles de transportar: es como intentar llevarse un montón de pelotas de tenis juntas. Cuantas más recoges, más se te caen. Ellos no quieren volver a casa con las manos vacías. Mamá se pondría tan contenta al verlos llegar con las nueces, pero solo pueden cargar unas cuantas…
El calor remite un poco cuando el sol se hunde y el aire del atardecer se asienta sobre las tierras bajas, el suelo está lo suficientemente fresco como para correr a casa a por la cena. Mamá pega cuatro gritos y los niños vienen corriendo, disparadas sus piernas flacuchas y los calzones blancos brillando momentáneamente en la débil luz. Desde lejos parece que cada uno va cargado con un gran tronco en forma de Y sobre los hombros, una especie de yugo. Lo tiran al suelo con un gesto de triunfo: dos pares de pantalones desgastados, atados por abajo con un cordel, rebosantes de nueces.
Uno de esos niños escuchimizados era mi abuelo, que vivía en una casucha en las llanuras de Oklahoma, cuando estas eran aún «Territorio Indio» —justo antes de que el territorio desapareciera—, y que iba siempre con tanta hambre que recogía alimentos de donde fuera. De por sí, la vida es impredecible, y aún tenemos menos control sobre las historias que contarán de nosotros cuando nos hayamos ido. Al Abuelo le daría un ataque de risa si supiera que sus bisnietos no le recuerdan como veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial o como hábil mecánico capaz de arreglar los coches más modernos, sino por la anécdota de un niño descalzo que vivía en una reserva india y corría de vuelta a casa en calzoncillos porque llevaba los pantalones llenos de nueces de pacano.
El término pacana —el fruto del árbol conocido como pacano(Carya illinoinensis)— procede de las lenguas indígenas. Pigan significa «nuez». Cualquier nuez. Teníamos palabras propias para los nogales que crecían más al norte, donde había estado nuestro hogar, pero cuando nos expulsaron del territorio, nos arrebataron también los árboles, los nogales blancos, los nogales del pantano y los nogales americanos. Los colonos codiciaban las tierras alrededor del lago Míchigan y nos echaron de allí a punta de pistola, en las largas columnas que se conocerían como el «Camino de la Muerte». Nos condujeron a un lugar nuevo, nos separaron de nuestros lagos y bosques. Vinieron otros que también deseaban ese nuevo lugar, así que volvimos a levantar el campamento, cada vez más pequeño. En el espacio de una sola generación, mis antepasados fueron «desplazados» tres veces: de Wisconsin a Kansas, con varias escalas en el camino y, por último, a Oklahoma. Me pregunto si se dieron la vuelta para observar por última vez los lagos, el brillo del agua, como el de un espejismo. Eran conducidos por extensiones de hierba en las que cada vez había menos árboles. ¿Los acariciaban, quizá, al pasar por allí, acordándose de otros árboles?
Cuánto se perdió y se olvidó en ese camino. Las tumbas de la mitad de la población. Lenguas. Saberes. Nombres. Mi bisabuela, Sha-note, «El Viento Que Atraviesa», fue rebautizada como Charlotte. Los nombres que los misioneros o los soldados no eran capaces de pronunciar estaban prohibidos.
No me cabe duda de que respiraron aliviados cuando llegaron a Kansas y encontraron bosques de nogales junto a los ríos. Daban un tipo de nuez que no conocían, pero abundaban y el fruto era sabroso. Como no tenían nombre para el nuevo alimento, lo llamaron, simplemente, nuez —pigan—, de donde derivó pecan en inglés, pacana.
Únicamente hago tarta de pacana en Acción de Gracias, cuando somos suficientes para acabarla. La verdad es que no me gusta especialmente. La hago en señal de respeto hacia el árbol. Alimentar a los invitados sentados a la mesa con su fruto me hace pensar en la bienvenida que les dieron los árboles a nuestros antepasados cuando se sentían solos y cansados y tan lejos de su hogar.
Tal vez aquellos niños volvieron a casa sin pescado para la cena, pero lo que trajeron contenía casi tantas proteínas como una cordada de siluros. Las nueces son los peces del bosque, una fuente de proteína y grasa, «la carne de los pobres». Ellos eran pobres. Hoy las comemos con mucho más cuidado, tostándolas, quitándoles la cáscara, pero en aquella época las hervían para preparar gachas. La grasa emergía a la superficie, como en una sopa de pollo, y ellos la apartaban. La guardaban para el invierno. Era un buen alimento, rico en calorías y vitaminas, que es todo lo que hace falta para sobrevivir. El sentido último de las nueces es ese, al fin y al cabo: darle al embrión cuanto necesita para empezar una nueva vida.
* * *
El nogal blanco, el nogal del pantano, el nogal americano y el pacano son miembros íntimamente relacionados de la misma familia (Juglandaceae). Nuestro pueblo los llevó consigo a todas partes, aunque no solían transportar el fruto en los pantalones, sino en cestos. Hoy los pacanos pueblan las fértiles riberas donde ellos se asentaron, siguiendo el curso de los ríos a través de las grandes llanuras. Mis vecinos haudenosaunees cuentan que a sus antepasados les gustaban tanto los nogales blancos que en la actualidad sirven para conocer el emplazamiento de antiguos poblados. Como era de esperar, hay un bosquecillo de nogales blancos, muy escasos en los bosques «naturales», en la colina de la que procede el arroyo que pasa junto a mi casa. Todos los años quito las hierbas que crecen junto a los árboles más jóvenes y los riego si la lluvia tarda en llegar. Para continuar recordando.
Un pacano da sombra a lo que queda de la antigua casa familiar en los terrenos adjudicados de Oklahoma. Imagino a mi abuela recogiendo nueces, imagino una nuez rodando hasta el umbral de la puerta. Dándome la bienvenida. Tal vez ella plantara varios nogales en el jardín para saldar la deuda.
Pienso en el viejo relato de mi abuelo y se me ocurre que los niños hicieron muy bien en llevarse a casa todas las nueces que pudieron recoger. Estos nogales no dan fruto todos los años. Producen a intervalos impredecibles. Hay años de abundancia entre varios de carestía, un ciclo de auge y escasez conocido como «vecería». Las nueces, los frutos secos en general, no son como el resto de las frutas jugosas y de los frutos silvestres, que pueden comerse inmediatamente y que casi parecen invitarnos a ello con su apariencia, para no estropearse, sino que están protegidos con una cáscara dura como una piedra y una corteza exterior verde, de una textura similar a la del cuero. El nogal no te anima a que te empapes del jugo de sus frutos. Es un alimento diseñado para el invierno, cuando se necesitan las calorías que proporcionan sus grasas y proteínas para mantener la temperatura corporal. Son un salvavidas en momentos de emergencia, el embrión de la supervivencia. El premio es tan valioso que ha de guardarse en una cámara doblemente acorazada, una caja dentro de otra caja. Así se protege el embrión y su reserva de alimentos y se garantiza que el fruto esté siempre a buen recaudo.
La cáscara no es fácil de abrir. La ardilla que se quedara a roerla en campo abierto, donde cualquier halcón u otra rapaz pudieran verla, no sería muy inteligente. Las nueces están hechas para esconderlas, para guardarlas en la madriguera o en la bodega de una casucha de Oklahoma. Para más adelante. Como ocurre con todos los tesoros escondidos, siempre hay alguna que se extravía, olvidada. Y, entonces, nace un árbol.
Para que las especies veceras tengan éxito y produzcan nuevos bosques, cada árbol tiene que dar grandes cantidades de nueces, tantas que los diversos recolectores de semillas no den abasto. Si un árbol produjera solo unas pocas semillas cada año, estos se comerían todas y entonces no habría nuevas generaciones de pacanos. Y dado el alto valor calórico de las nueces, los árboles no pueden permitirse una gran producción anual: tienen que ahorrar energía, reservarse, igual que hacen las familias antes de una fecha señalada. Los árboles veceros dedican varios años a producir azúcar y, en lugar de gastarla poco a poco, la esconden bajo el colchón, como se suele decir; almacenan calorías en las raíces en forma de almidón. Solo el año en que hubo superávit mi abuelo pudo llevarse a casa unos cuantos kilos de nueces.
Este ciclo de auge y escasez es el terreno en que los fisiólogos vegetales y los biólogos evolutivos formulan sus hipótesis. Según los ecólogos forestales, la vecería no es más que el resultado de esa ecuación energética: los árboles producen frutos solo cuando pueden permitírselo. Tiene sentido. Ahora bien, los árboles crecen y acumulan calorías a una velocidad diferente en función del hábitat. Lo que significaría que, igual que algunos colonos obtuvieron tierras más fértiles, los árboles más afortunados se enriquecerían rápidamente y darían frutos con más frecuencia, mientras que sus vecinos pasarían apuros y tardarían años en reproducirse, limitando las temporadas de abundancia. Si esto fuera cierto, cada árbol tendría su propio ritmo y su propio ciclo, predecible por la cantidad de almidón acumulado en las raíces. Sin embargo, tampoco funciona así. Si un árbol da frutos, todos dan frutos. Aquí no hay solistas. Un árbol nunca va por libre: va con la arboleda. Una arboleda nunca va por libre: va con el bosque. Y todos los bosques del condado y todos los bosques del estado producen a la vez. Los árboles no se comportan como individuos, sino, en cierto sentido, como un colectivo. No sabemos exactamente por qué. Lo que sí vemos es la fuerza de la unión. Lo que le sucede a uno nos sucede a todos. Podemos pasar hambre juntos o saciarnos juntos. El florecimiento siempre es mutuo.
En el verano de 1895, las pacanas llenaban las bodegas bajo tierra de las casas en los Territorios Indios. También los estómagos de los niños y las ardillas. Ese momento de abundancia era un regalo para la gente, que tenía a su disposición grandes cantidades de alimento y solo tenía que levantarlo del suelo. Siempre, claro, que fueras más rápido que las ardillas. Y si no lo eras, podías consolarte pensando en los guisos de ardilla que comerías en invierno. La generosidad del bosque es múltiple. La prodigalidad mutua podría parecer incompatible con el proceso de la evolución, que se aferra a la supervivencia individual, pero es un error separar en este proceso el bienestar individual de la salud del conjunto. La abundancia de pacanas es también un don para ellas mismas. Cuando sacian tanto a las ardillas como a la gente, los árboles aseguran su propia supervivencia. Los genes que establecen este ritmo de producción se transmiten de una generación a la siguiente en corrientes evolutivas, mientras que aquellos individuos que no pueden participar son devorados y su genética desemboca en un callejón sin salida. Del mismo modo, solo aquellos que saben leer la tierra para encontrar nueces y transportarlas a la seguridad del hogar sobrevivirán a las nieves de febrero y pasarán ese comportamiento a su progenie, no por transmisión genética, sino mediante prácticas culturales.
Los científicos forestales utilizan la hipótesis de la saciedad del depredador para explicar la generosidad de las especies veceras. Se trataría de lo siguiente: cuando los árboles producen más de lo que las ardillas pueden comer, algunas nueces se salvan de la depredación. Del mismo modo, cuando las despensas de las ardillas están llenas de nueces, las hembras satisfechas tienen más crías en cada camada y la población de ardillas se dispara. Lo que significa que los halcones tienen más crías y que las madrigueras de los zorros también están llenas. Hasta que llega el otoño siguiente y se acaban los días felices, porque los árboles detienen la producción. No hay mucho con lo que las ardillas puedan llenar la despensa —vuelven a casa con las manos vacías—, así que tienen que salir en busca de alimento cada vez más lejos, exponiéndose a la vista de los halcones atentos y los zorros hambrientos, cuya población también ha aumentado. La proporción de depredadores y presas no juega en su favor y el hambre y la caza hacen que la población de ardillas se desplome, dejando a los bosques en silencio sin su constante cháchara. Casi podemos imaginar a los nogales susurrándose entonces: «Apenas quedan ya ardillas. ¿No sería este un buen momento para producir nueces?». Y las flores del pacano vuelven a dar una extraordinaria producción. Trabajando juntos, los árboles sobreviven y se extienden.
La política de deportación de los indios por parte del Gobierno federal expulsó de su hogar a muchas poblaciones nativas. Nos alejó de los saberes y formas de vida tradicionales, de los huesos de nuestros antepasados, de las plantas que nos ayudaban a existir, pero no logró acabar con nuestra identidad. El Gobierno probó entonces otro método: separó a los niños de sus familias y culturas y los envió a estudiar muy lejos, con la esperanza de que olvidasen quiénes eran.
Por todo el Territorio Indio se conservan registros de pagos a los llamados «agentes indios» que recogían niños para enviarlos a internados gubernamentales. Después, para que pareciera consentido, obligaban a los padres a firmar un documento donde decía que los habían dejado marchar, así, «legalmente». Aquellos que se negaban se arriesgaban a ir a la cárcel. Es posible que algunos creyeran en el futuro mejor que les prometían para sus hijos, mejor que trabajar una tierra semiárida. A veces detenían el suministro del racionamiento federal —harina con gorgojos y manteca rancia eran los alimentos que debían sustituir a la carne sagrada— hasta que los niños eran entregados. Un buen año de pacanas podía mantener a raya a los agentes durante algunos meses. Si un niño creía que lo iban a enviar lejos, a veces huía, medio desnudo, con los bolsillos llenos de comida. Los años de escasez traían de vuelta a los agentes, buscando a niños morenos y flacuchos que difícilmente iban a cenar esa noche. Quizá fue uno de esos años cuando la Abuela firmó los papeles.
Niños, idioma, tierras: nos lo arrebataron todo, nos lo robaron aprovechando que estábamos demasiado ocupados tratando de sobrevivir. La pérdida fue inmensa, pero había algo que nuestro pueblo no podía entregar: el significado de la tierra. La mente colonizadora considera que la tierra es una propiedad, un activo para la especulación, un capital o una fuente de recursos naturales. Pero para nuestro pueblo lo era todo: identidad, conexión con los antepasados, el hogar de nuestra familia no humana, la reserva de medicamentos, la biblioteca, el origen de cuanto nos permitía vivir. En ella se hacía manifiesta nuestra responsabilidad con el mundo. Era suelo sagrado, que solo se pertenecía a sí mismo: un don que recibíamos, no una mercancía. No podía comprarse ni venderse. Con las deportaciones, la gente se llevó estos significados consigo. Fuera en los territorios donde habían nacido o en aquellos a los que se los envió, la tierra común les daba fuerzas, algo por lo que luchar. Esas creencias, a ojos del Gobierno federal, suponían una amenaza.
De modo que, tras miles de kilómetros de marchas forzosas y expolios y habiéndose asentado definitivamente en Kansas, el Gobierno federal apareció de nuevo y dispuso una nueva mudanza, esta vez a un lugar que ya les pertenecería para siempre, dijeron, un último desplazamiento. Es más, se les ofreció la ciudadanía estadounidense, formar parte del gran país que les rodeaba y quedar bajo su protección. Nuestros líderes, el abuelo de mi abuelo entre ellos, analizaron y debatieron la propuesta y enviaron delegaciones a Washington para tomarla en consideración. La Constitución de Estados Unidos no tenía poder para proteger la tierra natal de los pueblos indígenas, las deportaciones habían dejado eso claro. Pero la Constitución sí protegía explícitamente el derecho individual a la propiedad de la tierra. Tal vez ese era el camino para que los pueblos indígenas dispusieran de un hogar permanente.
A los líderes se les ofrecía el Sueño Americano, el derecho como individuos a tener propiedades, un derecho inalienable, no sujeto a los vaivenes de la política respecto a la cuestión india. Nunca más tendrían que abandonar sus tierras. Nunca más habría tumbas en las cunetas de los caminos polvorientos. Todo lo que tenían que hacer era renunciar a la posesión comunal de la tierra y aceptar la propiedad privada. Ese verano hubo pesadumbre en los consejos donde se sopesaron las diferentes opciones, que no eran muchas. Las familias se dividieron y se enfrentaron. Quedarse en Kansas en tierras comunales y arriesgarse a perderlo todo o mudarse a un Territorio Indio como propietarios individuales con garantías legales. Fue un verano muy caluroso. Esta histórica asamblea tuvo lugar en una zona umbría conocida como la Arboleda de los Pacanos.
Siempre hemos sabido que las plantas y los animales tienen sus propias reuniones y un idioma común. En particular, reconocemos a los árboles como maestros. Pero, al parecer, nadie escuchó aquel verano, cuando junto a la asamblea de los hombres se celebró la asamblea de los pacanos: «Aguantad unidos —dijeron—, actuad como uno solo. Nosotros hemos aprendido que la unión hace la fuerza, que un solo individuo es tan fácil de eliminar como el árbol que da sus frutos cuando los demás descansan». Sus consejos fueron ignorados o desatendidos.
De modo que las familias volvieron a cargar sus pertenencias en los carromatos y pusieron rumbo al oeste, a la tierra prometida, para convertirse en el Ciudadano Potawatomi. La primera noche que pasaron en las nuevas tierras, cansados y cubiertos de polvo pero esperanzados, se encontraron con un viejo amigo: una arboleda de pacanos. Detuvieron los carros al abrigo de sus ramas y se dispusieron a empezar de nuevo. Todos los miembros tribales, también mi abuelo, que no era más que un bebé, recibieron en propiedad la tierra que el Gobierno consideraba suficiente para ganarse la vida. Al aceptar la ciudadanía, se aseguraban de que no podían arrebatarles esas adjudicaciones. A no ser, claro, que el ciudadano no pagase los impuestos. O que otro terrateniente les ofreciera un barril de whisky y un montón de dinero, «aquí y ahora». Otros colonos blancos se apresuraron a quedarse con todas las parcelas no adjudicadas, igual que ardillas hambrientas en busca de nueces. Ya en la época de las adjudicaciones se perdieron más de dos tercios de las tierras de la reserva. En el espacio de una sola generación desde que se les «garantizó» la tierra, tras el sacrificio de cambiar el terreno comunal por la propiedad privada, se les despojó de la mayor parte de ella.
Los pacanos y otros árboles similares son capaces de llevar a cabo acciones concertadas, con una unidad de propósito que trasciende a los ejemplares individuales. Se aseguran de permanecer unidos para, así, sobrevivir. Aún no conocemos la manera en que lo hacen. Hay pruebas de que ciertos cambios ambientales desencadenan la producción de frutos, como una primavera particularmente húmeda o una larga temporada de crecimiento. Las condiciones físicas favorables, claro, contribuyen a que los árboles obtengan energía extra, que pueden utilizar en las nueces. Pero, dada la diversidad de hábitats en que se produce la sincronía, no parece probable que el entorno sea la única explicación.
Los ancianos cuentan que, en épocas antiguas, los árboles hablaban entre ellos. Tenían sus propias reuniones y elaboraban sus propios planes. Sin embargo, hace ya tiempo que los científicos decidieron que las plantas son mudas y sordas y que permanecen aisladas en sí mismas, incapaces de comunicarse. De ese modo, la posibilidad de una conversación quedó anulada con efecto inmediato. La ciencia pretende ser exclusivamente racional, completamente neutral, un sistema de producción de conocimiento en el que la observación es independiente del observador. Y, sin embargo, se llegó a la conclusión de que las plantas no pueden comunicarse a partir de la idea de que carecen de los mecanismos que los animales utilizan para hablar. El potencial de las plantas se evaluó a través del prisma de las capacidades animales. Solo en los últimos años se ha tratado con cierto rigor la posibilidad de que las plantas puedan «hablar» unas con otras. Sin embargo, el polen lleva eones viajando con el viento, uniendo a los machos con las hembras receptivas para producir esas mismas nueces. Si podemos confiarle al viento la responsabilidad fecundadora, ¿por qué no la de transmitir mensajes?
Hoy se han hallado pruebas que confirman lo que decían nuestros ancianos: los árboles están hablando entre ellos. Nunca han dejado de hacerlo. Se comunican a través de feromonas, compuestos similares a las hormonas que flotan en la brisa y transmiten significados. Los científicos han identificado, por ejemplo, los compuestos específicos que un árbol expulsa cuando un insecto lo ataca, cuando las lagartas peludas se dan un atracón con sus hojas o los escolitinos se ceban con la corteza. El árbol envía entonces una señal de aviso: «Compañeros, ¿estáis ahí? Me están atacando. Es posible que queráis izar el puente levadizo y prepararos contra lo que os espera». El viento discurre entre los árboles y estos perciben las moléculas de alarma, la caricia del peligro. Tienen tiempo para generar compuestos químicos de defensa. Árbol prevenido vale por dos. Al avisarse mutuamente, pueden repeler el ataque. El individuo se beneficia y con él, el bosque entero. Los árboles conocen el idioma de la defensa común. ¿No podrían también comunicarse para sincronizar la producción de frutos? Las posibilidades sensoriales del hombre son limitadas y hay muchas cosas que no podemos percibir. Las conversaciones entre los árboles se encuentran aún lejos de nuestro alcance.
Algunos estudios acerca de las especies veceras sugieren que el mecanismo para la producción sincrónica no se encuentra en el aire, sino en la tierra. A menudo, los árboles del bosque están interconectados por redes subterráneas de micorrizas, unas variedades de hongos que habitan en las raíces de los árboles. Las simbiosis micorrizales permiten a los hongos absorber los nutrientes minerales del suelo y enviárselos al árbol a cambio de carbohidratos. Así, las micorrizas pueden formar puentes fúngicos entre árboles diferentes, y de ese modo todos los ejemplares del bosque quedan conectados. La función de estas redes consiste en redistribuir los carbohidratos de un árbol a otro. Como una especie de Robin Hood, toman de los ricos para dárselo a los pobres, y así todos presentan superávit de carbono al mismo tiempo. Tejen una red de reciprocidades, de dar y recibir. Conectados por los hongos, el conjunto de los árboles actúa entonces como uno solo. La unidad para la supervivencia. El florecimiento mutuo. Suelo, hongos, árbol, ardilla, niño: todos se benefician de la reciprocidad.
Con qué generosidad nos entregan el alimento. Se entregan a sí mismos, literalmente, para que nosotros podamos vivir. Y al entregar su vida, se aseguran también la supervivencia. Cuando nosotros aceptamos sus frutos, contribuimos a su beneficio en el círculo de la vida, en la cadena de la reciprocidad. En un bosque de pacanos es fácil vivir según los preceptos de la Cosecha Honorable: tomar solo lo que se nos ofrece, utilizarlo bien, agradecer el regalo y dar algo a cambio. Correspondemos a sus dones cuando cuidamos del pacano, lo protegemos de los peligros y plantamos semillas para que crezcan nuevos bosques, que den sombra a la pradera y alimenten a las ardillas.
Ahora, dos generaciones después de la deportación, después de las adjudicaciones, después de los internados y la diáspora, mi familia regresa a Oklahoma, a lo que queda de las tierras de mi abuelo. Desde lo alto de la colina, en la ribera, aún pueden verse algunos pacanos. Por las noches bailamos sobre el suelo en que se celebraban los pow wows. Las antiguas ceremonias le dan la bienvenida al amanecer. Nueve grupos potawatomis, dispersos por todo el país tras esta historia de desplazamientos, se reúnen de nuevo durante unos días al año, en busca de arraigo, de pertenencia, y el aroma de la sopa de maíz y el sonido de la percusión se extienden por el ambiente. La Asamblea de Naciones Potawatomis es un remedio contra la estrategia de dividir y conquistar con la que trataron de separar a nuestros pueblos entre sí y de la tierra que los vio nacer. Son nuestros líderes quienes determinan el momento sincrónico de la Asamblea, pero más importante que eso es la red micorrizal que nos une a todos, una conexión invisible hecha de historia y familia y responsabilidad hacia quienes nos precedieron y hacia quienes nos sucederán. Como nación, empezamos ahora a seguir los consejos de nuestros ancianos, los pacanos: permanecer juntos en beneficio de todos. Estamos recordando lo que nos dijeron. Todo florecimiento es mutuo.
Este es un año de abundancia para mi familia; estamos todos en la Asamblea, nos hacemos fuertes en la tierra, como semillas dispuestas hacia el futuro. Igual que un embrión bien abastecido y protegido dentro de varias capas duras de corteza, hemos sobrevivido a los años de escasez y ahora florecemos juntos. Me dirijo caminando hacia la arboleda, tal vez el mismo lugar en el que mi abuelo se llenó los pantalones de nueces. Le sorprendería encontrarnos a todos aquí, bailando en círculo, acordándonos de los pacanos.
El don de las fresas
Una vez escuché a Evon Peter —padre, esposo, activista medioambiental, miembro de la tribu de los gwich’in y jefe del pueblo ártico, un pequeño pueblo en el noreste de Alaska— decir de sí mismo que era «un niño criado por un río». Una descripción tan certera y tan resbaladiza como las piedras del lecho del propio río. ¿Se refería únicamente a que había crecido en la ribera? ¿O a que el río era responsable de su formación, que le había enseñado cuanto era necesario para vivir? ¿Le había alimentado el cuerpo tanto como el alma? Criado por un río. Tengo la impresión de que ambas interpretaciones son válidas; que, de hecho, una no puede darse sin la otra.
A mí me criaron, en cierto sentido, las fresas. La tierra en la que crecían. También contribuyeron los arces, las tsugas, los pinos blancos, las varas de oro, los asteres y los musgos del norte del estado de Nueva York, pero fueron las fresas silvestres, bajo las hojas empapadas de rocío de las mañanas primaverales, las que conformaron mi comprensión del mundo, las que me enseñaron mi lugar en él. A espaldas de nuestra casa se extendían varios kilómetros de antiguos campos de heno, divididos por muros de piedra seca, que llevaban mucho tiempo sin cultivarse. El bosque aún no se había adueñado de ellos. Después de que el autobús del colegio me dejara en lo alto de la colina, yo corría a casa, tiraba al suelo la mochila de cuadros rojos, me cambiaba de ropa antes de que mi madre pudiera mandarme alguna tarea y saltaba el arroyo para internarme entre las varas de oro. Nuestros mapas mentales contenían todas las señales que necesitábamos entonces: el fortín bajo los zumaques, el pedregal, el río, el enorme pino cuyas ramas estaban dispuestas de una manera tan regular que podías trepar por él como si se tratara de una escalera. Y los fresales.
En mayo brotaba entre la hierba encrespada el blanco de los pétalos y el amarillo central, como pequeñas rosas silvestres. Era la Luna de las Flores, waabigwanigiizis, y nosotros corríamos entre ellas cuando íbamos a cazar ranas y nos deteníamos a observarlas, bajo las hojas trifoliadas. Cuando la flor perdía los pétalos, un nudo verde, diminuto, aparecía, hinchándose a medida que los días se hacían más largos y cálidos, hasta convertirse en un pequeño fruto blanco. No podíamos resistirnos. Nos comíamos las fresas aunque aún estuvieran verdes y amargas.
El aroma a fresas maduras se percibe antes de verlas, una fragancia que se mezcla con la del sol sobre la tierra húmeda. Ese era el olor de junio, de los últimos días del colegio, de la libertad recobrada y de la Luna de las Fresas, ode’mini-giizis. La época en que me tumbaba boca abajo entre mis fresales favoritos y contemplaba cómo las fresas se hacían cada vez más dulces, cada vez más grandes. Recubiertas por las semillas, protegidas bajo las hojas, no abultaban más que una gota de lluvia. Desde mi posición privilegiada seleccionaba las más rojas y dejaba las que solo estaban rosadas para el día siguiente.
Después de más de cincuenta Lunas de las Fresas, aún me emociona encontrar fresas silvestres. Me inunda la gratitud, siento que no merezco la generosidad y el afecto de ese obsequio inesperado, envuelto en rojo y verde. «¿De verdad? ¿Para mí? No hacía falta, en serio». Llevo cincuenta años preguntándome cómo corresponder a esa generosidad. En ocasiones, creo que se trata de una pregunta muy simple, con una respuesta obvia: hay que comer las fresas que se te ofrecen.
No soy la única que se ha hecho estas preguntas. Las fresas están presentes en nuestros relatos acerca de la Creación del mundo. Mujer Celeste llevaba una niña en su vientre cuando cayó del Mundo del Cielo, una niña que creció sobre la tierra verde y buena y se convirtió en una mujer hermosa y amó y fue amada por el resto de las criaturas. Murió trágicamente cuando dio a luz a dos gemelos, Brote y Pedernal. Mujer Celeste la enterró, desconsolada. Sus últimos dones fueron las plantas que nacieron de su cuerpo, aquellas que tenemos en más alta estima. Del pecho le creció una fresa. En potawatomi, la fresa se conoce como ode min, el fruto del corazón. Para nosotros, son las primeras entre los frutos, las que nacen antes que ningún otro.
El mundo del que me hablaban las fresas era un mundo cuyos dones se me ofrecían. Se me entregaban sin que hubiera de hacer nada en particular, de manera libre, por propia voluntad. No eran recompensas, no podía ganármelos ni apropiarme de ellos ni merecerlos. Aparecían, sin más. Mi misión consistía en tener los ojos abiertos y estar presente. Los dones pertenecen al reino de la humildad y del misterio; su origen, como el de la bondad desinteresada, nos resulta desconocido.
Aquellos campos de mi infancia nos ofrecían más fresas, frambuesas y moras de las que podíamos desear, además de nueces en otoño, ramos de flores para mi madre y la posibilidad de ir a dar un paseo el domingo por la tarde. Eran nuestro patio de juegos, refugio, reserva de fauna silvestre, aula de ecología y el lugar en el que aprendimos a acertarles a unas latas sobre un muro de piedra seca. Todo gratis. O eso creía.
El mundo que entonces descubría era el de la economía del regalo, el de los «bienes y servicios» entregados por la tierra. En mi bendita ignorancia, desconocía que fuera de esos campos imperaba la economía salarial y que mis padres tenían que hacer enormes esfuerzos para cuadrar las cuentas.
En nuestra casa, casi siempre nos hemos hecho regalos fabricados a mano. Durante un tiempo pensé que esa era la definición de regalo: algo que creas para otra persona. Por Navidad, nos hacíamos cerditos con botellas viejas de lejía para guardar el dinero, salvamanteles con pinzas de la ropa, marionetas con calcetines inservibles. Mi madre dice que era porque no teníamos dinero para comprar cosas en la tienda. Yo ahí no veo penuria alguna, sino un gran valor.
A mi padre le encantaban las fresas silvestres, así que para el Día del Padre mi madre solía prepararle pastel de fresa. Ella horneaba la masa hasta dejarla crujiente y batía la nata montada y los niños nos encargábamos de ir a por la fruta. Llevábamos uno o dos tarros cada uno y pasábamos el sábado anterior a la celebración en los fresales. Nos comíamos la mitad de las que recolectábamos, así que echábamos allí el día entero. Al terminar volvíamos a casa y las esparcíamos por la mesa para quitarles los bichos. Estoy segura de que alguno se nos colaba, pero Papá nunca se quejó de la proteína extra.
Para él, de hecho, el pastel de fresa era el mejor regalo posible, o eso nos hacía creer. Era un regalo que no podía comprarse. Cuando recogíamos las fresas, no nos dábamos cuenta de que el regalo lo hacía la tierra, no nosotros. Nuestro regalo eran el tiempo y la atención y el cuidado y los dedos rojos. Frutos del corazón, qué duda cabe.
Los dones de la tierra y los regalos que nos hacen los demás crean relaciones particulares, una suerte de obligación de dar, recibir y corresponder. El campo nos entregó sus frutos. Nosotros le hacíamos un obsequio a mi padre y tratábamos de devolverles algo a las fresas. Al término de la recolección, las plantas ponen sus esperanzas en que unos pequeños frutos rojos produzcan nuevas plantas. A mí me fascinaba la forma en que recorrían la tierra, buscando el lugar apropiado, y me dedicaba a limpiar la hierba de las zonas en que se instalaban. Del fruto salían raíces diminutas y al final de la estación había nuevas plantas que florecerían bajo la siguiente Luna de las Fresas. Fueron ellas mismas las que nos mostraron este proceso, nadie más. Su don nos situaba en una nueva forma de relación.
Los granjeros de los alrededores cultivaban grandes extensiones de fresas y a menudo contrataban a los niños para la recolección. Mis hermanos y yo solíamos ir en bicicleta a la granja de los Crandall para ganar algo de dinero. La señora Crandall nos pagaba a quince centavos el kilo, pero no nos quitaba la vista de encima. Se quedaba a un lado de la parcela con su delantal y nos enseñaba a cogerlas y nos reprendía si aplastábamos algún fruto. Esa no era la única regla. «Las fresas son mías —decía—, no vuestras. No quiero ver a ningún niño comiéndoselas». Yo ya había aprendido la diferencia: en los fresales que había detrás de mi casa las fresas solo se pertenecían a sí mismas. La señora Crandall las vendía a noventa centavos el kilo en el puesto que tenía junto a la carretera.
Resultó toda una clase de economía. Para llenar de fresas la cesta de la bicicleta, habríamos tenido que pagarle casi todo lo que habíamos ganado. Es cierto que sus fresas eran diez veces más grandes que las silvestres, pero también eran de mucha peor calidad. Nunca las habríamos usado en el pastel de Papá. No habría estado bien.
* * *
Resulta extraño que la manera en que recibes un objeto cualquiera —una fresa o un par de calcetines, por ejemplo— altere su naturaleza. Regalo o mercancía. Cuando compro un par de calcetines de lana en la tienda, a rayas rojas y grises, obtengo calor y confort. Puedo sentir gratitud hacia la oveja que produjo la lana y el trabajador que accionó la máquina de tejer, pero no siento hacia los calcetines una obligación inherente en cuanto mercancía, en cuanto propiedad privada. El único vínculo que establezco son las «gracias» corteses que le di al vendedor. He realizado un desembolso por ellos y la reciprocidad terminó en el momento en que le entregué el dinero. El equilibrio queda restablecido, se alcanza la igualdad de la ecuación y el intercambio termina. Los calcetines son ya de mi propiedad. JCPenney nunca recibirá una nota de agradecimiento de mi parte.
Ahora bien, ¿qué ocurre si esos mismos calcetines, a rayas rojas y grises, los hubiera tejido mi abuela y me los hubiera regalado? Eso lo cambiaría todo. El regalo establece una relación mucho más duradera. Le escribiría una nota de agradecimiento. Me ocuparía de cuidarlos y, si soy un nieto atento, me los pondría cuando viniera de visita, aunque no me gustaran. Por su cumpleaños, me aseguraría de regalarle algo para corresponderla. Según el escritor y académico Lewis Hyde, «la diferencia esencial entre un intercambio de regalos y otro de mercancías es que el regalo establece un vínculo emocional entre dos personas».
Las fresas silvestres encajan en la definición de regalo. Las que se compran en el supermercado no. Es en la relación entre el productor y el consumidor donde se encuentra la diferencia. He reflexionado mucho acerca de la economía de los dones y me ofendería profundamente encontrar fresas silvestres en el supermercado. Querría secuestrarlas a todas. Nacieron para ser obsequio, no mercancía. Hyde nos recuerda que, en la economía de los dones, aquello que se da libremente no puede convertirse en capital de otra persona. Ya estoy viendo el titular: «Mujer arrestada por robar productos en el supermercado. El Frente para la Liberación de las Fresas se atribuye toda la responsabilidad».
Por ese motivo, tampoco vendemos hierba sagrada. Nos ha sido entregada y solo podemos regalársela a los demás. Mi querido amigo Wally Oso Meshigaud, uno de los guardianes del fuego de nuestro pueblo, utiliza a menudo la hierba en las ceremonias. Suele tener reservas abundantes y son muchos los que le ayudan a recolectarla, pero puede ocurrir que se quede sin existencias, especialmente en las grandes reuniones. En los pow wows





























