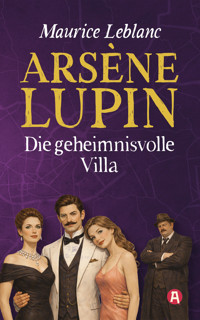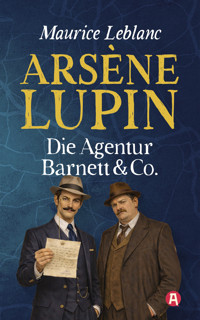3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
813 es una novela de misterio del escritor francés Maurice Leblanc, publicada por primera vez en 1910. Es el cuarto libro de la serie de Arsène Lupin. Cuando el comerciante de diamantes sudafricano Rudolf Kesselbach aparece muerto en un hotel, Lupin se convierte en sospechoso porque su tarjeta aparece prendida en el cadáver. Tras dos asesinatos más en el mismo hotel, nuestro fiel detective decide encabezar la investigación para limpiar su nombre. El misterio en el que se embarca implica encontrar un paquete de cartas, localizar un reloj en el que el número 813 tiene un significado, así como provocar que un emperador reinante realice varios viajes de incógnito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
Capítulo 1. La tragedia del hotel Palace
Capítulo 2. La etiqueta de bordes azules
Capítulo 3. M. Lenormand abre su campaña
Capítulo 4. El Príncipe Sernine en acción
Capítulo 5. M. Lenormand en acción
Capítulo 6. M. Lenormand sucumbe
Capítulo 7. Parbury-Ribeira Altenheim
Capítulo 8. El gabán verde oliva
Capítulo 9. "Palacio de Sante"
Capítulo 10. El gran plan de Lupin
Capítulo 11. Carlomagno
Capítulo 12. Las cartas del Emperador
Capítulo 14. El hombre de negro
Capítulo 15. El mapa de Europa
Capítulo 16. Los tres asesinatos de Arsene Lupin
Epílogo. El Suicidio
813
Maurice Leblanc
Capítulo 1. La tragedia del Hotel Palace
El señor Kesselbach se detuvo en el umbral del salón, cogió del brazo a su secretaria y, con voz ansiosa, le susurró:
"Chapman, alguien ha estado aquí otra vez".
"Claro que no, señor", protestó el secretario. "Usted mismo acaba de abrir la puerta del vestíbulo; y la llave nunca salió de su bolsillo mientras almorzábamos en el restaurante".
"Chapman, alguien ha estado aquí otra vez", repitió el señor Kesselbach. Señaló una bolsa de viaje que había sobre la repisa de la chimenea. "Mire, puedo probarlo. Esa bolsa estaba cerrada. Ahora está abierta".
protestó Chapman.
"¿Está seguro de haberla cerrado, señor? Además, la bolsa no contiene nada más que baratijas sin valor, artículos de vestir. . . ."
"No contiene nada más, porque saqué mi libro de bolsillo antes de bajar, por precaución. . . . Pero por eso. . . . No, Chapman, te digo que alguien ha estado aquí mientras almorzábamos".
Había un teléfono en la pared. Descolgó el auricular:
"¡Hola! . . . Soy el Sr. Kesselbach. . . . Suite 415 . . . . . . Mademoiselle, por favor, póngame con la Prefectura de Policía. . . el departamento de detectives. . . . Conozco el número. . . un segundo. . . ¡Ah, aquí está! Número 822.48. . . . Esperaré en línea".
Un momento después continuó:
"¿Es usted 822,48? Me gustaría hablar con M. Lenormand, el jefe del servicio de detectives. Me llamo Kesselbach. . . . ¡Hola! . . Sí, el detective jefe sabe de qué se trata. Me ha dado permiso para llamarle... . . Oh, ¿no está ahí?... ¿Con quién hablo? . . ¿Detective-sargento Gourel? . . Usted estaba allí ayer, ¿verdad?, cuando visité a M. Lenormand. Bueno, lo mismo que le dije a M. Lenormand ayer ha vuelto a ocurrir hoy. . . . Alguien ha entrado en la suite que estoy ocupando. Y, si viene de inmediato, tal vez pueda descubrir algunas pistas. . . . ¿En una hora o dos? De acuerdo, gracias. . . . Sólo tiene que pedir la suite 415. . . . Gracias de nuevo."
* * * * *
Rudolf Kesselbach, apodado alternativamente el Rey de Diamantes y el Señor del Cabo, poseía una fortuna estimada en casi veinte millones de libras esterlinas. Desde hacía una semana ocupaba la suite 415, en el cuarto piso del hotel Palace, que constaba de tres habitaciones, de las cuales las dos más grandes, a la derecha, el salón y el dormitorio principal, daban a la avenida; mientras que la otra, a la izquierda, en la que dormía Chapman, el secretario, daba a la rue de Judée.
Junto a este dormitorio, se había reservado una suite de cinco habitaciones para la señora Kesselbach, que debía abandonar Montecarlo, donde se encontraba en ese momento, y reunirse con su marido en cuanto tuviera noticias suyas.
Rudolf Kesselbach caminó arriba y abajo durante unos minutos con aire pensativo. Era un hombre alto, de tez rubicunda, y todavía joven; y sus ojos soñadores, que mostraban un azul pálido a través de sus gafas de montura dorada, le daban una expresión de dulzura y timidez que contrastaba curiosamente con la fuerza de la frente cuadrada y las mandíbulas poderosamente desarrolladas.
Se acercó a la ventana: estaba cerrada. Además, ¿cómo podía haber entrado alguien por allí? El balcón privado que rodeaba el piso se rompía a la derecha y estaba separado a la izquierda por un canal de piedra de los balcones de la Rue de Judée.
Fue a su dormitorio: no tenía comunicación con las habitaciones vecinas. Fue al dormitorio de su secretaria: la puerta que daba a las cinco habitaciones reservadas a la señora Kesselbach estaba cerrada con llave y cerrojo.
"No puedo entenderlo en absoluto, Chapman. Una y otra vez he notado cosas aquí... . . cosas raras, como usted debe admitir. Ayer movieron mi bastón. . . . El día anterior, mis papeles sin duda habían sido tocados. . . . ¿Y cómo fue posible? . . .
"¡No es posible, señor!", gritó Chapman, cuyos rasgos honestos y plácidos no mostraban ninguna ansiedad. "Se está imaginando cosas, eso es todo. . . . No tiene ninguna prueba, nada más que impresiones. . . . Además, mire: sólo se puede entrar en esta suite por el vestíbulo. Muy bien, muy bien. Usted mandó hacer una llave especial el día de nuestra llegada y su hombre, Edwards, tiene el único duplicado. ¿Confía en él?"
"¡Claro que sí! . . . ¡Lleva diez años conmigo! . . . Pero Edwards va a comer al mismo tiempo que nosotros; y eso es un error. No debe bajar, en el futuro, hasta que volvamos".
Chapman se encogió ligeramente de hombros. No cabía duda de que el señor del Cabo se estaba volviendo un poco excéntrico con sus incomprensibles temores. ¿Qué riesgo se puede correr en un hotel, sobre todo cuando no se lleva encima ningún objeto de valor, ninguna suma importante de dinero?
Oyeron abrirse la puerta del vestíbulo. Era Edwards. El Sr. Kesselbach le llamó:
"¿Estás vestido, Edwards? ¡Ah, eso es! . . . Hoy no espero visitas, Edwards... o, mejor dicho, una sola visita, M. Gourel. Mientras tanto, quédese en el vestíbulo y vigile la puerta. El Sr. Chapman y yo tenemos mucho trabajo que hacer".
El serio trabajo duró unos minutos, durante los cuales el señor Kesselbach repasó su correspondencia, leyó tres o cuatro cartas y dio instrucciones sobre cómo debían ser contestadas. Pero, de repente, Chapman, que esperaba con la pluma en ristre, vio que el señor Kesselbach estaba pensando en algo muy distinto de su correspondencia. Tenía entre los dedos y examinaba atentamente un alfiler, un alfiler negro doblado como un anzuelo:
"Chapman", dijo, "mira lo que he encontrado en la mesa. Este alfiler doblado obviamente significa algo. Es una prueba, una prueba material. No puede fingir ahora que nadie ha estado en la habitación. Porque, después de todo, este alfiler no llegó aquí por sí mismo".
"Desde luego que no", respondió el secretario. "Llegó aquí a través de mí".
"¿Qué quieres decir?"
"Pues, es un alfiler que usé para sujetar mi corbata a mi cuello. Lo saqué anoche, mientras leías, y lo torcí mecánicamente".
El señor Kesselbach se levantó de la silla, con gran aire de vejación, dio unos pasos y se detuvo.
"Te estás riendo de mí, Chapman, siento que lo estás. . . y tienes toda la razón. . . . . No lo negaré, he estado bastante... raro, desde mi último viaje al Cabo. Es porque... bueno... no sabes el nuevo factor en mi vida... un tremendo plan... . . una cosa enorme. . . Sólo puedo verlo, todavía, en la bruma del futuro... pero está tomando forma por todo eso... y será algo colosal. . . . Ah, Chapman, no te lo puedes imaginar. . . . El dinero me importa una higa: Tengo dinero, tengo demasiado dinero. . . . Pero esto, esto significa mucho más; significa poder, fuerza, autoridad. Si la realidad está a la altura de mis expectativas, no sólo seré el Señor de la Capa, sino también de otros reinos. . . . Rudolf Kesselbach, el hijo del ferretero de Augsburgo, estará a la altura de muchas personas que hasta ahora lo han menospreciado. . . . Incluso tendrá prioridad sobre ellos, Chapman; tendrá prioridad sobre ellos, recuerda mis palabras... y, si alguna vez..."
Se interrumpió, miró a Chapman como si lamentara haber dicho demasiado y, sin embargo, llevado por su excitación, concluyó:
"Ahora entiendes las razones de mi ansiedad, Chapman. . . . Aquí, en este cerebro, hay una idea que vale mucho. . . y esta idea es sospechosa tal vez. . . y estoy siendo espiado. . . . Estoy convencido de ello. . . ."
Sonó un timbre.
"El teléfono", dijo Chapman.
"¿Podría ser", murmuró Kesselbach, "por casualidad... ?" Bajó el instrumento. "¡Hola! . . . ¿Quién es? ¿El coronel? ¡Ah, bien! Sí, soy yo. . . . ¿Alguna novedad? . . . ¡Bien! . . . Entonces te espero. . . . ¿Vendrá con uno de sus hombres? De acuerdo. . . . No nos molestarán. No, no nos molestarán. . . . Daré las órdenes necesarias. . . . Es tan serio como eso, ¿verdad? . . . Le digo que mis instrucciones serán positivas. . . mi secretario y mi hombre guardarán la puerta; y nadie podrá entrar. . . . . Conoces el camino, ¿verdad? . . . Entonces no pierdas ni un minuto".
Colgó el auricular y dijo:
"Chapman, vienen dos caballeros. Edwards les hará pasar. . . ."
"Pero M. Gourel. . . el detective-sargento. . . . . ?"
"Vendrá más tarde. . . dentro de una hora. . . . . E, incluso entonces, no hay nada de malo en que se reúnan. Así que envía a Edwards a la oficina de inmediato, para decírselo. No estoy en casa de nadie... excepto de dos caballeros, el Coronel y su amigo, y M. Gourel. Debe hacer que anoten los nombres".
Chapman hizo lo que se le pedía. Cuando regresó a la habitación, encontró al señor Kesselbach con un sobre en la mano, o mejor dicho, un pequeño estuche de cuero negro, aparentemente vacío. Parecía dudar, como si no supiera qué hacer con él. ¿Lo guardaba en el bolsillo o lo dejaba en otro sitio? Por fin se acercó a la repisa de la chimenea y echó el sobre de cuero en su bolsa de viaje:
"Terminemos el correo, Chapman. Nos quedan diez minutos. ¡Ah, una carta de la Sra. Kesselbach! ¿Por qué no me lo dijiste, Chapman? ¿No reconociste la letra?"
No intentó disimular la emoción que sintió al tocar y contemplar aquel papel que su esposa había sostenido entre sus dedos y al que ella había añadido una mirada de sus ojos, un átomo de su perfume, una sugerencia de sus pensamientos secretos. Aspiró su perfume y, desprecintándolo, leyó la carta lentamente en voz baja, en fragmentos que llegaron a oídos de Chapman:
"Me siento un poco cansado. . . . Mantendré mi habitación hoy. . . . Me siento muy aburrida. . . . ¿Cuándo puedo ir a verte? Estoy deseando recibir tu telegrama. . . . ."
"¿Ha telegrafiado esta mañana, Chapman? Entonces la Sra. Kesselbach estará aquí mañana miércoles".
Parecía muy alegre, como si el peso de su negocio se hubiera aliviado de repente y él se hubiera liberado de toda ansiedad. Se frotó las manos y respiró hondo, como un hombre fuerte y seguro del éxito, como un hombre afortunado que poseía la felicidad y que era lo bastante grande para defenderse.
"Hay alguien llamando, Chapman, alguien llamando a la puerta del vestíbulo. Ve a ver quién es".
Pero Edwards entró y dijo:
"Dos caballeros preguntan por usted, señor. Son ellos. . . ."
"Lo sé. ¿Están ahí, en el vestíbulo?"
"Sí, señor."
"Cierra la puerta del vestíbulo y no vuelvas a abrirla, excepto para M. Gourel, el detective-sargento. Ve a hacer pasar a los caballeros, Chapman, y diles que me gustaría hablar primero con el coronel, a solas con el coronel".
Edwards y Chapman salieron de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Rudolf Kesselbach se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal.
Fuera, justo debajo de sus ojos, los carruajes y los coches de motor rodaban en surcos paralelos, marcados por la doble línea de refugios. Un brillante sol primaveral hacía brillar de nuevo la latonería y el barniz. Los árboles echaban sus primeros brotes verdes y las yemas de los altos castaños comenzaban a desplegar sus hojas recién nacidas.
"¿Qué diablos hace Chapman?", murmuró Kesselbach. "¡El tiempo que pierde en palabrerías! . . ."
Cogió un cigarrillo de la mesa, lo encendió y dio unas caladas. Se le escapó una débil exclamación. Cerca de él había un hombre al que no conocía.
Empezó a retroceder:
"¿Quién es usted?"
El hombre -era un individuo bien vestido, bastante elegante, con el pelo oscuro, bigote oscuro y ojos duros- esbozó una sonrisa:
"¿Quién soy yo? Pues, ¡el Coronel!"
"No, no. . . . El que yo llamo el Coronel, el que me escribe bajo esa. . . adoptada. . . firma. . . ¡no eres tú!"
"Sí, sí. . . el otro sólo era. . . Pero, mi querido señor, todo esto, usted lo sabe, no tiene la menor importancia. Lo esencial es que yo... soy yo mismo. Y eso, se lo aseguro, ¡lo soy!"
"¿Pero su nombre, señor? . . ."
"El Coronel... hasta nuevas órdenes."
El Sr. Kesselbach sintió un miedo creciente. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de él?
gritó:
"¡Chapman!"
"¡Qué idea tan graciosa, llamar a gritos! ¿No te basta con mi compañía?"
"¡Chapman!" El Sr. Kesselbach gritó de nuevo. "¡Chapman! ¡Edwards!"
"¡Chapman! Edwards!", resonó a su vez el desconocido. "¿Qué hacéis? Te buscan!"
"Señor, le pido, le ordeno que me deje pasar".
"Pero, mi querido señor, ¿quién se lo impide?"
Abrió paso cortésmente. El Sr. Kesselbach se dirigió a la puerta, la abrió y dio un brusco salto hacia atrás. Detrás de la puerta había otro hombre, pistola en mano. Kesselbach tartamudeó:
"Edwards. . . Chap..."
No terminó. En un rincón del vestíbulo vio a su secretario y a su criado tendidos uno junto al otro en el suelo, amordazados y atados.
El señor Kesselbach, a pesar de su naturaleza nerviosa y excitable, no carecía de valor físico; y la sensación de un peligro definido, en lugar de deprimirle, le devolvió toda su elasticidad y vigor. Fingiendo consternación y estupefacción, retrocedió lentamente hasta la chimenea y se apoyó en la pared. Buscó con la mano el timbre eléctrico. Lo encontró y pulsó el botón sin quitar el dedo.
"¿Y bien?", preguntó el desconocido.
El Sr. Kesselbach no respondió y siguió pulsando el botón.
"¿Y bien? ¿Esperas que vengan, que todo el hotel esté en conmoción, porque estás pulsando esa campana? ¿Por qué, mi querido señor, mira detrás de ti y verás que el cable está cortado! "
El señor Kesselbach se volvió bruscamente, como si quisiera asegurarse; pero, en lugar de eso, con un rápido movimiento, cogió la bolsa de viaje, metió la mano en ella, empuñó un revólver, apuntó al hombre y apretó el gatillo.
"¡Uf!", dijo el desconocido. "¿Así que cargan sus armas con aire y silencio?"
El gallo chasqueó una segunda vez y una tercera, pero no hubo ningún informe.
"¡Tres tiros más, Señor del Cabo! No estaré satisfecho hasta que hayas alojado seis balas en mi carcasa. ¿Qué? ¿Te rindes? Es una lástima... ¡estabas haciendo una excelente práctica!"
Cogió una silla por el respaldo, la hizo girar, se sentó a horcajadas y, señalando un sillón, dijo:
"¿No quiere tomar asiento, mi querido señor, y ponerse cómodo? ¿Un cigarrillo? No para mí, gracias: Prefiero un puro".
Había una caja sobre la mesa: seleccionó un Upmann, de color claro y forma impecable, lo encendió y, con una reverencia:
"¡Gracias! Es un puro perfecto. Y ahora vamos a tener una charla, ¿de acuerdo? "
Rudolf Kesselbach le escuchaba asombrado. ¿Quién podría ser esta extraña persona? . . . Sin embargo, al ver a su visitante allí sentado, tan tranquilo y tan parlanchín, se fue tranquilizando poco a poco y empezó a pensar que la situación podría llegar a su fin sin necesidad de recurrir a la violencia o a la fuerza bruta.
Sacó una libreta de bolsillo, la abrió, mostró un respetable fajo de billetes y preguntó:
"¿Cuánto?"
El otro le miró con aire de perplejidad, como si le costara entender lo que Kesselbach quería decir. Luego, al cabo de un momento, llamó:
"¡Marco!"
El hombre del revólver se adelantó.
"Marco, este caballero tiene la amabilidad de ofrecerte unos papeles para tu joven. Tómalos, Marco".
Sin dejar de apuntar su revólver con la mano derecha, Marco sacó la izquierda, cogió los billetes y se retiró.
"Ahora que esta cuestión ha quedado resuelta de acuerdo con sus deseos -continuó el desconocido-, pasemos al objeto de mi visita. Seré breve y directo. Quiero dos cosas. En primer lugar, un pequeño estuche de bolsillo de marruecos negro, con forma de sobre, que usted suele llevar encima. En segundo lugar, una pequeña caja de ébano, que estaba en la bolsa de viaje de ayer. Procedamos en orden. ¿El estuche de marruecos?"
"Quemado".
El desconocido frunció el ceño. Debió de tener una visión de los viejos tiempos, cuando existían métodos perentorios para hacer hablar a los contumaces:
"Muy bien. Ya lo veremos. ¿Y la caja de ébano?"
"Quemado".
"Ah", gruñó, "¡me estás tomando el pelo, buen hombre!". Retorció el brazo del otro con mano despiadada. "Ayer, Rudolf Kesselbach, entraste en el Crédit Lyonnais, en el Boulevard des Italiens, escondiendo un paquete bajo tu abrigo. Contrató una caja fuerte... seamos exactos: la caja fuerte nº 16, en el hueco nº 9. Después de firmar el libro y pagar el alquiler de la caja fuerte, bajó al sótano y, cuando volvió a subir, ya no llevaba el paquete. ¿Es correcto?"
"Bastante".
"¿Entonces la caja y el estuche están en el Crédit Lyonnais?"
"No."
"Dame la llave de tu caja fuerte".
"No."
"¡Marco!"
Marco subió corriendo.
"¡Mira bien, Marco! ¡El nudo cuádruple!"
Antes de que tuviera tiempo siquiera de ponerse a la defensiva, Rudolf Kesselbach estaba atado con una red de cuerdas que le cortaban la carne al menor intento que hacía de forcejear. Tenía los brazos sujetos a la espalda, el cuerpo sujeto a la silla y las piernas atadas como las de una momia.
"Regístralo, Marco."
Marco lo registró. Dos minutos después, entregó a su jefe una pequeña llave plana, niquelada, con los números 16 y 9.
"Capital. ¿Sin estuche de marruecos?"
"No, gobernador."
"Está en la caja fuerte. Sr. Kesselbach, ¿me dirá la clave secreta que abre la cerradura?".
"No."
"¿Te niegas?"
"Sí."
"¡Marco!"
"Sí, gobernador."
"Coloque el cañón de su revólver contra la sien del caballero."
"Está ahí".
"Ahora pon tu dedo en el gatillo."
"Listo".
"Bueno, Kesselbach, viejo amigo, ¿piensas hablar?"
"No."
"Te daré diez segundos, y ni uno más. ¡Marco!"
"Sí, gobernador."
"En diez segundos, vuélale los sesos al caballero".
"Tiene razón, gobernador."
"Kesselbach, estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis..."
Rudolph Kesselbach hizo una señal.
"¿Quieres hablar?"
"Sí."
"Llegas justo a tiempo. Bueno, la cifra... ¿la palabra para la cerradura?"
"Dolor."
"Dolor... Dolor... Creo que la Sra. Kesselbach se llama Dolores. ¡Querido muchacho! . . . Marco, ve y haz lo que te he dicho. . . . ¡No te equivoques! Te lo repetiré: reúnete con Jerome en la oficina de ómnibus, dale la llave, dile la palabra: Dolor. Luego, vosotros dos, id al Crédit Lyonnais. Jérôme entrará solo, firmará en el libro, bajará al sótano y se llevará todo lo que haya en la caja fuerte. ¿Entendido?"
"Sí, gobernador. Pero si la caja fuerte no se abriera; si la palabra Dolor..."
"Silencio, Marco. Cuando salgas del Crédit Lyonnais, debes dejar a Jérôme, irte a tu casa y telefonearme el resultado de la operación. Si por casualidad la palabra Dolor no abre la caja fuerte, nosotros (mi amigo Rudolf Kesselbach y yo) tendremos una. . . última. . . entrevista. Kesselbach, ¿está seguro de que no se equivoca?".
"Sí."
"Eso significa que usted confía en la inutilidad de la búsqueda. Ya veremos. ¡Vete, Marco!"
"¿Y usted, gobernador?"
"Me quedaré. ¡Oh, no tengo miedo! Nunca he corrido menos peligro que en este momento. Tus órdenes sobre la puerta fueron positivas, Kesselbach, ¿verdad?"
"Sí."
"¡Déjalo todo, parecías muy impaciente por decirlo! ¿Puede que hayas estado intentando ganar tiempo? Si es así, debería caer en una trampa como un tonto. . . ." Se paró a pensar, miró a su prisionero y concluyó: "No. . . no es posible. . . no nos molestarán. . ."
No había terminado de hablar cuando sonó el timbre de la puerta. Presionó violentamente con la mano la boca de Rudolf Kesselbach:
"¡Oh, viejo zorro, esperabas a alguien!"
Los ojos del cautivo brillaban de esperanza. Se le oía reír por debajo de la mano que le ahogaba.
El desconocido temblaba de rabia:
"¡Cállate o te estrangulo! ¡Aquí, Marco, amordázalo! ¡Rápido! . . . ¡Eso es!"
La campana volvió a sonar. Gritó, como si él mismo fuera Kesselbach y como si Edwards siguiera allí:
"¿Por qué no abres la puerta, Edwards?"
Luego se dirigió suavemente al vestíbulo y, señalando a la secretaria y al criado, susurró:
"Marco, ayúdame a llevar a estos dos al dormitorio... por allí... ...para que no puedan ser vistos."
Levantó a la secretaria. Marco cargó al criado.
"¡Bien! Ahora vuelve al salón".
Le siguió al interior y, de inmediato, regresó al vestíbulo y dijo, en un tono alto de asombro:
"Vaya, su hombre no está aquí, Sr. Kesselbach. . . . No, no se mueva. . . termine su carta. . . . Iré yo mismo".
Y abrió silenciosamente la puerta del vestíbulo.
"¿Sr. Kesselbach?"
Se encontró frente a frente con una especie de gigante jovial y de ojos brillantes, que se balanceaba de un pie a otro y retorcía el ala de su sombrero entre los dedos. Respondió:
"Sí, eso es. ¿Quién debo decir. . . ?"
"El Sr. Kesselbach telefoneó. . . . Me espera. . . ."
"Oh, eres tú. . . . Se lo diré. . . . ¿Le importa esperar un minuto? . . El Sr. Kesselbach hablará con usted".
Tuvo la audacia de dejar al visitante en el umbral del pequeño recibidor, en un lugar desde el que podía ver una parte del salón a través de la puerta abierta, y, lentamente, sin volverse siquiera, entró en la habitación, se dirigió a su confederado junto al señor Kesselbach y le susurró:
"¡Hemos terminado! Es Gourel, el detective. . . ."
El otro sacó su cuchillo. Le agarró por el brazo:
"¡No digas tonterías! Tengo una idea. Pero, por el amor de Dios, Marco, entiéndeme y habla a tu vez. Habla como si fueras Kesselbach. . . . ¡Me oyes, Marco! Tú eres Kesselbach".
Se expresó con tanta frialdad, tanta fuerza y tanta autoridad que Marco comprendió, sin más explicaciones, que él mismo iba a representar el papel de Kesselbach. Marco dijo, para ser oído:
"Debes disculparte por mí, mi querido amigo. Dígale a M. Gourel que lo siento mucho, pero estoy hasta arriba de trabajo. . . . Le veré mañana por la mañana, a las nueve... sí, a las nueve puntualmente".
"¡Bien!" susurró el otro. "No te muevas."
Volvió al vestíbulo, encontró a Gourel esperando y le dijo:
"El Sr. Kesselbach le ruega que le disculpe. Está terminando un trabajo importante. ¿Podría volver mañana a las nueve de la mañana?"
Hubo una pausa. Gourel parecía sorprendido, más o menos molesto e indeciso. La mano del otro hombre aferraba el mango de una navaja que llevaba en el fondo del bolsillo. Al primer movimiento sospechoso, estaba preparado para atacar.
Por fin, dijo Gourel:
"Muy bien. . . . Mañana a las nueve. . . . Pero, de todos modos. . . Sin embargo, estaré aquí mañana a las nueve. . . ."
Y, poniéndose el sombrero, desapareció por el pasadizo del hotel.
Marco, en el salón, se echó a reír:
"¡Ha sido muy inteligente por su parte, gobernador! Oh, ¡qué bien lo has burlado!"
"Vigila, Marco, y síguele. Si sale del hotel, déjalo, reúnete con Jérôme en la oficina de ómnibus como acordamos... y llama por teléfono".
Marco se fue rápidamente.
Entonces el hombre cogió una botella de agua que había en la chimenea, se sirvió un vaso, que tragó de un trago, se mojó el pañuelo, se secó la frente, que estaba cubierta de sudor, y luego se sentó junto a su prisionero y, con afectación de cortesía, dijo
"Pero debo tener el honor, Sr. Kesselbach, de presentarme a usted".
Y, sacando una tarjeta de su bolsillo, dijo: "Permítame. . . . Arsène Lupin, caballero-ladrón".
* * * * *
El nombre del famoso aventurero pareció causar la mejor de las impresiones en el señor Kesselbach. Lupin no dejó de observar el hecho y exclamó:
"¡Ajá, mi querido señor, vuelve a respirar! Arsène Lupin es un ladrón delicado y remilgado. Detesta el derramamiento de sangre, nunca ha cometido un delito más grave que el de anexionarse propiedades ajenas... un mero pecadillo, ¿eh? Y lo que te estás diciendo es que no va a cargar su conciencia con un asesinato inútil. Pues sí. . . . ¿Pero su destrucción será tan inútil como todo eso? Todo depende de la respuesta. Y le aseguro que no estoy bromeando en este momento. ¡Vamos, viejo amigo!"
Acercó su silla al sillón, quitó la mordaza al prisionero y, hablando muy claro:
"Señor Kesselbach -dijo-, el día en que usted llegó a París entabló relaciones con un tal Barbareux, director de una agencia de información confidencial; y, como usted actuaba sin el conocimiento de su secretario, Chapman, se dispuso que dicho Barbareux, cuando se comunicara con usted por carta o por teléfono, se hiciera llamar "el coronel". Me apresuro a decirle que Barbareux es un hombre perfectamente honesto. Pero tengo la suerte de contar con uno de sus empleados entre mis amigos particulares. Así es como descubrí el motivo de su solicitud a Barbareux y cómo llegué a interesarme por usted y a hacer una o dos búsquedas aquí, con la ayuda de un juego de llaves falsas... en el curso de las cuales, bien puedo decírselo, no encontré lo que buscaba."
Bajó la voz y, con los ojos fijos en los de su prisionero, observando su expresión, escudriñando sus pensamientos secretos, pronunció estas palabras:
"Señor Kesselbach, sus instrucciones a Barbareux eran que debía encontrar a un hombre escondido en algún lugar de los barrios bajos de París que lleva o solía llevar el nombre de Pierre Leduc. El hombre responde a esta breve descripción: estatura, metro setenta; pelo y tez, claros; lleva bigote. Marca especial: le falta la punta del dedo meñique de la mano izquierda, a consecuencia de un corte. Además, tiene una cicatriz casi imperceptible en la mejilla derecha. Parece dar una enorme importancia al descubrimiento de este hombre, como si pudiera suponer una gran ventaja para usted. ¿Quién es ese hombre?"
"No lo sé."
La respuesta fue positiva, absoluta. ¿Lo sabía o no lo sabía? Poco importaba. Lo importante era que estaba decidido a no hablar.
"Muy bien", dijo su adversario, "pero tienes datos más completos sobre él que los que facilitaste a Barbareux".
"No lo he hecho".
"Usted miente, Sr. Kesselbach. Dos veces, en presencia de Barbareux, consultó papeles contenidos en el estuche de marruecos".
"Lo hice."
"¿Y el caso?"
"Quemado".
Lupin se estremeció de rabia. La idea de la tortura y de las facilidades que solía ofrecer volvían a pasar por su mente.
¿"Quemada"? ¿Pero la caja? . . . Vamos, confiesa. . . confiesa que la caja está en el Crédit Lyonnais".
"Sí."
"¿Y qué hay dentro?"
"Los doscientos diamantes más finos de mi colección privada".
Esta afirmación no pareció desagradar al aventurero.
"¡Ajá, los mejores doscientos diamantes! Pero, digo yo, ¡eso es una fortuna! . . . Sí, eso te hace sonreír. . . . Es una bagatela para ti, sin duda. . . . Y tu secreto vale más que eso. . . . Para ti, sí... ¿pero para mí?..."
Cogió un cigarro, encendió una cerilla, que dejó apagar de nuevo mecánicamente, y se quedó sentado un rato pensando, inmóvil.
Pasaron los minutos.
Se echó a reír:
"¿Me atrevo a decir que esperas que la expedición quede en nada y que no abran la caja fuerte? . . . ¡Es muy probable, viejo amigo! Pero, en ese caso, tendrás que pagarme las molestias. No he venido aquí para ver qué clase de figura haces en un sillón... . . Los diamantes, ya que diamantes parece que hay... o bien el estuche de marruecos. . . . Ahí tienes tu dilema". Miró su reloj. "Media hora. . . . ¡Cuélgalo todo! . . . El destino se mueve muy lentamente. . . . Pero no tiene por qué sonreír, Sr. Kesselbach. No volveré con las manos vacías, no se equivoque. . . . ¡Por fin!
Era el timbre del teléfono. Lupin cogió el auricular y, cambiando el tono de su voz, imitó el áspero acento de su prisionero:
"Sí, Rudolf Kesselbach. . . estás hablando con él. . . . . Sí, por favor, mademoiselle, póngame. . . . ¿Eres tú, Marco? . . Bien. . . . . . ¿Ha salido bien? . . . ¡Excelente! . . . ¿Sin problemas? . . ¡Mis mejores felicitaciones! . . . Bueno, ¿qué has recogido? . . . ¿La caja de ébano? . . . ¿Nada más? . . . ¿Ningún papel? . . . ¡Tut, tut! . . . ¿Y qué hay en la caja? . . . ¿Son diamantes finos? . . ¡Capital, capital! . . . Un minuto, Marco, mientras pienso. . . . Ya ves, todo esto. . . . Si te dijera mi opinión. . . . Espera, no te vayas. . . mantén la línea. . . ."
Se dio la vuelta.
"Sr. Kesselbach, ¿le interesan sus diamantes?"
"Sí."
"¿Me los volverías a comprar?"
"Posiblemente".
"¿Por cuánto? ¿Quinientos mil francos?"
"Quinientos mil... sí".
"Sólo que aquí está el problema: ¿cómo vamos a hacer el intercambio? ¿Con un cheque? No, me estafarías. . . o yo te estafaría a ti. . . . Escuche. Pasado mañana, ve al Crédit Lyonnais por la mañana, saca tus quinientos billetes de mil cada uno y vete a pasear por el Bois, por el lado de Auteuil. . . . . Llevaré los diamantes en una bolsa: es más práctico... . . La caja muestra demasiado. . . ."
Kesselbach dio un respingo:
"No, no. . . la caja, también. . . . Quiero todo. . . ."
"¡Ah!", gritó Lupin entre carcajadas, "¡has caído en la trampa! . . . Los diamantes que no te importan. . . pueden ser reemplazados. . . . Pero te aferras a esa caja como te aferras a tu piel. . . . Muy bien, tendrás tu caja... bajo la palabra de Arsène... ...la tendrás mañana por la mañana, por paquete postal".
Volvió al teléfono:
"Marco, ¿tienes la caja delante? . . . ¿Tiene algo de particular? . . . Ébano con incrustaciones de marfil. . . . Sí, conozco ese tipo de cosas. . . . Japonés, del Faubourg Saint-Antoine. . . . ¿No tiene marca? . . ¡Ah, una pequeña etiqueta redonda, con un borde azul y un número! . . . Sí, una marca de tienda. . . sin importancia. ¿Y el fondo de la caja es grueso? . . . No muy grueso. . . . ¡Caramba! ¿No hay fondo falso, entonces? . . . Mira, Marco: examina la incrustación de marfil del exterior... o, mejor dicho, no, la tapa". Se deleitó con placer. "¡La tapa! ¡Eso es, Marco! Kesselbach acaba de pestañear. . . . ¡Estamos ardiendo! . . . Ah, Kesselbach, viejo amigo, ¿no me viste entrecerrándote los ojos? Qué tonto eres". Y, a Marco, "Bueno, ¿qué ves? . . . ¿Un espejo dentro de la tapa? . . ¿Se desliza? . . . ¿Tiene bisagras? . . . . . . Entonces, rómpela. . . . Sí, sí, te digo que lo rompas. . . . Ese cristal no sirve para nada. . . ¡se ha añadido desde entonces!" Perdió la paciencia. "¡Métete en tus asuntos, idiota! . . . ¡Haz lo que te digo! . . ."
Debió de oír el ruido que hizo Marco en el otro extremo del alambre al romper el cristal, porque gritó, triunfante.
"¿No le dije, Sr. Kesselbach, que encontraríamos algo? . . . ¡Hola! ¿Lo has hecho? . . . ¿Y bien? . . . ¿Una carta? ¡Victoria! Todos los diamantes del Cabo y el secreto del viejo Kesselbach".
Descolgó el segundo auricular, se puso con cuidado los dos discos en los oídos y continuó:
"Léemelo, Marco, léemelo despacio. . . . El sobre primero. . . . Bien. . . . . . Ahora, repita". Él mismo repitió: "'Copia de la carta contenida en el estuche de morocco negro'". ¿Y ahora? Rompe el sobre, Marco. . . . ¿Tengo su permiso, Sr. Kesselbach? No es de muy buena educación, pero, sin embargo. . . Vamos, Marco, el Sr. Kesselbach te da permiso... . . ¿Lo has hecho? . . . Bien, entonces, léelo".
Escuchó y, con una risita:
"¡El dos! ¡Eso no está tan claro como una pica! Escuche. Repetiré: una hoja de papel doblada en cuatro, los pliegues aparentemente muy frescos. . . . Bueno... . . . En la parte superior de la página, a la derecha, estas palabras: "1,65 metros, dedo meñique izquierdo cortado". Y así sucesivamente. . . . Sí, ésa es la descripción del amo Pierre Leduc. ¿De puño y letra de Kesselbach, supongo? . . Muy bien. . . . Y, en medio de la página, esta palabra en mayúsculas: 'APOON.' Marco, muchacho, deja el papel como está y no toques la caja ni los diamantes. Habré terminado con nuestro amigo en diez minutos y estaré contigo en veinte... . . Por cierto, ¿me has devuelto el motor? ¡Capital! Adiós.
Volvió a colocar el instrumento, fue al vestíbulo y al dormitorio, se aseguró de que la secretaria y el criado no se habían soltado las ataduras y, por otra parte, de que no corrían peligro de ahogarse con sus mordazas. Luego regresó junto a su principal prisionero.
Llevaba una mirada decidida e implacable:
"Se acabaron las bromas, Kesselbach. Si no hablas, será peor para ti. ¿Te has decidido?"
"¿Sobre qué?"
"Sin tonterías, por favor. Dime lo que sabes".
"No sé nada".
"Mientes. ¿Qué significa esta palabra 'APOON'?"
"Si lo supiera, no lo habría escrito".
"Muy bien; pero ¿a quién o a qué se refiere? ¿Dónde lo copiaste? ¿De dónde lo has sacado?"
El señor Kesselbach no respondió. Lupin, que hablaba ahora en tono nervioso y entrecortado, reanudó la conversación:
"Escucha, Kesselbach, tengo una propuesta que hacerte. Aunque seas un hombre rico o grande, no hay tanta diferencia entre nosotros. El hijo del ferretero de Augsburgo y Arsène Lupin, príncipe de los ladrones, pueden llegar a un acuerdo sin vergüenza por ninguna de las partes. Yo robo bajo techo; tú, en la Bolsa. Todo es mucho de mucho. Así que aquí estamos, Kesselbach. Seamos socios en este negocio. Te necesito, porque no sé de qué se trata. Tú me necesitas, porque nunca podrás manejarlo solo. Barbareux es un imbécil. Yo soy Lupin. ¿Es un trato?"
No contestó. insistió Lupin, con voz temblorosa por la intensidad:
"Responda, Kesselbach, ¿es una ganga? Si es así, le encontraré a Pierre Leduc en 48 horas. Porque él es el hombre que busca, ¿eh? ¿No es ése el negocio? ¡Vamos, conteste! ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué lo busca? ¿Qué sabes de él?"
Se calmó de repente, puso la mano en el hombro de Kesselbach y, con dureza:
"Una sola palabra. ¿Sí o no?"
"¡No!"
Sacó un magnífico reloj de oro de la leontina de Kesselbach y lo colocó sobre las rodillas del prisionero. Desabrochó el chaleco de Kesselbach, le abrió la camisa, le descubrió el pecho y, cogiendo un puñal de acero, con el mango recubierto de oro, que yacía sobre la mesa a su lado, puso la punta contra el lugar donde las pulsaciones del corazón hacían palpitar la carne desnuda:
"¿Por última vez?"
"¡No!"
"Sr. Kesselbach, faltan ocho minutos para las tres. Si no contesta dentro de ocho minutos a partir de ahora, ¡es hombre muerto!"
* * * * *
A la mañana siguiente, el sargento Gourel entró en el hotel Palace puntualmente a la hora convenida. Sin detenerse, despreciando el ascensor, subió las escaleras. En el cuarto piso giró a la derecha, siguió el pasillo y llamó a la puerta del 415.
Al no oír ningún sonido, volvió a llamar. Tras media docena de intentos infructuosos, se dirigió al despacho de la planta. Allí encontró a un jefe de camareros:
"El Sr. Kesselbach no durmió aquí anoche. No le hemos visto desde ayer por la tarde".
"¿Pero su sirviente? ¿Su secretaria?"
"Nosotros tampoco los hemos visto".
"¿Entonces tampoco durmieron en el hotel?"
"Supongo que no".
"¿Supones que no? Pero deberías estar seguro".
"¿Por qué? El Sr. Kesselbach no se aloja en el hotel; está aquí en su casa, en su piso privado. No le atendemos nosotros, sino su propio hombre; y no sabemos nada de lo que pasa dentro".
"Eso es verdad. . . . Eso es verdad. . . ."
Gourel parecía muy perplejo. Había venido con órdenes positivas, una misión precisa, dentro de cuyos límites su mente era capaz de esforzarse. Fuera de esos límites, no sabía muy bien cómo actuar:
"Si el jefe estuviera aquí", murmuró, "si el jefe estuviera aquí. . . ."
Mostró su tarjeta y declaró su calidad. Luego dijo, por si acaso:
"¿Así que no los has visto entrar?"
"No."
"¿Pero los viste salir?"
"No, no puedo decir que lo hiciera".
"En ese caso, ¿cómo sabes que salieron?"
"De un caballero que llamó ayer por la tarde".
"¿Un caballero con bigote oscuro?"
"Sí. Me encontré con él cuando se iba, sobre las tres. Me dijo: 'La gente del 415 ha salido. El Sr. Kesselbach se quedará en Versalles esta noche, en los Embalses; puede enviarle sus cartas allí.'"
"Pero, ¿quién era ese señor? ¿Con qué derecho hablaba?"
"No lo sé."
Gourel se sintió incómodo. Todo le parecía bastante extraño.
"¿Tienes la llave?"
"No. El Sr. Kesselbach mandó hacer llaves especiales".
"Vamos a ver".
Gourel volvió a llamar furiosamente. No ocurrió nada. Estaba a punto de irse cuando, de repente, se agachó y pegó la oreja al ojo de la cerradura:
"Escucha. . . . Me parece oír... Pues, sí. . . es muy claro. . . . Oigo gemidos. . . ."
Dio a la puerta un tremendo golpe con el puño.
"Pero, señor, usted no tiene el derecho . . ."
"¡Oh, cuelga la derecha!"
Golpeó la puerta con renovada fuerza, pero con tan poco éxito que abandonó el intento de inmediato:
"¡Rápido, rápido, un cerrajero!"
Uno de los camareros echó a correr. Gourel, bravucón e indeciso, caminaba de un lado a otro. Los sirvientes de los otros pisos se reunieron en grupos. Llegó gente de la oficina, del departamento del director. Gourel lloraba:
"¿Pero por qué no entramos por las habitaciones contiguas? ¿Se comunican con esta suite?"
"Sí; pero las puertas de comunicación siempre están cerradas por ambos lados".
"Entonces telefonearé a la oficina de detectives", dijo Gourel, para cuya mente obviamente no existía salvación sin su jefe.
"Y al comisario de policía", observó alguien.
"Sí, si lo desea", respondió, en el tono de un caballero que se interesaba poco o nada por aquella formalidad.
Cuando volvió del teléfono, el cerrajero casi había terminado de probar las llaves. La última abrió la cerradura. Gourel entró enérgicamente.
Inmediatamente se apresuró en la dirección de donde procedían los gemidos y chocó contra los cuerpos de Chapman, el secretario, y Edwards, el criado. Uno de ellos, Chapman, había conseguido, a fuerza de paciencia, soltarse un poco la mordaza y emitía gemidos cortos y ahogados. El otro parecía dormido.
Fueron liberados. Pero Gourel estaba ansioso:
"¿Dónde está el Sr. Kesselbach?"
Entró en el salón. El señor Kesselbach estaba sentado atado al respaldo del sillón, cerca de la mesa. La cabeza le colgaba del pecho.
"Se ha desmayado", dijo Gourel, acercándose a él. "Debe haberse esforzado más allá de sus fuerzas".
Rápidamente cortó las cuerdas que sujetaban los hombros. El cuerpo cayó hacia delante en una masa inerte. Gourel lo cogió en brazos y retrocedió con un grito de horror:
"¡Está muerto! Siente... ¡sus manos están heladas! Y mírale los ojos".
Alguien aventuró la opinión:
"Un ataque apoplético, sin duda... o bien un fallo cardíaco."
"Cierto, no hay señales de herida... es una muerte natural".
Depositaron el cadáver en el sofá y desabrocharon la ropa.
Pero enseguida aparecieron manchas rojas en la camisa blanca; y, cuando la echaron hacia atrás, vieron que, cerca del corazón, el pecho presentaba un pequeño rasguño por el que había corrido un fino chorro de sangre.
Y en la camisa había prendida una tarjeta. Gourel se inclinó hacia delante.
Era la tarjeta de Arsène Lupin, manchada de sangre como el resto.
Entonces Gourel se levantó, con autoridad y brusquedad:
"¡Asesinado! . . . ¡Arsène Lupin! . . . Abandona el piso. . . . ¡Salid todos del piso! . . . Nadie debe quedarse aquí o en el dormitorio. . . . ¡Que se lleven a los dos hombres y se ocupen de ellos en otra parte! . . . Abandonen el piso. . . y no toquen nada. . .
"¡El jefe está en camino! . . ."
Capítulo 2. La etiqueta de bordes azules
"¡Arsène Lupin!"
Gourel repitió estas dos fatídicas palabras con aire absolutamente petrificado. Sonaron en su interior como un nudillo. ¡Arsène Lupin! El gran, el formidable Arsène Lupin. ¡El rey ladrón, el poderoso aventurero! ¿Era posible?
"No, no", murmuró, "no es posible, ¡porque está muerto!".
Sólo que era eso... ¿estaba realmente muerto?
¡Arsène Lupin!
De pie junto al cadáver, permaneció embotado y aturdido, girando la carta una y otra vez con cierto temor, como si hubiera sido desafiado por un fantasma. ¡Arsène Lupin! ¿Qué debía hacer? ¿Actuar? ¿Salir al campo con sus recursos? No, no... mejor no actuar... Estaba obligado a cometer errores si entraba en las listas con un adversario de esa calaña. Además, ¡el jefe estaba en camino!
El jefe estaba en camino. Toda la filosofía intelectual de Gourel se resumía en esa breve frase. Oficial capaz y perseverante, lleno de valor y experiencia y dotado de una fuerza hercúlea, era de esos que sólo avanzan cuando obedecen instrucciones y que sólo hacen un buen trabajo cuando se les ordena. Y esta falta de iniciativa se había acentuado aún más desde que M. Lenormand había ocupado el lugar de M. Dudouis en el servicio de detectives. El Sr. Lenormand era un verdadero jefe. Con él, uno estaba seguro de estar en el buen camino. Tan seguro, incluso, que Gourel se detuvo en el momento en que el incentivo del jefe dejó de estar detrás de él.
Pero el jefe estaba de camino. Gourel sacó su reloj y calculó la hora exacta en que llegaría. ¡Si el comisario de policía no llegara antes, si el juez de instrucción, que sin duda ya estaba designado, o el cirujano de división, no vinieran a hacer descubrimientos inoportunos antes de que el jefe tuviera tiempo de fijar en su mente los puntos esenciales del caso!
"Bueno, Gourel, ¿qué estás soñando?"
"¡El jefe!"
M. Lenormand era todavía un hombre joven, si nos fijábamos sólo en la expresión de su rostro y en el brillo de sus ojos a través de las gafas; pero era casi un anciano cuando veíamos su espalda encorvada, su piel seca y amarilla como la cera, su pelo y su barba canosos, todo su aspecto decrépito, vacilante y malsano. Había pasado su vida laboriosamente en las colonias como comisario del gobierno, en los puestos más peligrosos. Allí había adquirido una serie de fiebres; una energía indomable, a pesar de su cansancio físico; el hábito de vivir solo, de hablar poco y actuar en silencio; cierta misantropía; y, de repente, a los cincuenta y cinco años, como consecuencia del famoso caso de los tres españoles de Biskra, una gran y bien ganada notoriedad.
La injusticia fue entonces reparada, y él fue inmediatamente transferido a Burdeos, luego fue nombrado diputado en París, y por último, a la muerte de M. Dudouis, jefe del servicio de detectives. Y en cada uno de estos puestos demostró una facultad tan curiosa de inventiva en sus procedimientos, tal ingenio, tantas cualidades nuevas y originales; y sobre todo, logró resultados tan correctos en la conducción de los últimos cuatro o cinco casos con los que la opinión pública había sido conmovida, que su nombre fue citado en el mismo aliento con los de los detectives más célebres.
Gourel, por su parte, no dudó. Favorito del jefe, que le apreciaba por su franqueza y su obediencia pasiva, ponía al jefe por encima de todos. Para él, el jefe era un ídolo, un dios infalible.
M. Lenormand parecía aquel día más cansado que de costumbre. Se sentó cansado, se desabrochó el frac -un frac viejo, famoso por su corte anticuado y su color verde oliva-, se desató el pañuelo -un pañuelo de color granate igualmente famoso-, apoyó las dos manos en el bastón y dijo:
"¡Habla!"
Gourel contó todo lo que había visto y todo lo que había aprendido, y lo contó brevemente, según la costumbre que el jefe le había enseñado.
Pero, cuando sacó la tarjeta de Lupin, M. Lenormand dio un respingo:
"¡Lupin!"
"Sí, Lupin. El bruto se ha levantado de nuevo".
"Está bien, está bien", dijo M. Lenormand, después de pensarlo un momento.
"Está bien, por supuesto", dijo Gourel, a quien le encantaba añadir una palabra propia a los raros discursos de un superior cuyo único defecto a sus ojos era una reticencia indebida. "Está bien, porque por fin medirás tus fuerzas con un adversario digno de ti. . . . Y Lupin conocerá a su maestro. . . . Lupin dejará de existir. . . . Lupin. . ."
"¡Ferret!", dijo M. Lenormand, cortándole en seco.
Era como una orden dada por un deportista a su perro. Y Gourel huroneaba a la manera de un buen perro, un animal vivo e inteligente, que trabaja bajo la mirada de su amo. M. Lenormand señalaba con su bastón un rincón, un sillón, como se señala un arbusto o un mechón de hierba, y Gourel golpeaba el arbusto o el mechón de hierba con concienzuda minuciosidad.
"Nada", dijo el sargento cuando terminó.
"¡Nada para ti!", gruñó M. Lenormand.
"Eso es lo que quería decir. . . . Sé que, para usted, jefe, hay cosas que hablan como seres humanos, verdaderos testigos vivientes. Por todo eso, aquí hay un asesinato bien y debidamente añadido a nuestra cuenta contra el señorito Lupin".
"El primero", observó M. Lenormand.
"La primera, sí. . . . Pero tenía que llegar. No puedes llevar ese tipo de vida sin que, tarde o temprano, las circunstancias te lleven a cometer un delito grave. El Sr. Kesselbach debió defenderse... . . ."
"No, porque estaba atado".
"Es cierto", reconoció Gourel, algo desconcertado, "y también es bastante curioso. . . . ¿Por qué matar a un adversario que prácticamente ha dejado de existir? . . . Pero, no importa, si lo hubiera atrapado ayer, cuando estábamos cara a cara en la puerta del vestíbulo..."
M. Lenormand había salido al balcón. Luego se dirigió al dormitorio del señor Kesselbach, a la derecha, y probó los cierres de las ventanas y las puertas.
"Las ventanas de ambas habitaciones estaban cerradas cuando entré", dijo Gourel.
"¿Cerrado, o sólo empujado a?"
"Nadie los ha tocado desde entonces. Y están cerradas, jefe".
Un ruido de voces les hizo volver al salón. Allí encontraron al cirujano de división, que examinaba el cadáver, y a M. Formerie, el magistrado. M. Formerie exclamó:
"¡Arsène Lupin! Me alegro de que por fin una afortunada casualidad me haya puesto de nuevo en contacto con ese canalla. ¡Le demostraré a ese tipo de qué estoy hecho! . . . ¡Y esta vez es un asesinato! . . . ¡Ahora es una pelea entre usted y yo, amo Lupin!"
M. Formerie no había olvidado la extraña aventura de la diadema de la princesa de Lamballe, ni la maravillosa forma en que Lupin le había engañado unos años antes. El asunto seguía siendo famoso en los anales de los tribunales. La gente aún se reía de ello, y en M. Formerie había dejado un justo sentimiento de resentimiento, combinado con el anhelo de una venganza contundente.
"La naturaleza del crimen es evidente", declaró, con gran aire de convicción, "y no tendremos dificultad en descubrir el móvil. Así que todo está bien. . . . M. Lenormand, ¿cómo está? . . . Estoy encantado de verle. . . ."
M. Formerie no se alegró lo más mínimo. Al contrario, la presencia de M. Lenormand no le agradaba en absoluto, viendo que el detective jefe apenas se tomaba la molestia de disimular el desprecio que le profesaba. Sin embargo, el magistrado se incorporó y, en su tono más solemne:
"Entonces, doctor, ¿considera que la muerte tuvo lugar hace una docena de horas, ¡quizás más! . . . Eso, de hecho, fue idea mía. . . . Estamos de acuerdo. . . . ¿Y el instrumento del crimen?"
"Un cuchillo de hoja muy fina, Monsieur le Juge d'Instruction", respondió el cirujano. "Mire, la hoja ha sido limpiada en el propio pañuelo del muerto. . . ."
"Sólo para que. . . sólo para que. . . puedas ver la marca. . . . Y ahora vamos a interrogar a la secretaria y al criado del Sr. Kesselbach. No dudo que su interrogatorio arrojará más luz sobre el caso".
Chapman, que junto con Edwards había sido trasladado a su propia habitación, a la izquierda del salón, ya se había recuperado de sus experiencias. Describió con detalle los acontecimientos del día anterior, la inquietud del señor Kesselbach, la esperada visita del coronel y, por último, el ataque del que habían sido víctimas.
"¡Ajá!", gritó M. Formerie. "¡Así que hay un cómplice! ¡Y has oído su nombre! . . . Marco, ¿dices? . . . Esto es muy importante. Cuando tengamos al cómplice, estaremos mucho más avanzados. . . ."
"Sí, pero no lo tenemos", se aventuró a comentar M. Lenormand.
"Ya veremos. . . . Una cosa cada vez. . . . Y entonces, Sr. Chapman, ¿este Marco se fue inmediatamente después de que M. Gourel tocara la campana?".
"Sí, lo oímos irse".
"Y después de que se fue, ¿no oíste nada más?"
"Sí. . . de vez en cuando, pero vaguel. . . . La puerta estaba cerrada".
"¿Y qué tipo de ruidos oíste?"
"Ráfagas de voces. El hombre..."
"Llámalo por su nombre, Arsène Lupin."
"Arsène Lupin debe haber telefoneado."
"¡Capital! Vamos a examinar a la persona del hotel que tiene a su cargo la centralita que comunica con el exterior. Y, después, ¿tú también le oíste salir?".
"Entró para ver si seguíamos atados; y, un cuarto de hora después, se marchó, cerrando la puerta del vestíbulo tras de sí".
"Sí, tan pronto como su crimen fue cometido. Bien. . . . Bien. . . . . . Todo encaja. . . . ¿Y después?"
"Después de eso, no oímos nada más. . . . La noche pasó. . . . Me dormí de cansancio. . . . Edwards también. . . . Y no fue hasta esta mañana. . ."
"Sí, lo sé. . . . Ya está, no va mal. . . todo encaja. . . . ."
Y, marcando las etapas de su investigación, en un tono como si estuviera enumerando tantas victorias sobre el desconocido, murmuró pensativo:
"El cómplice. . . el teléfono. . . la hora del asesinato. . . los sonidos que se oyeron. . . . Bueno . . . . Muy buenos. . . . Todavía tenemos que establecer el motivo del crimen. . . . En este caso, como tenemos que tratar con Lupin, el motivo es obvio. M. Lenormand, ¿ha notado la menor señal de que algo haya sido abierto?"
"No."
"Entonces el robo debe haberse efectuado en la persona de la propia víctima. ¿Se ha encontrado su cartera?"
"Lo dejé en el bolsillo de su chaqueta", dijo Gourel.
Todos fueron al salón, donde M. Formerie descubrió que el libro de bolsillo no contenía más que tarjetas de visita y papeles que establecían la identidad del hombre asesinado.
"Qué raro. Sr. Chapman, ¿puede decirnos si el Sr. Kesselbach llevaba dinero encima?"
"Sí. El día anterior -es decir, el lunes, anteayer- fuimos al Crédit Lyonnais, donde el señor Kesselbach alquiló una caja fuerte...".
¿"Una caja fuerte en el Crédit Lyonnais"? Bien. . . . Debemos investigar eso".
"Y, antes de irnos, el señor Kesselbach abrió una cuenta y sacó cinco o seis mil francos en billetes".
"Excelente . . . eso nos dice justo lo que queremos saber".
continuó Chapman:
"Hay otro punto, Monsieur le Juge d'Instruction. El señor Kesselbach, que durante algunos días había estado muy inquieto en su mente -ya le he dicho la razón: un plan al que concedía la máxima importancia-, el señor Kesselbach parecía particularmente inquieto por dos cosas. En primer lugar, una cajita de ébano que había guardado en el Crédit Lyonnais y, en segundo lugar, un pequeño maletín de marruecos negro en el que guardaba algunos papeles."
"¿Y dónde es eso?"
"Antes de la llegada de Lupin, lo puso, en mi presencia, en esa bolsa de viaje".
M. Formerie cogió la bolsa y la tanteó. El maletín no estaba allí. Se frotó las manos:
"¡Ah, todo encaja! . . . Conocemos al culpable, las condiciones y el móvil del crimen. Este caso no llevará mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo en todo, M. Lenormand?"
"Sobre ni una sola cosa".
Hubo un momento de estupefacción. El comisario de policía había llegado y, detrás de él, a pesar de los agentes que custodiaban la puerta, una tropa de periodistas y el personal del hotel habían forzado la entrada y se encontraban en el vestíbulo.
Aunque el anciano era famoso por su franqueza -una franqueza no exenta de cierta descortesía y que ya le había valido alguna que otra reprimenda en las altas esferas-, la brusquedad de esta respuesta sorprendió a todos. Y el Sr. Formerie, en particular, parecía totalmente desconcertado:
"Aun así", dijo, "no veo nada que no sea bastante sencillo. Lupin es el ladrón. . . ."
"¿Por qué cometió el asesinato?" le espetó M. Lenormand.
"Con el fin de cometer el robo."
"Le ruego me disculpe; el relato de los testigos prueba que el robo tuvo lugar antes del asesinato. Primero ataron y amordazaron al Sr. Kesselbach y luego le robaron. ¿Por qué Lupin, que nunca ha recurrido al asesinato, elegiría esta vez matar a un hombre al que había dejado indefenso y al que ya había robado?".
El juez de instrucción se acarició sus largos y rubios bigotes, con el gesto que acostumbraba a hacer cuando una pregunta parecía incapaz de resolverse. Respondió en tono pensativo:
"Hay varias respuestas a eso. . . ."
"¿Qué son?"
"Depende. . . depende de una serie de hechos aún desconocidos. . . . Y, además, la objeción se aplica sólo a la naturaleza de los motivos. Estamos de acuerdo en lo demás".
"No."
Esta vez, de nuevo, la negación fue rotunda, contundente, casi descortés; tanto que el magistrado se quedó absolutamente imperturbable, no se atrevió siquiera a elevar una protesta y permaneció avergonzado en presencia de aquel extraño colaborador. Por fin dijo:
"Todos tenemos nuestras teorías. Me gustaría saber la tuya".
"No tengo ninguno".
El detective jefe se levantó y, apoyándose en su bastón, dio unos pasos por la sala. Todas las personas que le rodeaban guardaron silencio. . . . Y resultaba bastante curioso, en un grupo en el que, al fin y al cabo, su posición no era más que la de un auxiliar, un subordinado, ver a aquel hombre achacoso, decrépito y anciano dominar a los demás por la pura fuerza de una autoridad que tenían que sentir, aunque no la aceptaran. Tras una larga pausa, dijo:
"Me gustaría inspeccionar las habitaciones contiguas a esta suite".
El director le mostró el plano del hotel. La única salida de la habitación de la derecha, que era la del señor Kesselbach, era a través del pequeño vestíbulo de la suite. Pero el dormitorio de la izquierda, el que ocupaba la secretaria, comunicaba con otro apartamento.
"Vamos a inspeccionarlo", dijo M. Lenormand.
M. Formerie no pudo evitar encogerse de hombros y gruñir:
"Pero la puerta de comunicación está cerrada con pestillo y la ventana con llave".
"Vamos a inspeccionarlo", repitió M. Lenormand.
Le llevaron al apartamento, que era la primera de las cinco habitaciones reservadas a la Sra. Kesselbach. Luego, a petición suya, le llevaron a las habitaciones que daban al exterior. Todas las puertas de comunicación estaban cerradas por ambos lados.
"¿No está ocupada ninguna de estas habitaciones?", preguntó.
"No."
"¿Dónde están las llaves?"
"Las llaves siempre se guardan en la oficina".
"¿Entonces nadie puede haber entrado? . . ."
"Nadie, excepto el camarero de piso que airea y quita el polvo de las habitaciones".
"Mande a buscarlo, por favor."
El hombre, que se llamaba Gustave Beudot, respondió que el día anterior había cerrado las ventanas de cinco habitaciones siguiendo sus instrucciones generales.
"¿A qué hora?"
"A las seis de la tarde".
"¿Y no notaste nada?"
"No, señor."
"Y, esta mañana... ?"
"Esta mañana, abrí las ventanas exactamente a las ocho".
"¿Y no encontraste nada?"
Dudó. Se le presionó con preguntas y terminó admitiendo:
"Bueno, cogí una pitillera cerca de la chimenea en el 420. . . . Tenía intención de llevarla a la oficina esta tarde".
"¿Lo llevas encima?"
"No, está en mi habitación. Es una caja de metal. Tiene un espacio para tabaco y papel de fumar en un lado y para cerillas en el otro. Hay dos iniciales en dorado: una L y una M. . . ."
"¿Qué es eso?"
Chapman se había adelantado. Parecía muy sorprendido e, interrogando al criado:
"¿Una pitillera de metal, dices?"
"Sí."
"Con tres compartimentos para tabaco, papel de fumar y cerillas. . . . Tabaco ruso, ¿verdad? Muy fino y ligero".
"Sí."
"Ve a buscarlo. . . . Me gustaría verlo yo mismo. . . para asegurarme. . . ."
A una señal del detective jefe, Gustave Beudot salió de la habitación.
M. Lenormand se sentó y sus agudos ojos examinaron la alfombra, los muebles y las cortinas. Preguntó:
"Esta es la habitación 420, ¿no?"
"Sí."
El magistrado sonrió:
"Me gustaría mucho saber qué conexión establece entre este incidente y la tragedia. Cinco puertas cerradas nos separan de la habitación en la que asesinaron al Sr. Kesselbach".
M. Lenormand no se dignó contestar.
Pasó el tiempo. Gustave no regresó.
"¿Dónde duerme?", preguntó el detective jefe.
"En el sexto piso", respondió el encargado. "La habitación está en el lado de la Rue de Judée: encima de ésta, por tanto. Es curioso que aún no haya vuelto".
"¿Tendría la amabilidad de enviar a alguien a ver?"
El director fue en persona, acompañado por Chapman. Pocos minutos después regresó solo, corriendo, con todas las señales de consternación en el rostro.
"¿Y bien?"
"¡Muerto!"
"¿Asesinado?"
"Sí."
"¡Oh, por todos los truenos, qué listos son estos canallas!" rugió M. Lenormand, "Fuera de aquí, Gourel, y que cierren las puertas del hotel. . . . Vigila todas las salidas. . . . Y usted, señor director, llévenos a la habitación de Gustave Beudot".
El director les indicó el camino. Pero cuando salían de la habitación, M. Lenormand se inclinó y cogió un papelito redondo en el que ya se habían fijado sus ojos.
Era una etiqueta rodeada de un borde azul y marcada con el número 813. Se la metió en el bolsillo, por casualidad, y se unió a los demás. . . .
* * * * *
Una pequeña herida en la espalda, entre los omóplatos. . . .
"Exactamente la misma herida que la del señor Kesselbach", declaró el médico.
"Sí", dijo M. Lenormand, "fue la misma mano la que dio el golpe y se utilizó la misma arma".
A juzgar por la posición del cuerpo, el hombre había sido sorprendido de rodillas ante la cama, buscando bajo el colchón la pitillera que había escondido allí. Su brazo seguía atrapado entre el colchón y la cama, pero la pitillera no aparecía.
"¡Esa pitillera debe de haber sido endiabladamente comprometedora!", sugirió tímidamente M. Formerie, que ya no se atrevía a exponer ninguna opinión definitiva.
"¡Pues claro!", dijo el detective jefe.
"En cualquier caso, conocemos las iniciales: una L y una M. Y con eso, junto con lo que el Sr. Chapman parece saber, aprenderemos fácilmente. . . ."
M. Lenormand dio un respingo:
"¡Chapman! ¿Pero dónde está?"
Miraron en el pasadizo entre los grupos de personas apiñadas. Chapman no estaba allí.
"El Sr. Chapman vino conmigo", dijo el gerente.
"Sí, sí, lo sé, pero no ha vuelto contigo".
"No, lo dejé con el cadáver".
"¡Lo dejaste! . . . ¿Solo?"
"Le dije: 'Quédate aquí . . . no te muevas'".
"¿Y no había nadie? ¿No viste a nadie?"
"¿En el pasadizo? No".
"¿Pero en los otros áticos? . . . O si no, mira aquí, a la vuelta de esa esquina: ¿no había nadie escondido allí?".
M. Lenormand parecía muy excitado. Caminaba arriba y abajo, abría las puertas de las habitaciones. Y, de repente, echó a correr con una agilidad de la que nadie le habría creído capaz. Bajó traqueteando los seis pisos, seguido de lejos por el director y el juez de instrucción. Al llegar abajo, encontró a Gourel delante de la puerta principal.
"¿No ha salido nadie?"
"No, jefe."
"¿Y la otra puerta, en la calle Orvieto?"
"He destinado a Dieuzy allí."
"¿Con órdenes firmes?"
"Sí, jefe."
El enorme vestíbulo del hotel estaba abarrotado de visitantes ansiosos, todos comentando las versiones más o menos exactas que les habían llegado del crimen. Todos los criados habían sido convocados por teléfono y fueron llegando, uno a uno. M. Lenormand los interrogó sin demora. Ninguno de ellos fue capaz de proporcionar la menor información. Pero apareció una camarera del quinto piso. Diez minutos antes, más o menos, se había cruzado con dos caballeros que bajaban por la escalera de servicio entre el quinto y el cuarto piso.
"Bajaron muy rápido. El de delante llevaba al otro de la mano. Me sorprendió ver a esos dos caballeros en la escalera de servicio".
"¿Los volverías a conocer?"
"El primero no. Tenía la cabeza girada hacia el otro lado. Era un hombre delgado y rubio. Llevaba un sombrero negro suave. . . y ropa negra".
"¿Y el otro?"
"Oh, el otro era un inglés, con una cara grande y bien afeitada y un traje a cuadros. No llevaba sombrero".
La descripción se refería obviamente a Chapman.