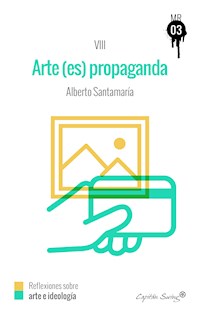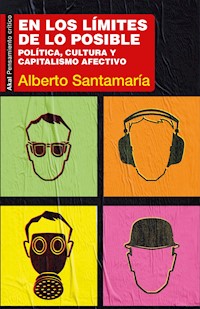Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía y Pensamiento
- Sprache: Spanisch
¿Cómo es posible que el neoliberalismo y sus instituciones se apliquen afanosamente en propagar un arte social y participativo, un arte creativo y original, incluso un arte crítico? El activismo cultural del neoliberalismo es inagotable y el arte contemporáneo es un lugar idóneo para entender cómo funciona. Alta cultura descafeinada indaga desde una perspectiva crítica en la despolitización del arte en las últimas décadas. Ofrece una crítica directa a esos procesos destinados a recuperar y reinsertar prácticas en otro tiempo disidentes y que, sin embargo, se nos presentan hoy como yermas, inocuas y descafeinadas de consenso. Si el neoliberalismo carece de centro, si se mueve tanto dentro como fuera de las instituciones, es porque posee la virtud de fagocitar y nutrirse hábilmente de cuanto lo rodea, incluso de aquello que está destinado a cuestionarlo. Alberto Santamaría analiza la despolitización de la vanguardia en el arte de ese activismo cultural neoliberal que nos rodea y nos urge a reubicar la cultura como herramienta emancipadora en la batalla ideológica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI / Serie Filosofía y pensamiento
Alberto Santamaría
Alta cultura descafeinada
Situacionismolow costy otras escenas del arte en el cambio de siglo
¿Cómo es posible que el neoliberalismo y sus instituciones se apliquen afanosamente en propagar un arte social y participativo, un arte creativo y original, incluso un arte crítico? El activismo cultural del neoliberalismo es inagotable y el arte contemporáneo es un lugar idóneo para entender cómo funciona.
Alta cultura descafeinada indaga desde una perspectiva crítica en la despolitización del arte en las últimas décadas. Ofrece una crítica directa a esos procesos destinados a recuperar y reinsertar prácticas en otro tiempo disidentes y que, sin embargo, se nos presentan hoy como yermas, inocuas y descafeinadas de consenso. Si el neoliberalismo carece de centro, si se mueve tanto dentro como fuera de las instituciones, es porque posee la virtud de fagocitar y nutrirse hábilmente de cuanto lo rodea, incluso de aquello que está destinado a cuestionarlo. Alberto Santamaría analiza la despolitización de la vanguardia en el arte de ese activismo cultural neoliberal que nos rodea y nos urge a reubicar la cultura como herramienta emancipadora en la batalla ideológica.
«Alberto Santamaría tiene un talento arrollador para rescatar las cuestiones del limbo académico y convertirlas en desafíos urgentes.»
CÉSAR RENDUELES, EL PAÍS
«Alberto Santamaría nos muestra cómo se ha vaciado de contenido y desprovisto de capacidad crítica la cultura.»
LAURA BARRACHINA, EFECTO DOPPLER, RADIO 3
«El filósofo Alberto Santamaría se ha ganado el respeto general: nos presenta una sólida investigación que invita a pensar sobre la ideología escondida detrás de los movimientos artísticos y culturales.»
VÍCTOR LENORE, EL CONFIDENCIAL
Alberto Santamaría es doctor en Filosofía y profesor de Teoría del arte en la Facultad de Bellas artes de la Universidad de Salamanca. Es autor de diversos ensayos e investigaciones, entre los que destacan La vida me sienta mal. Argumentos a favor del arte romántico previos a su triunfo (2015), Paradojas de lo cool. Arte, literatura, política (2016), Arte (es) propaganda. Reflexiones sobre arte e ideología (2016) y, más recientemente, En los límites de lo posible. Política, cultura y capitalismo afectivo (2018).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Alberto Santamaría, 2019
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2019
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1946-4
Solo los tontos se lamentan aún de la decadencia de la crítica. El momento de esta hace ya mucho que pasó. La crítica consiste en adoptar una distancia adecuada y, por lo tanto, se corresponde con un mundo concebido en términos de perspectiva y de proyección en el que era posible adoptar un punto de vista. Ahora, sin embargo, la sociedad se ve presionada por las cosas desde demasiado cerca.
Walter Benjamin
Naturalmente, los museos trabajan en las torres de marfil de la conciencia. Declarar ese hecho tan obvio, no obstante, no es una acusación de conducta desviada. El posicionamiento intelectual y moral de una institución se vuelve débil solo si pretende estar libre de prejuicios ideológicos. Y una institución tal debe ser puesta en duda si rehúsa reconocer que opera bajo coacciones derivadas de sus fuentes de financiación y la autoridad a la cual ha de presentar informe.
Hans Haacke
Fabricas una escultura y es algo excitante, y está en una exposición, y la miras, y simplemente dices, «guau».
Damien Hirst
DIARIO. 2 DÍAS EN MADRID
Nuevo prólogo
Es 27 de febrero de 2019. El movimiento frente a las puertas del recinto ferial es lento y pesado a primera hora de la tarde. Mientras camino por el exterior buscando un lugar donde poder tomar algo y sentarme, un joven trajeado y mal afeitado me entrega, con un gracioso gesto automático, un tríptico de un color azul-hoja-parroquial que me llama la atención. Sobre nuestra cabeza hay un conjunto de indicaciones de diverso tipo y un rótulo que se impone al resto: Tecnova Piscinas 2019, posiblemente la feria del sector más importante del país. Leo el texto: la feria proporciona «al amplio colectivo de profesionales de la piscina, gestores de piscinas y centros acuáticos y responsables del canal de distribución, la más completa panorámica de esta industria». Al mismo tiempo, justo frente a Tecnova Piscinas se celebra, como cada año, C&R. Climatización y refrigeración, una feria con un número mayor de visitantes y una importante proyección internacional. Según me dice un tipo, mientras accedo, es la cita comercial más importante de los sectores del aire acondicionado, calefacción, ventilación y frío industrial y comercial, que muestra el avance de una industria fuertemente marcada por su capacidad de innovación tecnológica. Lo repite, como una oración religiosa, lentamente. Lo repite. Se lo vuelve a repetir a un grupo de nórdicos que camina justo detrás de mí. Entro en ambos recintos. No entiendo demasiado del tema, pero la gente es amable, sonríe y me ofrecen bolígrafos, llaveros y algo que presumo que es un abridor, pero no lo sé con seguridad. Los potenciales visitantes de estas ferias son los mismos: empresarios y clientes que comulgan alrededor de un negocio no demasiado estable. Hay catálogos, precios, negociaciones sin rodeos, se escucha la música del dinero y se siente su olor. Doy una vuelta más, y salgo rodeado de regalos y sonriente. El ambiente es extrañamente festivo. Con retraso llego entonces a mi destino, justo al lado de Tecnova Piscinas. Ahí está ARCO 2019. He quedado para una entrevista en el espacio que Radio 3 tiene para realizar allí su programación. Ifema es un universo que busca su antropólogo. Lo maravilloso de Ifema no está en las ferias (algo vulgar, por cierto), sino en lo que sucede en ese largo pasillo que, como un intestino, deglute todo lo que por allí aparece. Es la metáfora del mercado. Acaba de publicarse la primera edición de este libro, Alta cultura descafeinada, y Laura Barrachina me entrevista para Efecto Doppler. Aprovecho para dar una vuelta antes de comenzar la conversación. No cabe duda de que ARCO es un modelo desde el cual es fácil comprender el marco cultural y político en el que estamos. Al igual que las piscinas, al igual que los aires acondicionados, en ARCO tenemos cosas, cosas a las cuales, sin embargo, les otorgamos una función cultural superior y que por lo tanto poseen un elemento mistérico que las muta en algo más que cosas. Decimos: el arte no es una mercancía más. Y con esta afirmación, no obstante, lo que decimos es que, por un lado, es una mercancía y, por el otro que, sin embargo, a diferencia del último modelo tecnológico de aire acondicionado, el arte se nos da como un elemento que supera ese carácter de simple mercancía. Es algo más. Pero ARCO es una feria en la que se compra y se vende, fundamentalmente. Es decir, el papel de un mercado y un coleccionismo perdido es lo esencial. En la entrevista hablamos de esto. Si uno pasea por ARCO no verá precios, ni le regalarán bolígrafos ni la gente será tan amable. Dudo mucho que en Tecnova Piscinas o en C&R. Climatización y refrigeración haya una zona VIP, con sus propias actividades, diálogos, elitismo idiota, etc. Para ARCO es esencial este modelo de distinción (y eso que estoy convencido de que en la zona VIP más de una vez han hablado de Bourdieu). Escucho a los responsables de ARCO. En realidad, parecen sinceros cuando dicen que la idea es que el arte contemporáneo se democratice, que cualquiera pueda disfrutar de ello. El discurso (naíf y desnortado) es que la cultura sea un espacio para el crecimiento de la sociedad. Lo que sorprende es que las entradas para ARCO cuesten 40 euros (sí, 40 euros más de lo que me costó entrar en la feria de piscinas y de aire acondicionado). La cultura embellece el mercado, lo dulcifica, y al mismo tiempo, ese mercado tiene la capacidad de absorber todo movimiento que genere disenso. La Alta cultura descafeinada funciona así: usando una forma de cultura (mercado) como elemento que empuja hacia la despolitización de toda posibilidad crítica del arte. Malusando una metáfora, podemos traer estas palabras que Marx escribe al inicio de El capital: «Perseo se envolvía en un manto de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos tapamos con nuestro embozo de niebla los oídos y los ojos para no ver ni oír las monstruosidades y poder negarlas». Así funciona el tema.
Es 28 de febrero de 2019. Hotel Liabeny, Madrid, 10:00 de la mañana. Con motivo de la presentación de Alta cultura descafeinada he quedado con un periodista de El País en el hall del hotel para una entrevista y un par de fotos. Todos llegamos con puntualidad. El salón posee un extraño magnetismo: su mobiliario y disposición no son fácilmente descriptibles. En la entrevista hablo de todo esto, pero incido en un ejemplo evidente: el banco Santander y la Fundación Botín. Toda la trama sobre la creatividad, emociones, arte, etc., no es más que una forma de vaciar de cualquier fuerza crítica y transformadora socialmente a esos conceptos. Algo sobre lo que me extendí en En los límites de lo posible. Toda su obsesión por la educación revolucionaria, por los afectos, etc., no es más que la escenificación de su necesidad de dominar un espacio que fatalmente se les escapa. Nunca podrá ser (jamás) un banco herramienta cultural de nada, al contrario. La entrevista nunca llegó a publicarse. Y posiblemente el periodista (autónomo) no llegó a cobrar.
Si no recuerdo mal esos días también me preguntaron por algo que no está explícitamente en el libro pero que ha aparecido recurrentemente cuando he presentado el libro: el Street art y su impacto. Y tan solo se me ocurre una cosa: el coeficiente de despolitización, algo que descubrí en una conversación con mis estudiantes de Bellas Artes. Este coeficiente nos dice que cuanto más conservador sea un ayuntamiento, más Street art tendrán las paredes de esa ciudad. Es un axioma que no falla. La derecha (y el mercado en su forma actual) ha aprendido que este fenómeno es altamente interesante: da una pátina de modernidad, al tiempo que puedes controlar cada imagen, mientras el artista parece sentirse realizado en cuanto «decorador de exteriores». Soy injusto con los artistas, lo sé. Y no todo es así. Pero ¿por qué no jugar a replantear algunas posiciones?
Este libro tan solo pretende abrir un debate, tal vez microscópico, pero que considero oportuno: la necesidad de repensar ciertos lugares sociales del artista o el olvido real de lo social por su parte. La incomodidad del artista en el cuerpo de lo social apunta hacia una cierta patología cultural: no me interesa lo social –dicen– ya que lo social no se interesa por mí como artista. Así se plantea el tema para buena parte del arte actual. Pero también ocurre de otro modo (que se enmarca bajo el mismo fenómeno): me interesa lo social como artista en cuanto lo social encaja en lo que necesito para ser situado en el vientre de la institución artística. Ambas piezas encajan en el puzle, y el neoliberalismo (ferozmente activista en lo cultural) sabe sacar partido, sin duda. Ese puzle genera una desactivación progresiva del arte, quedando su rostro y función como mero entretenimiento. No obstante, como alguien dijo, en tanto que entretenimiento el arte contemporáneo es, seamos sinceros, muy poco entretenido.
Salamanca, 3 de enero de 2020
Una nota previa
CARA A
La escena inicial de este libro tal vez requiera de cierta espesura descriptiva. Estamos en un palacio y es julio de 2016. La mañana comienza con una densa luz que tiñe con delicadeza los acantilados que rodean esta lujosa arquitectura de comienzos del siglo XX. Los rayos de sol atraviesan los viejos y nobles ventanales del que fuera el lugar de vacaciones de la familia real española. Mientras accedo al palacio trato de orientarme y de recordar por qué estoy aquí. Entonces me detengo y observo. La gente a mi alrededor sonríe mostrando, en su mayoría, una reluciente dentadura. ¿Quién es toda esa gente? ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es sencilla: arte contemporáneo. En realidad son los momentos previos al inicio de un congreso veraniego donde se reúnen durante unos días, junto a la playa, algunos de los coleccionistas y economistas del arte más importantes del momento. Se desplazan de un lado al otro, conversan animada y despreocupadamente mientras el resto del público toma asiento. Hago exactamente lo mismo, me siento. En ese instante, a mi lado, de pie, un tipo vestido impecable y con cierto gesto de superioridad dice a su interlocutora, una joven tostada y elegantemente vestida: «La verdad es que no sé por qué hemos tenido tanto éxito». Ríen. Se enseñan los dientes amablemente como animales afortunados. Se trata del director de la Fundación Banco Santander y frente a él, tal vez, una coleccionista. Los escucho en silencio, sentado en una silla justo a la entrada. Es cierto. El salón de baile, donde se realiza el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre coleccionismo está, a las 10:00 de la mañana de un 18 de julio, a rebosar de personas y personajes del mundo del arte. ¿Mundo del arte? Escribo estas palabras y enseguida siento un irresistible deseo de borrarlas. Escribo mejor: mundillo del arte. Después escribo campo artístico. Lo borro. Luego lo vuelvo a escribir todo de nuevo. Se arremolinan impacientes algunos de los participantes en el pasillo antes de comenzar. La estética del corrillo previo a una ponencia merecería un estudio aparte. Palabras banales. Gestos. Abrazos de compromiso. Un centenar de personas se reúnen durante estos días bajo el título Coleccionismo, apreciación y valor del arte contemporáneo. Un recorrido por los actuales circuitos del arte. El público lo compone una densa trama de galeristas, banqueros, empresarios-coleccionistas y artistas. Durante los días que dura el curso se desarrolla, en paralelo, una feria de arte; una de esas ferias menores que, sin embargo, logra concitar a cierto espectador interesado. En cualquier caso, ¿por qué hay tanto público?, ¿la alianza entre arte y mercado resulta tan atractiva? Seguro que sí. Pero ¿qué impulsa a alguien a coleccionar? Y, por otro lado, ¿cuál es el papel del coleccionismo y del coleccionista hoy?, ¿por qué el neoliberal es un tipo amablemente interesado en el arte supuestamente más «vanguardista»? Estas son solo algunas de las preguntas.
Al entrar en el Palacio de la Magdalena uno tiene una sensación extraña. Como si tras de sí caminase un fantasma; uno que se respira, que se huele, que se piensa. Pero sobre todo un fantasma que seguro lee LaRazón ya que sobre todas las mesas del palacio reposa un taco de ese periódico, que todo el mundo lee a lo largo del día, acariciándolo, hojeándolo, como si fuese un mapa sentimental del presente. La UIMP es, en fin, una especie de nave espacial que alguien ha abandonado allá arriba, para que algunos seres piensen que lo que allí hacen y dicen afecta al mundo, un mundo que –aparentemente– late ajeno. Miradas ceñudas, sonrisas amables, estudiantes esforzados e inteligentes, sacerdotes, políticos, se cruzan por los pasillos haciendo crujir las viejas maderas de un suelo que inevitablemente se hunde.
La sala donde se desarrolla el curso está llena. Apenas hay sitios libres. Tras las oportunas presentaciones iniciales se escucha un sonoro aplauso dedicado a la Fundación Banco Santander, que financia el curso y, por lo visto, está llamada a salvar el arte contemporáneo internacional. El aplauso es sonoro y sincero. Este inicio tiene algo de homilía.
Durante tres días se concentran aquí una gran cantidad de coleccionistas, galeristas y agentes del mundo del arte de diferentes partes del mundo. Tanto en las ponencias como en los pasillos algo parece claro: el coleccionismo ha cambiado. El coleccionista ya no es el mismo de hace cuarenta años. Esa parece una tesis más o menos recurrente y ampliamente aceptada en la gente que, por otro lado, tiene grandes sumas de dinero dispuestas para comprar arte contemporáneo. El coleccionista ya no es el típico profesional culto que colecciona arte, nacional fundamentalmente. No. Ya no es así. Las transformaciones económicas, los vaivenes sociales, han variado el mapa del coleccionismo. En la actualidad prima más la figura del empresario, emprendedor e inversor que mantiene una línea paralela relacionada con el arte. Un coleccionista con una pulsión internacional, atento a los cambios. Este sería el esquema del coleccionista, insisten. No obstante, hay algo que llama la atención, ¿cambia el coleccionista porque cambia el modo en el que el artista se enfrenta al proceso artístico? Parece ser que no es así. ¿Tal vez cambia el artista porque cambia el modelo económico vinculado al coleccionismo? Lo que ha traído el cambio de siglo es un proceso de intoxicación mutua atravesado por cambios más fuertes a nivel económico. Los coleccionistas no parecen darse cuenta de que son efecto del mercado y no a la inversa. Ahora bien, vayamos a otra pregunta: ¿para qué coleccionar arte? Esta pregunta ronda la cabeza de los presentes, pero nadie la propone. Se esgrimen documentos, cifras, estadísticas, pero lo que todos reclaman para sí es una imagen deliciosa: que se les vea como auténticos lovers del arte. Ahí está una de las claves y de las paradojas. Si no supiéramos absolutamente nada de dónde estamos, si fuésemos marcianos que aterrizan allí mismo en ese momento, al instante nos daríamos cuenta de que para esta gente un coleccionista es un ser alado, que ama el arte con un amor desmesurado. El dinero, o la procedencia de su dinero, es lo de menos. O eso es lo que parece que se dicen a sí mismos en una especie de dulce autoconsuelo. Primero uno es lover del arte y luego, coleccionista. Según nos cuentan compran arte no para especular ni para recibir beneficio, sino simplemente para disfrutarlo y permitir que otros lo disfruten. «No me preocupa –me confiesa uno de ellos en conversación privada– que se revalorice lo que compro, solo que me citen, que sepan quién soy. Bueno, que se revalorice pero que no se compre, saber que se revaloriza, ya sabes.» No. No lo sé, pienso, pero no digo nada. Recuerdo aquello que comentaba Alain Brossat acerca de la relación de saturación entre cultura y mercancía. Hacía referencia Brossat a quienes desde posiciones de poder tratan de salvar el concepto de cultura diciendo que «la cultura no es una mercancía más». ¿Qué nos quieren decir con esto exactamente? En realidad lo que nos están diciendo son dos cosas al mismo tiempo: a) que la cultura es una mercancía y b) que como tal se diferencia de las otras. Y en esta paradoja permanecemos dando vueltas. Otro coleccionista dice sin tapujos que su forma de comprar es sencilla: «Mismo tamaño, mismo precio». Pero «no lo hago por dinero, sino por emoción, bueno, emoción e inversión». Todos, al menos con los que hablo, se esfuerzan en decirme que ven la obra de arte no como algo mercantil o especulable, sino como producto afectivo. En alguna ponencia también se escucha esta idea. Afectos y efectos sociales como ejes que estructuran parte del mundo del coleccionista. No solo eso. Una de las ponentes dice: «El coleccionismo representa la construcción democrática de la sociedad». Copio esta frase, la vuelvo a copiar y prometo que no la entiendo. Hace falta un hermeneuta de altura para desentrañarla, yo no estoy capacitado. En cualquier caso, todo esto parece evidente: si entendemos las relaciones sociales como relaciones de mercado, el coleccionismo es un claro modelo social. En diversas ocasiones repiten la misma idea. Alguien añade a ello, con cierta sutileza: «Si el arte sobrevive hoy en día es por los coleccionistas y por las empresas y bancos, si no, no habría arte»[1]. Por supuesto, un nutrido grupo de asistentes asienten agitando su cabeza claramente orgullosos de sí. Y es cierto, razón no parece faltarles si analizamos el mundo a partir de las cifras y las ideas que muestran. Si bien olvidan otros factores, como el papel del propio artista y su precariedad general o la precariedad de los trabajos en el ámbito de la cultura. Nadie habla del éxito de una reciente la huelga en el Museo de Bellas Artes de Bilbao[2] o de la huelga en Es Baluard. Acostumbrado a ver el arte desde otro ángulo, me asombra cómo aquí el arte ocupa un lugar difuso, donde el peso de lo económico se mezcla con cierta retórica romántica del arte. Se alimentan de esa paradoja. Se nutren de ella para afianzar su lugar y derramar su propia aura como si fuera leche. (Inevitablemente pienso en el cuadro de Alonso Cano titulado San Bernardo y la Virgen para comprender la relación coleccionista-mercado-arte-artista.) Progresivamente, conforme pasan los minutos y las conversaciones, me voy percatando del objetivo real de estos cursos: elevar la moral del sector, o de esa parte del sector artístico de donde procede el dinero privado. Estoy, en efecto, en medio de una especie de (necesaria, eso parece) terapia colectiva. Un auténtico psicodrama. Hace calor. Mucho calor. Bajo a la playa. Me doy un baño y mi aura se reconforta.
La palabra fetiche nadie la menciona, pero sí que mencionan a Benjamin. Walter Benjamin reaparece en estos foros de coleccionistas como lejano apóstol de algo. ¿En serio? Hay, por supuesto, esplendidas ponencias. Hay quienes imparten una auténtica lección magistral acerca de cómo debe trabajar una institución pública y cómo ha de relacionarse con lo privado. Una referencia al hecho radical (que los coleccionistas parecen no querer apuntar) de que el coleccionista vive fundamentalmente pegado y atento a los vaivenes del mercado mientras que los museos públicos deberían prestar atención a la construcción de un relato, ajenos a esos vaivenes. Sin embargo, nadie menciona el absurdo montaje de los patronatos de los grandes museos, la ausencia real de la ciudad en la toma de decisiones a favor de ricos y coleccionistas o cómo ha de repensarse la arquitectura de esas instituciones públicas, donde ciertos consejos asesores están en manos, digamos, poco claras. Se suceden momentos cómicos. Alguien habla de un proyecto cultural y social –interesante, no cabe duda– fundado por empresarios adinerados de Valencia. Y aquí otro dato curioso del que uno se da cuenta pronto. En ningún momento se menciona que el crecimiento de la fortuna de estas personas, y por tanto de su colección, se debe a las toallitas húmedas del Mercadona[3]. No hay nada de malo en ello, al contrario, creo que sería la forma de humanizar a los coleccionistas. O tal vez no. Pero hay una enorme reticencia al hecho de nombrar la procedencia del dinero que recuerda mucho a El burgués gentilhombre de Molière. Hago la prueba. Cuando pregunto, nadie (o casi nadie) me dice a lo que se dedica: «Soy empresario», «Me dedico a las finanzas», etcétera.
Otro dato es la insistencia en la educación. La educación como eje vertebrador del cambio. Si cambia la educación, cambia la forma de ver el mundo, dicen. El coleccionista tiene fe ciega en la educación. Pero cuando hablan de educación, entre todas las cosas a las que se refieren, lo hacen señalando al hecho de que desde la infancia se debe hacer ver lo importante de la figura del empresario-coleccionista. «Educar para que al coleccionista se le valore como importante para la sociedad», esas son las palabras exactas. Tras los aplausos oportunos, me largo.
Justo a la entrada me topo con una de las ponentes. Le hago un comentario. Me responde: «A un coleccionista ya no se le pide que compre arte, sino que se comprometa con el mundo». Uno de los temas que aparece en varios (muchos, en realidad) momentos de las ponencias y de las conversaciones es del arte social y político. Oigo: «El arte comprometido es el lugar central hoy para el coleccionista y el empresario del arte». Asombrado copio estas palabras. ¿Realmente han dicho eso? Así es, no sé de qué me asombro: para el coleccionismo hoy el lugar es el arte social. Hace no demasiado tiempo Martha Rosler lo describía del siguiente modo: «Las obras comprometidas con los asuntos del mundo real, o que exhiben otras formas de criticidad, pueden ofrecer una cierta satisfacción y halagar al espectador, siempre que no involucren demasiado claramente su posición de clase»[4]. Tomo café con un participante que me dice que él no es coleccionista, aunque luego me reconoce que lo es un poco. ¿Se puede ser «un poco coleccionista»? De vuelta a la sala de conferencias, tras un breve descanso me topo con esta frase: «Ahora hay que comprar arte social, 15M y demás. Eso dentro de unos años quizá sea importante. El coleccionista es un oportunista», dice alguien con una gran sonrisa. Una de las ponentes menciona las siguientes palabras de Nato Thompson: «Coleccionar arte comprometido es la mejor forma de explorar el mundo y lo que aquí ocurre». Ahí está la clave. Según cuentan algunos de los presentes «la misión del artista es dar voz creativa a lo que ocurre fuera y la misión del coleccionista es comprarlo para saber lo que ocurre en la sociedad, para visibilizarlo y tenerlo presente». Sí, así es. Puede que los coleccionistas tengan la misión de comprar arte político para así saber lo que pasa en el mundo. Quizá sea un exceso, quizá con mirar ellos mismos de otro modo la realidad ya sería suficiente, pero realmente consideran que parte de su misión es esa: «adquirir» los problemas sociales a través del arte. Tal vez sea esta idea la mejor forma de percatarse de su pulsión fetichista. Aprehender lo real a través del arte.
(Conforme pasan las horas y las ponencias una cosa me va quedando clara: en un curso sobre coleccionismo y arte contemporáneo vas a ver más gráficos indescifrables acerca de fluctuaciones mercantiles que obras de arte. Mi inocencia es evidente.)
Y ¿en todo esto qué pinta el artista? Por un lado, aparece allí mismo, como figura espectral, un artista que se presenta como tal y que vende a nivel internacional. Sin pudor se ofrece como producto, al tiempo que sostiene que tiene que cambiar lo que hace para que sus coleccionistas no se cansen ni se aburran. Suelta: «Cuando dentro de 150 años quieran hacer una exposición sobre mí, tendrán que traer mi obra del extranjero, es una pena, pero así será». Tal cual. Por otra parte, el economista Alain Servais, tras una magnífica presentación o mapeo de la realidad mercantil del arte, concluye que la pobreza o precariedad del artista hoy se debe exclusivamente al hecho de que «hay muchos artistas». Es necesario fomentar cierto spencerismo que tienda a eliminar a los menos válidos. (No sé por qué, pero me viene a la mente la imagen de Pierre Bourdieu levitando sobre la pantalla que reflejaba tablas y gráficos.) Añade Servais: «Es como todo lo demás, si hay demasiada oferta, esto afecta a los precios. Es el capitalismo». Su teoría es simple: si no funciona, hay que desaparecer. Alguien habla de darwinismo tanto para el creador como para el galerista. Por su parte, Adriano Picinati di Torcello de Deloitte Luxembourg[5] lo expone claramente desde el principio: «El mercado global del arte está en medio de una transformación significativa que crea nuevas oportunidades». China, Oriente en general, es un gran mercado. Pero ¿el artista? Se cita este texto: «The Death of the Artist, and the Birth of the Creative Entrepreneur», publicado en The Atlantic a comienzos de 2015[6]. Llegamos al punto clave. El artista ha de fenecer y de sus cenizas ha de brotar un emprendedor, capaz de combinar las finanzas y las bellas artes. El artista emprendedor, sueño de los hombres de finanzas. El objetivo es «alcanzar a clientes potenciales a una velocidad y una escala que hubiera sido impensable cuando los únicos medios eran el boca a boca, la prensa alternativa y poner letreros en los postes de teléfono». Escucho: «Ha comenzado la era del cliente».
Salgo a respirar después de tanto gráfico y tanta empresa y me encuentro con un galerista que conozco desde hace tiempo. Fuma. Le pregunto que qué tal la conferencia. Me dice: «El tipo conoce perfectamente el sector». Como galerista participa en la feria de arte que se desarrolla al mismo tiempo. «Y la feria, ¿qué tal?» Da una larga calada y suelta el humo. «Pues una mierda, la verdad. Estoy harto de venir cada año y ver que lo único que les interesa a los políticos de nosotros es adornar la ciudad y el verano, nada más. Vale que el stand es gratis, pero todo lo demás es ridículo. Una mierda. Esto me sirve para replantear cosas.» Se despide. Mientras monta en el taxi me dice: «No vayas a escribir sobre esto que te digo, ¿eh?». «No te preocupes», respondo. «Bueno, haz lo quieras», me dice desde dentro del taxi. Lo borro. Lo vuelvo a escribir. ¿Lo borro?
Me resulta complejo extraer conclusiones. ¿Realmente no he concluido nada? Iñigo de la Serna, alcalde, luego ministro y más tarde cazatalentos, sí concluye. Lo hace sin decir nada y vendiendo una vacía e inane idea de cultura que tristemente pagarán los ciudadanos sin abrir la boca. El timo cultural para una ciudad desnortada, como casi todas, donde, como dice un buen amigo, «el discurso va por delante del recurso». Sin embargo, trataré de concluir. Los coleccionistas parecen seres que se mueven en una extraña invisibilidad de la que muchos otros se nutren. Una invisibilidad que reclama, paradójicamente, visibilidad, mención, reconocimiento. No obstante, esta trama del arte y de la cultura vive completamente ajena a la sociedad, como si la precariedad laboral en el mundo de la cultura, la desmantelación de lo público, etc., no existiera. Nadie se ha referido a esa precariedad de los trabajadores del arte; la palabra «precariedad», de hecho, no ha aparecido. En su lugar «invertir» o «negocio» han sido palabras recurrentes. Pero es lógico, desde este lado del arte contemporáneo esa precariedad no es un problema. El problema, según un coleccionista me confiesa es simple: «Acertar o no acertar con lo que compras». Parecen seres que juegan, que se mantienen en un verdadero laberinto fetichista. Un coleccionista está destinado a ser, en definitiva, un personaje trágico y ganador al mismo tiempo.
CARA B
Sirva esta anécdota como ejemplo. Quería (o necesitaba) empezar con esta historia, con esta crónica, como marco de algo que vendrá en las páginas que siguen. No se trata de una pataleta ni de una forma de derribar formas de hacer. Simplemente se trata de un replanteamiento crítico. ¿Cómo afrontar las dinámicas del arte en su relación con lo social o con la propia tradición artística en el cambio de siglo? ¿Qué ha significado este cambio de siglo? Pero, sobre todo, ¿qué reflexión estética y política podemos extraer o producir? De esto trata este libro, es decir, de las derivas y mutaciones de cierto arte aparentemente crítico pero esencialmente consensual que se desarrolla en el cambio de siglo. Una forma de hacer que presupone un horizonte neoliberal dentro del cual realizarse. ¿Será el neoliberalismo la «obra de arte» dentro de la cual habitamos? ¿Se ha convertido en nuestra segunda piel?
No obstante, quizá sea oportuno ahora hacer una advertencia: a pesar de su subtítulo este no es un libro sobre el situacionismo ni, muchos menos, sobre todo el arte producido en el cambio de siglo. Por mi cabeza no ha pasado esa idea. Tampoco es mi objetivo (ni tengo capacidad para) hacer una exhaustiva historiografía de ese tipo. En su lugar, este es un libro que trata de reflexionar críticamente sobre uno de los síntomas del presente cultural, es decir, sobre las formas de absorción por parte del capitalismo de los procesos críticos que, paradójicamente, han nacido o nacen en su interior. El situacionismo, así como ciertas prácticas críticas vinculadas al arte conceptual, se toman aquí como casos o ejemplos que en su reprogramación actual muestran un curioso síntoma; esto es: el vaciado de toda pulsión transformadora así como su amable adaptación a lo dado. El neoliberalismo es esencialmente viscoso y culturalmente activo.
Ahora detengámonos un instante.
Rebobinemos.
Los años noventa fueron años clave en la formulación de lo que se ha denominado «giro social» del arte, también descrito como «arte socialmente orientado». Un gran número de artistas, al tiempo que un buen y solvente puñado de teóricos, orientaron su trabajo a la posibilidad de pensar la conexión entre las prácticas artísticas y las mutaciones sociales. Sobre el tablero la fórmula parece atractiva; no tiene, ciertamente, por qué no serlo. Ahí están los trabajos teóricos de Grant Kester, Tom Finkelpearl, Peter Dunn o Nicolas Bourriaud. En todos ellos, el elemento social, participativo y colaborativo ejercía un magnetismo central a la hora de reflexionar sobre las prácticas artísticas. Cada uno de ellos, eso sí, con lecturas y objetivos en grado diferente, pero situando lo social y participativo como vínculo nuclear de su propuesta. Con la publicación en 2012 de Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship[7]