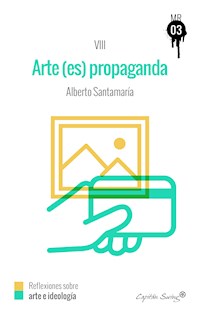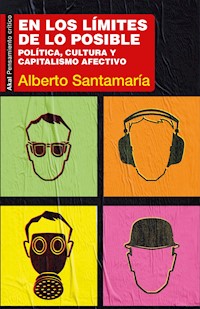Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
En 1976, mientras Milton Friedman recoge el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos del análisis del consumo y la teoría monetaria, el punk expande su mensaje de disonancia empujando los límites de lo decible hacia espacios hasta entonces poco conocidos. En ese mismo momento bandas como Iron Maiden comienzan a generar imaginarios extraños que canalizan algunas tendencias sociales; las pistas de baile exploran nuevas formas de relación cultural, y el espíritu nihilista de Iggy Pop flota en el ambiente. La década de 1970 es la década del extrañamiento, en la que el sueño económico de la posguerra se deshace provocando la aparición en el horizonte de una "nueva" forma de revisar la construcción de la vida cotidiana: el neoliberalismo. En paralelo a este proceso, y en dirección opuesta, existe una búsqueda de respuestas a nivel cultural. Respuestas que no pretenden salvar nada, sino ahondar en la miseria de ese mismo tiempo. Ahí aparecen el punk y otros movimientos que pronto son devorados por el mercado. Pero ¿desde dónde se nos ha contado esta historia de derrotas? ¿Hemos aceptado que la historia de nuestras derrotas culturales sea narrada por la maquinaria neoliberal? Quizá debamos plantarnos y pensar otras formas de narrar una década, la de los setenta, en cuya estela seguimos. Este libro es un intento radical y novedoso de explorar este periodo donde cultura y política se cruzan a través de la música.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 100
Alberto Santamaría
Un lugar sin límites
Música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal
En 1976, al tiempo que Milton Friedman recoge el Premio Nobel de Economía, el punk expande su mensaje de disonancia empujando los límites de lo decible hacia espacios hasta entonces desconocidos. Es la década del extrañamiento, en la que el sueño económico de la posguerra se deshace provocando la aparición de un nuevo fantasma: el neoliberalismo. Frente a ello, surgen fenómenos culturales de claro mensaje antagonista; punk rock, música disco y otros fenómenos culturales militan en el nihilismo y la contestación hasta que son devorados por el mercado.
Este libro no es solo una lectura radical de una década donde la cultura y la política se cruzan a través de la música, sino también un ensayo que nos sitúa frente a derrotas culturales que nos siguen acechando.
«Como si The New York Dolls se sacaran de la manga uno de esos temas que explican por qué es la acción la que crea sueños e ideas, y por qué un local de ensayo es un local de acción.»
Belén Gopegui
«Este libro, que no se lee sin un nudo en la garganta, reaviva las cicatrices y los sueños frustrados de quienes crecimos oyendo “53rd & 3rd” mientras la reconversión industrial derrumbaba nuestro paisaje cotidiano y nuestro futuro. El gran trabajo filosófico aquí presente nos ayuda a no aceptar que aquella derrota fuese definitiva. Tenemos una cita aún con ella.»
José Luis Moreno Pestaña
«Más que un ensayo, Alberto Santamaría, el teórico cultural más importante de su generación, ha escrito la banda sonora punk de todas las experiencias de ruptura que la contrarreforma neoliberal no consiguió sofocar. Un lugar sin límites reconstruye desde la filosofía y la estética una sensibilidad compartida por varias generaciones, construida en torno a la exploración de posibilidades sociales cegadas por una normatividad mercantil asfixiante.»
César Rendueles
«Alberto Santamaría nos recuerda que es posible una crítica cultural, política y social de alto voltaje intelectual en la que hay espacio para la poética.»
Laura Barrachina
Alberto Santamaría, filósofo y escritor, es profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Es autor, entre otros títulos, de El idilio americano. Ensayos sobre la estética de lo sublime (2005), El poema envenenado. Tentativas sobre estética y poética (2008. Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso), La vida me sienta mal. Argumentos a favor del arte romántico previos a su triunfo (2015), Si fuese posible montar en una bruja. Seguido de Auto de fe de Logroño de Leandro Fernández de Moratín (2016), Paradojas de lo cool. Arte, literatura, política (2016), Narración o barbarie. Fragmentos para una lógica de la confusión en tiempos de orden (2017), En los límites de lo posible. Política, cultura y capitalismo afectivo (Akal, 2018), Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo (2019) y Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural (Akal, 2020). También ha editado la poesía de Luis Felipe Vivanco o la obra del poeta ultraísta José de Ciria y Escalante. En 2018 editó España y revolución, un libro que recopila todos los textos escritos por Karl Marx acerca de España. Como poeta ha publicado los libros El hombre que salió de la tarta (2004), Notas de verano sobre ficciones del invierno (2005), Pequeños círculos (2009), Yo, chatarra, etcétera (2015) y Lo superfluo y otros poemas (2020).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Alberto Santamaría, 2022
© Ediciones Akal, S. A., 2022
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5169-5
Para Jota, Raúl, Aitor, Mante y Fuzzio. Gracias a ellos la música fue para mí, en plena adolescencia, algo más que música. Sin ellos nada hubiera sido lo mismo y este libro no existiría.
Nunca es tarde para celebrar la amistad a lo largo.
…el lugar sin límites…
José Donoso
Todo es presente: aun el recuerdo.
José Hierro
La sabiduría del milagro trágico es la sabiduría de los límites.
G. Lukács
Soy un guepardo de las calles
con un corazón lleno de napalm.
Soy un hijo fugitivo de la bomba nuclear.
Soy un niño olvidado por el mundo
el que busca y destruye.
Iggy Pop
NOTA PREVIA
CARA A (LA TRAMA DE TODO ESTO)
Un experimento rápido y eficaz podría ser el siguiente: tratemos de señalar con el dedo índice –sobre el mapa imaginario de nuestra vida cotidiana– el lugar exacto donde termina eso que llamamos Estado y comienza ese otro espacio denominado mercado. ¿Sabríamos hoy indicar dónde se halla ese lugar o esa frontera? ¿Existe? O, dicho de otro modo, ¿es necesario que exista? Puede parecer una pregunta retorcida o un experimento banal, según se quiera leer, pero creo que es una forma casi táctil de describir algo que no es fácil de retratar: el neoliberalismo. Es este un fantasma viscoso que resulta incómodo y que, sin embargo, se ha instalado en los cimientos de todas nuestras relaciones sociales, políticas o culturales. No obstante, aunque parezca paradójico, sí podemos situar más o menos en la historia presente el momento en el que esas dos esferas se transformaron en un solo cuerpo, hasta hacernos dudar, como señala irónicamente algún sociólogo, de si han sido los gobiernos quienes han nacionalizado los bancos o son los bancos los que han privatizado el Estado. Tal y como economistas, sociólogos y otras especies de expertos han señalado, la década de 1970 es el momento en el que, al parecer, una explosión silenciosa en lo económico y en lo político se desató, y nuestra situación actual no es otra cosa que un incesante revolver en las huellas putrefactas de ese animal que salió de su jaula en esa década. Con otras palabras: tenemos todos los síntomas de una resaca colectiva terrible.
El triunfo político del neoliberalismo implicó así un desplazamiento radical de prácticas y expectativas. La política neoliberal necesitaba, para estabilizar su relato, proteger la economía de los procesos democráticos, es decir, inmunizar al mercado de las corrientes democráticas y para ello era inevitable utilizar todas las herramientas disponibles. Solo desde ese punto de vista podía generarse una nueva dinámica relacional –disfrazada de estado natural– basada en una dialéctica trágica entre ganadores y perdedores. Sin embargo, para construir ese escudo formal frente a las demandas sociales había que poner en marcha otro principio regulador: mermar la capacidad de influencia política que la sociedad ejercía desde la calle, desde el conflicto social y cultural. Las viejas demandas sociales y las promesas incumplidas debían desplazarse hacia otros espacios. El triunfo neoliberal de la década de 1970 se sitúa también aquí, en el despliegue de su propia utopía. De hecho, la idea misma de conflicto sufrió un desplazamiento. Un tránsito desde las calles, desde las luchas sindicales por el salario dentro de la empresa, o desde las expresiones culturales radicales, hacia la peligrosa mansedumbre que supone reducir toda tensión política a una cuestión de elecciones parlamentarias (que, paradójicamente, llevaba anexada una desactivación progresiva del electorado, visible fácilmente a través de las fuertes caídas en los índices de participación electoral). Junto a ello, y en paralelo, el escenario que abría el teatro neoliberal empujaba hacia la creencia en la posible resolución de ciertos conflictos mediante la aparentemente simple gestión de seguros privados, o apelando a la poco confiable diplomacia bancaria, entre otros mantras. Este desplazamiento ha generado que en las posteriores crisis, hasta la actualidad, haya sido visible hasta el dolor la imposibilidad de crear tejidos políticos nuevos, y allí donde tímidamente han surgido pronto han sido devastados en procesos a veces trágicos. El relato del rescate de los sistemas bancarios, de la deuda pública, de la tela de araña de las privatizaciones, etc., ha rejuvenecido incluso el viejo mantra que nos decía que carecemos de alternativas. La famosa TINA («There Is No Alternatives»).
Este es el lugar, es cierto. Y dentro de él caben muchas líneas de fuga, matorrales, grietas, agujeros en la piedra. Dentro de este territorio, nuestra pretensión es modesta: ¿cómo situar en paralelo a todo ese discurso las prácticas culturales disruptivas que conocemos? No se trataría tanto de realizar un seguimiento de las derrotas de la década de 1970 (algo sin duda crucial) como de detectar momentos de apertura, de cuestionamiento, de conflicto (dentro de esas derrotas). Este quizá sea el rastro que pretende identificar este libro.
No hay nada de nostalgia dogmática en ese camino. O eso, al menos, espero.
Por supuesto, como contracara de todo lo señalado más arriba, la década de 1970 también nos ofrece la posibilidad de seguir la trayectoria de la cultura como espacio disruptivo en medio de todo este avance viscoso y fantasmático del neoliberalismo. La cultura no explica el todo, ni puede servir de respuesta global, pero sí nos ofrece un lugar de análisis privilegiado. Por eso seguimos recurriendo a ella. Las prácticas culturales de los años setenta (que no son simplemente residuos de la contracultura de los sesenta, como en algún momento se ha dicho) poseían aún, a pesar de sus deficiencias, una concepción de las prácticas culturales entendidas como lugares para un posible (y deseado) conflicto. Todos sabemos que eso no acaba bien, en el sentido de que terminan deglutidas por el neoliberalismo y su larga lengua pegajosa de anfibio, pero debemos volver para detenernos en las promesas que se abrieron y que quizá quedaron a medias.
En un libro anterior titulado En los límites de lo posible (2018) me propuse llevar a cabo una lectura de los procesos de mutación afectiva dentro del capitalismo. El objetivo entonces fue traer al primer plano las estrategias con las que el neoliberalismo –esa extraña masa sin rostro– logró lentamente absorber y resignificar todos aquellos elementos afectivos (felicidad, creatividad, etc.) que habían portado, anteriormente, un componente crítico y antagónico. En resumen, estudiar el modo en el que lo posible era conducido y limitado. En esta ocasión, el objetivo es diferente (aunque pudiera ser complementario). Podríamos decir que la cuestión ahora es recorrer el otro margen del límite, es decir, pensar las prácticas críticas y disruptivas que, en cierto momento de la década de 1970, mostraron sus dientes y su rabia al lento proceso de endurecimiento del capitalismo. El concepto de límite siempre será, pues, conflictivo.
Para acercarnos a este territorio, este libro se divide en dos partes. En la primera de ellas tratamos de señalar el marco general, el escenario del teatro neoliberal en su relación con las prácticas culturales. De ahí el título de esta primera parte: Un lugar («Perseo en el CBGB. Disonancia, creación y capitalismo»). Los textos que componen esta sección pretenden, en efecto, ofrecer un mapa del lugar sobre el que nos moveremos. Esto nos llevará a un cruce entre lo político, lo económico y lo cultural sobre el que, a veces precariamente, a veces con aterradora eficiencia, el neoliberalismo crece. Este se desarrolla, en esa década de 1970, en paralelo a ciertas prácticas culturales disruptivas (desde el punk hasta la escena disco). Una vez construido este mapa, necesariamente provisional ya que es nuestro territorio todavía, situaremos en él un conjunto de escenas. Esto dará forma a la segunda parte del libro, donde observaremos algunas líneas de fuga y prácticas culturales que considero de importancia. Prácticas que confiaban en la necesidad de deshacer las rigideces de un modelo social que comenzaba a ofrecer signos de fatiga. El título de esta sección hace referencia a esta necesidad de ir más allá: Sin límites («Yo es otro. Escenas para una nueva mitología»). Con el concepto de escenas, a su vez, tratamos de recuperar algunas imágenes y debates que pueden permitir acceder a un periodo seminal y clave para nuestro presente: la década de la arquitectura neoliberal. Esta segunda parte se abre con un breve recorrido histórico cuyo origen es la Comuna de París (entendida como inconsciente histórico y estético) que se conecta necesariamente con diversos momentos históricos posteriores hasta llegar a la década del punk. Lo que ahí hallamos es una continua intensidad histórica, una suerte de latido común. Esto quiere decir que su mera existencia produjo una variación en la concepción de la vida cotidiana, una revolución que dejó pendientes algunas líneas inconscientes que fueron reapareciendo posteriormente, con mayor o menor densidad, en las formaciones culturales. Estas escenas al mismo tiempo describen cómo las prácticas culturales de los años setenta, en su darse históricamente en vecindad con el neoliberalismo, no son un mero remake de otras vanguardias previas, sino la vena por la que discurren intensidades críticas de corte distinto, que se nutren del pasado, es cierto, pero que buscan incasablemente su propia poesía. El punk rock, el nihilismo, la autodestrucción, la música disco, los márgenes de la cordura o la solución del ciberpunk conforman las líneas y tejidos de esta segunda parte. Son formas de una resistencia que, si bien no propone soluciones, sí desea cortocircuitar el avance de lo que luego será inevitable. La filosofía del punk rock podría resumirse como una política de las expectativas truncadas y de las esperanzas podridas. Una crítica al progreso (y al progresismo) a la par que un evidente recelo hacia toda visión política de la nostalgia. (Sin duda es una frontera nihilista que muchos y muchas consideramos hoy de actualidad.) Por eso hoy parece algo necesario revisar su forma teórica. Pero hay más. En la historia de los años setenta que se nos ofrece habitualmente desde los modelos neoliberales, estas prácticas culturales aparecen como fugaces y rutilantes momentos de electricidad festiva que pronto habrían de tornarse en mansos campos para el mercado y el merchandising. Pero, si esto fue así, lo fue en un segundo momento, siendo la consecuencia de un acoso previo bien medido. Dicho de otro modo: si el neoliberalismo se interesó por los movimientos culturales disruptivos fue, principalmente, porque portaban un mensaje, una mirada o una tensión hacia el presente que era necesario sofocar, destilar, apaciguar. Observaban la trayectoria de un peligro a medio plazo. En este sentido, el mercado era el mejor modo de desactivar esas tendencias: convertirlo todo en cultura fácilmente etiquetable era una buena estrategia. Por eso nunca nos sentiremos cómodos hablando de esa década: sentimos las promesas incumplidas que latían tras ciertas prácticas culturales.
En ocasiones, nada parece estar donde debería y esa es la sensación de una época, la de los setenta, que comienza con la mirada puesta en un cambio radical y se cierra con el descenso del evangelio neoliberal sobre nuestra vida cotidiana.
CARA B (NOTAS DE UN MÉTODO)
Este libro tuvo su primera existencia –en forma de esqueleto– una mañana de finales de marzo de 2020 mientras corregía las pruebas de mi libro Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural, que aparecería en septiembre de ese año. Me senté y traté de observar, repasando los textos sobre Joy Division y The Smiths que abren ese libro, si sería posible un texto donde la cultura y la política sirviesen de soporte para un análisis de las prácticas culturales de los años setenta; prácticas que surgieron mientras el neoliberalismo, como un extraño alien, se extendía por la vida cotidiana. Ese esqueleto de libro nació durante el tiempo que hemos convenido en llamar «de confinamiento»; tiempo que sirvió, es cierto, de excusa para una lista amplia de proyectos inconclusos. Quedó así, junto a otros propósitos, flotando entre carpetas. Sin embargo, pocos meses más tarde sucedieron dos cosas. La primera fue una conversación con mi editor, Tomás Rodríguez Torrellas, quien había tenido casi la misma idea: un libro sobre las líneas políticas y culturales de la música de los años setenta. De pronto el proyecto volvía a aparecer. El segundo suceso fue una conversación con Santiago Auserón, a raíz de la presentación de Políticas de lo sensible, que me hizo ver la posibilidad de este libro como forma de complejizar un periodo que tiende a simplificarse. (Gracias a ambos por sus aportaciones.)
Detenerse en una cuestión como esta, que relaciona la música, la política y la cultura, me ha llevado a plantear como objetivo el hecho de reflexionar sobre un momento concreto; un momento que podemos describir como de fricción entre dos espacios que cohabitan históricamente: de una parte, un neoliberalismo abrasador, destinado a absorber todo lo que supusiese una barrera en su objetivo de crear una sociedad de ganadores y perdedores; un neoliberalismo que entendía la economía como un proceso no restringido. Del otro lado, una serie de formaciones culturales disruptivas y disidentes (al menos inicialmente) que, en ese mismo momento, observaban la progresiva putrefacción del modelo social y moral del capitalismo del cual ellas mismas, paradójicamente, brotaban. Formaciones y prácticas culturales que usaban el nihilismo, la autodestrucción o el cuerpo desinhibido como armas frente al aburrimiento, la desesperanza o el miedo dentro de una sociedad en crisis total. Ese momento de fricción ofrece respuestas, a veces incompatibles, sobre un horizonte histórico común (la década de los setenta) que construye su relato, con diferentes intensidades, a través de propuestas utópicas y andamios nihilistas.
Desde la altura de nuestro tiempo sabemos que esas formaciones culturales fueron devoradas (desde el punk hasta la música disco), además de canceladas y calcinadas sus ilusiones de cambio. Cierta forma de concebir el presente fue criogenizada a finales de la década de 1970. Este proceso de cancelación es lo que trata de abordar este libro, aceptando que esa década no es un mundo separado del nuestro, sino que, al contrario, estamos viviendo su misma estela. Esa es su historia (y la nuestra): rastrear las promesas incumplidas, pero también el desfondamiento de la cultura como práctica desafiante. Todo ello partiendo de la idea de que el punk, por ejemplo, no quiso ser la solución de nada sino más bien la dramatización autodestructiva de un tiempo en crisis.
Nada hay de sencillo en este objetivo. Podría haber salido un libro completamente distinto utilizando otros esquemas y formulaciones. Sin embargo, he tratado de analizar movimientos, bandas, posiciones que sirviesen para hacer visible, desde mi ventana particular, cómo en esa década se abrió un espacio que, si bien fue devorado (como ya he dicho) por la propia acción cultural del neoliberalismo y su tejido de entretenimiento blando, nunca podría ser deglutido por completo. La cultura dominante nunca es completamente dominante (es una de las tesis del libro). Operar en esas franjas de indecisión puede ser un interesante alimento teórico. Por este motivo se analizan textos e ideas del punk o de la escena disco, o desfilan entre sus páginas nombres como New York Dolls, Iggy Pop o Richard Hell. Junto a ellos, la presencia del nihilismo, las utopías o filosofías del neoliberalismo sirven de suelo. Desde este cruce de caminos se ofrece este libro.
Dicho esto, no puedo dejar de mencionar –porque es radicalmente importante para este trabajo– que este libro tiene bastante de (obsesión) personal. La música que aquí aparece es música que me ha acompañado a lo largo no solo de la escritura del libro sino desde la adolescencia –en un barrio obrero a las afueras de una pequeña ciudad del norte de España– hasta hoy (y tengo evidencias de que así seguirá siendo en el futuro). He utilizado, por tanto, bandas, canciones, textos que he tenido cerca, muy cerca, porque solo desde este aspecto autobiográfico podía existir este libro.
Aunque a menudo y de un modo necesario este libro sigue procedimientos que podemos denominar impersonales, es también el resultado de un itinerario y, por tanto, hay detrás un impulso y compromiso personales.
Este es su pecado.
Y mi disfrute.
No quiero cerrar esta nota previa sin agradecer, como siempre, a Sara Rodríguez el hecho de que haya acompañado la escritura de este libro con amor y sabiduría.
UN LUGAR
Perseo en el CBGB. Disonancia, creación y capitalismo
En esta primera parte hablamos de un lugar. Un lugar no entendido como este espacio, un aquí topológicamente definido y delimitado, sino como el marco desde el cual se construyen (y construimos) nuestras relaciones culturales y sociales. Al mismo tiempo, cuando hablamos de cultura no nos referimos a una forma cerrada o a algo que podamos reducir a un mero hacer concreto. Muy al contrario: es un complejo tejido donde se entrelazan prácticas y expectativas cotidianas, un tejido que nunca se termina. Así pues, esta parte es un recorrido teórico que pretende enfocar el problema: la existencia de un conjunto de culturas disruptivas que nacen en el momento en el que el neoliberalismo muestra su rostro más eficaz. Un neoliberalismo que en su crecimiento hacia el éxito debe, en paralelo, realizar el trabajo sucio de sofocar la sensación de que cabe la posibilidad de un espacio social y cultural diferente, más libre y disruptivo. Si al neoliberalismo le interesa el punk o la escena disco, por ejemplo, no es porque vea en ellos algo fácilmente comercializable y rentable (eso será más tarde), sino porque, primeramente, comprende que hay en esas formas culturales una verdad ética y una fuerza política inquietantes que es necesario sofocar de raíz. Jugamos así, en este inicio, a pensar el cruce entre dos tendencias: por un lado, las formas en las que la cultura utilizó su capacidad crítica con el objetivo de ofrecer otro comienzo posible de nuestro presente y, por otro, el modo en el que las derivas del neoliberalismo impusieron, finalmente, su visión de una sociedad comprendida como mercado donde la cultura ha de desempeñar un papel visiblemente desactivado.
La disonancia conduce al descubrimiento
La aparición de una obra de arte oculta siempre una tensión histórica. Al decir esto, simplemente señalamos que la obra trae consigo, al hacerse presente, algo así como un manojo de acontecimientos, prácticas y estructuras que terminan por rodear y condicionar la existencia de la propia creación. A veces somos conscientes de esta tensión, en otras ocasiones es una presencia menos reconocible. No hay teoremas para esto, ni tampoco posibles soluciones matemáticas. En el arte no hay leyes inevitables. Sin embargo, sin esa tensión (que es política, económica, social…) probablemente la práctica cultural nos sería hasta cierto punto inaccesible. En este juego de lo que aparece y lo que se esconde es donde podemos hallar las fricciones sociales y políticas de un periodo. La creación cultural puede leerse así como el registro de una experiencia cuyo objetivo no es en ningún caso la solución de algún enigma concluyente (el mundo no puede explicarse desde un punto de vista únicamente cultural) sino la puesta en marcha de modos de acción diferentes. Cuando el punk, por ejemplo, estalla a mediados de la década de 1970, trae consigo un universo social, político e intelectual, donde la utopía descreída y el nihilismo armado descubren todo un nuevo lugar: allí donde había flores ahora solo hay un desierto. «Acababan de llegar las noticias / nos quedaban cinco años para gritar», cantaba un apocalíptico Ziggy Stardust en 1972 en un tema titulado «Five years», cuyo objetivo era que tomásemos conciencia del fin de todo lo conocido. Y unos años más tarde los Ramones, en un disco titulado End of the Century, título que es síntoma irónico del agotamiento de una época, se incluía la canción «Do you remember Rock ’n’ Roll radio?», donde se escucha la voz de Joey diciendo: «Es el final, el final de los setenta. / Es el fin, el fin del siglo / […] Necesitamos un cambio, lo necesitamos rápido / antes de que el rock sea parte del pasado». Los Vibrators en Londres, en 1976, estaban gritando «quiero un mundo nuevo», algo que desde Australia también reclamaba Radio Birdman. The Clash en un tema titulado «1977» lo escenifica así: «En 1977 espero ir al cielo / porque he estado demasiado tiempo en el paro / y no puedo trabajar en absoluto». Es el mismo sonido que escuchamos en Iggy Pop cuando en «New Values» (1979) nos dice: «Estoy buscando un nuevo valor / pero nada sale como quiero». Necesitamos un cambio, buscamos nuevos valores, pero nada llega hasta nosotros. Es esa franja sobre la que se disponen algunas formaciones culturales de esa década. Esa es nuestra fricción también. Suena en realidad muy similar al nihilismo romántico de Novalis, que nos decía: «busco incasablemente el infinito, lo absoluto, pero al final solo encuentro cosas». Sin embargo, en el punk, o en la escena disco de los años setenta, ni siquiera hay cosas o un orden al final de esa cadena de búsqueda, y mucho menos un deseo de más allá.
Por este motivo solemos decir que la creación cultural es un lugar privilegiado desde el cual comprender las diversas maneras que tiene de respirar un determinado periodo. Existe, no tengo duda, una línea que atraviesa la creación artística y que termina por atar esta creación a las formas sociales desde las cuales se produce. Esa línea, que tiene forma de nervio, es la que cruza la narración que hay en las páginas que siguen. Recordando al poeta Arthur Rimbaud podemos decir que a través de la creación cultural podemos llegar a hallar la lengua con la que se expresa un periodo. Y esa lengua siempre estará anudada, de diversos modos, a las fricciones históricas y políticas que son al mismo tiempo la raíz de su existencia.
Esa tensión entre lo visible (el sonido, la imagen, la obra) y la textura de lo que se esconde o no aparece, de modo palpable, a primera vista (el elemento histórico, social) tiene tras de sí, ciertamente, una extensa historia teórica que no vamos ahora a recordar. No obstante, que no aparezca no quiere decir que no esté presente. Toda práctica cultural está enraizada en ciertos conflictos y desde ellos, en ocasiones, va creciendo y tomando cuerpo. A estas alturas ya debería ser evidente que las principales transformaciones no son solo políticas y económicas, sino que en la misma medida son también giros culturales. No comprender este factor nos lleva a vacíos rellenos de pálidos análisis. El latido de las formas sociales y sus mutaciones recorre el cuerpo de la creación artística. Stuart Hall, a este respecto, llegó a afirmar hace ya varias décadas «que, si uno puede comprender los cambios que se están operando en la cultura de la sociedad, tendrá ya una pista estratégica decisiva para comprender los cambios más amplios en la naturaleza de la sociedad y cómo se producen»[1].
En un reciente estudio titulado Poesía de la clase. Anticapitalismo romántico e invención del proletariado[2], el autor, Patrick Eiden-Offe, expone con detalle cómo la poesía y el canto popular fueron tan importantes como otros factores en la producción del concepto de clase entre 1830 y 1848. Es un libro algo alejado de nuestro marco de análisis, pero aquí nos interesa su funcionamiento interno, su estructura. La cultura es el recinto desde el cual pueden leerse, de modo privilegiado, los debates acerca de términos aún difusos como el de clase, que no poseía mediado el siglo XIX un componente primigeniamente (o estrictamente) económico, sino que trasparentaba básicamente un espacio afectivo. El texto de Eiden-Offe, si bien alejado de nuestro tema, dibuja el camino de un espacio de análisis fundamental para el marxismo y, en general, para el estudio de las formaciones culturales: la importancia de las transformaciones afectivas en el proceso de creación de la conciencia de clase. Se propone en ese texto retomar todos los fracasos estéticos y políticos previos al marxismo y ver en ellos y desde ellos una posibilidad de comprensión más compleja de los procesos políticos posteriores. ¿Fracasaron realmente? Tomando como eje de su lectura a autores románticos como Ludwig Tieck, o a autores socialistas como Weitling o poetas proletarios, de enorme importancia en su momento, trata Eiden-Offe de indicar el valor tutelar de la poesía y de los imaginarios culturales en el tramo que va de 1830 a 1848. Es decir, trata de indicar la incidencia del arte producido por los trabajadores para los trabajadores, y de cómo este arte es central en la producción del imaginario político de la época y en la construcción del concepto de clase. Así pues, Eiden-Offe propone un escenario en el cual el desarrollo de la clase trabajadora no puede dejar de lado en su autorrealización lo que llama «desarrollo poético». El concepto de clase no puede leerse únicamente bajo parámetros estadísticos o registros exclusivamente economicistas. A pesar de que buena parte del marxismo ha tratado habitualmente de forzar este modelo taxonómico, no es posible dejar de lado la irrupción y fuerza de los imaginarios sensibles creados por los propios trabajadores, incluso su necesidad de huir constantemente de una etiqueta que los reducía a un simple hacer (y sobre esto trataremos en la segunda parte de este libro). Escribe: «Para la autocreación de la clase, no basta con la autoorganización política. La poesía de clase –en el sentido de su constitución o formación– no se puede realizar solo por medio de la lucha y la toma de conciencia sino también, una y otra vez […] por medio de la poesía: por medio de la belleza, pasión y el derroche […] por medio del gusto, la educación, la naturaleza, la cultura. Este es el mensaje oculto que recorre una línea que va […] hasta el movimiento obrero temprano. Hemos de aprender a captar y descifrar este mensaje perdido»[3]. Eiden-Offe trata de descifrar el modo en el que en el proceso de construcción y crecimiento de la clase obrera como entidad desempeñó inicialmente un papel fundamental la poesía. Sin este imaginario sensible colectivo no podría existir un concepto de clase, ni mucho menos conciencia de clase. La poesía o la música (que será más nuestro caso) son espacios desde los que es posible provocar descubrimientos que permitan ensanchar nociones políticas, sociales o afectivas. Teniendo esto en cuenta, Eiden-Offe desarrolla una curiosa analogía. Compara ese momento en el cual no existía aún una noción de clase obrera delimitada conceptual ni territorialmente (sino una desordenada relación de ideas) con la nuestra, que ha perdido esa noción estable y cerrada de clase. Esta desafección, este caos implícito a la hora de definir nuestro lugar, es observado por Eiden-Offe como valor positivo. Es decir, lo que ahora poseemos es la posibilidad de desarrollar una nueva noción de clase o de lucha donde diversas demandas dispersas pueden interpenetrarse y formar un nuevo terreno de juego.
¿Qué papel puede desempeñar hoy el arte como generador de imaginarios para producir una nueva forma de reorganizar una visión de comunidad política? Sea cual sea la respuesta, deberíamos, como sugiere Eiden-Offe, tratar de descifrar el mensaje perdido, las líneas de fuga que quedaron desperdigadas en el mapa.
Los años setenta trajeron una forma de entender la práctica cultural como medio disruptivo frente a la cultura dominante. El proyecto salió mal o regular, de acuerdo, pero esas prácticas culturales dejaron un rastro, una huella, un proyecto. Este sería un espacio de análisis que conecta la década de 1970 (la del auge del neoliberalismo) con la nuestra (la del olor a putrefacción del capitalismo). No es tan simple, por supuesto. Son necesarias otras tareas. El arte es una producción humana dentro de una sociedad organizada, la cuestión está ahora en cómo se relaciona esa producción con lo institucional, con el mercado, con las expectativas individuales, con nuestro presente, pero también con nuestro pasado.
En cualquier caso, no parece que exista consenso al respecto. Al contrario. No obstante, aquí consideramos que el intento –bastante común en algunas formas teóricas– de eliminar del análisis crítico este territorio conflictivo de las prácticas culturales provoca, en la mayoría de esos análisis desconflictualizados, una mirada sobre la obra completamente estéril e insípida. Y es así en cuanto hace aparecer la obra como si fuese un fantasma que flota en el tiempo y en el espacio, sin raíces ni contextos; una práctica ilocalizable socialmente y completamente hueca. El espectro del esteticismo sería uno de sus nombres más comunes. Esta visión, que desprecia cualquier vínculo entre práctica cultural y política, sigue siendo la que posiblemente con mayor énfasis se defiende tanto dentro del activismo cultural neoliberal (y sus múltiples instituciones) como en la gran mansión de la academia universitaria. A veces se nos olvida. Otras veces se mira hacia otro lado. Ahora lo ves. Ahora no lo ves. Sin embargo, lo inevitable es que la historia y sus procesos sociales retornan en forma de nudo. Ese nudo será nuestro campo de batalla crítico. Un nudo que siempre será imperfecto, como la relación entre arte y política.
Vale. Bien. Pero no es tan sencillo.
Cabe aún otra advertencia: una vez aceptado este nudo necesario entre arte y política, un nudo carente de forma definida (un conjunto de cuerdas difíciles de separar), es capital no someternos obsesivamente a él. O dicho de otro modo: junto a lo mencionado en el párrafo anterior resulta necesario marcar otro límite, por muy paradójico que pueda parecer. Si bien es cierta la urgencia de apuntar lo inevitable de esa fricción entre creación y sociedad, dicha exigencia tampoco ha de empujarnos a un mecanicismo sociológico, simple y devastador al mismo tiempo, como si la obra fuese un resorte –un terco juego de poleas– que responde automáticamente al estímulo ciego de la sociedad. En efecto, cabe la posibilidad de que una acción (como es la creación musical) solo sea inteligible dentro del contexto de una serie de estructuras significativas dadas previamente. Sin embargo, no podemos dejar de percibir que al mismo tiempo esa creación puede incidir y modificar ciertas relaciones e incluso ciertas estructuras. Aquí reside la matriz que nos permite seguir pensando en la creación cultural como espacio problemático, como disonancia y descubrimiento. La obra no puede reducirse a un estado de reflejo de lo real, o a un determinismo que condiciona su realidad sometiéndola a un modelo concreto, sino que la práctica cultural nos ofrece –en sus momentos clave– una ordenación diferente de las sensaciones, así como de las estructuras afectivas desde las que es posible desbordar estructuras previas. La creación no puede adelgazarse hasta convertirse en un mero instrumento aislado o un disfraz de pulsiones económicas[4]. De ser así, esto es, si la obra fuese solo (y estrictamente) ese reflejo de lo real, las obras de arte del pasado serían para nosotros completamente inaccesibles, al modo de extraños ritos que ya no pueden afectarnos. Y eso, simplemente, no es cierto. Las obras de arte están unidas al tejido social que las condiciona, pero también es cierto que, en algunos casos, tienen la capacidad de ir (y ver) más allá.
Ahora bien, existe la posibilidad de complicarlo aún más.
Podemos incluso verlo de otro modo; un modo que nos ha de llevar a otra premisa esencial para este trabajo: la lógica cultural dominante nunca es del todo dominante; no funciona nunca como estructura totalizadora. Aunque es cierto que las cuestiones ideológicas siempre son colectivas y no meramente individuales, la complejidad en la intersección entre campo cultural y poder implica reconocer que nunca hay una única ideología dominante unificada y plenamente coherente que lo penetre todo. La llamada cultura dominante carece de la capacidad suficiente como para encerrarse sobre sí misma. Es decir, la ideología nunca es un bloque cerrado y coherente que se enfrenta a otra ideología igual de cerrada y coherente. Esta división en bloques de mármol es una tierna ficción consoladora. Aproximarse a esta cuestión como si todo estuviera perfectamente claro, como si todas las posiciones fueran algo así como fichas de un juego de mesa fácilmente identificables, supone una estrategia con escasas posibilidades tanto analíticas como prácticas. Esta ficción (algo carnavalesca en ocasiones) ha servido para resumir determinados conflictos o posiciones, o para manuales de partido político, o también para delirantes debates en prensa o redes sociales. Sin embargo, no es posible aceptarlo como terreno de juego práctico sobre el que continuar situando las obras ni desde donde proyectar el sentido necesario de las formaciones culturales vinculadas al cambio político. Los espacios de conflicto (cultural y político) se intoxican mutuamente de modo constante (no existe la pureza) y, a pesar de la presencia evidente de diferencias entre posiciones, a pesar de que el poder de la cultura dominante a la hora de asentar su mirada es determinante, no existe un principio ni un fin topológicamente señalable cuando hablamos de formaciones culturales e ideología, cuando hablamos de cultura dominante y formas disensuales. En este sentido, por ejemplo, podemos añadir que los grupos sociales/culturales tienen –como supo leer Gramsci– una estructura fundada en una comprensión instintiva y espontánea de sí. Esto supone, en ocasiones, un desconocimiento de las condiciones sobre las que se construyen la mayor parte de las restricciones a las que está sometido ese grupo. No hay horizonte de claridad. Por otro lado, dicho esto, no podemos dejar de señalar, que gracias al hecho de que la cultura dominante nunca puede ser absolutamente dominante, sus sueños tampoco se cumplen completamente ni en su totalidad. Esto ha tenido como consecuencia que en los últimos cincuenta años el futuro –un arma peligrosa– haya progresivamente desaparecido como debate real. En la década de 1970 hallamos un desafío (hasta cierto punto desorganizado pero efectivo) a las formas de liderazgo de la cultura dominante (cuyos límites nunca son claros), que obligó a esta a replegarse y después atacar de una forma inaudita hasta entonces. La incorporación fue su principio disciplinario.
Cuando hablamos de cultura y de formaciones culturales nos enfrentamos a un campo lleno de movimientos, juegos complejos y líneas indirectas (que pueden relacionarse con el concepto de clase, por ejemplo) cuya lectura no puede encerrarse en límites predefinidos antes de la lucha. Las ideologías, así como la propia noción de cultura, no deberían quizá leerse como cajas impermeables (como bloques filosóficos perfectamente delimitados) desde las cuales dictaminar el grado de cercanía o lejanía de una obra o de un artista. La conciencia colectiva tiene su existencia a partir de la conciencia individual; sin embargo, no puede reducirse a la suma de estas conciencias individuales. Algo así supondría aceptar que existen sujetos ideológicamente unificados de antemano. Marx y Engels lo supieron ver perfectamente al relacionarse con las obras de Balzac o E. T. A. Hofmann. Quizá, a falta de la palabra o expresión más adecuada, deberíamos hablar mejor de grietas e intensidades, donde los sujetos a través de sus prácticas y aprendizajes, a través de los diversos mecanismos de relación social, generan espacios de choque y conflicto (que antes no existían o eran difusos). La música (sobre todo en el marco de emergencia del neoliberalismo) sería un territorio idóneo para observar estas intensidades y conflictos culturales, que se relacionan siempre de un modo problemático con el concepto de clase. Podríamos decir que la música tiene la virtud de generar comunidades afectivas, grupos identificados, visibles socialmente. Esto es, al hablar de formaciones y prácticas culturales hablamos de choques y conflictos, de acciones y aprendizajes que crean estructuras afectivas (ideológicas, tal vez) que antes no poseían existencia concreta. Desde ese lugar conflictivo nos acercamos a las prácticas culturales, cuya posición ideológica nunca está definida previamente (y no podría estarlo). De hecho, las verdaderamente disonantes generan espacios de confusión a nivel ideológico. Hablaríamos así de una forma de crear desafíos, desde la propia práctica cultural, capaces de hacer visible la voz de quienes fuerzan las fronteras de la cordura, de lo decible, de lo establecido como cuerpo normalizado, etc. Introducir una disonancia en la forma de concebir la vida cotidiana es, de este modo, una labor cultural y ahí reside igualmente una política. Es entonces cuando la cultura puede adquirir la forma de una revuelta[5].
Es cierto que las formaciones culturales no son suficientes en sí mismas para una reestructuración de lo social, pero no lo es menos que no puede haber una proyección de un cambio social radical que deje de lado el terreno de juego de la relación política-cultura. Así volvemos sobre la misma idea: la cultura dominante nunca es completamente dominante y eso indica que no es un bloque homogéneo que debe ser suplantado por otro bloque, sino que acoge dentro de sí piezas e intensidades para su propio cuestionamiento y orden. La cultura dominante no domina la totalidad de las relaciones, eso indica que no puede rechazarse como un todo ni derivarse de una sola clase social. Raymond Williams, al señalar las conexiones entre cultura dominante, residual y emergente, estaba dibujando este juego de intensidades y proyecciones culturales, que para nosotros será un horizonte necesario. Esa distinción entre dominante, residual y emergente tiene la finalidad narrativa de invitarnos a comprender desde fuera las formaciones culturales. Es algo así como una ficción práctica. Se trata de tres piezas que se conectan; de tres intensidades que funcionan unas dentro de otras sin dejar claro dónde empieza una y dónde termina la otra. Es una herramienta cuya finalidad es tratar de visibilizar desde la teoría la estructura de las formaciones culturales. Al mismo tiempo, esta forma de comprensión teórica conlleva la remodelación de la concepción de la creatividad como recurso individual. La creatividad se da en el interior de las configuraciones culturales no a través de la anécdota de un sujeto aislado sino a partir del entrelazamiento de este sujeto con la experiencia colectiva que permite acceder a áreas reservadas (y excluidas) previamente y que empuja a comprender las prácticas como partes de un proceso social total. El objeto de análisis no es, por tanto, la corriente única de ideas dominantes que, como la comadreja succiona el contenido del huevo[6], van absorbiendo automáticamente todo y a todos. Al contrario, el objetivo serán las corrientes y subcorrientes discursivas, sus nódulos y confluencias, sus contradicciones y momentos de ruptura. En suma: toda una complejidad discursiva.
Cuando se produce la emergencia de una nueva formación cultural, lo que se abre es un proceso colectivo que provoca la entrada en un territorio que puede ser conocido (en ciertos aspectos tendrá que ver con lo residual y estará en pugna con una parte de la cultura dominante) pero que aporta formas de sentir, de hacer y de ver completamente renovadas. Raymond Williams llega a afirmar que lo creativo en este sentido emergente es comparativamente raro y tiene que ver con dos cuestiones: por un lado, no son cambios en las instituciones marcadas por lo hegemónico sino en sus áreas externas, y, por otro, no tiene por qué ser progresista. De hecho, puede ser una herramienta de incorporación o de asimilación. Esta premisa es básica en un trabajo como este: cuando intentamos analizar y visibilizar las configuraciones culturales no deja de ser estúpido seguir manteniendo la fantasía que divide las prácticas culturales en progresistas y no progresistas. Jugar en este terreno de divisiones supuestamente tan obvias nos hace olvidar que existe una importante cantidad de formas aparentemente no progresistas que terminan por mostrarse fuertemente disonantes y progresistas en su intento de transformar la vida cotidiana, y otras que, ofreciéndose como progresistas, no son más que esquejes y semillas de una mirada reaccionaria. El carácter progresista de una formación cultural no es algo previo, ni predefinido, ni puede residir meramente en elementos formales. Por eso la forma conflictiva de lo cultural es un juego de intensidades entre lo dominante, lo emergente y lo residual.
La irrupción de un nuevo lenguaje conlleva el hallazgo de nuevos medios, afloran entonces nuevas formas y renovadas definiciones de áreas que estaban ahí, es cierto, pero que permanecían socialmente inexploradas. Esto quiere decir que la complejidad de una cultura no puede reducirse a sus instituciones o tradiciones, sino que debe tener en cuenta toda una serie de interrelaciones variables y elementos históricamente poco disciplinados. Dominante, residual y emergente son las formas desde las que podemos ir señalando intensidades y conflictos para un análisis de las prácticas culturales (siempre que tengamos claro que la definición de sus límites nunca es precisa). Junto a la cultura dominante, la cultura residual posee una doble cara: es lo que la cultura dominante ha dejado atrás y, sin embargo, a pesar de eso, no ha desaparecido debido a que en su interior posee cierta pulsión transformadora. Lo residual, escribe Williams, «ha sido efectivamente formado en el pasado pero todavía se halla en actividad en el proceso cultural […] como un elemento efectivo del presente»[7]. Lo residual puede todavía forzar su lugar como resistencia (o modo de incorporación), de ahí su importancia. Pensemos, por ejemplo, en el modo en el que la religión ocupó un lugar central en la formación del reggae y su sentido de resistencia. O cómo la religión también posee, paradójicamente, un papel de incorporación para el neoliberalismo.
Y lo mismo sucede si nos referimos al «hazlo tú mismo» que, en Reino Unido, por ejemplo, en la década de los setenta funciona como forma de desborde. Es el caso de bandas y proyectos postpunk como The Desperate Bicycles o Swell Maps (Fig. 1), quienes tratan de hacer ver que el mejor modo de cuestionar el modelo cultural dominante era algo así como generar tus propios medios de producción[8]. O Ulises Carrión[9] empujando desde lo residual (el libro) nuevas formas de relación con el lenguaje y la vida cotidiana. Es decir, comprender el libro no como objeto de lectura sino como espacio de experimentación visual. En la pugna entre lo residual, lo emergente y lo dominante desempeña un papel importante el modo en el que se fuerzan los límites y los muros de la institución artística y mercantil. Cómo forzar esos límites sin destruir la institución por completo. Este es un desafío esencial.
Fig. 1. Swell Maps, con músicos ya míticos como Nikki Sudden o Epic Soundtracks, fueron una banda de referencia en todo lo relativo al «hazlo tú mismo» y al cuestionamiento del orden de producción y distribución de la música. Esta es la portada de uno de sus singles, que incluye el tema «Read About Seymour».
Podrían ser muchas y diferentes las propuestas. Una formación emergente se caracteriza, en primer lugar, por su sentido negativo: a pesar de poseer un aire de familia o un anclaje cultural más o menos conocido existe en esa formación cultural algo que provoca que no encaje exactamente en ninguna de las categorías conocidas y manejadas. Ya no responde esa práctica cultural con precisión a las formas conocidas y, sin embargo, no posee aún una forma definida, una textura reconocible o manejable. La aparición más o menos espontánea en los años setenta de una nueva relación entre vida y música (por ejemplo, New York Dolls) genera esta situación de extrañeza entre lo que ya no es como antes (su forma visual de aparecer), pero que aún necesita de las estructuras previas para hacerse visible (sigue la estela del rock and roll). Bajo estos aspectos se generan disposiciones afectivas hasta entonces desconocidas, formas antagónicas incluso capaces de desequilibrar cierto relato social establecido. «Yo es otro», gritaba Rimbaud durante la Comuna de París[10]. Esa es la forma germinal de un espacio cultural emergente. La escena disco en los años setenta prometía, por ejemplo, esta disonancia. «La cultura disco fue a un solo tiempo comunidad y placer individual, sensación y alienación, orgía y sacrificio. Prometía, a la vez, liberación y limitación, descarga y represión, frivolidad y muerte. El disco fue tanto utopía como infierno»[11]. Aunque Peter Shapiro lo centra en la cultura disco como pieza disruptiva de los años setenta, bien podrían servir esas líneas como resumen de la tensión que ejercen las formaciones culturales, los grupos y situaciones de ruptura en la década de los setenta, mientras las políticas neoliberales comienzan a la par a desafiar el propio relato del capitalismo en crisis.
Lo residual y lo dominante permanecen en pugna constantemente dentro de un marco de relaciones políticas y económicas, y en ocasiones desaparece la línea que demarca sus posiciones. Recordemos que son ficciones prácticas y que en realidad se trata de intensidades entrelazadas y confusas. El caso es que en esa pugna entre lo residual y lo dominante aparece lo que se ha dado en llamar emergente. Y aquí está el núcleo del problema. Williams reconoce que es particularmente difícil distinguir entre aquellos elementos que constituyen una nueva fase de la cultura dominante y aquellos otros que son, efectivamente, elementos alternativos u opositores. Visibilizar la complejidad de este nudo entre cultura y poder parece, a todas luces, una tarea imposible. Sin embargo, a partir de este giro funcionan buena parte de las teorías culturales. Podemos enfocarlo de otro modo: lo que denominamos emergente, entendido como pieza diferente de lo dominante, no puede reducir su sentido a una simple práctica concreta e inmediata. Lo emergente no es una acción o una imagen delimitada o prevista, sino la estructura afectiva y colectiva sobre la que se asienta dicha práctica. Es decir, la cuestión clave no reside en la emergencia consolidada (que ya es algo concreto) sino en algo que podemos denominar precariamente como pre-emergencia: las formas previas (sentimientos, desacuerdos, etc.) que dan sentido a esa oposición. El eje de una cultura emergente podríamos situarlo en la conformación lenta e imprevista (no direccionada) de una manera diferente de relacionarse con lo residual y de enfrentarse a lo dominante. Y esto será clave en los capítulos posteriores sobre el punk. Son esas estructuras afectivas previas el lugar donde hallamos una búsqueda colectiva de reorganización de las formas y los símbolos comunes. El punk, por ejemplo, es un gran no a la forma en la que se relaciona el poder y la vida cotidiana. Es antes una filosofía (una ética y una política) que una práctica. Este sentido negativo es un aviso de su emergencia. La cuestión reside en cómo se visibiliza esa nueva búsqueda y en qué medida tiene un componente político crítico o de incorporación. A todas luces parece claro que ninguna generación habla el mismo lenguaje, el mismo registro semántico, que sus predecesores. El idioma es el mismo e idénticas las instituciones, así que lo que realmente cambia es algo general, una estructura afectiva imposible de atrapar por un término tan esquivo como el de «estilo», aunque solemos terminar recurriendo a él. Las formaciones sensibles van mutando no solo como resultado de determinaciones materiales, sino que también estas varían en relación con las formaciones culturales. Basta una ojeada a la vida cotidiana, a sus ritmos, a sus disonancias, a sus procesos colectivos y a las impugnaciones de lo dominante para comprender el complejo mapa sin territorio sobre el que camina el análisis cultural.
La música (y en general las prácticas culturales), en cuanto formación cultural que irrumpe, tiende a extenderse más allá de sus propios medios. Ahora bien, a este movimiento de desborde se le opone generalmente con igual fuerza la tendencia –típica del modelo activista neoliberal– a separar esa nueva configuración aislándola bajo el concepto elevado de arte. Esto implica, según Williams, perder contacto con el proceso creativo sustantivo y, por otro lado, conlleva poner en marcha un proceso de idealización que tiende a ubicar esa práctica cultural por encima o por debajo de lo social, «cuando en realidad constituye lo social en una de sus formas más distintivas, duraderas y totales»[12]. Por tanto, podemos decir que la cultura obtiene su sentido más fuerte, y su mayor intensidad, cuando se comprende como la vinculación de un individuo con su contexto cercano, al tiempo que se refiere al modo en que ese contexto afecta a su forma de percibir y sentir la realidad cercana.
En este sentido una estructura cultural emergente toma cuerpo de un modo que podemos describir como espontáneo, usando palabras de Rosa Luxemburg[13]. Es decir, se hace visible y se amplifica en tanto que forma no precipitada desde un territorio fijo previo. No es algo prefijado desde un lugar o doctrina concretos, sino que se desata a partir de una serie de distancias y disidencias respecto a las formaciones sociales establecidas. Lo emergente, antes de ser dirigido por lo dominante, trata de poner en valor lo que aún no ha sido explorado. En ese breve lapso de tiempo antes de ser absorbido, puede modificar incluso algunas bases sociales, ciertos pactos y abrir conflictos allí donde todo parecía consensuado.
En definitiva, la cultura está anudada a la política, pero nunca es una relación perfectamente delimitada ni evidente. El impulso ciego y final de toda creación es entonces la (re)conquista de la vida cotidiana en su sentido más amplio e indefinido. Algo así como la reocupación de aquel espacio conflictivo que ha sido invadido por las formas sociales de la dominación. Ahí reside su necesidad y su fuerza. En los años setenta, el conflicto con el avance del neoliberalismo se sitúa en ese lugar, en la batalla acerca de los espacios de libertad y de placer.
La creación cultural siempre funciona, pues, dentro de la disonancia. Podemos apropiarnos de lo que escribía William Carlos Williams en este poema a modo de resumen:
Una disonancia
en la valencia del uranio
llevó al descubrimiento.
La disonancia
(por si os interesa)
conduce al descubrimiento.
[1] Stuart Hall, Estudios culturales 1983. Una historia teorética, Buenos Aires, Paidós, 2016, p. 22.
[2] Patrick Eiden-Offe, Poesía de la clase. Anticapitalismo romántico e invención del proletariado, Pamplona, Katakrak, 2020.
[3]Ibid., pp. 120-121. La cursiva es nuestra.
[4] En Investigaciones dialécticas, Lucien Goldmann exponía una idea que aquí queremos recuperar: «Todo marxista serio puede reconocer muy fácilmente que algunos trabajos idealistas, en la medida en que logran restablecer en todo o en parte el pensamiento de un filósofo, pueden, sin ser completos, ser más válidos que toda una serie de explicaciones económicas apresuradas y superficiales, aun exactas en parte, que se proclaman discípulas del materialismo histórico», Lucien Goldmann, Investigaciones dialécticas, Caracas, Instituto de Filosofía, Universidad Central de Venezuela, 1962, p. 24.
[5] Donatella Di Cesare, El tiempo de la revuelta, Madrid, Siglo XXI de España, 2021.
[6] Sobre las palabras comadreja véase mi texto «Las palabras comadreja. El último Hayek y el imaginario cultural neoliberal», en Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural, Madrid, Akal, 2020, pp. 329-353.
[7] Raymond Williams, Marxismo y literatura, Buenos Aires, Las cuarenta ed., 2009, p. 161.
[8] Desde la perspectiva del materialismo cultural de Raymond Williams, David Wilkinson ha escrito Post-Punk, Politics and Pleasure in Britain, Londres, Palgrave Macmillan, 2016. Sin duda una aportación clave en los estudios culturales sobre la relación punk y política. En un texto anterior señala Wilkinson: «Mi trabajo está fuertemente influenciado por el materialismo cultural de Raymond Williams. De acuerdo con sus influencias marxistas, el enfoque es declaradamente historicista. Un elemento particularmente útil del historicismo de Williams es su especificidad. La producción cultural debe estar relacionada con algo más que las circunstancias más amplias de las que surge. También debe considerarse en términos de lo que Williams llamó “formaciones”, o movimientos colectivos de productores culturales con características, objetivos y valores compartidos. Esto explica mi enfoque, preocupado por cómo los antecedentes, enfoques y valores de las dos bandas [The Fall, The Blue Orchids] estaban relacionados con el postpunk de izquierda, el desarrollo del New Pop y el momento del Thatcherismo», en David Wilkinson, «“Prole Art Threat”: The Fall, the Blue Orchids and the politics of the post-punk working-class autodidact», Punk 3, 1, pp. 67-82.
[9] Ulises Carrión, El nuevo arte de hacer libros, México, Tumbona ediciones, 2016.
[10] Véase más adelante el capítulo «Tendencias inconscientes e imaginarios de ida y vuelta. De la Comuna al punk o argumentos políticos a favor del punk previos a su triunfo».
[11] Peter Shapiro, La historia secreta del disco. Sexualidad e integración en la pista de baile, Buenos Aires, Caja Negra, 2012, p. 50.
[12] Raymond Williams, Marxismo y literatura, cit., p. 279.
[13]