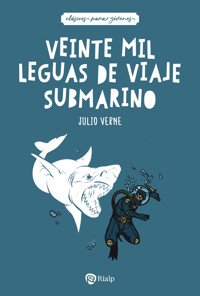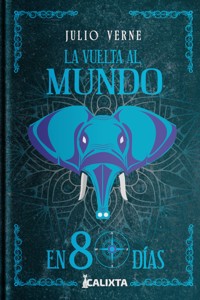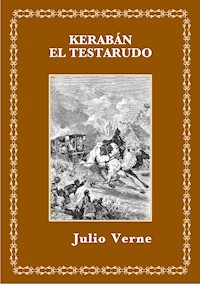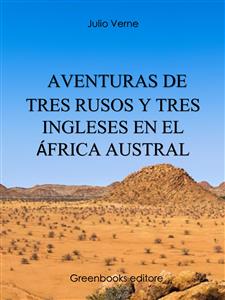
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Una expedición conjunta entre Inglaterra y Rusia lleva a seis expertos tres ingleses: el coronel Everest y los señores John Murray y William Emery y tres rusos: Matthew Strux, Nicholas Palander y Michael Zorn y su guía, Mokoum, (tres astrónomos de cada uno de los dos países), son enviados para la misión. Dirigiéndose hacia el sur de África con el objetivo de medir el arco del meridiano que atraviesa el desierto de Kalahari. Los gobiernos de Inglaterra y de Rusia resuelven renovar el experimento llevado a cabo por otras naciones consistente en medir el arco meridiano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Julio Verne
Julio Verne
AVENTURAS DE TRES RUSOS Y TRES INGLESES EN EL ÁFRICA AUSTRAL
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-316-9
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2019
www.greenbooks-editore.com
Indice
CAPÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPITULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPITULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
EPÍLOGO
CAPÍTULO PRIMERO
Dos hombres observaban con suma
atención las aguas del río Orange. Tendidos a
la sombra de un sauce llorón, conversaban
animadamente. Era el 27 de enero de 1854.
En el lugar donde se encontraban
nuestros hombres, el Orange se acercaba a
las montañas del Duque de York, ofreciendo
un espectáculo sublime que quedaba encuadrado
en el horizonte por los montes
Gariepinos.
Famoso por la transparencia de sus
aguas y la belleza de sus orillas, el Orange
puede rivalizar con las tres grandes arterias
africanas: el Nilo, el Níger y el Zambeze, y se
caracteriza por sus crecidas, rápidos y
cataratas. Allí mismo, en la zona descrita, las
aguas del río precipitábanse desde una altura
de ciento veinte metros, formando una
cortina de hilos de líquido que desembocaban
en un torbellino de aguas tumultuosas,
coronadas por una espesa nube de húmedos
vapores. De aquel abismo se elevaba un
estruendo que aturdía, agudizado por los
ecos de la llanura en calma.
Estas bellezas naturales atraían la
atención de uno de nuestros hombres,
mientras que el otro viajero permanecía
indiferente a los fenómenos que se ofrecían a
su vista.
El viajero indiferente era un cazador
bushman, excelente representante de una
raza valiente que vive en los bosques
entregada al nomadismo. De ahí su nombre,
bushman, que significa «hombre de los
matorrales».
El bushman pasa la vida errando en la
región comprendida entre el río Orange y las
montañas del Este, saqueando los campos de
cultivo y destruyendo las cosechas de los
colonos, en venganza por haberle arrojado
hacia las áridas comarcas del interior.
Nuestro bushman tenía alrededor de
cuarenta años y era de elevada estatura y
fuerte musculatura. Que se trataba de un
individuo enérgico quedaba demostrado por
la soltura y libertad de movimientos de su
ágil y esbelto cuerpo.
Hijo de padre inglés y de madre
hotentote, hablaba frecuentemente la lengua
paterna, lo que le permitía un trato regular
con los extranjeros que visitaban la zona. Su
traje, mitad hotentote y mitad europeo, se
componía de una camisa de franela roja, una
especie de casaca y un calzón de piel de
antílope.
Llevaba al cuello un pequeño saquito
en el que guardaba el cuchillo, la pipa y el
tabaco, cubriendo su cabeza con algo
parecido a un casco de piel de carnero. Varias
anillas de marfil en su muñeca y una capa de
piel de tigre a su espalda eran los elementos
que completaban tan singular indumentaria.
A su lado dormía un perro, ajeno a las
cavilaciones de su dueño y a las de su
acompañante, un joven de unos
veinticinco años que ofrecía un vivo contraste
con el cazador.
Su temperamento flemático se
manifestaba en todas sus acciones, no
dejando dudas sobre su origen inglés. Su
traje indicaba que los desplazamientos no le
eran familiares, pues más parecía un
funcionario que un indómito aventurero.
Pero William Emery no era ni lo uno ni
lo otro, sino un sabio distinguido, astrónomo
agregado al observatorio de El Cabo.
Asombrado por las maravillas de
aquella región desierta del África austral,
situada a algunos centenares de kilómetros
de El Cabo, Emery disfrutaba de la paz del
momento, ajeno a las impaciencias que
atacaban habitualmente al intrépido cazador.
-Cálmate, Mokum -decía el
astrónomo-. No hay nada que te divierta
cuando no estás cazando, pero ya falta poco
para que lleguen los que esperamos.
-Señor Emery -respondió el cazador
en un perfecto inglés-, hace ya ocho días que
estamos aquí y aún no sabemos nada de
ellos. Ningún hombre de mi tribu ha
permanecido nunca ocho días en el mismo
lugar y comienzo a impacientarme.
-Querido amigo, venir desde
Inglaterra no es fácil, de modo que bien
podemos concederles un retraso de ocho
días.
Los viajeros que estaban esperando
debían emprender un viaje de exploración por
el África austral. Emery y Mokum habían
recibido la orden de prepararlo todo y
aguardar la llegada del coronel Everest en las
cascadas de Morgheda, hecho que
cumplimentaban en ese momento.
Mokum apretó fuertemente el cañón
de su rifle, en un gesto que le era
característico. Portaba un Manton de
excelente factura, con bala cónica, que le
permitía abatir un antílope a una distancia de
ochocientos metros. A diferencia de sus
compañeros bushmen, prefería las armas
europeas al carcaj y las flechas envenenadas.
-¿Está usted seguro de que la cita es
aquí, en las cascadas de Morgheda, a finales
de enero? -preguntó Mokum con
desconfianza.
-Desde luego -respondió el astrónomo.
Mas, como el cazador no pareciera
quedar muy satisfecho con esta afirmación,
Emery le mostró la carta que le había enviado
el señor Airy, director del observatorio de
Greenwich.
Mokum dio vueltas y más vueltas al
papel, hasta que al final se lo tendió a Emery
con la petición de que se lo leyera.
El joven sabio, dotado de una
paciencia a prueba de las impaciencias de su
amigo y compañero, relató una vez más la
historia que ya le había repetido unas veinte
veces en el curso de los últimos tiempos.
En los días finales del año de 1853,
William Emery había recibido una carta que le
notificaba la próxima llegada del coronel
Everest y de una misión científica internacional
que se disponía a recorrer el África
austral. La carta del señor Airy no
mencionaba la razón y los objetivos de la
citada expedición, pero Emery era un hombre
educado y jamás hacía preguntas a sus
superiores.
Así pues, cumpliendo las indicaciones,
Emery había dispuesto en Lattakou, una de
las estaciones más septentrionales de
Hotentocia, los carromatos, víveres, armas y,
en resumen, todo lo necesario para el
abastecimiento
de una caravana nómada. Emery entregó el
mando de esta caravana a Mokum, pues
tenía fama de buen cazador y estaba
acostumbrado a tratar con extranjeros. No en
vano había formado parte de las expediciones
de Anderson y Livingstone, dos de los más
intrépidos descubridores de las excelencias
del continente africano.
Las cascadas de Morgheda eran, por
tanto, el lugar elegido para la llegada de los
últimos viajeros: los integrantes de la
comisión científica. La fragata Augusta, de la
Marina británica, trasladaría a los científicos
hasta las cataratas.
Emery y Mokum hicieron el viaje en un
medio más modesto, pero más práctico para
aquellos parajes. Habían utilizado un
carromato, pues debían retornar en él, con
los viajeros y sus equipajes, a Lattakou.
Cuando William Emery terminó de
repetir este estribillo, que ya conocía casi de
memoria, a su amigo Mokum, ambos se
acercaron a la orilla de un precipicio situado
sobre las cataratas. Observaron atentamente
el curso del río, pero no había nada nuevo
sobre sus aguas. Ni el menor objeto alteraba
el curso del río.
Es de advertir que el mes de enero
corresponde al de julio en las regiones
boreales, por lo que el sol caía casi
perpendicular sobre la zona indicada,
alcanzando casi los cuarenta grados de
temperatura a la sombra. La brisa del Oeste
moderaba un poco aquel calor, permitiendo
que un occidental como Emery pudiera
soportarlo a duras penas.
Ningún ave animaba la soledad de
aquellas horas calurosas, y los cuadrúpedos
se refugiaban en el verde de los matorrales
sin atreverse a salir de aquel frescor pasajero.
Sólo el estruendo de la catarata y las
voces de los dos hombres llenaban el aire de
ruido.
-¿Y si sus amigos no vienen? -
preguntó Mokum.
-Vendrán. Son hombres de palabra,
pero hay que tener en cuenta que dijeron que
llegarían a finales de este mes, y sólo
estamos a 27.
-Y si llega final de mes y no vienen,
¿qué haremos? -insistió el el cazador.
-Entonces pondremos a prueba
nuestra paciencia y les esperaremos hasta
que lo considere conveniente.
-¡Por todos los dioses! ¡Si hemos de
confiar en su paciencia, nos quedaremos aquí
hasta que el Orange pierda sus aguas!
-No será necesario -respondió Emery
con su calma habitual-. Es preciso que la
razón domine siempre nuestros actos, y la
razón me dice que es probable que el coronel
Everest y sus amigos hayan encontrado
dificultades en su viaje. Dificultades que,
lógicamente, pueden retrasar su llegada.
Además, si alguna desgracia les ocurriese, la
responsabilidad caería justamente sobre
nosotros. No, amigo mío, es preciso
esperarles. El carromato nos ofrece un abrigo
seguro durante la noche, disponemos de las
suficientes provisiones y la Naturaleza es tan
hermosa en este lugar que merece la pena
admirarla.
-Si usted lo dice...
Emery observó la expresión de
aburrimiento que se advertía en el rostro del
bushman y procuró alentarle.
-En cuanto a ti -le dijo-, ¿qué más
puedes desear? La caza es abundante y no te
retiene ninguna obligación. De manera que
puedes dedicarte a tirar contra los gamos y
los búfalos mientras yo espero la llegada de
los viajeros.
El cazador comprendió que las
palabras del astrónomo contenían una
invitación y resolvió, por tanto, irse por
algunas horas a dar una batida por los
alrededores.
Mokum silbó a su perro Top, una
especie de can hiena del desierto de Kalahari,
y ambos se internaron en la maleza de un
bosque, cuya extensión coronaba el fondo de
la catarata.
William Emery se tendió al pie de un
sauce y se entregó a sus reflexiones.
¿Cuál era el objeto de la expedición
que habían de emprender en cuanto llegaran
los viajeros? ¿Qué problema científico
pretendían resolver en los desiertos del África
austral? ¿Por qué razón se había dirigido a él
el señor Airy?
Cierto es que Emery se había
convertido en pocos años en un sabio
familiarizado con el clima de las latitudes
australes, adquiriendo conocimientos al
respecto que podían ser de gran utilidad para
sus colegas del Reino Unido próximos a
llegar, pero aquello no explicaba
suficientemente el interés del señor Airy en
su persona.
Estas preguntas y respuestas
circulaban por la cabeza del joven astrónomo.
El calor y la languidez consiguieron vencer su
resistencia, y muy pronto se quedó dormido.
Cuando despertó, el sol se había
escondido ya tras las colinas occidentales,
que dibujaban su perfil pintoresco en el
horizonte inflamado. La hora de la cena se
aproximaba y era preciso retornar el
carromato, que se encontraba en lo hondo
del valle.
En aquel instante preciso una
detonación resonó entre un matojo de
arbustos, y el cazador y su perro asomaron
por la linde del bosquecillo. Mokum traía el
cadáver de
un animal recién abatido.
-¿Es esa nuestra cena? -le preguntó
alegremente el astrónomo.
Por toda respuesta, Mokum echó al
suelo el animal, cuyos cuernos se retorcían
en forma de lira. Se trataba de un antílope,
más comúnmente conocido con el nombre de
chivo saltador, que se encuentra
frecuentemente en las regiones del África
austral. Su carne es excelente y sirvió para
llenar el estómago de los hambrientos expedicionarios.
Los dos hombres cargaron, pues, la
caza en medio de un palo colocado
transversalmente sobre sus espaldas,
abandonaron las cimas de la catarata y media
hora más tarde llegaron a su campamento,
situado en una estrecha garganta del valle.
Allí les esperaba el cargamento,
guardado por dos conductores de raza
bochjesmana, y la apetitosa cena.
CAPÍTULO II
Los tres días siguientes al 27 de
enero, Mokum y Emery no abandonaron el
lugar de la cita. El bushman, dando rienda
suelta a sus instintos de cazador, perseguía a
los animales por aquella región llena de
bosques, en tanto que el astrónomo vigilaba
el curso del río.
Hombre acostumbrado a pasar largas
horas frente a los libros y los cuadernos,
encerrado en la soledad y la oscuridad de los
pequeños laboratorios, o bien con los ojos
pegados a su telescopio, Emery saboreaba
ahora la existencia al aire libre. Apenas
notaba la molestia de la larga espera,
fortificando su espíritu fatigado por los
estudios matemáticos.
Llegó al fin el 31 de enero, último día
fijado por la carta del señor Airy. Si los
expedicionarios no aparecían en esa fecha, el
joven William se vería forzado a tomar una
determinación, cosa que le disgustaba
enormemente. No podían marcharse sin ellos,
pero tampoco podían esperarles
indefinidamente.
-¿Por qué no vamos a su encuentro? -
propuso Mokum-. Si vienen por el río, tarde o
temprano daremos con ellos.
-Es una buena idea. Haremos un
reconocimiento en la parte baja de las
cascadas, pero ¿conoces bien esta parte del
Orange?
-Sí, señor. Lo he remontado dos veces
desde el cabo Voltas hasta su unión con el
Hart en el Transvaal.
-¿Y su curso es navegable en todo su
trayecto?
-A excepción de estas cascadas de
Morgheda, el río es navegable en toda su
extensión, aunque al final de la estación seca
casi no lleva agua, hasta unos ocho kilómetros
antes de su desembocadura. Allí se
forma una barrera contra la que se estrella
violentamente la marejada del Oeste.
-En ese caso, seguiré tu consejo.
El cazador se colgó su arma al
hombro, silbó a su perro y comenzó a
descender, siguiendo el curso del río, por su
margen izquierda. Emery le seguía en
silencio.
El camino ofrecía muchas dificultades,
debido a que los ribazos de la orilla, erizados
de maleza, desaparecían bajo un lecho de
plantas diversas. Las guirnaldas se cruzaban
de un árbol a otro, tendiendo una red vegetal
ante el paso de los viajeros y obligando a
Mokum a hacer uso constante de su cuchillo.
Dos horas después, ambos
expedicionarios habían recorrido apenas seis
kilómetros. La brisa soplaba entonces en
Poniente, permitiéndoles escuchar los ruidos
que se producían corriente abajo, pues el
viento ahogaba el murmullo de la catarata.
El Orange, en ese punto, se
prolongaba en línea recta por espacio de
cinco kilómetros: El lecho estaba profundamente encajonado por un doble farallón gredoso, cuya altura superaba los sesenta
metros.
-Detengámonos un momento a
descansar -propuso Emery-. Mis piernas no
son tan fuertes como las tuyas y resisten mal
los caminos intrincados como éste. Desde
aquí podremos observar unos cinco
kilómetros de río.
El astrónomo se tendió, pues, sobre la
hierba, mientras Mokum y su perro seguían
dando paseos por la orilla, en espera de los
viajeros.
Hacía escasamente media hora que el
bushman y su compañero se encontraban en
aquellos lugares, cuando William Emery vio
que el cazador, apostado a un centenar de
pasos de donde el joven se encontraba, daba
muestras de una atención extraordinaria.
Abandonando su lecho de musgo, el
astrónomo se dirigió hacia el punto donde se
había detenido su amigo y le dijo:
-¿Has visto algo, Mokum?
-No, señor, no veo nada, pero estoy
acostumbrado a percibir todos los sonidos de
estos lugares y me parece escuchar un raro
zumbido.
-¿Un zumbido?
-Sí, señor. Parece provenir del curso
inferior del río.
Tras decir esto, Mokum aplicó su oreja
sobre la tierra y escuchó con suma atención
durante algunos minutos. Finalmente se puso
en pie, meneó la cabeza y exclamó:
-Debo de haberme equivocado. Puede
que sólo fuera el ruido de la brisa al pasar
entre las hojas de los árboles. No obstante,
parece como si...
El cazador volvió a prestar atención,
pero no podía asegurar nada con precisión. Al
ver su desazón, Emery le dijo:
-Serámejor que bajes hasta el nivel
del río. Si el ruido está producido por una
embarcación, allí lo escucharás mejor, pues
el agua propaga los sonidos con mayor
nitidez que el aire.
-Tiene usted razón.
Mokum descendió por el ribazo
escarpadísimo, ayudándose con las matas de
hierbajos que por allí crecían. Después Se
metió en las aguas hasta que éstas le cubrieron
hasta las rodillas, aplicó su oreja a la
superficie del río y exclamó:
-¡Se oye! ¡Es verdad! Es un golpe
continuo y monótono, que se produce en el
interior de la corriente, algunos kilómetros río
abajo.
El cazador regresó entonces junto a
Emery y ambos permanecieron alerta,
dispuestos a esperar nuevos acontecimientos.
Transcurrió una hora interminable, al
cabo de la cual Mokum gritó:
-¡Una humareda!
Emery dirigió su vista hacia el lugar
que apuntaba el cazador y al fin logró
distinguir claramente una chimenea, que
vomitaba un gran torrente de humo negro
mezclado con vapores blancos.
La tripulación avivaba seguramente
los fuegos, con el fin de aumentar la
velocidad y poder hallarse en el lugar de la
cita en el último día que se había convenido,
porque en aquellos momentos el barco se
encontraba a unos trece kilómetros de las
cataratas de Morgheda.
Era entonces mediodía. Como aquella
zona no era muy a propósito para el
desembarco, el astrónomo resolvió regresar
al punto de partida, aunque ello les supusiera
dar marcha atrás.
Al llegar de nuevo a la inmensa
cascada, eligieron un remanso formado por el
río a unos cuatrocientos metros de distancia
del torrente de agua, una pequeña ensenada
natural en la que el vapor podría fácilmente
recalar, pues el agua era profunda hasta en
la misma orilla.
Divisaron un instante la popa de la
embarcación, donde ondeaba la bandera
británica, mas pronto quedó el vapor cubierto
por las copas de los inmensos árboles que se
inclinaban por encima de las aguas. Tan sólo
se escuchaban los agudos silbidos de la
máquina, los cuales no cesaban ni un
segundo. La tripulación trataba de señalar así
su presencia en los alrededores de Morgheda.
Era un llamamiento.
Mokum respondió disparando su
carabina, y la detonación fue repetida con
estruendo por los ecos del río.
Cuando embarcación y viajeros de a
pie estuvieron frente a frente, Emery hizo un
ademán. El buque, obedeciendo las
indicaciones, fue a colocarse suavemente
cerca de la orilla. Se arrojó una amarra y el
Bushman se apresuró a tomarla, sujetándola
a un sauce tronchado.
Un hombre de elevada estatura se
dejó caer en el ribazo con ligereza y avanzó
hacia Emery, al mismo tiempo que sus
compañeros comenzaban también a desem-
barcar.
William Emery avanzó a su vez hacia
el desconocido y exclamó:
-¿El coronel Everest?
-¿El señor William Emery? -preguntó
el aludido.
El astrónomo y su colega del
observatorio de Cambridge se saludaron
estrechándose la mano.
Los otros viajeros habían llegado ya
junto a ellos, y el coronel les dirigió estas
palabras:
-Señores, permítanme que les
presente al honorable William Emery, del observatorio de El Cabo, quien ha tenido la amabilidad de acudir hasta aquí para buscarnos. Cuatro pasajeros saludaron sucesivamente al astrónomo, que
correspondió a sus saludos afectuosamente.
Después, el coronel les presentó oficialmente,
con la característica flema de los británicos,
diciendo:
-Señor Emery: Sir John Murray, de
Devonshire, compatriota suyo; el señor
Mathieu Strux, del observatorio de Pulkowa,
el señor Nicolás Palander, del observatorio de
Helsingfors, y el señor Michel Zorn, del
observatorio de Kiew. Estos tres señores son
eminentes sabios rusos que representan al
Gobierno del zar en nuestra Comisión
Internacional.
Hechas las presentaciones, Emery se puso a disposición de los recién llegados. Debido a su posición en el observatorio de El Cabo, el joven astrónomo se encontraba jerárquicamente subordinado al coronel Everest, delegado del Gobierno inglés, quien compartía con Mathieu Strux la presidencia de la comisión científica.
Emery conocía de oídas al sabio
británico, pues sus estudios sobre las
reducciones de nebulosas y cálculos sobre las
ocultaciones de las estrellas le habían hecho
extraordinariamente célebre.
Tendría el coronel Everest unos
cincuenta años, y se caracterizaba por ser un
hombre frío y metódico. Su existencia estaba
determinada matemáticamente, hora por
hora, y nada era imprevisto para él. Se podía
decir, sin exagerar, que todas sus acciones
estaban reglamentadas por el cronómetro.
Sir John Murray también venía
precedido por la fama. Era un sabio
adinerado que honraba a Inglaterra con sus