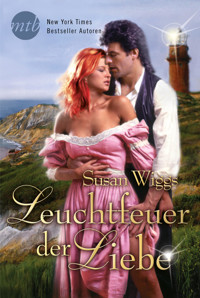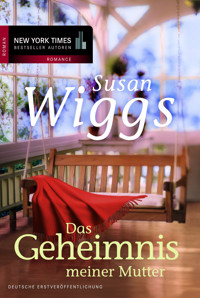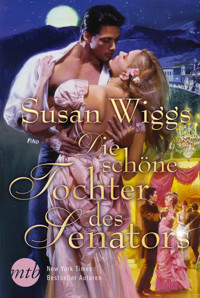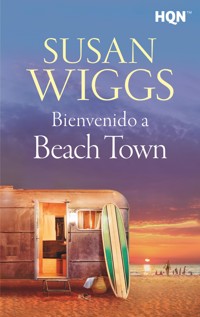
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
En la idílica Alara Cove, una localidad costera de California famosa por su relajado ambiente surfista, era el día de la graduación en Thornton Academy. En esta escuela, los estudiantes eran niños privilegiados y consentidos; sin embargo, la mejor alumna de la clase había sido Nikki Graziola, la hija de un surfista que estudiaba allí gracias a una beca. Para sorpresa de todos, durante su discurso de graduación, Nikki reveló un secreto que sacudió los cimientos de toda la población. A medida que su verdad iba saliendo a la luz, la comunidad tuvo que enfrentarse a un ajuste de cuentas. Su nueva notoriedad la envió al exilio durante años. En el extranjero encontró la fama como surfista en competiciones del máximo nivel… hasta que una tragedia la obligó a volver a Alara Cove. Allí descubrió que la gente no la había olvidado, pero sus viejas amistades y un romance inesperado la devolvieron al lugar donde, después de todo, la alegría y la redención eran posibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023, Laugh, Cry, Dream, Read, LLC.
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Bienvenido a Beach Town, n.º 309 - enero 2025
Título original: Welcome to Beach Town
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: Alan Dingman
Imagen de cubierta: © Stocksy United; from Unsplash
Imagen de interior: Leah Carlson-Stanisic
ISBN: 9788410629974
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Segunda parte
Capítulo 9
Tercera parte
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Cuarta parte
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Dee Neff. El amor de la vida de mi hermano.
La hermana de mi corazón.
PRIMERA PARTE
«Consideran su peor enemigo a quien les dice la verdad».
Platón: La república, alrededor de 380 a. de C.
Capítulo 1
Día del Comienzo, 2008
Alara Cove, California
Hubo un instante, breve, pero tan notable como el picotazo de una avispa, en el que Nikki Graziola sintió su poder. Cuando llegara el momento de subir al atril, llamaría la atención de todo el mundo como nunca en sus dieciocho años de vida. Aquel era su momento para brillar. Sabía que, si conseguía la ceremonia de aquel día, su vida discurriría tal y como la había planeado.
Después de todo, ese era el objetivo de aquel día.
Era un comienzo. El primer capítulo. Era el momento en el que arrancaban las historias. Para Nikki y sus compañeros de clase de Thornton Academy, la vida debía ir hacia delante, no retroceder. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza el último partido del curso, que se había jugado seis días antes, después de que el comité de programación hubiera aprobado el borrador final del discurso que ella tenía que dar.
Habían estado a punto de cancelar las ceremonias del Día del Comienzo debido a la tragedia, pero la propia familia de Mark McGill había insistido en que todo siguiera tal y como estaba planeado. Los padres de Mark le habían asegurado a la dirección del centro que su hijo lo hubiera querido así. La vida debía continuar por el bien de sus compañeros de clase y, en especial, por su hermana gemela, Marian. Y, por deferencia y respeto hacia su compañero de clase, los demás alumnos y el profesorado llevaban un brazalete negro.
Los recién graduados ocupaban asientos por orden alfabético, y la hermana de Mark estaba sentada junto a una silla vacía. O, en realidad, la silla estaba vacía al comienzo de la ceremonia, pero se había ido llenando con los recuerdos y las ofrendas espontáneas que habían ido depositando en ella los asistentes que, gracias a su juventud y su estatus privilegiado, habían estado protegidos del dolor.
Ahora, sin embargo, estaban impactados y desorientados por una de las peores formas de realizar la transición a la vida adulta. Habían llevado flores y velas, tarjetas manuscritas, fotografías, un balón de fútbol, una máscara de teatro, un disco de vinilo antiguo… Un peluche que se apoyaba en un trofeo de un concurso de debate.
Mientras esperaba su turno de participación en la ceremonia, Nikki observó a la multitud que se había congregado en el estadio, situado en la cima de una colina. Estaban a finales de la tarde, uno de los momentos más hermosos del día en aquel pueblecito costero, cuando el atardecer lo teñía todo de matices dorados. Desde aquella posición elevada en el estrado, veía dónde se unían el mar, el cielo y la tierra. Nunca había visto el paisaje desde aquella perspectiva. La costa dibujaba una serie de curvas desde el sur al norte, y cada una de aquellas curvas era una playa diferente. En el extremo norte estaba el arco del puente que unía la costa con la isla de Radium, una instalación eléctrica de la Marina que estaba ya fuera de servicio. Aquel antiguo cuartel había dado nombre al pueblo; Alara era un acrónimo de seguridad radiológica formado por las siglas «tan bajo como sea posible». As low as reasonably achievable.
La siguiente playa era conocida mundialmente porque, en verano, sus olas eran las mejores para hacer surf. Más al sur estaba Town Beach, una playa familiar situada junto al puerto deportivo, con su bosque de mástiles y un equipo de radar que conectaba el club de yates con los embarcaderos. Y, después, justo antes de la última curva se atisbaba un leve indicio de la miasma de color que había en el cielo de Los Ángeles. Desde Alara Cove, la gran ciudad parecía una ensoñación.
La persecución de los sueños era uno de los temas centrales del discurso que había preparado ella, un discurso que había escrito, borrado y reescrito varias veces durante aquellas últimas semanas. Se había esforzado mucho para preparar el discurso de graduación. Había perdido horas de sueño, despertándose a medianoche en su habitación de Miss Carmella's para trabajar con una linterna, papel y bolígrafo, con la intención de escribir un discurso que pasara a los anales de Thornton Academy, una de las escuelas más famosas del país. Pero, ahora, ¿cómo iba a decir aquellas palabras sin echarse a llorar?
Trató de mantener la compostura y no dejarse llevar por los nervios mientras esperaba su momento. El orador principal estaba hablando en aquel momento. Era un antiguo alumno de Thornton, famoso porque en el presente ocupaba el cargo de embajador del Departamento de Estado, pero ella no conseguía concentrarse en lo que estaba oyendo. Antes del incidente de la noche anterior, mientras buscaba el tono adecuado para su discurso, tenía un sentimiento de asombro y de agradecimiento por haber estudiado en aquella escuela, y también tenía un sentimiento de propósito vital. El señor Florian, su profesor de Lengua Inglesa, había sido su primer lector y consejero. Ella le dio el primer borrador y, cuando él levantó la vista de las páginas, tenía un brillo en los ojos.
—Bien hecho, Nicoletta —dijo. Se quitó las gafas sin montura y limpió los cristales con un paño—. Está muy bien escrito y expresado de una forma muy hermosa.
—¿De verdad? —preguntó ella. Confiaba en su profesor, que había sido su mentor durante todo aquel último año, y valoraba sus comentarios—. ¿No es demasiado cursi?
—¿Tú qué opinas?
Florian siempre respondía a una pregunta con otra pregunta. Quería animarla a pensar por sí misma, a evaluar su propio trabajo. Sabía que ella era más dura consigo misma que cualquier otra persona.
—Supongo que lo he expresado de la mejor forma que he podido, pero…
—¿Pero qué?
—Me gustaría que el discurso fuera más divertido.
Él frunció los labios y se puso las gafas.
—¿Quieres decir algo divertido o algo auténtico?
Ella se encogió de hombros.
—Sería genial que resultara divertido.
—Cuando dices algo para hacer reír, normalmente el mensaje entra por un oído y sale por el otro. Cuando hablas desde el corazón, el mensaje cala más hondo. Creo que lo has logrado. Estas palabras muestran cómo es tu corazón. Has dicho tu verdad.
¿Lo había conseguido? En aquel momento, en su reunión con el señor Florian, probablemente sí. Había sentido todo el peso de su papel de mejor estudiante de la clase del año dos mil ocho. Durante sus ciento cincuenta años de historia, en aquella venerable institución se habían educado los hijos de las familias más importantes del país: gobernadores, legisladores, realeza extranjera e, incluso, algunos presidentes. Entre sus graduados había ganadores del Premio Nobel, magnates industriales, gigantes de la industria del entretenimiento. Dada su cercanía a Hollywood, Thornton era la escuela preferida de los ricos, los famosos, los poderosos y los hambrientos de poder.
Sin embargo, aquel año, después de todas las calificaciones, las declaraciones de los profesores y las recomendaciones del entrenador, la media de las evaluaciones y de las puntuaciones, el anuncio del nombre de la mejor estudiante del año había dejado sorprendido a todo el último curso. La elegida había sido Nicoletta Graziola. Una chica de la zona, una estudiante becada. Prácticamente, aunque no del todo, una huérfana.
Estaba bastante segura de que era la primera mejor estudiante del curso que se había criado en un remolque Airstream a la orilla del mar. Había crecido con arena en los ojos, la cara llena de pecas por el sol, las rodillas y los codos magullados por los días difíciles sobre una tabla de surf.
No se había tomado aquel honor a la ligera. En realidad, no era el tipo de persona que se tomaba cualquier cosa a la ligera. Era muy consciente de su bajo estatus social, y había trabajado mucho para llegar a lo más alto de su clase. Había estudiado el doble que cualquiera de sus compañeros, había entrenado el doble en tres deportes diferentes, había trabajado como una mula en los proyectos de servicios comunitarios, aun sabiendo que quienes iban a recibir aquellos servicios eran más pudientes que ella. Había pasado el doble de horas que los demás estudiantes preparando sus proyectos de arte.
Y, todo ello, para demostrar que era, al menos, la mitad de digna que los demás alumnos para recibir una educación en Thornton. Antes de la tragedia, esa era la imagen que quería dar: «Soy digna de ello».
El primer borrador había fluido de su cabeza a la página a través de una fina línea de tinta azul. Lo había escrito con la pluma que le había regalado la señorita Carmella por su dieciocho cumpleaños, el pasado abril, cuando Nikki había recibido la noticia de que la habían aceptado en la Universidad del Sur de California. Era la universidad de sus sueños. La gente consideraba que, para una chica como ella, era tener unas miras demasiado altas. Ella misma no esperaba poder entrar. Creía que no era lo suficientemente especial, ni tenía el talento necesario, para superar el proceso de selección. Sin duda, no tenía bastante dinero para costearse los estudios. Pero podía soñar. Y, milagrosamente, la habían aceptado y le habían concedido una generosa beca.
Al final, la constante ruina económica de su padre había servido de algo. Gracias a la declaración de bienes e ingresos de Guy Graziola, ella había conseguido acceder a las becas y los préstamos que necesitaba.
Que ella supiera, ningún Graziola había ido a la universidad. Ella sería la primera. De hecho, también era la primera Graziola que acababa el instituto, que ella supiera. No tenía demasiada información sobre los Graziola. Sus abuelos vivían en Nueva Jersey, y su padre solo los había visto un par de veces después de dejar la escuela secundaria e irse a vivir a California. Sin embargo, estaba bastante segura de que ella era la primera que iba a la universidad.
En abril, al leer en la pantalla del ordenador la carta de admisión, se había sentido como Dorothy cuando se le habían abierto las puertas de Oz y un coro de voces invisibles le había dado la bienvenida a su futuro. Había escrito su discurso para reflejar el orgullo, la sensación de poder y las oportunidades que había encontrado en la escuela. Una vez que la dirección del instituto había aprobado el discurso, había sentido el impulso irresistible de reescribirlo por enésima vez, y se había quedado despierta hasta muy tarde puliendo todos los detalles del escrito. El brillo de su linterna proyectaba sombras en el techo, y se oían los suspiros y suaves murmullos de Shasta, su hermana adoptiva, en medio de la penumbra. Y era eso, su incertidumbre sobre el discurso y su determinación por encontrar las palabras correctas, lo que la habían impulsado a ir en busca de Mark.
Ella era una de las pocas estudiantes que, al ser originaria de aquella zona, no residía en el campus de Thornton. Vivía en casa de la señorita Carmella Beach, una artista cuya familia llevaba tres generaciones afincada en Alara Cove. La señorita Carmella acogía niños en su casa. Ella no estaba bajo la tutela de los servicios sociales, pero podía haberlo estado perfectamente. Cuando empezó el sexto curso en el colegio, daba más problemas de los que su padre podía gestionar, así que él la había enviado a vivir con su antigua amiga, Carmella Beach. En su discurso, ella había incluido un homenaje especial para Carmella, que era una antigua y distinguida alumna de Thornton, donde había estudiado Bellas Artes. Desde entonces, había ganado muchos premios por su obra. Sin embargo, no era ese el motivo por el que ella la había homenajeado.
El hecho de haberse visto exiliada en casa de Carmella Beach a los doce años había sido lo mejor que le había sucedido en la vida. La finca familiar de la familia Beach era un lugar de estabilidad, de costumbres, un refugio seguro para niños asustados o abandonados, o para niñas a quienes sus padres no sabían atender cuando llegaban a la pubertad. Era la propia señorita Carmella quien se había encargado de que ella estudiara en Thornton, y esa era otra de las razones por las que se había esforzado tanto en destacar: para que su mentora se sintiera orgullosa de ella.
Desde el principio, supo que, si quería mantener su lugar en la escuela, tendría que cumplir las normas como si estuvieran escritas en piedra. Una sola infracción podía significar que la expulsaran. Así pues, durante cuatro años, había resistido las bromas habituales y las reuniones ilícitas a las que se entregaban la mayoría de los estudiantes la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, la última noche del curso, después de que se apagaran las luces, se arriesgó. Sabía que su discurso de graduación no era lo suficientemente bueno, y se convenció a sí misma de que perfeccionarlo era más importante que respetar el toque de queda. Necesitaba ayuda, no de un profesor ni de un entrenador, sino de su mejor amigo, el más inteligente y mejor escritor que ella conocía: Mark McGill. Desde que se habían conocido, el primer año, Mark y ella se habían hecho muy amigos. Él sabía lo que iba a pensar ella antes de que lo pensara. Y, con solo mirarlo a la cara, ella sabía cuál era su estado de ánimo.
Mark era quien podía ayudarla a organizar todas las palabras que inundaban su mente. El problema era que, según las normas de Thornton, estaba prohibido ponerse en contacto con alguien en medio de la noche sin un permiso expreso. Los estudiantes de cualquier otra escuela se habrían enviado mensajes para quedar a aquellas horas de la noche. Sin embargo, eso no era una opción para los alumnos de Thornton, porque la escuela era conocida por su rigor académico, sus valores progresistas, su fomento de la vida al aire libre y por su política de apagón digital nocturno, sin excepciones.
Todas las noches, a las diez en punto, se apagaba la wifi y todas las conexiones de datos quedaban bloqueadas. Los teléfonos móviles, inutilizados. Los ordenadores portátiles y los grandes ordenadores de la sala de informática de la escuela se convertían en meros bancos de datos. Los estudiantes se veían obligados a leer y hablar unos con otros, a jugar al ajedrez o al cribbage u otro juego de mesa por el estilo.
El regreso nocturno al añorado mundo analógico de los fundadores se había convertido en una tradición sagrada. Algunos estudiantes habían tratado, desesperadamente, de encontrar la forma de evitar aquel congelamiento digital, pero la mayoría se lo tomaba con calma y, tal vez, disfrutaba de ello en secreto. Se esperaba que los estudiantes que no residían en el campus siguieran las mismas normas que los que ocupaban la residencia neogótica de aquel campus verde y extenso. A ella no le importaba aquella norma, que la señorita Carmella hizo que cumpliera durante todo el año escolar. No fue muy difícil. Su teléfono plegable era muy endeble, cobraba por minuto y, de todos modos, a ella le gustaba mucho leer. Siempre le había gustado.
Su madre, fallecida y olvidada durante dieciocho años, había dejado una pequeña colección de libros y poco más. Ella había leído metódicamente la biblioteca que guardaba su madre debajo de la banqueta de la caravana: El corazón es un cazador solitario, El diario de Anna Frank, Beloved, El señor de los anillos. Algunos libros de Stephen King. Había una novela de Hollywood, escriba por Judith Krantz, que era una locura, pero ella había disfrutado de sus páginas lascivas, preguntándose si el sexo era realmente así. El club de la buena estrella, una magnífica novela que tenía poco de alegría o de fortuna en sus páginas. Una de ellas, en las que una madre enloquecía y ahogaba a su bebé, estaba manchada y arrugada, seguramente por parte de su propia madre.
Casi todo lo que se refería a Lyra Wilson Graziola era imaginado, puesto que ella solo tenía unas semanas cuando su madre murió. Ni siquiera sabía cómo la habría llamado… ¿Mamá? ¿Mami? ¿Madre? Nunca supo cómo habrían estado juntas. ¿Habrían jugado en la playa, bañándose juntas y nadando entre las olas? ¿Habrían hecho macarrones con queso para cenar y se habrían acurrucado bajo las sábanas para ver películas de miedo? ¿Habrían ido a comprar ropa, maquillaje y pasadores para el pelo? ¿Le habría explicado su madre cómo se utilizaba un tampón, para que ella no hubiera tenido que averiguarlo sola? ¿Habrían ido a Indiana a visitar a su abuela materna, a la que ella no había conocido nunca? ¿Le habría dado su madre consejos sobre los chicos, los amigos y el colegio?
Nunca sabría lo que su madre le habría aconsejado que hiciera acerca de la noche en la que había muerto Mark McGill.
Con la intención de conseguir ayuda para su discurso, había salido a escondidas de casa a medianoche. Tomó la bicicleta y se dirigió hacia la escuela en busca de Mark. La residencia estaba organizada alrededor de un patio oblongo al que llamaban «el cuadrilátero», y la habitación de su amigo estaba en el segundo piso, a tres ventanas desde la esquina. Mark conocía el procedimiento: cuando ella lanzaba una lluvia de guijarros finos hacia su ventana, él se escabullía para que pudieran reunirse. Sin embargo, aquella noche no hubo respuesta. Esa fue su primera pista de que algo no iba bien.
El día de la graduación hubo un momento de silencio por Mark, y fue un momento de infinita tristeza. Comenzó a soplar el viento, que agitó los eucaliptos que había bajo el marcador del estadio. Además del himno de la escuela, Halls of Ivy, hubo una emotiva versión de Bright Eyes. Después, cantaron Hearts Lifted to Heaven, puesto que los McGill dijeron que era el himno favorito de Mark.
Nikki lo dudaba. A Mark le gustaban los Ramones, Cake y el rock de los setenta. Le gustaban Usher, Coldplay y Adele. Irónicamente, su canción favorita era Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Ella nunca le había oído decir que le gustaran los himnos.
Durante aquel inquietante silencio, que duró una eternidad, ella cerró los ojos y se imaginó a Mark, un chico a quien conocía desde que llegaron a la escuela para asistir al fin de semana de orientación para estudiantes de primer curso, hacía cuatro años. Solo se conocían desde hacía cuatro años, sí, pero habían compartido toda una vida. Nikki supuso que algunas amistades eran así: intensas y reales.
Trató de revivir cada momento, porque no iba a tener más momentos con él. ¿Qué querría él que dijera en aquel momento, cuando contaba con la atención de todo el mundo? Mark ya no estaba allí para decir su verdad.
Hacía cuatro años, ninguno de los dos podría haberse imaginado semejante pérdida.
Capítulo 2
Septiembre de 2004
El día de orientación para los estudiantes de primer curso, el padre de Nikki la llevó al colegio en su destartalada furgoneta blanca de reparto. El vehículo ya no se usaba para hacer entregas, pero las letras fantasma del logotipo del propietario anterior todavía eran visibles: Alara Cove Catering. Le llevamos lo bueno. Su padre había comprado la furgoneta por muy poco dinero y la utilizaba para transportar tablas de surf y equipo para los huéspedes de su parque para caravanas Airstream, Beachside Caravans.
Como Guy Graziola siempre estaba escapando de los cobradores del frac, se suponía que la furgoneta debía ser anónima, debía confundirse con los demás vehículos y no debía llamar la atención.
Aquel día no fue exactamente así, la furgoneta no encajaba en la fila de los coches de las familias que llevaban a sus hijos al internado más elitista de la costa oeste. Por el contrario, llamaba la atención en medio de los relucientes todoterrenos de lujo con los cristales tintados, los llamativos sedanes europeos, las limusinas brillantes y los vehículos a prueba de bala, como el que estaba aparcado delante de la furgoneta.
Nikki miró a su alrededor con nerviosismo. Los estudiantes de primer año, incluyendo los que no iban a quedarse internos en la escuela, pasarían tres días en la residencia para asistir a un programa de orientación. Con sus uniformes de color caqui y azul marino, conocerían el campus en una visita guiada, aprenderían dónde estaban sus clases, visitarían algunos de los clubes a los que podían unirse, sabrían qué deportes iban a poder practicar y a qué desafíos querían enfrentarse.
A Nikki le parecía que todos los estudiantes a los que veía eran atractivos y tenían muchísima seguridad en sí mismos. Viéndolos se sentía cohibida, con su pelo corto peinado en casa, llena de pecas y con músculos fibrosos que se le habían formado haciendo surf en los largos veranos y recorriendo el pueblo en bicicleta.
Un hombre con un traje negro y un auricular se bajó del vehículo negro y brillante que había delante de la furgoneta. Lo siguieron dos estudiantes, un chico y una chica. Ella reconoció a Mark y a Marian McGill. Su imagen estaba en una de las vallas publicitarias que había a un lado de la carretera de la costa, en los límites del pueblo. Era una de las campañas de publicidad de su madre. Los hermanos tenían un aspecto muy saludable y eran muy atractivos, rubios, de piel clara, con sonrisas resplandecientes y unas dentaduras perfectas que exhibían un experto trabajo de ortodoncia y con la postura de unos bailarines muy entrenados.
Los gemelos McGill necesitaban seguridad extra porque su madre, la senadora Barbara McGill, acababa de presentar un proyecto de ley controvertido y estaba recibiendo amenazas. Cuando era pequeña, ella había oído por primera vez el apellido McGill durante una discusión sobre política que mantenían unos invitados de su padre en el parque de caravanas, alrededor de la hoguera comunitaria. Después, ella le había preguntado a su padre: «¿Qué es un matrimonio del mismo sexo?». No recordaba lo que le había respondido. Seguramente, se habría encogido de hombros con desconcierto.
Mark era esbelto y tenía una actitud de modestia. Marian miraba el campus con el rostro iluminado de asombro y deleite. Seguía con los ojos brillantes a un grupo de deportistas que se empujaban unos a otros de camino a la puerta principal del cuadrilátero de la residencia. Mark, que estaba hablando con sus padres, parecía más cauteloso, incluso vulnerable. Abrazó a su madre y le estrechó la mano a su padre. Miró fijamente sus manos unidas y, después, dio un paso atrás y lo abrazó también. A ella le pareció que era un abrazo unilateral.
En la furgoneta, su padre tamborileó con los dedos en el volante.
—Sí, sí, no vayamos a darnos demasiada prisa, colegas —dijo.
—Estás impaciente por librarte de mí —respondió Nikki, en broma, pero solo a medias.
—No me cuentes rollos —dijo Guy—. Tengo que trabajar. Al contrario que todos estos pijos, no tengo todo el tiempo del mundo.
Ella dudaba que una senadora de Estados Unidos tuviera todo el tiempo del mundo.
Se arregló el cuello del polo del uniforme. Nunca había tenido un polo y no estaba del todo cómoda con él. La falda de color caqui, que le llegaba por las rodillas, era rígida y le quedaba grande en la cintura, y se le quedaba sujeta en las caderas. Además, había tenido que quitarse las chanclas de playa y ponerse unos zapatos cerrados, y se veía muy raros los pies.
Vio que Mark entró ligeramente en el coche y sacó a un perrito que se retorcía entre sus brazos.
—Vaya, ahora sacan a Lassie —dijo su padre, moviendo la cabeza—. Tómenselo con tranquilidad, por favor. Tenemos todo el día.
Nikki puso los ojos en blanco y se trasladó al asiento trasero, pasando por encima de un montón de envoltorios de comida rápida, cajas de CD, trajes de neopreno, aletas y botes de cera para las tablas de surf: el rastro de un surfista muy bueno pero no muy pulcro. Apartó uno de los trajes, que olía a moho, y abrió la puerta deslizante de la furgoneta.
—Bueno —dijo—. Creo que me marcho ya.
Tomó su bolsa de viaje, en la que había colgado una tarjeta preimpresa que le había llegado a la caravana en el paquete de orientación al estudiante. Suite 4C. Esa era la habitación que iba a compartir con un grupo de chicas a quienes no conocía durante aquel fin de semana.
Inclinó la cabeza hacia atrás para observar el gran arco de hierro y piedra de la entrada del colegio. Había un letrero con un lema en latín. En aquel lugar todo parecía muy importante, y ella sintió su peso. Era el comienzo de un capítulo nuevo de su vida. Después de todo, aquella era la promesa de Thornton.
Su padre salió de la furgoneta y corrió hacia la acera.
—Te ayudo —le dijo.
—No te preocupes, puedo yo —dijo ella, y se colgó la bolsa del hombro.
—Ya. Bueno, escucha —le dijo su padre—. Es muy importante que hayas conseguido entrar en esta escuela. No la pifies.
Ella sabía a qué se refería su padre: «No te saltes las clases para ir a hacer surf porque haya buenas olas. Que no te pillen robando tampones porque te da vergüenza decirle a tu padre que los necesites. No dejes que el ayudante del entrenador te pille besándote con un chico debajo de las gradas del estadio. No te pelees con una chica porque le haya llamado gorda a tu mejor amiga».
Ahora que iba a Thornton, ya no tenía una «mejor amiga». Por supuesto, Shasta y ella se habían prometido que serían amigas para siempre, pero empezar a estudiar en un colegio nuevo significaba que habría una separación, y las dos lo sabían. Seguirían compartiendo su habitación en casa de Carmella, pero tenían la sensación de que las cosas no volverían a ser igual. Ella iba un curso por delante de Shasta, así que Shasta no iba a empezar la educación secundaria hasta el año siguiente, y asistiría a la escuela pública. Aquella separación entre ellas podía resultar demasiado amplia por el tipo de amistad que las había unido aquellos dos últimos años.
—No, no voy a echarlo a perder —le dijo a su padre.
Su abrazo fue breve, solo un latido del corazón, y se separaron. Su padre no era aficionado a los abrazos, y ella tampoco era aficionada a las muestras de afecto, aunque, algunas veces, hubiera querido serlo.
Por fin, el coche de los McGill se apartó de la acera, y su padre subió a la furgoneta y se alejó derrapando, algo que provocó miradas de desaprobación por parte de algunos de los demás padres. Ella se unió a la corriente de alumnos que se dirigían al cuadrilátero, el enorme espacio verde que cuidaba meticulosamente el padre de su amigo Cal. Iba a ser raro no volver a ver a Cal Bradshaw. Habían pasado juntos los primeros años de colegio, pero, la semana siguiente, Cal iba a empezar a estudiar en el Instituto de Alara Cove. El señor Bradshaw era el jardinero de Thornton.
De unos altavoces ocultos salía una música alegre. En el otro extremo estaba el Sanger Residence Hall, que recibía su nombre de una famosa familia de donantes. Sus alas gemelas se abrían como un gran abrazo. Algunos estudiantes del último curso y los supervisores estaban saludando a los nuevos alumnos y mostrándoles el campus. Más allá del cuadrilátero estaba el estadio, que tenía vistas a la curva de la bahía.
Un chico alto y pelirrojo, que llevaba una mochila y una bolsa de viaje en cada mano, pasó a su lado como una exhalación. La mochila chocó con ella y estuvo a punto de hacer que perdiera el equilibrio.
—Eh —protestó—. Ten cuidado.
El chico se giró con una sonrisa insolente.
—Oh, perdóneme, alteza.
Nikki lo reconoció. Se llamaba Jason Sanger; su apellido era el mismo que el del nombre de la residencia. También era un lugareño, pero, a diferencia de ella, él era tan rico y privilegiado como el resto de los estudiantes de Thornton. En Alara Cove todos sabían quiénes eran los Sanger. Su casa, la Sanger Mansion, era tan elegante que tenía nombre propio: Quid Pro Quo. Era un guiño a su éxito a la hora de ganar demandas judiciales. Los Sanger habían hecho fortuna con la práctica del Derecho. Su servicio público, como fiscales de distrito y abogados del condado, les procuraba suficiente influencia política como para poder hacer favores a sus amigos y perseguir a sus enemigos.
Antiguamente, había habido mala relación entre Charles Sanger y Henry Beach, el abuelo de la señorita Carmella. Charles Sanger, el fiscal del distrito, había intentado acusar a Henry por su matrimonio interracial allá por los años cincuenta y había tratado de prohibirle construir su casa dentro de los límites del pueblo. La demanda fracasó ridículamente, pero dejó un mal sabor de boca.
De todos modos, los Sanger aumentaron su poder, su riqueza y su influencia. Estaban presentes en las juntas de gobierno del ayuntamiento, ocupaban cargos en el organismo de vigilancia y control del Departamento de Recursos Naturales, dirigían la oficina del fiscal del distrito y tenían un bufete privado especializado en demandas por daños personales. Tenían amistad con los oficiales y administradores de la Marina que se encargaban de la isla de Radium; de hecho, que las instalación eléctrica se ubicara en la isla, tan cerca del pueblo, había sido gracias a ellos.
Los Sanger habían intentado cerrar el negocio de Guy Graziola, Beachside Caravans, en varias ocasiones, pero no lo habían conseguido.
—Son unos problemáticos —decía el padre de Nikki—. No valen para nada.
Sin embargo, Jason Sanger no tenía ni idea de quién era ella. ¿Por qué iba a saberlo? Aunque eran del mismo lugar, no respiraban el mismo aire. Alara Cove estaba perfectamente dividido entre los que residían en el pueblo y formaban el pueblo, y los ricos, que lo poseían y dirigían todo.
Jason la miró de arriba abajo con los ojos ardientes, entrecerrados, con grosería, de una manera que hizo que se sintiera incómoda. Los chicos hacían eso. A ella le había estado sucediendo bastante últimamente, desde que le había crecido el pecho.
—¿Qué pasa? —le preguntó ella en un tono molesto.
Al ser desafiado, su mirada se volvió malevolente.
—Nada —dijo, con el labio fruncido—. Me preguntaba qué hace una barriobajera de parque de caravanas aquí en Thornton.
Ah, así que sí sabía quién era. Tal vez hubiera visto alguno de los artículos que había publicado sobre ella el periódico local. Había ganado bastantes competiciones de surf amateur y su foto había aparecido varias veces en la sección de Deportes. En aquellas imágenes aparecía muy distinta. Llevaba traje de baño o traje de neopreno, y tenía el pelo corto, revuelto por culpa del agua y del viento.
—Supongo que estás a punto de descubrirlo —le dijo.
—Y yo supongo que ya nos veremos —respondió él, con un resoplido de sarcasmo.
Después, se dio la vuelta y se fue hacia el vestíbulo de la residencia, abriéndose paso entre los demás estudiantes. Un poco más adelante, golpeó con la mochila a Mark McGill, que se tambaleó hacia un lado, perdió el equilibrio y se cayó. Con el golpe, se le abrió la mochila y se desparramaron algunos objetos por la hierba. Jason no se molestó en ayudar. Siguió su camino.
Nikki dejó su bolsa en el suelo y se acercó a Mark.
—¿Estás bien? —le preguntó.
—Sí, sí. Bueno, quizá con el ego magullado.
Mark se sacudió la mancha de verdín de los pantalones y comenzó a recoger sus cosas y meterlas en la mochila. Nikki le ayudó. Recogió una pelota de hacky sack, y un reproductor iPod. Había una intimidad incómoda al ver los objetos personales de un desconocido esparcidos por ahí. Calcetines y ropa interior, camisetas, un bañador Speedo, un pijama de marca algunos libros, un despertador… Ella le entregó la circular de Penney y un ejemplar de Los juegos del hambre.
—Es uno de mis libros favoritos —le dijo ella—. Ojalá fuera yo tan valiente. ¿Lo has terminado ya?
—Acabo de empezarlo —respondió él, mientras lo guardaba.
—Ah, entonces no te lo destripo. Me llamo Nikki Graziola —dijo ella, y recogió su bolsa.
—Vas ligera de equipaje.
—No voy a vivir en el campus —respondió Nikki—. Solo he venido al fin de semana de orientación. Vivo en el pueblo.
Cuando empezara el curso, ella volvería a casa de la señorita Carmella. Se preguntó si se sentiría como una intrusa por el hecho de no vivir en la residencia, por no compartir susurros y juegos nocturnos con los otros estudiantes. Aunque le gustaba vivir en casa de la señorita Carmella y estar en la misma habitación que Shasta, esperaba que los estudiantes internos no la trataran de un modo diferente. Aunque, probablemente, iba a ser así.
—Ah, eso es genial. Me llamo Mark McGill —dijo él.
—Ya lo sé —respondió ella, y se ruborizó—. Quiero decir que… sé que tu madre es la senadora McGill.
—Me alegro de conocerte.
Delante de ellos, Jason Sanger estaba ocupado con el jueguecito de mantener fuera del alcance de otra estudiante un cojín de piel sintética. Lo mantenía en alto mientras la niña trataba de recuperarlo, casi llorando de frustración.
—Ese es Jason Sanger —dijo Nikki—. También es del pueblo.
—Parece agradable —respondió Mark. Lo dijo completamente impertérrito, lo cual acentuó la ironía del comentario. Aquel chico ya le caía muy bien.
En el vestíbulo, había padres y niños despidiéndose entre lágrimas, con promesas de cartas y visitas, y ella se alegró de que su padre no se hubiera molestado en acompañarla. Las muestras de emoción le habrían producido náuseas.
Por fin, el grupo de cien adolescentes de catorce años quedó en manos de los profesores, el personal y los supervisores. Hubo un poco de revuelo mientras la gente encontraba su habitación y su cama. Cada uno tenía una cama individual, un escritorio y un armario. Ella comprobó que sus escasas pertenencias solo ocupaban una estantería. Guardó su uniforme de gala: la chaqueta azul marino, la blusa, la falda, la corbata, los calcetines, que tenían unas trabillas ridículas, y los mocasines. Aquel uniforme era para los días de asamblea, para las excursiones y las visitas de personalidades importantes.
Nunca había utilizado nada parecido, pero la señorita Carmella le había dicho que el uniforme simplificaría las cosas, lo cual, seguramente, era una forma diplomática de explicarle que evitaría que la gente fuera esnob con su ropa. Normalmente, ella se ponía pantalones cortos, camisetas sin manga y sandalias de playa. Cuando tenía que disfrazarse, solía encontrar algo agradable en las tiendas de segunda mano del pueblo.
Hicieron un anuncio por megafonía: debían ir al salón de actos. La señorita Carmella le había dicho que, hacía cien años, le llamaban «capilla», pero que, en la actualidad, el colegio tenía una política de neutralidad con respecto a la religión.
El señor Ellis, el director, pronunció un discurso de bienvenida, incluyendo el mensaje de que todos eran iguales y bla, bla, bla. Sí, claro, pensó ella, imaginándose las limusinas de los otros estudiantes. La señora Chénoweth, la decana de estudiantes, les prometió que aquel fin de semana de orientación estaría lleno de retos divertidos, y que habría charlas por parte del grupo de apoyo. Tendrían, además, la oportunidad de trabar amistades que durarían toda la vida. Pronto iban a vivir la experiencia exclusiva de Thornton: diversos eventos que reflejaban la preferencia de la escuela por fomentar la vida al aire libre y su proximidad a la playa.
Un grupo a capela de alumnos de último curso interpretó una canción que pronto todos aprenderían de memoria. Las voces resonaron hasta lo más alto de la cúpula, como si fueran las de un coro de ángeles, y reverberaron contra las vidrieras de colores. Aunque la canción era anticuada y sentimental, el sonido hizo que a ella se le hinchara el corazón. Todo le parecía brillante y nuevo: aquella escuela, los estudiantes, los maestros… su propia vida.
Se dirigieron al atrio al aire libre para visitar los puestos y mesas que habían preparado para recibirlos. Aquel evento estaba destinado a ofrecer a los nuevos alumnos un contacto inicial con todos los clubes. Estaban invitados a unirse a los que más les interesaran. Había de ajedrez, de matemáticas, de teatro, de robótica, de arte, de canto y baile, de tiro con arco…
—¿En qué estás más interesado? —le preguntó a Mark, que estaba un poco apartado, con cara de desconcierto.
—Supongo que en el teatro —dijo él—. Y en el canto.
—Deberías intentar las dos cosas. Te he oído cantar en la asamblea. Se te da muy bien.
—Gracias —dijo él—. Ah, y en la orquesta, claro.
—¿Tocas algún instrumento?
—El chelo y el piano.
—Vaya, eso es genial.
Lo único que tocaba ella era la jukebox de mesa que había en la caravana de su padre.
—Además, tengo que apuntarme a los Buccaneers —dijo Mark.
—¿Qué es eso?
—Es un club. El club. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre formaron parte de los Buccaneers. Se ha convertido en una tradición familiar.
—Ah, ¿y qué hacen?
—Recaudan fondos para la escuela, fomentan los equipos deportivos y, seguramente, hacen fiestas ilegales. Los bucaneros ganan insignias, como los Boy Scouts, por sus hazañas. Mi padre ganó bastantes.
Me mostró un pequeño alfiler que representaba dos espadas cruzadas. Ella lo observó. Quizá, como era un niño que ya lo tenía todo, ansiaba las cosas que tenía que ganarse.
—Si te gusta eso…
—Es cosa de mi padre —dijo él, y se metió el alfiler al bolsillo.
La mesa de los Buccaneers estaba atendida por un grupo de personas mayores vestidas como Jack Sparrow y que hablaban por la comisura de los labios. Uno de ellos estaba blandiendo una espada de madera, fingiendo que le cortaba la cabeza a un niño.
—Parecen agradables —dijo Nikki, imitando el tono escéptico de Mark—. ¿Admiten chicas en tu club?
—Solo si están dispuestas a que las llamen «mozas».
Ella hizo una mueca.
—Entonces, te dejo que vayas tú.
—Deséame suerte.
Ella se puso a circular entre las mesas y, después de pensarlo un poco, se inscribió en el equipo de natación y en el club de waterpolo. Sabía que era una nadadora fuerte y la entrenadora, una mujer de sonrisa amable y mirada bondadosa, le dio la bienvenida. Ella nunca había jugado al waterpolo, pero dijo que le gustaría intentarlo. Pareció que la entrenadora se sentía aliviada, porque la mayoría de los estudiantes, al ver el horroroso casco protector del equipamiento, evitaba la mesa de inscripción.
Después, Nikki vio lo que estaba buscando: un puesto rodeado de gente, con un fondo de palmeras falsas y una tabla de surf muy brillante. Era una belleza hecha a mano y, seguramente, nunca había tocado el agua del mar.
—¿Has hecho surf alguna vez? —le preguntó un chico. Llevaba una tarjeta de identificación que rezaba: Ramses Barr, presidente del club. Tenía el pelo largo y liso, con raya a un lado, y llevaba una camiseta sin mangas y los pantalones cortos del equipo. Tenía la complexión delgada y los hombros musculosos de un surfista veterano, y ella reconocía aquel tipo de deportista enseguida.
—Un poco —dijo Nikki, que no quería exagerar.
—Esta tarde vamos a sacar algunas tablas a la fiesta de la playa —dijo él—. Vamos a estar unos cuantos de nosotros para ayudaros a los principiantes.
—Genial —dijo ella—. Supongo que te veré allí.
Abandonó el evento después de haberse apuntado a los equipos de natación y de surf, al club de arte, al equipo de waterpolo y al club de español.
Gracias a la señorita Carmella, ella estaba loca por el arte. Sabía un poco de español de sus clases del colegio. Después de las clases salía con su amiga Irma, cuyos padres tenían un pequeño supermercado en el parque de caravanas. Cuando era pequeña, iba allí para estar con Irma cuando su padre había salido, que era la mayoría de los días. Más de una vez había oído que la madre de Irma decía: «Alguien debería recordarle que tiene una hija».
Mientras llenaba su nueva mochila, que tenía el logotipo de la escuela, de folletos de información y tarjetas, sintió una deliciosa oleada de esperanza e impaciencia. Y los demás niños parecían igual de nerviosos y emocionados que ella.
—Participa en las cosas —le había advertido la señorita Carmella—. Esa es la mejor manera de conocer gente. Míralos a los ojos y diles tu nombre como si ya debieran conocerlo.
Nikki se fijó en un grupo de niñas que estaban juntas, observando la zona como si fueran un equipo táctico que realizaba un ejercicio de reconocimiento. Rápidamente, ella reconoció a Kylie Scarborough, porque se parecía mucho a su famosa madre. Aunque todas tenían la misma edad que ella, tenían algo que hacía que parecieran mayores. El pelo brillante, peinado por manos expertas, un maquillaje ligero y fresco, las uñas cuidadas, incluso la forma en que llevaban los polos y las faldas era sofisticada. Parecía que acababan de salir de un salón de belleza de Rodeo Drive. Kylie y sus amigas eran, claramente, el escuadrón del poder, las que dirigían el cotarro.
Ella se mantuvo aparte, pensando en su pelo corto y sus peca, pero, al recordar el consejo de la señorita Carmella, respiró hondo, se cuadró de hombros y fue hacia el escuadrón.
—Hola, soy Nikki Graziola —dijo, indicando la etiqueta con su nombre.
Una de las chicas, que era alta, rubia y muy guapa, le hizo una rápida evaluación con la experta mirada de sus ojos azules maquillados con sombra color acero.
—Las etiquetas de los nombres no mienten —dijo.
Nikki sintió una punzada de vergüenza, pero mantuvo la sonrisa.
—Solo quería ser amigable —dijo. Miró el nombre de la etiqueta de la chica—. Storm.
Seguramente, Storm Jarrett era hija de alguna otra persona famosa. Parecía que a las celebridades les gustaba ponerles nombres inusuales a sus hijos.
Cuando se alejaba, Kylie Scarborough, una chica igualmente alta e incluso más rubia que la anterior, la llamó.
—Eh, Graziola. Tal vez no te esfuerces tanto.
Nikki se giró a mirarlas.
—¿Por qué no? —preguntó, con verdadero desconcierto.
Nadie llegaba a ningún sitio sin hacer un esfuerzo. Ella había sido consciente de eso durante toda la vida.
Ninguna de las chicas respondió, así que ella se dio la vuelta para ocultar que le ardían las mejillas y siguió su camino. Mientras se dirigía a la mesa de los refrigerios, oyó que comentaban:
—Pueblerina. Seguramente es una con beca. Todos los años hay algunos pobres de estos.
Se suponía que nadie sabía cuáles eran los estudiantes que recibían ayuda económica, pero parecía que todo el mundo lo sabía.
Mientras caminaba, una chica se puso a su lado.
—Me llamo Rohini Nakshatra —dijo, y miró hacia atrás, por encima de su hombro, para indicar al escuadrón del poder—. Son patéticas. Se creen que las malas de Chicas malas son las buenas.
Nikki se echó a reír.
—Me encantó esa película. Pero… ¿a esas las llamas «malas»? Créeme, no son malas. Estaría de acuerdo con «tontas».
En la escuela pública, Nikki había aprendido lo que significaba estar en manos de los «malos»: que te robaran el dinero de la comida todos los lunes. Que te metieran la cabeza en un retrete para hacer un remolino. Que se cercioraran de que todo el mundo supiera que tu padre tenía un parque para caravanas.
Rohini era una chica muy agradable. No alardeó de sus padres, pero Nikki descubrió más tarde que eran médicos famosos y que su madre había recibido un Premio Nobel.
La fiesta que se celebró en la playa más tarde fue mucho mejor para ella. La playa era su entorno natural y el surf era una parte esencial del programa de Educación Física de Thornton. Mientras que otras escuelas enaltecían el fútbol, Thornton destacaba por el surf y por los deportes acuáticos. El departamento de atletismo tenía tablas de surf, una flota de Laser 2s, las embarcaciones del equipo de remo, un par de motos acuáticas y la lancha fueraborda Triton, de cinco metros de eslora, que utilizaban los equipos de surf y vela.
Aunque algunas chicas se quejaron de los trajes de los equipos y de los trajes de neopreno porque eran feos, pero a ella no le importó. Y, por cómo la miraban los otros niños, se dio cuenta de que su traje de neopreno le quedaba bien. No era alta, pero tenía curvas y los abdominales bien tonificados. Sus músculos se habían moldeado y alargado durante las horas que había pasado en el agua.
Ramses y otro chico se ofrecieron a ayudarla a llevar su tabla hasta las olas, pero ella les aseguró que podía hacerlo sola. Después, entró en el agua y se dirigió hacia la rompiente metiendo el morro de la tabla por debajo de cada ola entrante. Aunque era un completo alien en su nueva escuela, allí estaba en su elemento, rodeada del poder del agua y del viento. Era como si se activara cierto mecanismo y trasladara su mente a un estado que fluía como el propio océano.
Algunos de los otros estudiantes también se metieron en el agua. Un par de chicos eran bastante buenos. Nikki se sentó a horcajadas en la tabla y observó la acción un momento, mientras esperaba a que llegara su ola.
—¿Necesitas ayuda? —le preguntó uno de los chicos—. La primera vez puede dar algo de miedo.
—No, muchas gracias —respondió ella, con calma.
Esperó un poco más, sabiendo que seguramente los otros chicos estaban confundiendo su paciencia con el temor. Cuando llegó el momento, adoptó la posición de ataque y comenzó con un rápido giro en la base de la ola. Notó que los miembros de equipo y los entrenadores se fijaban en ella, y que varias personas dejaban lo que estuvieran haciendo para mirarla. Fingió que no se daba cuenta mientras trazaba una curva marcada, bonita, y saboreaba la ráfaga momentánea de aire fresco.
Hacía mucho tiempo que había aprendido que el surf calmaba sus emociones y la ayudaba a concentrarse, y que el mejor surfista era el que más se divertía. Salió de la ola en pie, con facilidad, y los chicos del equipo le hicieron un gesto de aprobación con los pulgares hacia arriba. Sabían reconocer a una buena surfista cuando la veían. Ella les hizo la señal del shaka y se dio la vuelta para volver a las olas.
El surf era una de las pocas cosas que podía agradecerle a su padre. Él nunca le había enseñado a jugar al fútbol, ni a montar en bicicleta, ni se había acordado del día de su cumpleaños. Pero era un buen surfista y, cuando ella se interesó por el deporte, ya de muy pequeña, él sí le había enseñado a nadar y a surfear. Le había enseñado a mantener el equilibrio en la tabla y a reconocer el ritmo de las olas.
Aquel deporte era sencillo en los conceptos, pero muy complicado en la práctica. Ella fue infatigable, aprendió a respetar el poder del mar y a no temerlo. Después de unas cuantas temporadas, su padre declaró que tenía una facilidad innata para el surf y que, algún día, sería mejor que él. Ella no estaba tan segura de eso, pero estaba claro que había aprendido a hacer surf. Y, durante un tiempo, el surf fue lo que los mantuvo unidos.
La fiesta de la playa terminó con una hoguera. El equipo ya le había dado la bienvenida y la había aceptado. Se dio cuenta de que incluso un par de chicos guapos la estaban mirando, incluyendo a Mark McGill. Ella estaba disfrutando de un s'more cuando él se acercó y se sentó a su lado.
—Eres muy buena —le dijo.
—Gracias —respondió ella—. ¿Tú has hecho surf alguna vez?
—Claro, un par de veces. Lo suficiente para que el jefe de prensa de mi madre hiciera una sesión de fotos.
—¿Y te gustó?
—Me gustó el surf. La sesión de fotos, no tanto. A mi hermana sí le gustan esas cosas —dijo Mark, y miró a Marian, que estaba sentada al otro lado de la hoguera, charlando con un grupo de estudiantes—. Le gusta la atención.
—¿Cómo es tener una hermana melliza? —preguntó ella—. Yo soy hija única.
—Está bien —respondió él—. Es genial tener a alguien que vive la misma vida que yo, pero ve las cosas de manera muy diferente.
Por la noche, los estudiantes experimentaron por primera vez el apagón digital de la escuela. El corte de datos y de internet provocó protestas de la mayoría de los niños. A ella no le importó, ya que no tenía teléfono móvil, a no ser que su padre se hubiera acordado de pagar la factura y su viejo Nokia estuviera funcionando.
Los supervisores y los estudiantes de último año mantuvieron ocupado a todo el mundo con juegos diseñados para que se conocieran los unos a los otros. Había acertijos para que los estudiantes aprendieran el nombre de sus compañeros. Algunos eran fáciles, porque se parecían a sus famosos padres, como Kylie Scarborough, cuya madre era conocida como «la novia de América» porque protagonizaba el programa más exitoso de la televisión. Hugo Harris, otro niño, era la cara de una de las películas navideñas más conocidas de todos los tiempos, y era famoso desde los cinco años. Ahora decía que, en realidad, no le gustaba actuar, y que quería ser escritor. Había una niña llamada Monica Mulli que era una princesa keniata. Incluso Jason Sanger le dio una sorpresa: aparte de ser un idiota, tocaba la trompeta y tenía un hermanito recién nacido de la tercera esposa de su padre. Había un niño llamado Tombo que habido en el Lincoln Center, una niña llamada Kendra Watson, que había ganado un título nacional de golf.
Ella estaba como hipnotizada. Le parecía que había caído en un mundo especial poblado de criaturas bellas y míticas. Se los imaginó viviendo rodeados de jardines llenos de flores. Debían de llevar vidas que no se parecían en nada a la suya, sin esfuerzos, llenas de cosas maravillosas.
Así que se quedó horrorizada al entrar al baño y oír un sonido inconfundible que provenía de una de las cabinas. Unos minutos más tarde, se oyó la cisterna y salió Kylie. Sin hacerle ningún caso a ella, se acercó a uno de los lavabos y se enjuagó la boca con agua.
—Um… ¿Te encuentras bien? —le preguntó Nikki.
Kylie tomó unas cuantas toallas de papel y se secó la cara.
—Métete en tus asuntos, Graziola.
—Solo quería cerciorarme —dijo ella. Se quedó asombrada al ver que la chica recordaba su apellido.
—No necesito que me vigiles —respondió Kylie. Con las manos apoyadas en los bordes del lavabo, exhaló un suspiro que se convirtió en sollozo.
Nikki sabía lo que era la bulimia por las clases de Salud. Si la situación se prolongaba, aquella enfermedad podía causar daños graves. Se acercó a ella y le dijo, en voz baja:
—Eh…
—Apártate —le espetó Kylie, pero no con tanta fuerza como para que ella se lo tomara en serio.
—Mira, no tienes que ser mi amiga —dijo Nikki—. Seguro que yo no puedo arreglar lo que esté mal. Pero puede que…
—Eso es cierto —dijo Kylie, mientras se pasaba por la cara una toalla de papel.
—Nadie quiere que te pongas enferma, ni que te hagas daño.
—Eso tú no lo sabes.
—Es suposición —reconoció Nikki.
Kylie se estremeció y apoyó las manos en el lavabo de nuevo, mientras miraba fijamente su imagen en el espejo.
—¿Sabes lo que hace daño? La rinoplastia. Eso hace daño.
—¿Una operación de nariz? —preguntó Nikki, y observó la nariz de la niña. Era bonita, como las que se veían en las revistas, en las fotografías del «antes» y el «después»—. ¿Te has operado la nariz?
—Por supuesto que sí —dijo Kylie—. Y me dolió muchísimo.
—Bueno, pero te ha quedado muy bien —dijo Nikki—. Es decir… seguro que antes también estaba muy bien…
—Yo no quería hacérmelo. Me obligó mi madre.
Aunque fuera «la novia de América» para todo el país, seguramente, para Kylie solo era su madre.
—¿Te obligó?
—No exactamente, pero… casi todo el mundo se lo hace, y yo creí que tenía que hacérmelo también.
—Lo siento. Debe de ser horrible.
—¿Tú crees? —preguntó la niña, mientras se miraba con tristeza al espejo—. Echo de menos mi nariz normal.
Nikki se preguntó a sí misma si echaría de menos su cara si cambiara algo. No se consideraba una belleza, pero aquella era su cara y estaba acostumbrada a ella.
—¿No tienes a nadie con quien puedas hablar de cosas como esta? ¿Un terapeuta o un orientador, tal vez?
—¿Por qué piensas que tengo terapeuta?
Nikki se encogió de hombros.
—Supongo que todos los niños ricos lo tenéis.
Kylie dio un resoplido muy similar a una carcajada.
—Empecé con una terapia de juego cuando tenía dos años. Así que, sí, he tenido terapeuta toda mi vida.
—Entonces, puedes hablar con alguien.
—Algunas veces sería agradable hablar con alguien a quien no le paguen por escucharme.
—Yo podría escucharte. No te cobraría.
Aquello provocó una carcajada sincera.
—Qué simpática, Graziola.
Por primera vez, Kylie observó a Nikki, y su mirada se suavizó.