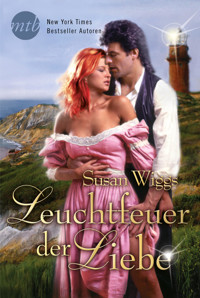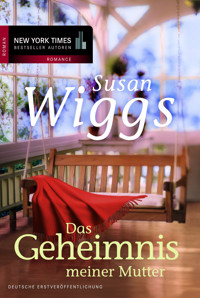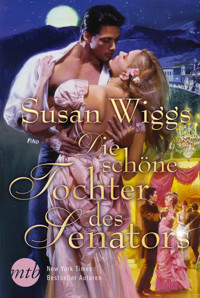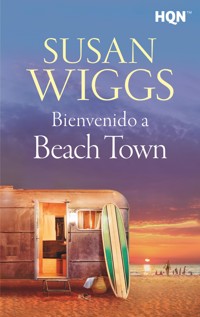8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 344 Lazos de familia Amor. Éxito. Un marido guapo, una casa preciosa. Eso era lo que tenía Annie Rush. Esos eran los cimientos de su privilegiada vida en Los Ángeles. Pero en un instante esa vida se derrumbó. Y mientras Annie intentaba salir de entre los escombros, tuvo que enfrentarse al impacto y al dolor de una pérdida devastadora. Herida y afligida, se refugió en Switchback, Vermont, en la granja que su familia poseía desde hacía varias generaciones. Allí, rodeada por un hermano de espíritu libre, su madre divorciada y sus cuatro sobrinos pequeños, poco a poco resurgió en un mundo que había dejado atrás hacía años: el lugar donde creció, la gente que conocía, el novio cuya vida había estado plagada de giros inesperados. Y con el hallazgo de un libro de cocina que había escrito su abuela, desenterró un misterio que podría salvar la granja familiar. Mapa del corazón Camille Adams había enviudado a causa de una gran tragedia, pero consiguió seguir adelante con su vida en una tranquila ciudad de la costa junto a su hija adolescente, Julie. La llegada de un misterioso paquete abrió de par en par la puerta a los antiguos secretos de su familia. Camille, Julie y el padre de Camille volvieron al pueblo francés donde él había pasado la infancia, y eso despertó recuerdos inesperados que los transportaron a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Y, en la preciosa campiña provenzal, descubrieron una sorprendente historia. Aunque la Provenza les proporcionó respuestas sobre el pasado, también era la llave del futuro de Camille. En su andadura, conoció a un exoficial de la marina que volvió a despertar su pasión, una pasión que ella no esperaba volver a sentir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1133
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Susan Wiggs 2, n.º 344 - marzo 2023
I.S.B.N.: 978-84-1141-678-8
Índice
Créditos
Índice
Lazos de familia
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Nada más que tú
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
En memoria de mi padre, Nick Klist.
Con profunda gratitud por todo el amor, el valor, las risas y la sabiduría de toda una vida. Vive en los corazones de los que lo quisimos.
Capítulo 1
Ahora
–No me puedo creer que estemos discutiendo por una búfala –dijo Annie Rush mientras le colocaba el cuello de la camisa a su marido.
–Pues entonces vamos a dejar de discutir. Ya está cerrado –él se sentó y se puso las botas vaqueras; las mismas botas carísimas que ella le había regalado las pasadas Navidades. Aun así, no se había arrepentido nunca de haberlas comprado porque le sentaban de maravilla.
–No está cerrado. Aún lo podemos cancelar. Ya hemos estirado el presupuesto del programa al límite. Además, ¿una búfala? Van a ser casi setecientos kilos de tozudez.
–Venga, cariño –Martin se levantó; sus ojos azules brillaban como el sol reflejándose en una piscina–. Trabajar con un animal en el programa será toda una aventura. A los espectadores les va a encantar.
Ella resopló exasperada. Los matrimonios discutían por las cosas más estúpidas: quién dejaba la pasta de dientes destapada; qué era más rápido, ir por la carretera Ventura o por el Golden State; cuántas sílabas tenía la palabra «vieira»; qué ajuste del termostato era el óptimo; por qué él no podía limpiar las varillas de batir fuera del fregadero.
Y ahora esto. La búfala.
–¿En qué parte de la descripción de mi trabajo pone que tenga que ser domadora de búfalos?
–La búfala es una parte integral del programa –él agarró las llaves y el maletín y bajó. Sus botas resonaban por el suelo de madera noble.
–Me parece una locura malgastar así el presupuesto de producción –le dijo ella siguiéndolo–. Es un programa de cocina, no El reino salvaje.
–Es El ingrediente clave, y si el ingrediente de esta semana es la mozzarella, necesitamos una búfala de agua.
Annie apretó los dientes para contenerse y no alargar la discusión. Se recordó que bajo esa discusión estaba su matrimonio. Aun con sus casi setecientos kilos de peso, lo de la búfala era una pequeñez, y lo que importaban eran las cosas grandes: esa facilidad con la que Martin picaba ajo y cebollino mientras cocinaba para ella. Su dedicación al programa que habían creado juntos. La apasionada sesión de sexo en la ducha que habían tenido la noche anterior.
–Va a ser genial. Confía en mí –la rodeó por la cintura y le robó un beso.
Annie le acarició la mejilla, estaba recién afeitado. Lo último que quería era discutir con Martin. Él no era consciente de lo extraña que resultaba su idea; siempre había creído que el atractivo del programa residía en lo extravagante que era. Al mismo tiempo, ella estaba convencida de que el éxito del programa se debía a su autenticidad. A eso, y a un chef con gran talento cuyo físico y carisma hechizaban a la audiencia durante una hora cada semana.
–Confío en ti –le susurró poniéndose de puntillas para besarlo.
Era la estrella del programa, al fin y al cabo. Gozaba de la atención del productor ejecutivo y estaba acostumbrado a salirse con la suya. Los detalles se los dejaba a Annie: su esposa, su socia, su productora. Sobre ella recaía la responsabilidad de que todo funcionara.
Aún dándole vueltas a la discusión, apoyó las manos en el alféizar de la ventana con vistas al jardín de su casa. Tenía un millón de cosas por hacer y lo primero sería una entrevista para la revista People, un artículo sobre cómo era el programa entre bambalinas.
Un limpiacristales se estaba preparando para subir a un andamio y ponerse a trabajar. Martin pasó delante de él de camino al garaje y se detuvo para decirle algo al hombre, que sonrió y asintió. Martin el Encantador.
Un momento después, su BMW gris descapotable salía a toda velocidad del garaje. No sabía por qué llevaba tanta prisa. Aún faltaban horas para el ensayo del lunes.
Suspiró y se dio la vuelta intentando sacarse de la cabeza el residuo emocional que le había dejado la discusión. Su abuela solía decir que una discusión nunca giraba en torno al asunto sobre el que se discutía. La búfala no era la cuestión. Todas las discusiones giraban en torno al poder. Quién lo tenía. Quién lo quería. Quién se rendiría. Quién saldría ganando.
En su caso, no había ningún misterio. Annie se rendía y Martin salía ganando. Así funcionaban las cosas. ¿Porque ella lo permitía? ¿O porque le gustaba jugar en equipo? Sí, eran un equipo. Un equipo de éxito con su propio programa en una cadena emergente. Ella siempre cedía por el bien de los dos. Por el bien de su matrimonio.
Otra de las cosas que la abuela solía decir era algo que Annie llevaba grabado en el corazón: «Recuerda el amor. Cuando vengan momentos duros y empieces a preguntarte por qué te casaste, recuerda el amor».
Por suerte para Annie, a ella eso no le resultaba difícil. Martin era un partidazo. Tenía la clase de belleza que hacía que las mujeres se pararan a mirarlo y su encanto no quedaba limitado al programa; sabía cómo hacerla reír. Cuando se les ocurría una idea juntos, la levantaba en brazos y la llevaba bailando por la cocina. Cuando le hablaba de la familia que tendrían algún día, de sus bebés, ella se derretía. Era su marido, su socio, un elemento irremplazable en su vida. «Bueno, ya está. ¡Qué más da!», pensó.
Miró la hora y al comprobar el correo del trabajo… en realidad, todo su correo era sobre trabajo…, se enteró de que la plataforma elevadora de tijera que habían alquilado para instalar nuevos sistemas de iluminación en el plató tenía problemas mecánicos.
«Genial. Una cosa más de la que preocuparme».
El teléfono sonó y la pantalla se iluminó con la imagen de un gato.
–Melissa –dijo activando el altavoz–. ¿Qué pasa?
–Solo te llamaba para ver qué tal –respondió Melissa. Últimamente llamaba mucho para ver qué tal–. ¿Has visto el correo sobre la vaca?
–Búfala –la corrigió–. Y sí. Además, me ha llegado un aviso sobre una plataforma elevadora que no funciona. Y hoy viene CJ de la revista People, así que supongo que llegaré tarde. Muy tarde. Diles a todos que no hagan nada hasta después del almuerzo –se detuvo y se mordió el labio–. Lo siento. Esta mañana estoy de mal humor. Se me ha olvidado desayunar.
–Pues ve a comer algo. Bueno, preciosa –dijo Melissa con tono alegre–, tengo que colgar.
Annie volvió al ordenador para comprobar una vez más la hora de la reunión con la periodista. CJ Morris estaba haciendo un artículo a fondo sobre el programa; no solo sobre sus estrellas, Martin Harlow y Melissa Judd, sino sobre toda la producción, desde su debut como un pequeño programa de la televisión por cable hasta el éxito en que se había convertido. CJ ya había entrevistado a Martin y a Melissa y esa mañana iría a visitarla a ella, la creadora del programa. No era un tema habitual para un artículo de revista, ya que los lectores ansiaban ver cotilleos y fotos de las estrellas, así que Annie esperaba aprovechar esa oportunidad al máximo.
Mientras esperaba a la periodista, hizo lo que hacía un productor: emplear cada minuto libre en ocuparse de asuntos. Leyó el contrato de alquiler de la plataforma elevadora para encontrar un número al que llamar. Martin y ella también habían discutido por eso. El coste de la plataforma con la mejor calificación de seguridad había sido mucho más alto que el de la hidráulica. Martin había insistido en alquilar la barata a pesar de las objeciones de su esposa y, como de costumbre, ella se había rendido y él había salido ganando. Ya que se habían gastado el presupuesto en la búfala, había tenido que escatimar con otra cosa. Ahora la plataforma hidráulica no funcionaba bien y era ella la que tenía que solucionarlo.
«Se acabó», se dijo. Volvió a pensar en el desayuno y abrió la nevera. ¿Yogur búlgaro con granola de sirope de arce? No, a su estómago vacío no le hacía gracia la idea del yogur. Y esos rabanitos que tanto le habían llamado la atención en el mercado de agricultores ya estaban pasados. Ni siquiera le apetecía una tostada. Pues nada, se quedaría sin desayunar. Cada cosa a su tiempo.
Fue al aseo y se cepilló su larga melena oscura, que se había alisado con plancha el día anterior. Después se revisó el pintalabios y la manicura, ambos perfectamente a juego en un tono rojo cereza. La falda lápiz negra, las sandalias de plataforma y el top blanco creaban un atuendo fresco e informal, una buena elección con la ola de calor que estaban teniendo. Aunque ese día no fuera a haber fotógrafo, quería estar perfecta para la entrevista.
El portero automático sonó y corrió hacia el intercomunicador. ¡Vaya! La periodista llegaba pronto.
–Entrega para Annie Rush –dijo una voz desde el otro lado.
–¿Una entrega? Eh… sí, claro, suba –pulsó el botón para abrir la puerta.
Un enorme ramo de exuberantes flores tropicales subía bamboleándose por las escaleras.
–Por favor, tenga cuidado con los escalones –dijo Annie sujetando la puerta–. En la encimera está bien.
Lirios stargazer y nardos blancos salpicaron la habitación con su especiado aroma. La paniculata le daba un toque de encaje al arreglo floral. La repartidora soltó el jarrón y se apartó un mechón de pelo de la frente.
–Que las disfrute, señora –dijo. Era joven, con tatuajes y pendientes en lugares poco acertados. Las ojeras que tenía indicaban que no había dormido la noche anterior y un moretón ya amarillento le ensombrecía la mejilla. Annie solía fijarse en ese tipo de cosas.
–¿Todo bien? –le preguntó.
–Sí, claro –la chica señaló el ramo con la cabeza—. Parece que alguien está muy contento con usted.
Annie le dio una botella de agua de la nevera y un billete de veinte dólares.
–Cuídate.
–Lo haré –la chica salió y bajó corriendo las escaleras.
Annie sacó el pequeño sobre que había entre las flores. Flores Exprés Rosita. La tarjeta contenía un mensaje sencillo: Lo siento. Cariño, vamos a hablar de esto.
¡Ay, Martin! Era un gesto típico de él: generoso, excesivo… irresistible. Seguramente había hecho el encargo de camino al trabajo. De pronto la invadió el amor y su enfado se disipó. El mensaje era justo lo que necesitaba, pero entonces sintió una inquietante punzada de culpabilidad. A veces le preocupaba no creer en él lo suficiente, no confiar en las decisiones que tomaba. Tal vez, después de todo, tenía razón con lo de la búfala y acababa resultando uno de sus episodios más populares.
El telefonillo volvió a sonar anunciando la llegada de CJ.
Al abrir la puerta, se topó con un muro de intenso calor.
–Pasa antes de que te derritas.
–Gracias. Este tiempo es una locura. He oído por la radio que hoy vamos a volver a llegar a los cuarenta grados, y tan pronto este año.
Annie se echó a un lado y la invitó a pasar. Había querido que la casa estuviese perfecta y se alegraba de que Martin le hubiera enviado esas flores frescas que le añadían un toque de elegancia.
–Siéntete como en tu casa. ¿Te traigo algo para beber? Tengo una jarra de té helado en la nevera.
–Mmm, qué bien suena eso. ¿Es sin cafeína? He dejado la cafeína. Y los taninos también me sientan mal. ¿Está libre de taninos?
–No, lo siento –por mucho tiempo que llevara viviendo allí, jamás se acostumbraría a la cantidad de rarezas dietéticas de los californianos del sur.
–Entonces agua. Si está embotellada. He llegado pronto –dijo con tono de disculpa–. Ya que el tráfico es impredecible, he preferido venir con tiempo.
–No hay problema –le aseguró Annie–. Mi abuela siempre decía que si no puedes llegar a tiempo, llegues antes de tiempo –fue a la nevera mientras la periodista soltaba sus cosas y se sentaba en el sofá.
Al menos podría impresionarla con el agua. Un patrocinador le había enviado muestras de su agua mineral de catorce dólares la botella, extraída de un acuífero de los Andes situado a cuatrocientos cincuenta metros bajo tierra y embotellada antes de que el aire la rozara.
–Qué cocina tan fantástica –comentó CJ mirando a su alrededor.
–Gracias. De aquí salen todas las delicias –respondió Annie pasándole una botella de agua fría.
–Me lo imagino. Bueno, ¿tu abuela escribió este libro, verdad? –dijo CJ mientras observaba un libro de cocina antiguo situado sobre la mesa de café. A continuación, activó la grabadora del teléfono y lo dejó sobre la mesa–. Vamos a hablar de ella.
A Annie le encantaba hablar de la abuela. La echaba en falta a diario, pero sus recuerdos la mantenían viva en su corazón.
–La abuela lo publicó en los años sesenta. Se llamaba Anastasia Carnaby Rush. Mi abuelo la llamaba «Sugar» en honor a la marca de sirope de arce de la familia, «Sugar Rush».
–Me encanta –dijo CJ ojeando el libro.
–Fue un libro superventas en Vermont y en Nueva Inglaterra durante años. Ahora está descatalogado, pero te puedo enviar una copia digital.
–Genial. ¿Estudió para ser chef?
–Fue autodidacta –respondió Annie–. Estaba licenciada en Lengua y Literatura Inglesa, pero la cocina era su gran amor –incluso ahora, mucho después de que su abuela hubiera muerto, podía imaginarla en la soleada cocina de la casa, feliz, elaborando comidas para la familia cada día del año–. La abuela tenía un don especial para la comida –continuó–. Solía decir que toda receta tiene un ingrediente clave y que ese es el ingrediente que define el plato.
–Claro, entonces por eso cada capítulo del programa se centra en un ingrediente. ¿Fue difícil venderle la idea a la cadena?
Annie se rio.
–No fue difícil. A ver… Estamos hablando de Martin Harlow –le mostró otro libro de cocina, el último de Martin. En la portada había una foto de él en la que estaba más delicioso que la jugosa tarta de moras con corteza dorada que estaba preparando.
–Exacto. Es la combinación perfecta entre el vaquero del Salvaje Oeste y el chef del Cordon Bleu –CJ sonrió sin disimular la admiración que sentía por él. Examinó detenidamente las revistas que había sobre la mesa. US Weekly, TV Guide, Variety. En todas había aparecido el programa durante los últimos seis meses–. ¿Son los últimos artículos?
–Sí. Puedes ver lo que quieras –el otro libro preciado de Annie estaba al lado; un ejemplar antiguo de El señor de las moscas, encuadernado en tela y protegido por un estuche. Era una de las tres copias que poseía. Esperaba que la periodista no le preguntara al respecto.
CJ estaba centrada en otras cosas: un artículo de varias páginas del Entertainment Weekly en el que Martin aparecía cocinando con sus característicos vaqueros desteñidos y el delantal encima de una camiseta blanca ajustada que dejaba vislumbrar su cuerpo tonificado y esculpido. Su copresentadora, Melissa, estaba a su lado; su aspecto impoluto era el contrapunto perfecto para el estilo informal de él. El titular preguntaba: ¿Hemos encontrado al próximo Jamie Oliver?
La comida como entretenimiento. Era un enfoque que Annie no había contemplado para El ingrediente clave, pero ¿quién era ella para cuestionar el éxito de audiencia?
–Sin duda se ha ganado su sitio en el programa –señaló CJ–. Pero hoy nos centramos en ti. Hoy tú acaparas la atención.
Annie habló brevemente sobre su formación: había estudiado cine y televisión enfocados en las artes culinarias en un programa especial de la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York. Lo que no mencionó fue el sacrificio que había hecho para trasladarse de la Coste Este a Los Ángeles. Eso formaba parte de su historia, no de la historia del programa.
–¿Cuándo te mudaste a la Coste Oeste?
–Me parece que fue hace una eternidad, pero llegué hace diez años.
–¿Recién salida de la universidad?
–Eso es. No me esperaba acabar en Los Ángeles antes de que siquiera se hubiera secado la tinta de mi diploma, pero así fue como pasó. Parece algo repentino, pero para mí no lo fue. Cuando tenía seis años sabía que quería tener un programa sobre las artes culinarias. Los primeros recuerdos que tengo son los de mi abuela en la cocina viendo Ciao Italia en la cadena PBS. Solía imaginarme a la abuela como Mary Ann Esposito enseñando al mundo a cocinar. Me encantaba cómo hablaba de la comida, cómo la manipulaba y se expresaba a través de ella, cómo hablaba y escribía sobre ella y cómo la compartía. Después, yo hacía demostraciones de cocina para la abuela y luego para cualquiera que estuviera dispuesto a sentarse a ver mis presentaciones. Incluso me grababa en vídeo haciendo programas de cocina. He pasado las viejas cintas VHS a formato digital para conservar todos esos recuerdos. Martin y yo queremos sentarnos un día de estos a verlas.
–Qué historia tan fabulosa. Encontraste tu pasión muy temprano.
Su pasión había nacido en la cocina de su abuela cuando era demasiado pequeña para leer o escribir pero no para soñar.
–Daba por hecho que a todo el mundo le apasiona la comida y lo sigo pensando, así que siempre me sorprende descubrir lo contrario.
–Entonces ya te gustaba la cocina antes incluso de conocer a Martin.
¡Otra vez Martin! El mundo daba por hecho que lo más interesante que había en ella era Martin. ¿Cómo había dejado que eso sucediera? ¿Y por qué?
–Lo cierto es que todo comenzó con un breve documental que hice sobre Martin cuando él tenía un puesto de comida en Manhattan.
–Aquel primer programa se hizo viral, ¿verdad? Y aun así sigues detrás de las cámaras. ¿Alguna vez has querido estar delante?
Annie mantuvo una expresión neutral. Por supuesto que quería, lo deseaba cada día. Ese había sido su sueño, pero el mundo de la televisión comercial tenía otras ideas.
–Estoy demasiado ocupada con la producción como para pensar en eso –respondió.
–¿Nunca te has planteado ser copresentadora? Justo estaba pensando en lo que acabas de decir sobre esas demostraciones de cocina…
Annie sabía adónde quería llegar CJ. Los periodistas sabían cómo fisgonear en lugares privados y extraer información. Sin embargo, CJ no encontraría ningún trapo sucio ahí.
–Leon Mackey, el productor ejecutivo y propietario del programa, quería una copresentadora para evitar que Martin se convirtiera en un busto parlante. La verdad es que Martin y yo hicimos algunas pruebas de cámara juntos. Incluso antes de casarnos queríamos formar un equipo tanto delante como detrás de la cámara. Nos parecía romántico y único, un modo de distinguirnos del resto de programas.
–Exactamente –dijo CJ–. ¿Pero entonces no funcionó?
Annie había recuperado la esperanza cuando Martin y ella habían hecho aquellas pruebas; había pensado que tal vez la elegirían. Pero no. El programa necesitaba a alguien con quien el público se pudiera identificar mejor, dijeron. Alguien más refinado. Lo que no dijeron fue que el aspecto de Annie era demasiado exótico. Su piel aceitunada y sus rizos oscuros no cuadraban con el arquetipo de chica rubia y delicada que buscaba el productor.
–No encajas bien en este programa –le había dicho Leon–. Pareces la hermana pequeña de Jasmine Lockwood. Podrías confundir a los telespectadores.
Jasmine Lockwood presentaba un programa de gran popularidad sobre comida casera en la misma cadena. Annie no veía el parecido, pero se rindió y antepuso el programa a su ego.
–Pero bueno –dijo con una sonrisa brillante–, a juzgar por los índices de audiencia, encontramos la combinación apropiada para el programa.
CJ dio un sorbo de agua y alzó la botella de lados rectos para contemplarla.
–¿Cuándo entró en escena Melissa Judd?
Annie se detuvo a pensar. No podía decir que fue cuando Martin la conoció en su clase de yoga, aunque había sido así. En aquel momento, Melissa trabajaba como presentadora de un canal de ventas nocturno. En la entrevista previa a la grabación había dicho con gesto muy serio que su físico siempre la había perjudicado porque la gente solo se fijaba en su belleza y no reconocía su talento.
–Martin y ella tenían esa química que es imposible de encontrar y de fabricar –le dijo Annie a la periodista–, así que supimos que teníamos que contratarla –no mencionó el trabajo que había sido necesario para preparar a la nueva presentadora. El tono de voz de Melissa era agudo y vulgar, una voz de vendedora ambulante nocturna diseñada para mantener a la gente despierta. Annie fue la encargada de sacar sus talentos ocultos. Había trabajado mucho para cultivar al personaje de chica vivaz típicamente norteamericana. A su favor debía reconocer que Melissa aprendió rápido. Martin y ella se convirtieron en un dinámico equipo en directo.
–Bueno, no hay duda de que creaste una combinación ganadora –apuntó CJ.
–Eh… gracias –a veces, cuando observaba las bromas que se hacían los dos presentadores, bromas que normalmente había escrito ella minuciosamente, deseaba poder ser ella la que estuviera delante de la cámara, no detrás. Pero la fórmula funcionaba y, además, Melissa tenía un contrato blindado.
Annie sabía que debía reconducir la conversación hacia su papel en el programa, pero de pronto volvió a pensar en el desayuno. Panecillos ingleses. Con una capa de sal marina y mantequilla de arce.
–Háblame del primer programa –sugirió CJ–. Anoche lo volví a ver. El ingrediente clave era el sirope de arce, que es perfecto teniendo en cuenta tu historia.
–Si con «perfecto» quieres decir «rondando el desastre», entonces sí –respondió Annie con una sonrisa–. Mi familia lleva varias generaciones dedicándose al negocio del sirope de arce –señaló un cuadro en la pared, un paisaje que su madre había pintado de Rush Mountain en Vermont–. Me parecía un modo ideal de lanzar el programa. La producción se llevó a cabo, literalmente, en mi jardín, en el arcedo de la familia Rush en Switchback, Vermont.
Sintió una náusea y respiró hondo. No supo si la molestia se la produjo el recuerdo o el estómago vacío. Podría ser que le preocupara que se sacara a relucir algo de su pasado. Aún recordaba aquella sensación de inquietud al volver al pequeño pueblo donde había crecido, rodeada de toda la gente que la conocía desde hacía años.
Por suerte, el presupuesto solo les había permitido pasar allí setenta y dos horas, y cada hora había estado plagada de actividad. Todo había salido mal. La nieve se había derretido prematuramente convirtiendo los inmaculados bosques invernales en una ciénaga marrón de árboles denudados unidos mediante los tubos de plástico por donde fluía la savia, como si una medicación intravenosa estuviera pasando de uno a otro. En la cabaña de azúcar, donde tendría que haber sucedido la magia, había habido demasiado ruido y vapor como para que los cámaras pudieran grabar. Su hermano, Kyle, se había mostrado tan incómodo delante de la cámara que uno de los redactores había llegado a preguntar si era «tonto». Melissa había acabado resfriada y Martin había pronunciado el temido «Te lo dije».
En aquel momento Annie había estado segura de que su carrera, ese programa con el que tanto había soñado y que tanto había perseguido, terminaría entre lágrimas y convirtiéndose en una simple nota a pie de página de un listado de programas fallidos. Se había sentido hundida.
Y fue entonces cuando Martin la había rescatado. De vuelta en los estudios Century City, el equipo de postproducción había trabajado al máximo, cortando y empalmando imágenes, usando secuencias de archivo, volviendo a filmar con material generado por ordenador, centrándose en el tremendamente sexy e inteligente presentador, Martin Harlow, y en su bien entrenada e increíblemente jovial compañera, Melissa Judd.
Cuando se emitió el montaje final, Annie se había sentado en la sala de edición en una silla giratoria, sin atreverse a moverse. Al borde de un ataque de pánico, había contenido el aliento hasta que una asistente había mostrado en su móvil un largo listado de opiniones que se estaban publicando en las redes sociales. A los telespectadores les estaba encantando.
Y también había fascinado a los críticos, que habían alabado el amor por la comida que Martin había transmitido mientras, apoyado contra el muro de la cabaña de azúcar, probaba un bollo mojado en sirope recién hecho. Habían aplaudido también el encantador entusiasmo de Melissa al preparar un plato y el seductor modo en que había invitado a los telespectadores a probarlo.
Los índices de audiencia eran decentes y las visualizaciones del tráiler por Internet habían ido aumentando cada hora. La gente lo estaba viendo y, lo más importante, lo estaba compartiendo. El enlace viajaba por el éter digital moviéndose alrededor del mundo. La cadena encargó trece episodios más que se sumarían a los ocho originales.
Annie había mirado a Martin con lágrimas de alivio cayéndole por la cara. «Lo has hecho», le había dicho. «Has salvado mi sueño».
–A juzgar por la expresión de tu cara, fue un momento emotivo –dijo CJ.
Annie parpadeó, sorprendida consigo misma. El trabajo era el trabajo y ella no solía ponerse sentimental con ello.
–Solo estaba recordando lo aliviada que me sentí por que todo hubiera salido bien.
–¿Entonces hubo celebración?
–Claro –Annie sonrió al recordarlo–. Martin lo celebró con una cena con velas… y una proposición de matrimonio.
–¡Vaya! ¡Dios mío! Eres como la Cenicienta.
Se habían casado hacía ocho años. Ocho ajetreados, productivos y exitosos años. A veces, cuando se excedían con ideas caras como bucear en busca de ostras, ir a buscar trufas, u ordeñar cabras nubias, Annie se preguntaba qué había pasado con su ingrediente clave, con el concepto original del programa. La modesta idea inicial había quedado enterrada bajo los lujosos episodios que producía últimamente. Había momentos en los que le preocupaba que el programa se hubiera alejado de su sueño, atestado de teatrillos y segmentos acaparadores de atención que no tenían nada que ver con su visión inicial.
El programa había cobrado su propia vida, se recordó, y eso podía ser bueno. Con su acertado saber sobre la comida y una gestión de contabilidad hábil, lo hacía funcionar semana a semana.
–Tú eres el ingrediente clave –le solía decir Martin–. Todo nació gracias a ti. La próxima vez que negociemos un contrato, vamos a pedir un puesto delante de la cámara para ti. A lo mejor incluso otro programa.
Ella no quería otro programa. Quería El ingrediente clave. Pero llevaba en Los Ángeles el tiempo suficiente como para saber jugar a ese juego, y gran parte de ese juego implicaba paciencia y control de los costes. El reto era seguir resultando atractivos y seguir destacando sin salirse del presupuesto.
CJ hizo unas rápidas anotaciones en su tableta. Annie intentó ser sutil cuando miró el reloj pensando en el día que tenía por delante, con tantos recados acumulándosele como el tráfico aéreo en el LAX.
Tenía que hacer pis. Se disculpó un momento y fue al baño de la planta de arriba.
Y fue entonces cuando se dio cuenta: se había retrasado. No para ir al trabajo, porque ya había avisado de que llegaría tarde. Se había retrasado… en el sentido de que tenía un retraso.
Se quedó sin aliento frente a la encimera con las manos apoyadas en el frío azulejo.
Respiró muy lentamente y se recordó que solo llevaban intentándolo unas semanas. Nadie se quedaba embarazada tan rápido, ¿verdad? Había dado por hecho que tendrían tiempo para hacerse a la idea de formar una familia; tiempo para pensar en buscar una casa más grande, para controlar su agenda. Para dejar de discutir tanto.
Ni siquiera tenía un calendario de ovulación. No había leído los típicos libros para embarazadas. No había ido al médico. Era demasiado pronto para todo eso.
Pero tal vez… Sacó el kit de debajo del lavabo; aún le quedaba uno de aquella vez en la que se había hecho la prueba esperando no estar embarazada. Si no descartaba la posibilidad, estaría pensando en ello todo el día. Las instrucciones eran muy sencillas y las siguió al pie de la letra. Le temblaba la mano mientras miraba la pequeña ventanita del resultado. Una línea rosa significaba que no estaba embarazada. Dos rayas rosas significaban que sí lo estaba.
Parpadeó para asegurarse de que estaba viendo bien. Dos rayas rosas.
Por un instante todo se quedó paralizado, se cristalizó como por arte de magia. El mundo se desvaneció.
Contuvo el aliento. Se inclinó hacia delante, se miró al espejo y vio una expresión que nunca antes había visto en ella. Fue uno de esos momentos que la abuela solía llamar «momento clave». Un momento en el que el tiempo no pasaba sin más, inadvertido, desapercibido; la clase de momento que hacía que todo se detuviera y que separabas de todos los demás llevándolo apretado fuertemente contra tu corazón, como una flor seca entre las páginas de un libro muy preciado. Un momento hecho de algo frágil y delicado que, aun así, poseía el poder de durar para siempre.
Ese, según solía decir la abuela, era un momento clave. Sintió un nudo en la garganta… y una sensación de entusiasmo tan pura que se le olvidó respirar.
«Así es como empieza», pensó.
Se lavó las manos y fue al dormitorio a por el teléfono. No, no quería llamarlo. Nunca contestaba y no solía comprobar el buzón de voz. Bueno, de todos modos daba igual porque era una noticia demasiado importante como para darla en un mensaje de voz o de texto. Tenía que darle la noticia a su marido en persona; sería un regalo brindado desde el corazón, una sorpresa tan dulce como la que se había llevado ella ahora. Él se merecía vivir su propio momento clave. Quería verlo. Quería verle la cara cuando le dijera las palabras mágicas: «Estoy embarazada».
Bajó las escaleras corriendo y se reunió con la periodista en el salón.
–CJ, lo siento mucho. Ha surgido algo y tengo que ir al estudio ahora mismo. ¿Podemos terminar en otro momento?
A la periodista le cambió la cara.
–Solo me quedaban unas cuantas…
No era lo más correcto despedir así a una periodista de una revista importante, pero ahora mismo no podía preocuparse por eso. Estaba emocionada, incapaz de centrarse en algo que no fuera la gran noticia. No podía soportar la idea de contenerla ni un momento más.
–¿Podrías enviarme por e-mail el resto de preguntas? Te juro que no te lo pediría si no fuera urgente.
–¿Estás bien?
Annie se abanicó con la mano, de pronto se sintió acalorada y sin aliento. ¿Acaso parecía distinta? ¿Es que ya tenía ese brillo del embarazo? ¡Qué tontería! Si solo hacía dos minutos que se había enterado.
–Eh… Ha surgido algo inesperado. Tengo que ir al estudio ahora mismo.
–¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ir contigo y echarte una mano?
–Eres muy amable –no solía ser tan imprudente con la prensa. Una de las razones por las que el programa tenía tanto éxito era que su equipo de Relaciones Públicas y ella les habían brindado profusas atenciones. Se detuvo un momento para pensar y después dijo–: Tengo una gran idea. Vamos a quedar en Lucque para cenar, Martin, tú y yo. Conoce al chef. Así podremos terminar la entrevista mientras tomamos una cena increíble.
CJ recogió su bolso.
–Con el soborno se llega a todas partes. He oído que hay lista de espera de seis semanas para conseguir mesa.
–A menos que vayas con Martin Harlow. Le diré a mi asistente que haga la reserva y después te llamo.
Después de dedicarle a la periodista una apresurada despedida, agarró sus cosas, llaves, teléfono, portátil, tableta, cartera, botella de agua, notas de producción, y las metió en su ya de por sí sobrecargado bolso. Por un momento se imaginó la bolsa que llevaría cuando fuera una mamá ocupada… Pañales, chupetes, ¿y qué más?
–Ay, Dios mío –susurró–. Ay, Dios mío. No sé nada de bebés.
Corrió hacia la puerta y bajó las escaleras del complejo residencial de Laurel Canyon. Su casa era moderna, en un lugar de moda y que apenas se podían permitir. El programa estaba cobrando impulso y a Martin pronto le ofrecerían un nuevo contrato. Necesitarían una casa más grande. Con una habitación de bebé. Una habitación de bebé.
El calor la sacudió como si acabara de abrir la puerta de un horno. Incluso para ser primavera en el sur de California, el calor era extremo. A la gente se la estaba avisando de que no saliera a la calle, que bebiera mucha agua y se protegiera del sol.
En el camino que conducía al garaje había un tipo subido a un andamio limpiando ventanas. Annie oyó un grito pero no vio la rasqueta hasta que fue demasiado tarde. Cayó en la acera a escasos centímetros de ella.
–¡Ey! –gritó–. Se le ha caído algo.
–¡Lo siento, señora! –respondió el hombre avergonzado–. Lo siento mucho. Se me ha escapado de las manos.
A pesar del bochorno, sintió un escalofrío. Ahora tenía que tener cuidado. Estaba embarazada. La idea la maravillaba y la llenaba de alegría, pero también le producía cierto miedo.
Abrió el coche con el mando a distancia y este la saludó emitiendo un pequeño bip. Cinturón de seguridad, comprobado. Espejo ajustado. Se giró hacia atrás unos segundos y miró el asiento. Estaba hasta arriba de bolsas de supermercado recicladas, bandejas y cuencos vacíos de la última grabación, cuando el ingrediente clave había sido el azafrán. Algún día ahí habría una silla para un bebé. A lo mejor podían llamarlo «Saffron, como «azafrán» en inglés.
Se obligó a parar un instante para asimilarlo todo. Apagó la radio. Flexionó y estiró las manos sobre el volante. Después soltó una fuerte carcajada y su voz ascendió hasta un grito de pura felicidad. Se imaginó la cara de Martin cuando se lo dijera y sonrió mientras subía la rampa. Condujo con una atención extrema, sintiéndose ya protectora del diminuto e invisible desconocido que llevaba dentro. Una lenta hilera de coches atascaba la carretera, distorsionada por las titilantes ondas de calor. A los lados iban quedando las colinas marrones del cañón. El esmog pendía en el aire como anunciando la llegada de un invierno nuclear.
Los Ángeles era un lugar carente de encanto y extremadamente edificado. Tal vez esa era la razón por la que allí se producía tanto trabajo imaginativo. Las colinas secas, el desierto de cemento y el cielo apagado eran un telón de fondo neutro para crear ilusiones. A través de los estudios y los platós se podía trasladar a la gente a lugares salidos del corazón: casitas de campo junto a un lago, refugios junto al mar, días pertenecientes a una época pasada, un otoño en Nueva Inglaterra, acogedoras cabañas de invierno…
«Vamos a tener que mudarnos», pensó. «Bajo ningún concepto criaremos a un hijo donde se respira este aire tan asqueroso».
Se preguntó si podrían pasar los veranos en Vermont. De pronto su idílica infancia brilló con destellos de nostalgia. Un atasco en Switchback podía consistir en el tractor del vecino esperando a que pasara una vaca que se había salido de su cercado. Allí no había aire contaminado, solo un aire limpio y fresco que portaba el agradable aroma de las montañas y de los arroyos trucheros. Era un paraíso virgen, un lugar que nunca había llegado a apreciar hasta que lo había dejado atrás.
Solo hacía cinco minutos que sabía que estaba embarazada y ya estaba planificando la vida del bebé. Porque estaba preparada. Por fin iban a tener una familia. Una familia. Para ella era lo más importante del mundo. Siempre lo había sido.
Pensó en la discusión de esa mañana y después recordó el ramo que le había enviado Martin. Ese momento lo cambiaría todo para los dos del mejor modo posible. Sus estúpidas peleas, que estallaban como chorros de vapor de un géiser, de pronto se esfumaron. ¿En serio habían discutido por una búfala? ¿Por una plataforma elevadora? ¿Porque se había perdido el tapón de la pasta de dientes?
Le sonó el teléfono indicándole la llegada de un mensaje de Tiger, su asistente.
Problema importante con el andamiaje. te necesitamos ya.
«Lo siento, Tiger», pensó Annie. «Luego».
Después de que le hubiera contado a Martin lo del bebé. Un bebé. Eso eclipsaba cualquier emergencia en el estudio. Todo lo demás, la búfala, la plataforma elevadora, le parecían nimiedades en comparación. Todo lo demás podía esperar.
Giró hacia el aparcamiento del estudio Century City. El guardia, con gesto lacónico, le indicó que pasara. Ella recorrió el laberinto de cemento gris claro moteado por algún que otro oasis verde de jardines de palmeras. Giró por un callejón de servicio y aparcó en su plaza designada, junto al BMW de Martin. A ella nunca le habían gustado los coches deportivos. No le parecían nada prácticos dada la clase de equipos con los que tenían que cargar para el programa. Ahora que iba a convertirse en padre, tal vez Martin se desharía del biplaza.
De camino a la caravana de Martin, se cruzó con un grupo de turistas que, subidos en Segways, buscaban a sus estrellas favoritas. Una mujer que parecía entusiasmada detuvo su patinete y le sacó una foto.
–Hola –le dijo–, ¿no es usted Jasmine Lockwood?
–No –respondió Annie casi con una sonrisa de disculpa.
–Vaya, lo siento. Se parece a ella. Seguro que se lo dicen mucho.
Annie le dirigió otra breve sonrisa y esquivó al grupo. No era la primera vez que le decían que se parecía a la diva culinaria, y lo cierto era que le resultaba algo desconcertante. Ella solo se parecía a sí misma.
A Martin, el chico de oro, le gustaba decir que era su amada exótica, y eso siempre la hacía reír.
–Soy un chucho norteamericano de Vermont –solía responder Annie–. No todos podemos tener pedigrí.
¿Se parecería a ella el bebé? ¿Ojos marrones y alborotados rizos negros? ¿O sería como Martin, rubio y majestuoso?
«¡Ay, Dios mío!», pensó con pura alegría. «Un bebé».
Unos cables atravesaban el callejón como serpientes dirigiéndose al estudio. Había hileras de caravanas y trabajadores con auriculares y carpetas correteando por todas partes. Vio la elevadora alzándose sobre la zona de trabajo. Estaba totalmente extendida y sus soportes plegables naranjas formaban un zigzag coronado por la plataforma. Obreros con cascos protectores y electricistas con cables enrollados por todas partes se arremolinaban a su alrededor.
Vio a Tiger, que corrió a saludarla.
–Está atascada en la posición alta.
Tiger parecía un personaje de anime, con el pelo de colores y un peto con tonos vivos. Además, tenía un extraño don para hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. Martin decía que era una maniática, pero Annie daba gracias por su fantástica capacidad de concentración.
–Pues diles que la desatasquen –respondió Annie y siguió andando.
Pudo ver el gesto de sorpresa de Tiger; no era propio de ella ignorar un problema sin intentar resolverlo.
La caravana de Martin era la más grande del solar y también la más equipada, con una zona de maquillaje, una zona de vestuario, baño y cocina completos, una zona de trabajo y otra de descanso. Cuando se enamoraron, a menudo se habían quedado allí trabajando hasta tarde y habían terminado haciendo el amor en la sala de descanso y durmiendo el uno en los brazos del otro. Ahora la caravana estaba cerrada y las persianas bajadas para impedir que entrara el calor abrasador. La máquina de aire acondicionado traqueteaba.
Estaba impaciente por entrar, dentro haría fresco. Se detuvo, se estiró la falda y se colocó el bolso en el hombro. Por un instante pensó en pintarse los labios. Sí, quería estar guapa cuando le dijera que iba a ser la madre de su hijo. «Bueno, qué más da», se dijo. A Martin le daba igual que llevara o no los labios pintados.
Rápidamente, marcó el código de acceso en el teclado numérico y entró.
Lo primero que notó fue el olor. Un aroma jabonoso y floral. Había música puesta, música cursi. Hanging by a Thread, una canción que solía cantar a grito pelado cuando estaba sola porque una buena canción de amor cursi hacía que una persona se sintiera más enamorada aún.
Un fino hilo de luz entraba por un hueco bajo las persianas. Se puso las gafas de sol en la cabeza y esperó a que los ojos se le adaptaran a la luz. Empezó a llamar a Martin, pero vio algo que no encajaba allí.
Un teléfono sobre la zona de maquillaje. No era el de Martin; era el de Melissa. Reconoció la carcasa rosa brillante.
Y entonces llegó ese momento. Esa traicionera sensación de saber pero no saber en realidad. De no querer saber.
Se quedó sin respiración. Sintió como si se le hubiera parado el corazón, por imposible que fuera. Por la cabeza se le pasaron distintas opciones, pensamientos corriendo de un lado a otro como un ratón en un laberinto. Podía marcharse ahora mismo, salir, retroceder, y…
¿Y qué? ¿Darles tiempo para que pudieran seguir fingiendo que eso no estaba pasando?
Una gélida puñalada de ira la animó a seguir adelante. Se dirigió a la zona de trabajo, separada de la entrada por una puerta plegable. La apartó de golpe.
Él estaba sentado a horcajadas sobre ella, ataviado únicamente con las botas vaqueras de quinientos dólares.
–¡Ey! –gritó echándose hacia atrás como un vaquero subido a lomos de un potro salvaje–. ¡Mierda, joder! –se puso de pie y se cubrió la entrepierna con una colcha de flecos.
Melissa emitió un grito ahogado y se tapó con un cojín.
–¡Annie! Ay, Dios…
–¿En serio? –Annie apenas reconocía el sonido de su propia voz–. ¿En serio?
–No es…
–¿Lo que parece, Martin? –contestó con brusquedad–. No. Es exactamente lo que parece –retrocedió; tenía el corazón acelerado y estaba deseando alejarse de él todo lo posible.
–Annie, espera. Cariño, vamos a hablar.
En aquel mismo momento ella se convirtió en un fantasma. Lo podía sentir. Se fue quedando sin una gota de color hasta quedar transparente.
¿Podría verlo él? ¿Podría ver a través de ella, directamente en su corazón? Tal vez llevaba mucho tiempo siendo un fantasma y no se había dado cuenta hasta ese momento.
Una sensación de traición la inundó. Se sintió bombardeada por muchas emociones. Incredulidad. Decepción. Horror. Repugnancia. Era como tener una experiencia extracorporal. Le picaba la piel. Le picaba literalmente, como si la estuviera recorriendo una descarga de electricidad estática.
–Me marcho –dijo. Tenía que irse a vomitar a algún sitio.
–¿Podemos hablar, por favor? –insistió Martin.
–¿De verdad crees que hay algo de lo que hablar?
Los miró a los dos un momento; contra toda lógica, necesitaba grabar esa escena en su memoria.
Y fue entonces cuando el momento cambió.
«Así es como termina», pensó.
Porque era uno de esos momentos. Un momento clave. Uno que te daba la vuelta y te colocaba en una nueva dirección.
«Así es como termina».
Martin y Melissa comenzaron a hablar a la vez, aunque Annie solo oía una especie de balbuceo. Notó un extraña imagen borrosa, de un tono rojizo. El color de la rabia.
Se apartó, necesitaba salir de allí. Metió la mano en el bolso y sacó las llaves. Las llevaba en un llavero de Sugar Rush con la forma de una hoja de arce.
Después se dio la vuelta, fue hacia la puerta y salió al callejón. Caminaba con paso decidido, la mirada al frente y la barbilla alta.
Probablemente por eso se tropezó con un cable. Cayó de rodillas y las llaves cayeron al suelo con un tintineo. La humillación no cesaba. Recogió las llaves y miró a su alrededor rezando por que nadie la hubiera visto.
Tres personas corrieron hacia ella.
–¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?
–Estoy bien –respondió sacudiéndose el polvo de las manos y de sus rodillas arañadas–. De verdad, no os preocupéis.
El teléfono, silenciado, zumbaba dentro del bolso. Atravesó la zona de construcción. Los obreros seguían peleándose con la plataforma elevadora, intentando abrir la llave hidráulica. No debería haber dejado que Martin la convenciera para comprar el modelo barato.
–¡Tienen que girarla hacia el otro lado! –les gritó a los obreros.
–Señora, en esta zona se requiere casco –le dijo un tipo indicándole que saliera de allí.
–Ya me voy. Solo digo que están intentando accionar la llave hacia el otro lado.
–¿Qué?
–La llave. La están girando hacia el otro lado –qué conversación tan extraña. Cuando una descubre que su marido se está acostando con otra, ¿no debería llamar llorando a su madre o a su mejor amiga?
–Ya sabe –le dijo al hombre–, a la izquierda afloja, a la derecha aprieta.
–¿Qué dice, señora?
–En el sentido contrario a las agujas del reloj –respondió moviendo el llavero en el aire para demostrarle la dirección.
–¡Annie! –Martin salió disparado de la caravana y corrió hacia ella con unos bóxers, el torso desnudo y las botas de vaquero–. ¡Vuelve!
Ella apretó con fuerza el llavero y los bordes de la hoja de arce se le clavaron en la piel.
El grupo de turistas subidos en los Segways pasaron por el fondo del callejón.
–¡Es Martin Harlow! –gritó alguien.
–¡Nos encanta tu programa, Martin! –gritó otra chica del grupo–. ¡Te queremos!
–Señora, ¿así es como dice? –preguntó el obrero girando la llave con fuerza.
Un fuerte sonido metálico se oyó desde arriba y la estructura al completo se desplomó.
Capítulo 2
–Entonces, papá –dijo Teddy dando vueltas sobre la barra de cocina–, si un búfalo de agua pesa novecientos kilos, ¿cómo puede ser que no se hunda en el barro?
Fletcher Wyndham miró el programa que estaba viendo su hijo; era una elección insólita para un niño de diez años, pero Teddy se había aficionado a El ingrediente clave. La mayoría de la gente de Switchback, Vermont, sintonizaba el programa aunque no por el chef ni por la guapa presentadora rubia. No, la razón se ocultaba detrás de las cámaras; una imagen pasajera en los títulos de créditos que aparecían en la pantalla mientras sonaba la sintonía, que por cierto era algo molesta.
Su nombre era Annie Rush, la productora.
El programa de cocina más popular de la televisión era creación suya y ella había nacido y se había criado en Switchback. La profesora de cuarto de Teddy había ido al colegio con Annie. Un tiempo atrás habían grabado un capítulo allí mismo, en el pueblo, aunque Fletcher se había mantenido alejado de la producción. Desde entonces, Annie era famosa a pesar de no aparecer en cámara.
«Y menos mal», pensó Fletcher. Verla en la televisión cada semana lo volvería loco.
–Buena pregunta, colega –le dijo a su hijo–. Ese de ahí parece que esté caminando sobre el agua.
Teddy puso los ojos en blanco.
–Ese de ahí no es un búfalo. Es una búfala. La mozzarella se hace con su leche.
–¿Y entonces por qué no los llaman «búfalos de leche»?
–Pues porque viven en el agua, tonto.
–Es increíble todo lo que puede aprender uno viendo la televisión.
–Sí, ya, pues entonces deberías dejarme verla más.
–Tú sigue soñando –dijo Fletcher.
–Mamá me deja ver toda la que quiera.
Y ahí estaba, la prueba de que Teddy se había unido oficialmente a un club al que ningún niño quería pertenecer: el club de hijos confundidos de padres divorciados.
Al mirar a su alrededor y ver el caos de la casa a la que acababan de mudarse, Fletcher se hizo una típica pregunta: ¿Qué cojones ha pasado con mi vida?
Podía identificar con precisión el punto de inflexión. Una sola noche de demasiada cerveza y demasiada falta de cordura lo habían llevado por un camino que le había cambiado todos sus planes.
Y, sin embargo, cuando miraba a su hijo, no lo lamentaba lo más mínimo. Teddy había llegado al mundo como una cosita colorada, chillona, necesitada y ruidosa, y su reacción al verlo no había sido de amor a primera vista. Había sido pavor a primera vista. No le daba miedo el bebé. Le daba miedo fallarle. Le daba miedo hacer algo que estropeara a ese humano diminuto, perfecto e indefenso.
Pero no le había quedado otra opción que dejar de lado ese miedo y entregarse por completo a Teddy, movido por la poderosa sensación de tener una misión en la vida y por un amor como nunca antes había sentido. Ahora Teddy estaba en quinto curso, era una absoluta ricura, un niño deportista, bromista y dulce. A veces también era un auténtico fastidio, pero durante cada momento del día era el centro del universo de Fletcher.
Teddy había sido un niño feliz, tanto que Fletcher había querido poder envolverlo en una burbuja protectora para que se mantuviera siempre así. Pero ahora se daba cuenta de que, a pesar de sus intenciones, la burbuja se había pinchado. El fin de su matrimonio se había ido viendo venir desde hacía tiempo, y sabía que la transición le estaba resultando dura a Teddy. Ojalá pudiera haberle ahorrado a su hijo el dolor y la confusión, pero había tenido que ponerle fin a esa relación para poder volver a respirar. Ahora solo esperaba que algún día Teddy lo entendiera.
–El búfalo de agua es un logro extraordinario de la ingeniería de la naturaleza –decía la copresentadora de El ingrediente clave, secuaz y soporte vital de todo un ególatra también conocido como Martin Harlow.
–¿Por qué dices eso, Melissa? –preguntó el presentador con voz bobalicona.
Ella señaló a la búfala de aspecto triste que se encontraba en un pequeño redil junto a un pantano generado por ordenador y no demasiado bien logrado.
–Bueno, pues porque las grandes pezuñas del animal le permiten caminar sobre superficies extremadamente suaves sin hundirse.
El presentador se tocó la barbilla.
–Cierto. ¿Sabes? Cuando era pequeño creía que tenía un cincuenta por ciento de probabilidades de ahogarme en arenas movedizas porque en las películas eso pasaba mucho.
La rubia se rio y se echó el pelo atrás.
–¡Tenemos suerte de que no te ahogaras!
Fletcher hizo una mueca de disgusto.
–Oye, colega, ayúdame a desembalar, ¿vale?
Los objetos más grandes ya se los habían enviado, pero tenían varias cajas aún por abrir.
–El programa casi ha terminado. Quiero ver cómo sale el queso.
–Tanta intriga debe de estar matándote –dijo Fletcher–. Oye, ¿sabes qué hacen con el queso mozzarella?
–¡Pizza! ¿Podemos pedir pizza esta noche?
–Claro. O podríamos comernos la que sobró anoche.
–Está mejor recién hecha.
–Es verdad. Llamaré cuando hayamos desembalado dos cajas más. ¿Trato hecho?
–Sí –dijo Teddy chocándole el puño.
La casa nueva tenía todo con lo que Fletcher había soñado en aquellos tiempos en los que había tenido a alguien con quien soñar. Una gran cocina abierta al resto de la casa de la que, si supiera cocinar, saldrían cosas deliciosas. Pero la persona que hacía las cosas deliciosas había salido de su vida hacía mucho tiempo. Aun así, ese antiguo sueño permanecía y era lo que había conducido a Fletcher hasta esa casa en particular, una típica casa de Nueva Inglaterra de un siglo de antigüedad. Tenía una chimenea y una habitación con suficientes librerías como para poder llamarla «biblioteca». Había un porche trasero con un balancín que había estado montando durante toda la tarde y que no era un balancín cualquiera, sino uno grande y cómodo con cojines tan grandes que podías echarte una siesta en ellos; un balancín que llevaba imaginando más de una década.
Desembalaron un par de cajas de libros. Teddy estuvo callado un rato mientras los colocaba en las estanterías y entonces alzó uno de ellos.
–¿Por qué se llama El señor de las moscas?
–Porque es alucinante –respondió Fletcher.
–Sí, vale, pero ¿por qué se llama así?
–Lo descubrirás cuando seas mayor.
–¿Es que es alguna guarrada de la que no puedo saber nada?
–Es una guarrada asquerosa.
–A mamá le daría algo si le dijera que tienes un libro guarro.
–Pues entonces no se lo digas.
Teddy puso el libro en la librería y añadió unos cuantos más a la colección.
–¿Entonces, papá…?
–¿Sí, colega?
–¿Aquí es donde vivimos ahora de verdad? –miró a su alrededor con tristeza.
Fletcher asintió.
–Aquí es donde vivimos ahora.
–¿Para siempre?
–Sí.
–Eso es mucho tiempo.
–Lo es.
–Entonces, cuando les diga a mis amigos que vengan a mi casa, ¿vendrán a esta o a nuestra otra casa?
Ya no había una «nuestra». Celia se había apoderado de la casa de diseño ubicada al oeste del pueblo.
Dejó de colocar los libros y se giró hacia Teddy.
–Estés donde estés, estarás en casa.
Trabajaron juntos hasta colocar el último libro. Fletcher dio un paso atrás y admiró las librerías que flanqueaban la chimenea mientras la brisa hacía chirriar las cadenas del balancín en el porche trasero.
Ahora lo único que faltaba era la persona que había compartido ese sueño con él.
Capítulo 3
–Abre los ojos.
Una voz que no le era familiar parecía flotar sobre su cabeza. No sabía si esas palabras estaban dentro de su mente o en la habitación. El sonido se disipó hasta hacerse un silencio interrumpido por un siseo y un suave zumbido. A pesar de lo que le habían pedido, no podía abrir los ojos. La habitación no existía. Solo había oscuridad. Estaba nadando en aguas oscuras, pero, por alguna razón, podía inhalar y exhalar como si el agua le nutriera los pulmones.
Otros sonidos llenaban el espacio que la rodeaba, aunque no podía identificarlos; el rítmico ruido de una máquina, tal vez un lavavajillas o una especie de bomba mecánica. ¿Una bomba hidráulica?
Olía… algo. Flores frescas. O insecticida tal vez. No, flores. Lirios. Lirios stargazer.
Lirios del valle. ¿No eran del Sermón de la Montaña? Y también era el nombre de una función del instituto. Sí, su amigo Gordy había conseguido el papel de Sidney Poitier en la obra.
–… más actividad cada hora. Ha evolucionado hasta una mínima consciencia. La enfermera de la noche lo ha notado y el doctor King ha pedido otro electroencefalograma y más escáneres.
La voz de un extraño. Ese acento. Era lo que en inglés se conoce como pronunciación no rótica. Lo recordaba de la clase de periodismo televisivo. «Pronunciad la “r” rótica. No dejéis nunca que nadie sepa de dónde sois».
El acento del hablante misterioso era del norte de Vermont.
–Ayúdame con este electroencefalograma, por favor –algo le tocó la cabeza.
«Parad».
«Señora, en esta zona se requiere casco». ¿Le iban a poner un casco? No, una redecilla para el pelo. No, un gorro de nadar.
«Nadadoras, a sus puestos».
Se podía ver agachándose, enroscada como un muelle, con los dedos de los pies doblados sobre el borde de la plataforma de salida. Era una de las nadadoras más rápidas del equipo del instituto, las Switchback Wildcats. En el último curso había superado el récord estatal de cien metros braza. En el último curso, había visto su vida extenderse como un río resplandeciente e infinito, con todo ante sí. En el último curso, se había enamorado por primera vez.
–… siempre me he preguntado qué tal me quedaría el pelo así de corto –dijo otra de las voces. De nuevo, el mismo acento no rótico.
Bip. La señal de salida resonó por el centro acuático. Annie se zambulló.
Seca. ¿Por qué tenía la garganta seca si no tenía sed? ¿Por qué no podía tragar? Algo rígido le impedía mover el cuello. «Quítatelo. Necesitas respirar».
Flotó un poco más. El agua estaba a la misma temperatura que su cuerpo. Tenía que hacer pis. Pero después ya no tenía que hacer pis. Al cabo de un rato, ya no hubo más sensaciones físicas, solo sentimientos palpitándole por la cabeza, el cuello y el pecho. Pánico y dolor. Rabia. ¿Por qué?
Era conocida por tener una actitud sosegada. «Annie lo solucionará». Solucionaba los acentos de la gente. Los problemas de iluminación. El diseño del plató. Las llaves atascadas.
«A la izquierda afloja, a la derecha aprieta». Reprodujo el gesto con el llavero de hoja de arce en la mano.
–¿Lo ves? Ese movimiento no es aleatorio.
Una voz otra vez.
–Es zurda.
Otra voz.
–Ya sé que es zurda. Yo también.
«Mamá. ¿Mamá?».
–Yo la veo igual –dijo la voz de mamá. Sí, era inconfundible–. No veo ningún cambio. ¿Cómo puede decir que está despertando?
–No es que esté despertando exactamente. Es una transición a un estado más consciente. El electroencefalograma muestra un aumento de actividad. Es un signo esperanzador.
Una voz distinta.
–La gente no despierta de algo así de pronto; vuelven de forma gradual, llegan y se alejan. Annie. Annie, ¿puedes abrir los ojos?
«No. No puedo».
–Apriétame el dedo.
«No. No puedo».
–¿Puedes mover los dedos de los pies?
«No. ¡Por favor!».
–Puede ser un proceso largo –dijo la voz– e impredecible, pero somos optimistas. Los escáneres no muestran daño permanente. Su respiración ha sido excelente desde que retiramos la cánula de traqueotomía.
Traqueo… ¿qué? ¿No era eso como un agujero en la tráquea? ¡Qué asco! ¿Por eso le dolía tragar y respirar?
–Lo siento –la voz de mamá sonó cargada de lágrimas–. Es que es tan duro ver…
–Lo entiendo, pero tenemos que estar animados. Ha evitado muchas de las complicaciones comunes: infección pulmonar, contracturas, cambios en las articulaciones, trombosis… Muchas cosas que podían haber ido mal no lo han hecho, y eso es positivo.
–¿Cómo puedo ver algo positivo aquí? –susurró mamá.
–Sé que ha sido difícil para usted, pero créame, ella es una de las afortunadas. Con esta nueva actividad, el equipo de cuidados intensivos cree que ha superado lo peor. Vamos a ser positivos.
–De acuerdo. Entonces yo también –la voz de mamá, suave con desesperada esperanza–. Pero si… cuando despierte, ¿qué pasará si es distinta? ¿Recordará lo que ha pasado? ¿Seguirá siendo nuestra Annie?
–Es demasiado pronto para saber si habrá algún déficit.
–¿Qué quiere decir con «déficit»? –la voz sonó débil y agotada. Aterrada.
–Tenemos que llevar este proceso paso a paso. En los próximos días y semanas tendremos que hacer muchas pruebas, cognitivas, físicas, neurológicas, psicológicas. Los resultados nos orientarán sobre cuál es el mejor modo de ayudarla.
–De acuerdo –dijo la voz de mamá–. ¿Y cómo se lo vamos a contar todo? ¿Y si pregunta por él? ¿Qué le digo?
Él. ¿Quién era él? Alguien que le hacía sentir una pesada tristeza, aplastándola.
–Iremos viendo cada cosa a su tiempo. Y, por supuesto, seguiremos monitorizándola constantemente.
–Ay, Dios mío. ¿Y si…?