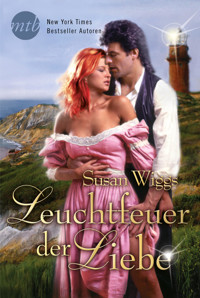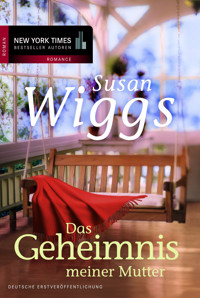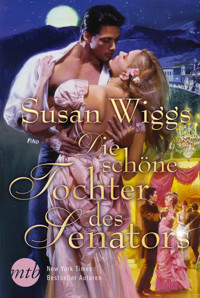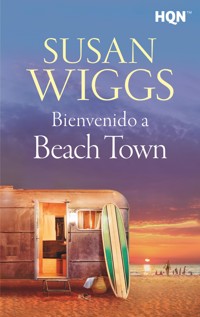4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Si te dejas llevar por tu corazón, siempre sabrás quién eres… Todos los veranos, Kate Livingston volvía a la casa que su familia tenía junto al lago, un lugar lleno de recuerdos felices donde la vida era sencilla, un lugar donde esperaba que su hijo pudiera liberarse por fin de sus miedos. Pero su sencilla existencia junto al lago se volvió un poco más interesante con la llegada de un nuevo vecino, JD Harris. Kate sabía muy poco del pasado de JD, pero se sintió atraída por él de inmediato. Así descubrió la pasión más intensa que había sentido jamás. JD tenía un buen motivo para mostrarse tan misterioso. En un rapto de valentía había evitado una gran tragedia. Y de la noche a la mañana había pasado de ser una persona anónima a convertirse en héroe nacional. Apenas recordaba ya cómo era su vida antes de que la prensa empezara a acosarlo… hasta que escapó a aquel paraje aislado y hermoso. Fue allí donde Kate Livingston y su hijo le enseñaron de nuevo los placeres sencillos de la vida y le transmitieron la paz que tanto necesitaba y que había creído perdida para siempre. ¿Cuánto tiempo duraría aquella maravillosa tranquilidad antes de que la realidad volviese a irrumpir en sus vidas? Los intensos y cautivadores relatos de Wiggs introducen a los lectores en las vidas y la mentes de sus personajes de un modo tal que los hace reales, auténticos e inolvidables. Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Susan Wiggs. Todos los derechos reservados.
UNA CASA JUNTO AL LAGO, Nº 138 - septiembre 2012
Título original: Lakeside Cottage
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Laura Molina García
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0820-1
ePub: Publidisa
A Martha Keenan, mi editora y querida amiga, que tuteló la publicación de doce de mis libros. Gracias por todo.
PRIMERA PARTE
… como bien saben, el Presidente está deseando visitar a nuestros valientes soltados de Walter Reed el día de Nochebuena. El Presidente tendrá oportunidad de dar las gracias a los miembros de nuestro Ejército que se han esforzado y sacrificado para que el mundo y los Estados Unidos sean lugares más seguros. También hará mención al personal médico de Walter Reed y les dará las gracias por la magnífica labor que llevan a cabo. No obstante, debido a problemas de espacio, habrá una sola cámara y luego los corresponsales podrán asistir…
Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca
A todo el mundo le gustan los héroes. La gente hace cola para verlos, los aclama, grita sus nombres. Y años después, contarán cómo estuvieron horas bajo la lluvia solo para poder ver fugazmente a aquel que les enseñó a aguantar un segundo más. Yo creo que todos tenemos un héroe dentro, que nos hace ser honestos, nos da fuerza, nos hace nobles y finalmente, nos permite morir con orgullo, aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a lo que más deseamos. Incluso a nuestros sueños.
Spiderman 2
CAPÍTULO 1
Washington, D. C.
Nochebuena
La ambulancia que se acercó a la puerta de acceso del Edificio Uno parecía una más. Quizá volvía de una vuelta de rutina o estaba trasladando a un paciente. El vehículo llevaba las autorizaciones habituales para no tener problemas con seguridad y el personal llevaba el uniforme reglamentario, con las tarjetas de identificación colgando del bolsillo de la chaqueta. Incluso el paciente parecía uno más, cubierto con una sábana de hospital, una manta y una máscara de oxígeno.
Normalmente el sargento médico de las Fuerzas Especiales Jordan Donovan Harris no habría reparado en ellos, pero estaba aburrido y se había acercado a la cristalera del Pabellón Shaw, situada sobre el vestíbulo y desde la que se veía la puerta de acceso de las ambulancias y, más allá, el parque Rock Creek y la avenida Georgia. Los árboles desnudos sobre un manto de nieve, como dibujos de tinta negra sobre papel blanco. El tráfico que recorría lentamente las calles que conducían hacia los edificios oficiales de la capital del país. La capa de nieve en polvo recién caída sobre los edificios de ladrillo georgianos del enorme complejo médico le daba un aire atemporal y navideño al Hospital Militar Walter Reed. Solo la actividad que bullía en los accesos del centro médico daba cuenta de que aquel centro era el que más pacientes atendía de todo el Ejército.
A pesar de encontrarse completamente solo, Harris sabía que lo observaban porque allí había más cámaras que en un casino de Las Vegas, pero a él no le importaba. No tenía nada que ocultar.
El aburrimiento era una buena señal para cualquier técnico de urgencias médicas; el que no tuviera trabajo significaba que no había ocurrido nada malo, nadie había sufrido un accidente de circulación, una mala caída, una fiebre incontrolable o el ataque de algún desaprensivo. Por el momento, nadie necesitaba que lo salvaran. Pero, para una persona cuyo trabajo era salvar vidas, eso quería decir que no tenía nada que hacer.
Cambió de postura con una mueca, con aquellos zapatos le dolían los pies. Ese día todo el personal del centro llevaba el uniforme de gala porque el Presidente había acudido a las instalaciones a visitar a los soldados convalecientes y a propagar el espíritu navideño. Como era lógico, solo unos cuantos afortunados lograban ver al comandante en jefe en sus visitas al centro. La ruta que seguía estaba perfectamente orquestada y controlada por los miembros de seguridad y los agentes del Servicio Secreto que lo rodeaban eran como un muro que lo apartaba de la gente corriente.
Por eso Harris se sorprendió tanto al ver a todos aquellos hombres con trajes negros y condecoraciones militares saliendo del ascensor principal. Era muy extraño. Las visitas oficiales solían desarrollarse en el pabellón 57, donde estaban ingresados la mayoría de los veteranos heridos. Sin embargo parecía que ese día la visita iba a incluir aquella unidad, renovada hacía poco gracias a la generosidad de un donante.
Al ver que la comitiva avanzaba por el pasillo que salía del vestíbulo, Harris se cuadró de manera instintiva, aunque sabía que nadie se fijaría en si lo hacía o no. Era difícil perder ciertas costumbres.
Estiró el cuello para intentar ver al líder mundial desde su privilegiada posición, pero solo veía a los acompañantes. Poco después una civil saludó a la comitiva con una amplia sonrisa, cortés y acogedora. Debía de ser la encargada del recorrido de la visita y parecía estar deseando mostrar todo lo que había para ver.
Harris sabía que aquella mujer se llamaba Darnelle Jefferson y que llevaba trabajando allí un cuarto de siglo porque era algo que repetía a todo aquel que quisiese oírlo. Con solo mirarla, nadie imaginaría lo que sabían bien todos los que trabajaban allí habitualmente. Como el resto del personal civil administrativo, se pasaba el día importunando a todo el mundo y exigiendo todo tipo de papeleo con el que justificar su propia existencia. Sin embargo, parecía una mujer encantadora y eficiente cuya sonrisa se amplió de manera casi imposible cuando ocurrió algo completamente imprevisto. El presidente se separó del grupo y dio un paso al frente para dejarse fotografiar.
La señora Jefferson se colocó al frente de la comitiva y los guió por el pasillo resplandeciente mientras dos cámaras registraban lo ocurrido para los informativos de la noche. El grupo se detuvo en la primera habitación, donde descansaba un soldado recién trasladado de otro centro. Harris pensó que en las fotos y vídeos oficiales, el presidente aparecería con el soldado y su familia en un ambiente íntimo y tranquilo; las imágenes no mostrarían a los miembros del Servicio Secreto que los rodeaban, ni las jirafas con los micrófonos.
Así era el mundo del espectáculo. Harris no comprendía que hubiera gente capaz de soportar toda esa atención pública. Para él sería una tortura que todo el mundo lo observara.
El grupo se puso de nuevo en marcha hacia la sala Talbot, otra de las zonas recién renovadas, en la que se detuvieron para hacer más fotos junto al abeto de más de tres metros de altura que presidía la sala. Harris veía los flashes de las cámaras, pero había perdido de vista al presidente.
Mientras tanto, en otra parte de ese mismo pabellón, el paciente que acababa de llegar en la ambulancia esperaba a que alguien lo atendiera. Los operarios de la ambulancia estaban rellenando el informe de admisión y seguramente el personal sanitario estaría haciendo lo mismo que Harris, tomándose un descanso para intentar ver al presidente. Así pues, el paciente estaba solo, sin un amigo ni un familiar que lo acompañara en ese nuevo entorno. Había personas que no tenían absolutamente a nadie. De no ser por Schroeder, Harris habría sido una de esas personas. Sam Schroeder era su mejor amigo desde hacía años, cuando se habían conocido en la provincia de Konar, Afganistán, en medio de la guerra. Sam y su familia eran lo que Harris valoraba más de su vida y para él era más que suficiente.
Bajó las escaleras que conducían al piso inferior con la esperanza de poder mirar a la cara al presidente. No sabía por qué. Quizá porque había estado un año sirviendo a su país y llevaba cuatro años trabajando en aquel hospital, ayudando a que muriera menos gente. Seguro que podía verlo de cerca. Les habían comunicado que al final de la visita habría una recepción para todo el personal, con la actuación musical de los Gatlin Brothers, pero sin duda habría muchísima gente.
Harris se encontró con dos marines vestidos de gala flanqueando la puerta por la que debía pasar, pero les mostró la identificación con aire de profesionalidad y le dejaron pasar de inmediato. Una vez allí, sabía que debía parecer ocupado si no quería que se dieran cuenta de que solo estaba merodeando para ver al presidente, algo que no estaba bien visto.
Harris se detuvo en la sala de admisión en la que esperaba el paciente recién llegado, agarró el informe médico que había en la puerta y fingió estudiarlo.
Oyó los pasos y las voces que se acercaban por el pasillo, era la comitiva presidencial.
—… la nueva unidad cardiotorácica cuenta con equipos de última generación —explicaba la señora Jefferson con grandilocuencia—. En estos momentos, es el primer centro de atención, investigación y evaluación clínica… —continuó como si estuviera leyendo un guion.
Harris dejó de escuchar. El grupo se acercó un poco más, momento en el que Harris vio por fin la cara del comandante en jefe. Tenía esa expresión de compasión tan típica de él que le había hecho granjearse el cariño del país. El presidente y la administradora se apartaron del grupo. Darnelle Jefferson lo condujo a la sala en la que se encontraba el recién llegado.
«Maldita sea», pensó Harris. Había llegado el momento de desaparecer y tenía que hacerlo lo más rápidamente posible, pero tampoco demasiado rápidamente. Se metió en otra sala, comunicada con las siguientes por unas puertas de vaivén. Había una habitación entre la del paciente y la suya, pero las ventanitas redondas de las puertas le permitían verlo todo de lejos. Miró al paciente, seguro de que lo vería allí, inmóvil, asustado y sin sospechar que el presidente de Estados Unidos se encontraba a solo unos metros de distancia.
Pero no fue eso lo que vio. Para ser un paciente de cardiología, lo cierto era que no estaba en absoluto inmóvil, sino sentado en la camilla y quitándose la máscara.
Harris miró el informe que había agarrado de la puerta. Terence Lee Muldoon, veterano de guerra trasladado desde un hospital del Ejército estadounidense situado en Landstuhl, Alemania. En el informe se decía que tenía veinticinco años… muy joven para tener problemas de corazón.
Harris había visto miles de enfermos cardiacos y todos ellos tenían en común la tez pálida, casi gris, y una evidente fatiga.
Aquel paciente no mostraba ninguno de esos dos síntomas. A pesar de la distancia, Harris tenía la certeza de que su color de piel era perfectamente saludable y no parecía tener ningún problema para moverse.
En ese momento, la comitiva se detuvo en el pasillo y el presidente y la señora Jefferson entraron en la habitación acristalada de Muldoon, que era demasiado pequeña para que entrara nadie más. Los guardaespaldas se quedaron afuera, pero se asomaban constantemente y no dejaban de hablar por los micrófonos que llevaban ocultos. Dos fotógrafos pegaron sus cámaras contra el cristal para documentar el momento en el que el presidente saludó a Muldoon.
Harris no vio nada sospechoso. En los ojos del impostor no se observaba un brillo maléfico, ni soltó una de esas carcajadas de los malos de las películas. En la realidad lo malos no actuaban así. Todo era bastante… normal.
Tampoco hubo un momento particular en el que Harris decidiera actuar porque esa decisión habría conllevado una reflexión previa y ni Harris ni el presidente tuvieron tiempo para eso. Tras apretar el botón de alarma silenciosa de la radio que llevaba en el hombro, Harris entró a la habitación contigua, la que lo separaba de la de Muldoon. Sabía que las cámaras de seguridad estarían grabándolo todo, pero en la sala siguiente nadie parecía haberlo visto aún.
No gritó, ni hizo ningún movimiento brusco, pues no quería llamar la atención. Tenía que actuar con rapidez, antes de que los vigilantes repararan en él y pensaran que era un loco o, lo que era peor, una amenaza para el presidente.
Todo ocurrió muy rápido, como si fuera algo inevitable. Después, mucho después, Harris vería los vídeos de seguridad, pero no recordaría cómo había sucedido.
Antes de que nadie pudiera responder a la señal de alarma, el paciente retiró la manta que lo cubría y se levantó la bata de hospital, bajo la que apareció un buen cargamento de dinamita que llevaba pegado al cuerpo con cinta aislante.
—Si alguien intenta sacarme de aquí —gritó mirando hacia la cristalera—, exploto como los fuegos del Cuatro de Julio y me llevo la mitad del edificio conmigo —añadió con la mano agarrando el botón que haría explotar la dinamita, dispuesto a detonarla.
El presidente se quedó inmóvil, después de dar un respingo por el susto, Darnelle Jefferson miraba al falso paciente con el horror reflejado en el rostro. Harris observaba la escena, tenía demasiada experiencia como para sentir miedo. Enseguida reconoció el escudo que Muldoon llevaba tatuado en el brazo. El halcón de hierro y la espada del símbolo de una unidad de las Fuerzas Especiales.
Aquel tipo estaba tan entrenado como el propio Harris, estaba preparado para matar y acatar la disciplina, pero se había salido del redil. Él aún no lo había visto, estaba muy ocupado pavoneándose frente al cristal tras el cual le apuntaban media docena de armas.
Harris estudió el chaleco de explosivos que llevaba y se preguntó cómo demonios era posible que los técnicos de la ambulancia no lo hubieran visto. A menos que hubiera otro detonador que él no podía ver, parecía que la única manera de hacer explotar toda aquella dinamita era con aquel interruptor manual.
Fuera de la habitación acristalada, los guardaespaldas y marines habían entrado en acción según el protocolo habitual. Cerrarían el centro a cal y canto, sonarían todas las alarmas del enorme complejo Walter Reed y seguramente ya habría todo un escuadrón rodeando el edificio.
La señora Jefferson emitió un débil sonido que no encajaba con su gran envergadura y se desmayó, cayó al suelo llevándose consigo un monitor de constantes vitales. El ruido que hizo al caer sobresaltó a Muldoon y el susto le hizo soltar el interruptor por un momento.
Darnelle acababa de darle a Harris una oportunidad que no podía desaprovechar. Seguramente sería la única y, si la malgastaba, saltarían todos por los aires como confeti.
Cruzó las puertas de la habitación con la mirada clavada en la mano de Muldoon. Se abalanzó sobre él en un rápido movimiento que había practicado multitud de veces, pero nunca en una situación real.
Muldoon se puso a gritar cuando Harris le retorció la muñeca y cayeron los dos al suelo. Se oyó un ruido que parecía un disparo y luego sintió que algo le golpeaba. ¿Ese hijo de perra había detonado la dinamita?
No, Harris se dio cuenta enseguida de que el impacto había hecho que se apretara el interruptor del detonador, pero los explosivos no habían estallado. Esa era la buena noticia. La mala era que la fallida explosión estaba matándolo. Sintió que las piernas y los brazos se le habían quedado helados, como si algo le hubiese quitado toda la energía. Percibió el movimiento a su alrededor: alguien se interpuso entre el presidente y el peligro y los agentes del Servicio Secreto estaban haciéndose con los mandos de la situación. Se oían alarmas y gritos. El estruendo de una sirena le retumbaba en los oídos y el hedor de los químicos le quemaba la garganta.
Todo se volvió borroso, Harris estaba perdiendo la consciencia mientras la sangre inundaba el suelo, pero aún tuvo tiempo de oír a lo lejos.
—¡Que nadie se mueva!
Se vio a sí mismo en un charco de sangre mientras todos los interruptores de su sistema iban apagándose como las luces de un teatro tras la última función. Estaba temblando, o quizá era Muldoon, que se movía debajo de él. Pensó que morir así, a los pies del presidente, era una mierda, toda una ofensa para su propio orgullo. Por supuesto que no le importaría después de haber muerto, así que no debería preocuparle. Pero así era.
Harris vio su propia imagen reflejada en la lente de la cámara de seguridad que había instalada en el techo. Se dijo a sí mismo que esas cosas siempre parecían peores de lo que realmente eran. Era lo que solía decirles a sus pacientes.
Mientras una nube de hombres vestidos de negro se llevaban al presidente y al agresor, Harris sentía que algo se le escapaba de las manos sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía frío y todo estaba cada vez más oscuro.
—Abran paso —oyó decir a alguien—. Que alguien atienda a este hombre.
SEGUNDA PARTE
La mejor manera de huir de un problema es resolverlo
Alan Saporta, músico estadounidense
CAPÍTULO 2
Port Angeles, Washington
Verano
—Todo el mundo sabe que cualquier mujer soltera con un hijo anda buscando marido —aseguró Mable Claire Newman observando a Kate Livingston como si estuviera desafiándola a que le llevara la contraria.
—Muy graciosa —respondió Kate—. Me lo dices todos los años.
—Porque todos los veranos vuelves aquí todavía soltera.
—A lo mejor me gusta estar soltera.
Mable Claire miró por la ventana de la agencia inmobiliaria, al muchacho que se peleaba con el perro dentro del todoterreno de Kate.
—¿Al menos sales con alguien?
—El problema no es salir, es conseguir que vuelvan a llamarme —admitió Kate con una sonrisa de resignación.
A los hombres solía sorprenderles que tuviera un hijo: había tenido a Aaron con veinte años y siempre había aparentado menos edad de la que tenía en realidad. Después, cuando veían lo travieso que era, normalmente salían corriendo.
—Entonces es que están locos. Lo que ocurre es que aún no has encontrado al hombre adecuado —aseguró Mable Claire con un guiño—. Deberías conocer al hombre que se aloja en casa de los Schroeder.
Kate fingió estremecerse de manera exagerada.
—Me parece que no.
—Espera a verlo y vas a ver como cambias de opinión —abrió un cajón lleno de llaves y sacó la que llevaba el nombre de Kate en el llavero—. No os esperaba hasta mañana.
—Decidimos venir un día antes —se limitó a decir Kate, esperando que no le hiciera más preguntas. Conocía a Mable Claire de toda la vida, pero aún no estaba preparada para hablar de lo ocurrido—. Espero que no haya ningún problema.
—¿Qué problema va a haber por venir un día antes? La casa y el jardín ya están preparados. Pero pensé que aún quedaba una semana de clase —añadió mientras volvía a mirar al hijo de Kate por la ventana.
—No. Desde las tres y media de ayer, cuando sonó el último timbre del colegio, el curso de tercero ya no es más que un mal recuerdo para Aaron —Kate hundió la mano en el bolso en busca de su llavero. Tenía un montón de notas que se escribía a sí misma para acordarse de las cosas porque no se fiaba de su propia memoria. Así tenía la impresión de tener cierto orden y control sobre la situación, aunque en realidad no fuera cierto. Tenía varios proyectos para el verano: arreglar el cuarto de baño, pintar la valla del jardín… Además de recuperar la relación con su hijo y encontrarse a sí misma.
¿Lo había dicho por orden de importancia? Tenía que replantearse sus prioridades.
—¿Estaréis bien? —le preguntó Mable Claire—. ¿Los dos solos en esa casa tan grande?
—Sí, no hay problema —dijo Kate, aunque lo cierto era que le resultaba extraño ser la única de la familia que iba a ocupar la casa del lago aquel verano.
Todos los años, los Livingston hacían una especie de peregrinación a la vieja casa del lago Crescent, pero últimamente todo había cambiado mucho. El hermano de Kate, Phil, su mujer y sus cuatro hijos se habían trasladado a la Costa Este. Su madre, después de cinco años viuda, había vuelto a casarse y se había mudado a Florida. Todo eso quería decir que Kate y Aaron se habían quedado solos en su casa de Seattle, a miles de kilómetros de distancia de los demás. A veces daba la impresión de que alguna fuerza invisible hubiera agarrado a su unida familia y se hubiese empeñado en separarla.
Aquel verano estarían los dos solos en una casa de campo de seis dormitorios.
«Deja de lloriquear», se dijo Kate a sí misma y sonrió a Mable Claire.
—¿Qué tal te va todo? —le preguntó.
—Bien, teniendo en cuenta las circunstancias —Mable Claire había perdido a su marido hacía dos años—. Algunos días… la mayoría, me parece que no ocurrió, que Wilbur sigue estando conmigo. Otras veces, sin embargo, tengo la impresión de que estuviera muy lejos. Pero estoy bien. Mi nieto Luke va a venir a pasar el verano conmigo. Gracias por preguntar.
Kate rellenó el impreso con las fechas de su estancia para volver a activar el servicio de recogida de basura. Tenía por delante un largo verano, un sinfín de días maravillosos para hacer lo que quisiera. Podría aprovechar el tiempo para reorganizar su vida, pensar en su hijo y en su futuro.
Mable Claire la observó detenidamente.
—Estás un poco pálida.
—Supongo que será porque estoy cansada, nada más.
—Nada que no pueda curarse con un verano junto al lago.
Kate esbozó una sonrisa.
—Exacto —pero de pronto le pareció que el verano no sería suficiente.
—De buscar marido, nada —murmuró Kate mientras cerraba el coche frente a la tienda de comestibles. Había dejado una ventana un poco abierta para que le entrara aire a Bandit. Aaron ya había salido corriendo hacia la puerta de la tienda. «Dios», pensó Kate al ver a un hombre que estaba cruzando el aparcamiento, en esos momentos se conformaría incluso con una aventura de una noche.
Llevaba el atuendo típico del lugar: camisa de cuadros, botas de trabajo y gorra de John Deere. Era alto, de hombros anchos y caminaba con paso firme, con un aire casi militar. Cabello algo largo y gafas de sol. ¿Qué era eso que le asomaba bajo la gorra? ¿Era el pelo? Qué horror. Pero bueno, era solo pelo, nada que no pudiera solucionarse con unas buenas tijeras.
—¿Mamá? —una voz puso fin a su fantasía. Era Aaron, que la llamaba desde la puerta de la tienda, ya preparado con el carrito.
—Te comportas como un impaciente niño de ciudad.
—Es que soy un impaciente niño de ciudad —respondió Aaron.
Pasaron por debajo del símbolo de la tienda, un cerdito rosa gigante que Kate recordaba haber visto allí toda su vida, siempre riéndose. «¿Por qué estás tan contento?» pensó Kate, mirando al cerdito.
Aaron y ella estaban allí para comprar provisiones, pues la casa llevaba cerrada todo un año. A Kate le encantaba hacer aquella primera compra, era como empezar de cero, con todo nuevo y, esa vez, sería ella la que elegiría todo, pues era la única persona adulta ahora que no estaban ni su madre ni su hermano.
—¿Mamá? Ni siquiera me estás escuchando —la regañó Aaron.
—Perdona, mi amor —eligió unas cuantas ciruelas y las puso en el carro—. Estoy un poco despistada.
—Dime, ¿te echaron por algo, o es que ya no había más trabajo? —le preguntó mientras la observaba con gesto implacable junto a las estanterías de cajas de cereales.
Kate miró a su hijo de nueve años, sorprendida por aquella pregunta que parecía formulada por un adulto.
—A lo mejor lo he dejado yo —dijo ella—. ¿No se te ha ocurrido pensar eso?
—No, tú nunca dejarías un trabajo —Aaron agarró una bolsa de caramelos y la echó al carro.
Kate la sacó de inmediato. Aquellos caramelos habían hecho más daño a las dentaduras que cualquier mal dentista.
—¿Por qué crees que yo nunca dejaría un trabajo? —preguntó, de nuevo sorprendida.
A medida que su hijo iba creciendo y convirtiéndose en una persona con su propia personalidad, cada vez era más habitual que dijera cosas que la desconcertaban.
—Porque es verdad. Tú solo dejarías un trabajo si antes hubieras encontrado algo mejor, y estoy seguro de que no has encontrado nada.
—¿Y por qué estás tan seguro?
—Porque estás muerta de miedo —respondió.
—No estoy muerta de miedo.
En realidad era cierto. Estaba aterrada. Por las noches se quedaba levantada hasta muy tarde, mirando por la ventana hasta que se apagaban las luces de la terminal de ferrys de Seattle, después de que hubiera salido el último barco. Era el momento en el que se sentía más sola y asustada. Era entonces cuando Kate la optimista se dejaba aplastar por Kate la desesperada. Si le hubiera gustado beber, habría sido el momento perfecto para echar mano de la botella. L’heure bleue, como lo llamaban los franceses, la hora azul entre la oscuridad y el amanecer, cuando su habitual alegría desaparecía y caía en algo que detestaba, la autocompasión. Siempre acababa pensando en el pasado y en el futuro. Era el momento en el que el criar a Aaron sola llegaba a parecerle un esfuerzo demasiado grande para continuar. Pero cuando salía el sol cada mañana, se obligaba a respirar hondo y afrontar el día, dispuesta a seguir luchando.
—Deberíamos comprar comida del programa de ayuda a mujeres y niños —sugirió Aaron, agarrando una lata de atún marcada con la etiqueta verde y negra.
Kate volvió a poner la lata en la estantería como si le hubiera dado calambre.
—¿Cómo se te ocurre decir eso?
—Chandler me ha contado que su madre recibe un montón de cosas gracias al WIC. Es un programa federal… o algo así, para ayudar a mujeres y niños pobres —le explicó su hijo.
—Nosotros no somos pobres —espetó Kate.
No se dio cuenta de lo alto que lo había dicho hasta que un hombre se volvió a mirarla desde el otro extremo del pasillo. Era el mismo del aparcamiento, pero esa vez estaba mucho más cerca. Tenía la mandíbula ancha. Ahora en lugar de gafas de sol, llevaba unas gafas de ver de montura negra que había arreglado con un poco de cinta adhesiva. Tenía unos ojos profundos del color del whisky añejo. Pero, ¿lo de la cinta adhesiva? ¿Acaso era un fracasado, o un raro?
Kate se dio la vuelta rápidamente para ocultar el rubor de sus mejillas y echó a andar a toda velocidad.
—¿Lo ves? —dijo Aaron—. Por eso sé que nunca dejarías tu trabajo. Te da vergüenza ser pobre.
—No somos… —hizo un esfuerzo por detenerse y respirar hondo—. Escucha, hijo. Estamos bien, más que bien. En el periódico no iba a llegar a ninguna parte, así que de todas maneras era hora de cambiar de trabajo.
—¿Entonces somos pobres o no?
—No —aseguró, deseando que su hijo hablara más bajo.
Lo cierto era que su sueldo en el periódico apenas les habría dado para vivir, la mayoría de sus ingresos procedían del alquiler que recibía por las propiedades que le había dejado su padre al morir. Pero el trabajo le había dado una identidad. Era escritora y, ahora que la habían despedido, sentía como si tuviera que reinventarse.
—Eso quiere decir que nos vamos a pasar aquí todo el verano, los dos solos.
Kate observó a su hijo y respondió enseguida, antes de que aumentara la desesperación con que la miraba.
—¿Te parece mal?
—Es posible —dijo con cierta picardía.
Le dio un golpecito en la visera de la gorra de béisbol que llevaba y echó a andar de nuevo. Dios, cuando quisiera darse cuenta, su pequeño pelirrojo y pecoso sería más alto que ella.
Como solía ocurrir, el ataque de malhumor de Aaron fue repentino y sin causa aparente. De pronto se quedó pálido y se le oscureció la mirada.
—Es un asco —protestó—. Va a ser un verano aburridísimo, no sé ni por qué he venido.
—Aaron, no empieces…
—No empiezo —se quitó la gorra y la tiró al suelo, en medio del pasillo.
—Muy bien —dijo Kate, tratando de mantenerse tranquila—. Porque tengo que hacer la compra y, cuanto antes terminemos, antes iremos al lago.
—Odio el lago.
Kate continuó eligiendo comestibles como si nada, esperando no estar llamando demasiado la atención y tratando de que no se le notara lo nerviosa que estaba. Se negaba a que Aaron hiciese lo que quisiese con ella solo porque era incapaz de controlar su malhumor. ¿Cuándo acabarían aquellos ataques? Había acudido a médicos y psicólogos, había leído cientos de libros sobre el tema, pero nada ni nadie le daba ninguna solución sobre el genio de Aaron y el sufrimiento que le causaba. Hasta el momento, lo solución más eficaz parecía ser el tiempo, pero los minutos se hacían eternos mientras actuaba con aparente normalidad, sin hacerle el menor caso. A veces deseaba poder meterse en su cabeza, descubrir el origen de aquel sufrimiento y hacerlo desaparecer. Pero no había tiritas ni bálsamos para las heridas invisibles. Mucha gente decía que necesitaba un padre. «Muy listos», pensó Kate.
—Mamá —dijo una voz arrepentida a su espalda—. Lo siento, mamá. Te prometo que voy a intentar no enfadarme tanto.
—Eso espero —dijo ella mientras se le rompía el corazón, como le ocurría siempre—. Es embarazoso y me pone muy triste que pierdas los nervios y te pongas a gritar de ese modo.
—Ya lo sé. Lo siento —repitió él.
Kate conocía decenas de estrategias para aprovechar aquel momento de arrepentimiento para enseñarle algo, pero acababan de hacer un viaje de tres horas y estaba deseando llegar a la casa del lago.
—Aún nos falta todo lo necesario para hacer las galletas con chocolate y malvavisco —le dijo.
Una expresión de alivio suavizó el rostro de Aaron, que volvía a ser el mismo de siempre, el niño dócil y encantador, ese al que veían tan poco sus profesores. Los ataques de ira eran muy intensos, pero se pasaban con bastante rapidez, sin dejar rastro.
—Yo voy a buscarlas —se ofreció Aaron y salió corriendo.
En la casa del lago había ciertas costumbres basadas en tradiciones antiguas, casi místicas. Había cosas que había que hacer siempre del mismo modo. Las galletas con chocolate y malvavisco eran una de esas cosas; tenían que ser galletas integrales, no de canela, el malvavisco más pegajoso y pequeñas pastillas de chocolate. Las noches en que preparaban aquellos dulces en la playa solían jugar a las películas o a algo parecido.
Kate trató de recordar otras costumbres casi obligatorias y se preguntó si sería capaz de cumplir todas las tradiciones.
Cada noche se anunciaba que la cena estaba lista tocando una vieja campana de barco que había colgada en el porche. En cuanto llegaba el mes de julio, había que comprar fuegos artificiales en el maltrecho puesto de la carretera para celebrar el Día de la Independencia. El día del solsticio de verano, siempre desempolvaban el equipo de cróquet y jugaban hasta que se ponía el sol a las diez de la noche, competían como si la vida les fuera en ello. Cuando llovía, había que jugar al Scrabble. Ese verano, Aaron ya era lo bastante mayor para hacer muchas más cosas, pero Kate no sabía muy bien cómo iban a hacer ciertas cosas los dos solos.
Todas aquellas tradiciones se remontaban a antes de que ella hubiera nacido y habían pasado de generación en generación con la solemnidad de un ritual milenario. Se había fijado en que Aaron y sus primos, los hijos de Phil, las aceptaban con la misma pasión con la que lo habían hecho Phil y ella.
Aaron volvió con las galletas, el malvavisco y el chocolate.
—Gracias —le dijo Kate—. Creo que ya está todo.
Al llegar al último pasillo volvió a ver al hombre de la gorra de John Deere, estaba mirando unos cebos para pescar. Esa vez Aaron también se fijó en él y se quedó mirándolo con una mezcla de curiosidad y admiración. El tipo se metió un dedo en el asiento trasero del pantalón y Aaron hizo lo mismo. Daba la impresión de que cada vez necesitaba más identificarse con los hombres, aunque se tratara de un completo desconocido.
De pronto Kate se descubrió observando también a aquel hombre. Tenía una extraña combinación de atractivo masculino y cierta tosquedad rural. Se preguntó si habría oído algo de su conversación con Aaron.
Meneó la cabeza y se dijo a sí misma que le daba exactamente lo mismo lo que pensara de ella aquel tipo con el pelo largo y las gafas pegadas con cinta adhesiva.
—Vamos, Aaron —se dio media vuelta para no cruzar la mirada con el desconocido y fingió estar observando el expositor de los periódicos.
A eso se reducía su relación con los medios de comunicación, lo cual era sin duda vergonzoso teniendo en cuenta que era periodista. Pero lo cierto era que no veía la televisión ni leía los periódicos. No se comportaba en absoluto como lo que se suponía que era. Otro defecto de su personalidad. Su labor como periodista se había limitado a escribir sobre el mundo de la moda de Seattle.
La portada de la revista People tenía el enorme titular ¿QUÉ HA SIDO DE LAS ESTRELLAS DE LA TELE?
—No podría seguir viviendo sin saberlo —murmuró Kate con sarcasmo.
—Vamos a comprar esta del bebé con dos cabezas —dijo Aaron señalando una de esas revistas sensacionalistas.
Kate meneó la cabeza, pero no pudo evitar fijarse en la fotografía que había también en portada, en la que aparecía un tipo de pómulos marcados, ojos profundos y corte de pelo militar. Héroe americano atrapado en una secta terrorista, decía el titular.
—Entonces vamos a comprar una guía de televisión —propuso entonces su hijo.
—Si no tenemos televisión.
—Para saber lo que nos estamos perdiendo. Mira, mamá —agarró un periódico de la estantería—. Tu periódico.
Kate agarró la publicación con las manos repentinamente frías. Odiaba sentirse así por un estúpido periódico. Seattle News no era más que un semanario de noticias locales. Durante los últimos cinco años, ella había sido la especialista en moda y había escrito mucho sobre las últimas tendencias, había analizado las ventajas del piercing sobre el tatuaje o la conveniencia de llevar calcetines con sandalias.
Pero parecía que no había sido suficiente, según Sylvia, la redactora jefe. En lugar de una medalla para agradecerle los servicios prestados, Kate había recibido una carta de despido.
Abrió el periódico por la página en la que siempre había estado su columna, pero lo que encontró fue la foto de una sonriente joven a la que no conocía y que firmaba con el seudónimo de Wendy Norwich. En realidad se trataba de Elsie Crump, que hasta hacía unos días había sido la encargada de repartir el correo. La columna de esa semana versaba sobre los salones de bronceado de la ciudad.
En la parte inferior de la página se podía leer en letra muy pequeña: El periódico ha interrumpido la publicación de la Columna de Moda de Kate.
Eso era todo. Aquella frase resumía toda su carrera profesional.
Devolvió el periódico a su lugar, odiándose a sí misma por el nudo que tenía en la garganta.
—¿Me compras un chicle? —le pidió Aaron, ajeno a su incomodidad—. Es sin azúcar —añadió, enseñándole un paquete que contenía más cromos de béisbol que chicles.
—Claro —dijo y lo puso sobre la cinta transportadora de la caja.
Detrás de ellos llegaron un hombre y una mujer que debían de llevar toda la vida juntos. Solo había que mirarlos para darse cuenta de que entre ellos había ese cariño y esa familiaridad que les permitía comunicarse con un simple gesto o una mirada, algo que solo se conseguía después de muchos años de convivencia.
Kate sintió una terrible nostalgia. Tenía veintinueve años y tenía la sensación de estar perdiéndose uno de los mayores placeres de la vida. Ningún hombre le había dicho nunca que la amase. No tenía la menor idea de lo que era tener un compañero de verdad, alguien que fuese su amigo y que siempre estuviese ahí ocurriera lo que ocurriera. Era cierto que tenía un hijo al que adoraba y una gran familia. Estaba muy agradecida por ello e incluso se avergonzaba de desear algo más, de querer que su vida fuese distinta.
Pero a veces, cuando veía a una pareja feliz, de pronto se sentía vacía. Enamorarse parecía tan sencillo y sin embargo a ella nunca le había pasado.
En otro tiempo había creído de corazón que Nathan y ella habían estado enamorados, pero había descubierto que lo que había entre ellos no tenía ninguna base sólida y por eso se había roto en cuanto habían tenido que enfrentarse a la realidad del embarazo.
Mientras vaciaba el carro, sintió la mirada del hombre de la gorra de John Deere. Estaba segura de que era él, podía sentir aquellos ojos furtivos clavados en ella. Cuando se volvió a mirar, vio que estaba dos cajas más allá, dándole la espalda, pero no tuvo la menor duda de que había estado mirándola. Seguramente quería saber si utilizaba cupones para pagar la compra.
«No es asunto tuyo», pensó Kate. «Tú llevas el pelo como un tipo de la América profunda».
Terminó de poner la compra en las bolsas y pasó la tarjeta por el lector. Error de tarjeta, leyó en la pantallita. La pasó de nuevo. Avise a un cajero, apareció en la maquinita.
Enseguida apareció una cajera que marcó el número de la tarjeta manualmente.
—Lo siento señora, pero rechaza su tarjeta.
Kate sintió una punzada en la boca del estómago, pero esbozó una sonrisa mientras sacaba la chequera.
—Me temo que no aceptamos cheques —le dijo la cajera al verlo.
Kate miró a la pareja que tenía detrás.
—Entonces pagaré en efectivo —murmuró—. Supongo que aceptaréis efectivo, ¿no?
—¿Tienes suficiente? —le preguntó Aaron sin bajar la voz lo más mínimo.
Kate pensó que el hombre de la camisa de leñador no debía de haber tenido ningún problema para oírlo. Apretó los labios mientras contaba el dinero. Cuatro billetes de veinte, uno de diez y dos de uno, además de treinta y tres centavos en monedas. Miró la cifra que había en la caja.
—Mírate los bolsillos, Aaron —le dijo a su hijo—. Me faltan dos dólares y nueve centavos.
«Qué horror», pensó mientras Aaron hundía las manos en los bolsillos de los vaqueros. «Qué horror».
Kate no dejó de sonreír en ningún momento, aunque tenía los dientes apretados y no miraba a la cajera ni a la pareja de detrás.
—Tengo veinticinco centavos —dijo Aaron dándole la moneda.
—Voy a dejar algo —Kate agarró una bolsa de Cheetos mientras deseaba que la tragara la tierra.
—No, mamá, los Cheetos no —protestó Aaron, esa vez susurrando.
—No lo haga —dijo una voz profunda a su espalda—. Yo le pongo lo que falta.
Kate supo quién era antes incluso de volverse a mirar. Era el hombre de la camisa de cuadros y las gafas con cinta adhesiva.
Respiró hondo y se dio media vuelta. «Váyase», habría querido decirle.
—No es necesario —dijo en realidad.
—No se preocupe —respondió él, le dio dos dólares a la cajera y salió por la puerta con su bolsa.
—Gracias —dijo Aaron.
El hombre no se volvió, se limitó a tocarse la visera de la gorra a modo de saludo.
Totalmente sonrojada, Kate metió las bolsas en el carro y salió a toda prisa con la esperanza de alcanzar al hombre antes de que se fuera. Solo tuvo tiempo de verlo marcharse en una camioneta verde.
—Qué amable, ¿verdad? —le preguntó Aaron.
—Sí.
—No le has dado las gracias.
—Es que estaba… sorprendida y se ha ido muy rápido.
—No estabas sorprendida, estabas avergonzada.
Kate abrió la boca para protestar, pero no lo hizo.
—Completamente humillada —matizó y luego sonrió por su hijo—. La verdad es que debería haberte dicho que es maravilloso y poco habitual que alguien que no conocemos sea tan amable.
—Maravilloso, poco habitual y humillante —matizó su hijo.
—Ayúdame a meter la compra en el coche, listillo. A ver si llegamos a casa antes de que se derrita el helado.
CAPÍTULO 3
El todoterreno Cherokee de Kate había visto tiempos mejores, pero seguía siendo el vehículo ideal para moverse por el lago; lo bastante fuerte para transitar los caminos sin asfaltar que recorrían las montañas y los bosques de la península de Olympic. Bandit los recibió como si hubieran estado fuera un año, meneando la cola y ladrando de alegría.
—Y ahora, al lago —anunció Kate—. Tenemos toda la casa para nosotros, ¿qué te parece eso?
Nada más ver que Aaron no reaccionaba a los lametones de Bandit, Kate se dio cuenta de que había dicho algo que no debía.
—Va a ser un verano estupendo —aseguró.
—Sí, claro —respondió su hijo sin el menor entusiasmo.
Aunque no podía decirlo en voz alta, lo cierto era que Kate estaba tan preocupada como él.
De pronto, Aaron la miró con una perspicacia sorprendente.
—Te han despedido por mí, ¿verdad?
—No, me han despedido porque Sylvia es una persona muy inflexible e incapaz de valorar el verdadero talento. Lo único que le importa es llegar a las fechas de entrega, nada más —Kate se obligó a parar porque no tenía ningún sentido desahogarse con Aaron, pues él ya sabía que estaba enfadada.
Resultaba especialmente doloroso que fuera Sylvia la que la había despedido porque la redactora jefa también era madre soltera. La diferencia residía en que Sylvia era la madre soltera perfecta, con dos hijos perfectos y, quizá por eso, pensaba que todo el mundo podía y debía compaginar el trabajo y la familia con la misma facilidad que ella.
Kate agachó ligeramente la cabeza para esconder la rabia que la había invadido. Aaron sabía mucho más de lo que la gente creía. Sabía perfectamente que uno de los problemas más habituales de la sociedad moderna era que una madre soltera a veces debía faltar al trabajo para cuidar de su hijo. ¿Por qué Sylvia no era capaz de comprenderlo? Seguramente porque ella tenía una niñera perfecta que cuidaba de sus hijos perfectos. Hasta el año anterior, la abuela y la tía de Aaron habían cuidado de él cuando no había podido ir al colegio. Ahora que se habían ido de la ciudad, Kate intentaba ocuparse de todo ella sola. Pero era evidente que había fracasado en su intento. Había fracasado rotundamente.
—Tengo que llamar al banco para averiguar qué ocurre con mi tarjeta —dijo al tiempo que sacaba el teléfono—. En el lago no hay cobertura.
—¡Qué aburrimiento! —dijo Aaron una vez más.
—Enseguida termino —marcó el número y luego tuvo que introducir una larga clave, pero descubrió que el banco, situado en la Costa Este, ya había cerrado—. No pasa nada —le aseguró a Aaron—. Lo solucionaré más tarde. Ahora tengo que llamar a Georgie.
Los cinco nietos, los cuatro hijos de Phil y Barbara y Aaron, llamaban Georgie a su abuela.
—No hables mucho —le pidió Aaron—. Por favor.
Kate marcó el nuevo número de su madre y esperó a que respondieran.
—Clinton Dow al habla —el nuevo marido de Georgie, viudo de su primera esposa y divorciado de la segunda, siempre contestaba al teléfono con un estilo muy formal.
—Aquí Katherine Elise Livingston —respondió Kate, bromeando.
—Kate, ¿qué tal estás? —el tono de Clinton se volvió mucho más cariñoso.
—Muy bien. Estamos en Port Angeles, ahora mismo nos vamos para el lago.
—Qué aventura —exclamó con toda la jovialidad del mundo.
Nadie habría imaginado que solo unos meses antes había intentado convencer a la madre de Kate de que vendiera la casa del lago. Aseguraba que suponía una carga económica y que la familia ya apenas la aprovechaba. Aquella opinión había estado a punto de hacerle perder el afecto de sus nuevos hijastros, pues la casa del lago pertenecía a la familia Livingston desde los años veinte.
—No vamos a vender la casa del lago, ni ahora ni nunca —le había asegurado Phil—. No hay nada más que hablar. A Phil le daba igual el hecho de vivir en la otra costa del país y que eso significara que visitaría la casa mucho menos. Para él y para Kate, igual que ahora para sus hijos, aquella casa simbolizaba la magia de las vacaciones de verano y venderla habría sido un verdadero sacrilegio.
—Te paso a tu madre —le dijo Clinton por teléfono—. Me alegro de oírte.
Mientras esperaba, Kate movió el coche hasta el extremo del aparcamiento para poder ver el puerto desde allí. A lo largo de su vida, había estado cientos de veces en aquel lugar, admirando aquella vista. Nunca se cansaba de ella. Port Angeles era una ciudad extraña, una variopinta mezcla de cafeterías y moteles baratos, centros comerciales con la pintura cayéndose en pedazos, aparcamientos con el asfalto resquebrajado y restaurantes y tiendas frente al puerto. Unas cuantas veces al día, el ferry de Coho recorría con todo su esplendor el estrecho de Juan de Fuca hasta Victoria, en la Columbia Británica.
—Así que os vais al campo —le dijo su madre con alegría.
—Los dos solos —respondió Kate.
—Me habría gustado que trajeras a Aaron a pasar el verano con nosotros. Estamos solo a una hora de Disneylandia.
—Por eso precisamente no quería llevarlo —dijo Kate—. A mí no me gusta Disney.
—¿Y a Aaron?
—A él le encantaría —reconoció—. Y también le encantaría verte —miró a su hijo, que había encontrado el paquete de cerezas en las bolsas de la compra y se dedicaba a ver hasta dónde podía escupir los huesos de cada una de ellas. Bandit lo observaba con absoluta concentración—. Queremos pasar aquí el verano —le recordó a su madre—. Es aquí donde teníamos que estar.
—Si tú lo dices.
Georgina nunca había sentido tanto amor por la casa del lago como el resto de los Livingston, aunque, por deferencia a su difunto esposo y a sus hijos, siempre se había mostrado encantada de pasar allí los veranos. Pero ahora que había vuelto a casarse, estaba más que satisfecha de quedarse en Florida.
—Por fin puedo pasar un poco más de tiempo con Aaron y averiguar qué quiero hacer cuando sea mayor.
—Os vais a volver locos —le advirtió Georgina.
Kate pensó en la lujosa casa en la que vivía ahora su madre, situada dentro de un club de golf. Eso sí que volvería loco a cualquiera.
Después de que Aaron saludara a su abuela, llamó a Phil y le dejó un mensaje en el contestador.
—Ya está —dijo nada más colgar—. Ya he llamado a todos los que importan.
—Pues no son muchos.
—Lo que importa no es cuántos sean, sino cuánto importen —le explicó Kate.
No quería ni pensar en lo mucho que iba a echar de menos a su hermano y a su familia, y tampoco quería que Aaron lo supiese. Quería que su hijo pensase que aquel iba a ser el verano de su vida. A veces Kate pensaba que daría lo que fuera por tener un hombre sobre el que llorar, pero no estaba dispuesta a dejar que Aaron ejerciese tal papel; había visto otras madres solteras que buscaban apoyo emocional en sus hijos, pero a ella no le parecía justo. Los niños no estaban para eso.
El año anterior había consultado a un psicólogo que le había recomendado que ella misma fuera su compañera tanto en la vida como en la crianza de su hijo y la había animado a tener largas conversaciones consigo misma que la ayudarían a resolver sus indecisiones y sus problemas. No la había ayudado demasiado, pero al menos se había encontrado hablando con una persona que le gustaba.
—¿Preparado? —le preguntó a Aaron en cuanto hubo guardado el teléfono.
Salió del aparcamiento y tomó la autopista 101 en dirección al oeste. El bosque de abetos y cedros se iba haciendo más y más denso a medida que se adentraban en la península Olympic. Las copas de aquellos enormes árboles creaban un efecto casi místico, como de catedral, que siempre la había fascinado. La luz del atardecer iluminaba los distintos tonos de verde y proyectaba unas sombras cambiantes sobre el pavimento.
Cuanto más se alejaban de la ciudad, más tenía la sensación Kate de estar entrando en otro mundo. En aquel lugar, el silencio era tan grande y profundo como los bosques milenarios que rodeaban el lago. Gracias a la labor de vigilancia del departamento de parques, el paisaje no había cambiado.
Aaron estaba viéndolo todo con la misma fascinación con la que lo habían observado Phil y Kate y su padre y sus abuelos antes de ellos. Kate se recordaba a sí misma, sentada en el asiento trasero del coche de su padre, con la ventanilla bajada, sintiendo el viento frío en la cara y el olor a musgo y a cedro. Phil, cuatro años mayor que era, siempre había tenido el don de ponerla nerviosa hasta hacerla llorar, pero hacía ya mucho tiempo que Kate lo había perdonado por todos los tormentos que le había ocasionado durante la infancia porque, con el paso de los años y como si de algo mágico se hubiese tratado, su hermano se había convertido en su mejor amigo.
A siete kilómetros del lago pasaron por la última colina donde tendrían cobertura en el teléfono, en el aparcamiento del café Grammy, donde servían la mejor tarta de arándanos del mundo.
Kate vio una camioneta verde parada junto a la carretera y aminoró la velocidad. El conductor estaba agachado al lado del coche, quizá cambiando un neumático.
Era el tipo de la gorra de John Deere. El que había acudido en su ayuda en el supermercado.
Pisó el freno y echó marcha atrás para después detenerse en el arcén. No tenía la menor idea de cambiar ruedas y seguramente aquel hombre ni quería ni necesitaba ayuda, pero se detuvo de todas maneras porque, le gustara o no, le debía una.
—¿Qué haces? —le preguntó Aaron.
—Quédate aquí y no dejes salir a Bandit —dijo antes de salir del coche y dirigirse a la camioneta.
Rodeado de la frondosidad del bosque cubierto de helechos, le pareció aún más interesante que en el supermercado, quizá porque parecía estar en su entorno. De pronto se sintió vulnerable. Era un tramo de carretera muy solitario por lo que, si intentaba algo, estaría en un buen lío. Su hermano a menudo le decía que era demasiado ingenua y confiada, pero Kate no sabía ser de otra manera. Era cierto que confiaba en la gente y rara vez acababa defraudada.
—No se acerque —le dijo él sin siquiera levantar la mirada—. Tengo un animal herido.
No era un recibimiento muy halagüeño.
Kate vio un cachorro de mapache tumbado en el asfalto, respiraba con dificultad y hacía unos ruidos horribles mientras aquel tipo intentaba meterlo en un saco.
A pesar de lo que le había ordenado Kate, Aaron salió del coche. Kate lo agarró del hombro y lo apretó contra sí.
—¡Maldita sea! —dijo el tipo.
—¿Le ha mordido? —le preguntó Kate.
—Lo ha intentado —por suerte llevaba guantes de leñador.
—¿Lo ha atropellado? —preguntó Aaron, a punto de echarse a llorar. Odiaba ver sufrir a cualquier tipo de animal.
—No, lo he encontrado así —respondió el hombre antes de levantar la mirada hacia ellos por primera vez.
Las gafas de sol impedían ver bien su reacción, pero Kate se dio cuenta de que la había reconocido. Vio algo en su cuerpo, una ligera tensión.
—¿Se va a morir? —preguntó Aaron.
—Espero que no. Si consigo llevarlo al centro de protección de la fauna salvaje que hay en Port Angeles, estoy seguro de que podrán salvarlo.
—¿Cómo puede luchar así? —quiso saber Kate—. Si está medio muerto.
—No tanto. Además, el instinto de supervivencia es muy fuerte.
—Podría meterlo en nuestra nevera —pensó Aaron antes de volver corriendo al todoterreno para sacar una nevera portátil de ciento setenta litros de capacidad.
Kate le ayudó a vaciarla y a sacarla del coche. Entre los tres la colocaron sobre el animal y luego el hombre de la gorra le puso la tapadera y los ayudó a darle la vuelta con mucho cuidado.
—¿No se ahogará? —preguntó Aaron.
Kate abrió el agujero porque el que se vaciaba el agua cuando se ponía hielo dentro.
—Así podrá aguantar un buen rato.
El hombre cargó la nevera en su camioneta, llena de herramientas, algunos botes de barniz y cañas de pescar. Cuando se dio la vuelta, Kate pudo verle bien la cara. Desprendía esa clase de masculinidad que hacía que le temblaran las piernas: rasgos marcados, músculos fuertes y barba de un día. «Dios mío, Kate, qué lástima das», se dijo a sí misma.
—Gracias —les dijo él.
Aaron se hinchó de orgullo, como solía hacer cuando estaba con algún otro miembro del sexo masculino.
—Encantados de ayudar —dijo Kate.
—¿Vivís por aquí? Podría llevar la nevera en cuanto deje al mapache.
Kate titubeó. No era buena idea decirle a un desconocido dónde vivía, especialmente si se trataba de una casa aislada, donde nadie podría oírla gritar.
—Yo estoy viviendo en la casa de los Schroeder —dijo él, como si le hubiera leído los pensamientos—. En el lago Crescent.
La casa de los Schroeder. De niña, Kate había jugado a menudo con Sammy y Sally Schroeder. Entonces se dio cuenta de que Mable Claire Newman había mencionado a aquel hombre: «Espera a verlo», le había dicho. Un hombre que rescataba mapaches heridos. ¿Qué mal podría hacerle?
—Nuestra casa está a quinientos metros —le dijo después de unos segundos—. Hay un cartel en el camino que dice LOS LIVINGSTON. Soy Kate Livingston y este es Aaron.
—Encantado. Os daría la mano, pero acabo de tocar a un animal herido.
Por algún motivo, A Kate le pareció una respuesta graciosa y se echó a reír como una quinceañera. Enseguida se dio cuenta de que era ridículo e hizo un esfuerzo para ponerse seria.
—¿Es usted uno de los Schroeder? —le preguntó.
—No, solo un amigo —dijo él—. Me llamo JD Harris.
—¿JD? —preguntó Aaron.
—Para ti, señor Harris —matizó Kate.
—Todo el mundo me llama JD —insistió él—. Aaron también puede hacerlo.
Aaron se hinchó aún más. Kate no podía apartar la mirada de JD Harris. Era una locura, pero tenía la sensación de que, tras las gafas de sol, estaba observándola detenidamente y quizá incluso le estaba gustando lo que veía. En lugar de ofenderse, Kate se sintió halagada. El interés era mutuo.
—Será mejor que me lleve al mapache —anunció JD—. Os llevaré la nevera después.
Mientras lo veía meterse en la camioneta, Kate pensó que quizá lo había interpretado mal. Pero no pudo quitarse su imagen de la cabeza. Había despertado su curiosidad.
«Déjalo», se dijo a sí misma. Seguramente tenía esposa e hijos. Eso estaría muy bien, pensó, así Aaron tendría con quien jugar.
—¿Crees que sobrevivirá? —le preguntó su hijo, aún mirando hacia atrás, por donde se alejaba la camioneta.
—La verdad es que parecía quedarle mucha fuerza.
Hacia el extremo este del lago, la carretera se estrechaba. Como Brigadoon, aquel lugar parecía detenido en el tiempo. En su momento, el presidente Roosevelt había declarado el lago Crescent parque nacional, por lo que solo se mantuvieron las casas que ya había, pero no se podría vender ni construir nada más, incluso las obras de mejora estaban muy controladas.
Las familias del lago eran un grupo muy diverso entre el que había varias que solo utilizaban las viviendas como casas de vacaciones de las que se encargaba la agencia de Mable Claire Newman. Entre esas casas se encontraba la de los Livingston.
Kate dejó la carretera y se detuvo para que Aaron saliera a abrir la puerta. Bandit salió corriendo tras él, encantado de haber llegado por fin. Incluso aquello era una especie de ritual familiar. El abrir la puerta de la finca era como la ceremonia de inauguración del verano, una labor que siempre se encomendaba al pasajero más joven del primer coche. Aaron abrió el cerrojo y dejó caer la cadena sobre el camino de grava. Se echó a un lado y extendió el brazo en una especie de anticuada reverencia.
Kate le dio las gracias y pasó. El verano quedaba oficialmente inaugurado.
Aaron recorrió corriendo el camino hasta la casa, seguido de Bandit. El suelo estaba lleno de piñas y alguna que otra rama arrastrada por el viento. Kate sintió una impaciencia infantil al ver la casa de lejos. Junto al camino había helechos del tamaño de un coche pequeño, a cuyas hojas llegaban algunos rayos de sol que les daban un aspecto mágico. La abuela de Kate, Charla, siempre les había dicho que aquel lugar estaba lleno de hadas y Kate lo había creído.
Aún seguía creyéndolo, pensó mientras veía corretear de alegría a su hijo y al perro.
Al final del camino, como una joya sobre un cojín de seda color esmeralda, se encontraba la casa del lago.
Siempre le había fascinado el modo en que la casa aparecía ante la vista del recién llegado. Primero el cobertizo del jardín, con el techo cubierto de musgo, luego el de los botes, donde además de botes había un alambique casero que sobrevivía desde los tiempos de la Ley seca. Como de costumbre, el agua del lago estaba clara e inmaculada, de hecho, era de allí de donde extraían el agua potable.
Gracias a los cuidados de la agencia de Mable Claire, la casa parecía estar despertándose. Con el césped recién cortado y las persianas a medio subir. Sobre la puerta principal había unos números, 1921, el año en que se había construido la casa, encargada por Godfrey James Livingston, un inmigrante que había hecho fortuna cortando madera. Quizá debido a eso, la vivienda, que realmente distaba mucho de ser una simple «casita de campo», estaba construida con enormes vigas de madera y esas ventanas mirador tan típicamente inglesas. La fachada era ligeramente curva, como si quisiera abrazar la vista del lago con las montañas de fondo, una vista que se podía admirar desde el porche de la vivienda.
El hijo de Godfrey, llamado Walden por el ensayo Walden, la vida en los bosques