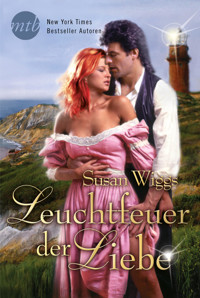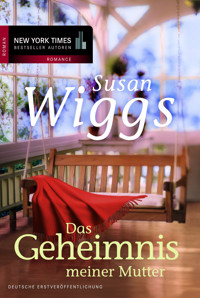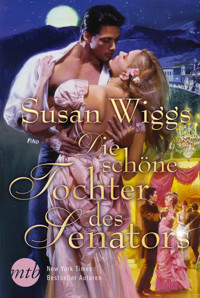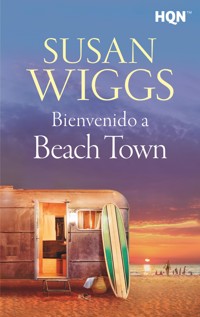4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Era verano y Rosa Capoletti estaba a punto de redescubrir el placer del amor y la risa, de la comida y el vino, de la amistad y el romanticismo... aCon un poco de tesón y mucho encanto, Rosa Capoletti había convertido una destartalada pizzería en un premiado restaurante nombrado "el mejor sitio para declararse" tres años seguidos. Ella, sin embargo, no había vuelto a conocer el amor desde que su relación con Alexander Montgomery acabó intempestivamente una década atrás. ¿Pero adivina quién había vuelto a la ciudad...? Al reencontrarse en la casa de la playa donde se enamoraron por primera vez, Rosa y Alexander descubrieron que los secretos del pasado no eran lo que parecían. Y, al hallar ante sí todo lo que deseaba, Rosa decidió buscar la felicidad con el hombre que antaño le había roto el corazón. Descubrió que en el amor, como en la vida, hay segundas oportunidades. "Wiggs destaca en el retrato de los delicados mecanismos que definen las relaciones entre amantes, amigos y miembros de una misma familia". Publishers Weekly "En Una casa junto al mar familia, cocina y amor son los protagonistas más destacados. El profundo amor de Rosa hacia su difunta madre, que le contagio su devoción por la cocina, estará presente en todos los capítulos, y servirá también como nexo de unión entre ella y Alex. De esta relación surgirá una poderosa amistad que dará paso a una pasión fallida y a mucho dolor, pero que gozará de una segunda oportunidad para alcanzar el ansiado final feliz." Lo que quiera leer hoy "No soy una persona que pase mucho tiempo en la cocina pero si veo una receta, la echo un vistazo. Por eso me ha gustado tanto, que la autora haya incluido unas cuantas en el libro. Por lo demás, es un suma y sigue de puntos positivos: portada preciosa, ambientación con olor a mar y unos personajes secundarios de lujo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Susan Wiggs
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Una casa junto al mar, n.º 187 - marzo 2015
Título original: Summer by the Sea
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6112-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Querido lector
Publicidad
Agradecimientos
Como siempre, quiero dar las gracias a mi grupo de críticas, siempre tan paciente: Rose Marie, Anjali, Kate, Lois, P.J., Susan, Krysteen y Sheila, por su talento, sabiduría y valor a la hora de probar diversos experimentos culinarios.
Estoy profundamente agradecida a mi agente, amiga y adalid, Meg Ruley, y a Martha Keenan y Dianne Moggy de MIRA Books. Molto grazie a Mike Sharpe, del restaurante Four Swallows de Bainbridge Island (Washington) por responder pacientemente a mis muchas preguntas. Y, por último, un «gracias» muy especial a mi tío Tommy, que no tiene ni idea de por qué le doy las gracias: nunca has oído el sonido de mi voz, pero siempre has contado con mi cariño, mi admiración y mi respeto.
Primera parte
Antipasto
Antipasto: en italiano, aperitivo que se sirve antes de una comida. Se trata de platos destinados a excitar el apetito, no a calmarlo. «Antipasto» significa literalmente «antes de la comida». Mamma solía decir que era el plato antirruido porque mis hermanos, Robert y Sal, estaban tan atareados llenándose la boca que olvidaban quejarse de que tenían hambre.
Caponata
Este antipasto tiene un sabor excelente y queda precioso sobre una hoja de lechuga perfecta, aunque a Robert y a Sal jamás les importó un comino la presentación de un plato. Y hasta es bajo en calorías, aunque eso a ellos también les trajera al fresco. Debe servirse como un antipasto tradicional, con pan italiano crujiente y sabroso y una copa de Pinot Grigio bien frío.
Pelar y cortar una berenjena, sazonarla y dejar que escurra en un chino media hora como mínimo. A continuación, calentar una sartén gruesa y añadir un cuarto de taza de aceite de oliva, una cebolla pequeña bien picada y una rama de apio también picada. Añadir la berenjena y saltear. Por último, añadir tres tomates picados, tres anchoas machacadas y una pizca de azúcar, un cuarto de taza de vinagre de vino y una cucharada de alcaparras (las mejores son las de la isla de Pantelleria). Si a tu familia le gustan las aceitunas, puedes añadirle también unas cuantas junto con una pizca de copos de pimiento rojo. Dejar cocer diez minutos, enfriar y dejar macerar una noche en un recipiente de cristal. Para una textura más suave y fácil de untar se puede batir la mezcla en la batidora eléctrica, pero sin pasarse. Las cosas demasiado suaves pierden su carácter.
Capítulo 1
Rosa Capoletti sabía que esa noche era la noche. Jason Aspoll iba a hacerle la gran pregunta. El escenario era perfecto: una noche de verano iluminada por la luz de las estrellas, un restaurante elegante a la orilla del mar, el sonido del cristal y los cubiertos tintineando suavemente por encima del suave murmullo de las conversaciones. A petición de Jason, el trío que tocaba los viernes por la noche estaba interpretando Lovetown y un par de parejas se mecían embelesadas al ritmo de su nostálgica melodía.
La luz de las velas temblaba por encima de sus copas de champán medio vacías, iluminando el semblante de Jason, encantadoramente nervioso. Sudaba un poco, y sus ojos se movían de acá para allá con emoción apenas contenida. Rosa sabía que quería hacer aquello bien.
Sabía que se estaba preguntando: «¿Le agarro la mano? ¿Me pongo de rodillas, o es una horterada?».
«Adelante, Jason», quería decirle. «Nada es demasiado hortera cuando se trata de amor verdadero».
Sabía también que el anillo descansaba en un estuchito de terciopelo negro oculto en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón acelerado.
«Vamos, Jason», pensó Rosa. «No tengas miedo».
Y entonces, justo cuando estaba empezando a preocuparle que se acobardara, él lo hizo: clavó una rodilla en el suelo.
Unos cuantos comensales cercanos se volvieron en sus sillas y los miraron con simpatía. Rosa contuvo la respiración mientras él hurgaba en el bolsillo de su chaqueta.
La música creció. Jason se sacó el estuche del bolsillo y Rosa vio que su boca formaba las palabras «¿Quieres casarte conmigo?».
Él le tendió el estuche del anillo, abriendo la tapa para que viera el precioso regalo. Le temblaba un poco la mano. Todavía no estaba seguro de que fuera a decirle que sí.
«Tonto», pensó Rosa. ¿Acaso no sabía que la respuesta sería…?
—La mesa siete ha devuelto el risotto —dijo Leo, el jefe de camareros, poniendo delante de Rosa un grueso cuenco de porcelana.
—Leo, por amor de Dios —respondió ella, estirando el cuello para ver más allá de él—. ¿Es que no ves que estoy ocupada? —lo empujó a un lado a tiempo de ver a su mejor amiga, Linda Lipschitz, levantarse de la mesa y rodear con los brazos a Jason.
—Sí —dijo Linda, aunque desde el otro lado del comedor Rosa tuvo que leerle los labios—. Sí, claro que sí.
«Esa es mi chica», pensó Rosa con los ojos empañados.
Leo siguió su mirada hasta la pareja abrazada.
—Muy bonito —dijo—. Bueno, ¿qué hago con el risotto?
—Llévalo a la cocina —respondió Rosa—. De todos modos sabía que la salsa de mango era mala idea. Puedes decírselo a Butch de mi parte —dejó que Leo se ocupara del risotto mientras ella cruzaba el comedor. Linda lloraba y reía al mismo tiempo. Jason parecía rebosante de felicidad y quizá también un poco desfallecido de alivio.
—Rosa, no vas a creerte lo que acaba de pasar —dijo Linda.
Rosa se enjugó los ojos.
—Creo que puedo imaginármelo.
Linda le tendió la mano para enseñarle un reluciente diamante engarzado en oro.
—¡Ay, tesoro! —Rosa abrazó a Linda y dio a Jason un beso en la mejilla—. Enhorabuena a los dos —dijo—. Me alegro muchísimo por vosotros.
Había ayudado a Jason a escoger el anillo, le había dicho cuál era el tamaño adecuado para Linda, había elegido la música y el menú y encargado las flores preferidas de Linda para la mesa. Habían montado el decorado hasta el último detalle. A Rosa se le daban bien esas cosas: hacer un acontecimiento de los momentos más especiales de la vida de las personas.
De otras personas.
Linda se puso a parlotear haciendo planes:
—El domingo iremos a ver a los padres de Jason, así podremos elegir entre todos la fecha…
—Para, para, amiga mía —dijo Rosa riendo—. ¿Qué te parece si bailas con tu prometido?
Linda se volvió hacia Jason con ojos brillantes.
—Mi prometido. Dios mío, me encanta cómo suena eso.
Rosa les dio un empujoncito hacia la pista de baile. Al estrechar a Linda en sus brazos, Jason miró por encima de su hombro y dijo «gracias» a Rosa moviendo los labios sin hacer ruido. Ella agitó la mano, se enjugó otra vez los ojos y se fue a la cocina. De vuelta al trabajo.
Iba sonriendo cuando cruzó el felpudo antirresbalones y entró en la cocina por las puertas batientes. Allí, la serena elegancia daba paso al caos controlado. Luces potentes y parrillas encendidas alumbraban al montón de pinches y cocineros y al sous-chef que trajinaban a toda prisa entre las encimeras de acero inoxidable. Los camareros daban golpecitos con los pies mientras comprobaban los pedidos antes de cruzar las puertas insonorizadas que protegían la quietud del comedor de los gritos masculinos y el estrépito de los platos.
La energía acelerada se alimentaba de testosterona, pero Rosa sabía cómo manejarse allí. Pasó entre una hilera de hombres con delantal provistos de enormes cuchillos o cazos de agua hirviendo que giraban los unos alrededor de los otros ejecutando su ballet de cada noche. El chorro de agua bramaba al chocar contra la pila de los platos sucios, y ráfagas ardientes procedentes de la parrilla Imperial quemaban como el aliento de un dragón.
—Espera —le dijo a un pinche que pasaba con un filete emplatado y generosamente rociado con confeti de pimientos de tres colores.
—¿Qué? —el pinche, un chico de Newport al que había contratado hacía poco, se detuvo junto a la encimera.
—Aquí no le ponemos guarnición a los filetes.
—¿Perdón?
—Es carne de primera calidad, corte especial de la casa. Sírvelo sin guarnición.
—Lo recordaré —dijo, y dejó el plato sobre la encimera para que lo recogiera un camarero.
Rosa se plantó delante de él.
—Vuelve a emplatar el filete, por favor. Sin guarnición.
—Pero…
Rosa lo miró con fuego en los ojos. «No recules», se advirtió. «No pestañees».
—Entendido —dijo el pinche, frunciendo el ceño al volver a la zona donde se daban los últimos toques a los platos.
—¿Y bien? —preguntó Lorenzo «Butch» Buchello, cuya cocina italiana estaba atrayendo a clientes de lugares tan lejanos como Nueva York y Boston.
—Ya está —Rosa sonrió y eligió un cuchillo de sierra de los muchos que había pegados a una barra de acero, en la pared—. Se ha puesto de rodillas y todo.
Ninguno de los dos dejó de trabajar mientras charlaban. Él siguió coordinando los postres mientras ella colocaba esponjoso pan blanco en una cesta.
—Me alegro por ellos —dijo Butch.
—Están muy enamorados —comentó Rosa—. Se me han saltado las lágrimas mientras los miraba.
—Eres una romántica incurable —Butch rodeó los profiteroles con un ribete de sirope de chocolate.
—Pues eso tiene cura —terció Shelly Warren tras ellos mientras recogía su comanda.
—Se llama matrimonio —dijo Rosa.
Shelly y ella levantaron las manos y las chocaron en el aire. Shelly llevaba diez años casada y aseguraba que, si trabajaba por las noches sirviendo mesas, era para no tener que pasarse horas sin fin mirando partidos de golf en la tele hasta que se le ponían los ojos vidriosos.
—Oye, no lo descartes hasta que lo hayas probado, Rosa —dijo Butch—. Por cierto, ¿qué hay de ese tipo con el que salías? ¿Dean como se llame?
—Bueno, la verdad es que sí que quería casarse —explicó ella.
A Butch se le encendieron los ojos.
—¡Vaya! Eso sí que es…
—Pero no conmigo.
Butch puso mala cara.
—Lo siento. No lo sabía.
—No pasa nada. Se ha unido a una larga y venerable lista de pretendientes con los que no encajaba.
—Esto empieza a convertirse en costumbre —comentó Butch. Metió unas varillas en un cuenco de natillas con marsala para hacer su famoso zabaglione—. Les ahuyentas y luego dices que no encajabais.
Ella acabó de llenar las cestas del pan.
—Esta noche no, Butch. Es la noche de Linda. Mándales un tiramisú con tu enhorabuena, ¿de acuerdo?
Regresó al comedor y se acercó al atril que miraba hacia la puerta principal. Era una noche de viernes perfecta en el Celesta’s-by-the-Sea. Todas las mesas del comedor estaban orientadas hacia el panorama de un mar infinito y adornadas con flores frescas, manteles almidonados y vajilla y cubiertos de excelente calidad.
Era la clase de escena con la que solía soñar cuando el local era una pizzería de mala muerte. Las parejas bailaban al ritmo suave de un blues y los címbalos de la batería brillaban tenuemente con un eco sensual. Fuera, en la terraza, la gente escuchaba el oleaje y miraba las estrellas. Los tres años anteriores, el Celesta’s había sido elegido «El mejor sitio para declararse» por la revista Coast, y esa noche ejemplificaba a la perfección su peculiar encanto: brisa marina, arena y olas formaban el telón de fondo natural del afamado restaurante.
—¿Has llorado? —preguntó Vince, el maître, apareciendo a su lado. Linda, Vince y ella se conocían desde la infancia. Habían ido juntos al colegio y habían sido inseparables. Ahora, él era el maître más guapo de toda la región. Alto y delgado, iba impecablemente vestido con un traje de Armani y zapatos de Gucci. Sus gafas montadas al aire realzaban sus ojos de pestañas oscuras.
—Por supuesto que he llorado —contestó Rosa—. ¿Tú no?
—Puede ser —reconoció con una sonrisa cariñosa, mirando a Linda—. Un poco. Me encanta verla tan feliz.
—Sí. A mí también.
—Bueno, ya solo quedas tú —comentó él.
Rosa puso los ojos en blanco.
—No empieces tú también.
—¿Butch ya te ha dado la lata?
—¿Qué hacéis, quedaros despiertos por las noches hablando de mi vida amorosa?
—No, cielo. De tu falta de vida amorosa.
—Dame un respiro, ¿de acuerdo? —dijo con una sonrisa mientras un grupo de cuatro personas salía del restaurante. Vince y ella habían perfeccionado el arte de discutir poniendo cara de llevarse a las mil maravillas.
—Por favor, vuelvan otro día —dijo Vince con una expresión tan cálida que las dos mujeres se volvieron para mirarlo. Él miró la pantalla de ordenador discretamente colocada bajo la superficie del atril y echó un vistazo a la cuenta de los clientes que acababan de marcharse—. Tres botellas de Antinori.
Rosa dejó escapar un suspiro de felicidad.
—A veces adoro este trabajo.
—Tú siempre adoras este trabajo. Demasiado, en mi opinión.
—No eres mi psicoanalista, Vince.
—Ringrazi il cielo —masculló él—. No tendrías suficiente para pagarme.
—Oye…
—Es broma —le aseguró—. Buenas noches, amigos —les dijo a tres clientes que se marchaban—. Gracias por venir.
Rosa contempló sus dominios con orgullo, aunque algo cansada. Al Celesta’s-by-the-Sea la gente iba a enamorarse. Pero el restaurante también era el paisaje emocional de Rosa: estructuraba sus días, sus semanas, sus años. Había volcado todas sus energías en el restaurante para crear un lugar donde la gente celebrara los acontecimientos más importantes de su vida: compromisos matrimoniales, graduaciones, aniversarios, ascensos… Iban allí a escapar de las prisas y los rigores de la vida cotidiana sin saber que cada detalle del lugar, desde las pantallas de alabastro de las lámparas a las fundas de chenilla importada de las sillas, había sido ideado para crear un ambiente de lujo y confort, solo para ellos.
Rosa sabía que ese esmero en el detalle, junto con la incomparable cocina de Butch, había convertido su restaurante en uno de los mejores del condado, quizás de todo el estado. El eje del local era una barra de acero con los bordes torneados formando olas. La barra, que Rosa había encargado a un artesano local, tenía como fondo un panel de cristal azul iluminado desde abajo. En su centro había una concha de nautilo por cuyos resquicios y recovecos brillaba la luz trémulamente. La gente parecía sentirse atraída por aquella misteriosa iridiscencia y a menudo preguntaba de dónde procedía y si era real. Rosa sabía la respuesta, pero nunca la decía.
Consultó la hora en la pantalla con disimulo. Ninguno de los camareros llevaba reloj de pulsera, y no había ningún reloj a la vista. La gente que iba allí a relajarse no debía notar el paso del tiempo, pero la pequeña pantalla del ordenador indicaba que eran las diez de la noche. No esperaba que llegaran muchos más clientes, salvo quizá para el bar.
Calculó de un solo vistazo que la caja de esa noche sería muy buena.
—Cuánto me alegro de que ya esté aquí el verano —le dijo a Vince.
—¿Sabes?, para la gente normal el verano suele ser época de vacaciones. Para nosotros, en cambio, significa que nuestra vida pertenece al Celesta’s.
—Es normal —a Rosa nunca le había importado trabajar duro. No tenía apenas vida fuera del restaurante, y se había convencido a sí misma de que le gustaba que así fuera. Tenía a su padre, claro, que a sus sesenta y cinco años seguía siendo tan independiente como siempre y que le reprochaba que se preocupara demasiado por él. Su hermano Robert estaba en la Marina, destinado con su familia en el extranjero. Su otro hermano, Sal, también estaba en la Marina, aunque él era sacerdote católico y servía como capellán. Su padre y sus hermanos, sus sobrinos y sobrinas, eran su familia.
Pero el Celesta’s era su vida.
Miró a hurtadillas a Jason y Linda, y le pareció ver chiribitas en sus ojos. A veces, cuando miraba a parejas felices que se agarraban de las manos sobre las mesas del restaurante, notaba una sensación agridulce. Y luego siempre fingía, incluso ante sí misma, que no importaba.
—Te doy dos meses libres todos los años —le dijo a Vince.
—Sí, enero y febrero.
—La mejor época del año en Miami —le recordó—. ¿O es que Butch y tú pensáis renunciar a vuestro piso allí?
—Está bien. Entendido. No tendría el piso si no fuera por…
Les interrumpió el ruido de las puertas de un coche al cerrarse. Rosa miró discretamente la pantalla del ordenador. Las diez y cuarto.
Retrocedió mientras Vince ponía su sonrisa marca de la casa.
—Ya podemos despedirnos de acostarnos temprano —dijo Vince entre dientes a pesar de que su expresión indicaba que llevaba toda la vida esperando a los siguientes clientes.
Rosa los reconoció al instante. No de nombre, claro. En verano había demasiada gente en la costa para eso. No, los reconoció porque pertenecían a un «tipo». Eran veraneantes. Las tres mujeres exudaban belleza y aplomo. La más alta llevaba el pelo perfectamente liso y rubio recogido sin aparente artificio con una fina goma. Su ropa de alta costura (falda negra de tubo, blusa de seda y zapatos planos de cabritilla) era de una sutil elegancia. Sus dos amigas eran, en cuanto a estilo, dos clones de ella: llevaban el pelo liso, maquillaje discreto y las mangas estudiadamente enrolladas. Lucían aquel atuendo como solo podían hacerlo los miembros de las clases privilegiadas.
Rosa y Vince habían crecido compartiendo el verano con personas así. Para los visitantes estacionales, los lugareños existían con el único propósito de servir a los moradores de las venerables casonas que bordeaban las playas vírgenes, como habían hecho sus antepasados un siglo atrás. Eran aquellos cuyas galas benéficas aparecían en las revistas de decoración, cuyas bodas se anunciaban en el New York Times. Los que nunca se paraban a pensar en cómo era la vida de la sirvienta que les cambiaba las sábanas, la del pescadero que les llevaba la pesca del día, las de las limpiadoras que planchaban sus camisas de algodón Sea Isle.
Vince le dio un codazo por detrás del atril.
—Esas son de yate. Prácticamente llevan «Bayley’s Beach» escrito en la frente.
Rosa tuvo que reconocer que aquellas mujeres no desentonarían en la exclusiva playa privada situada al final del camino que bordeaba los acantilados de Newport.
—Sé bueno —le advirtió.
—Yo nací bueno.
Se abrió la puerta y tres hombres se reunieron con las mujeres. Rosa les dedicó su sonrisa de bienvenida de costumbre. Luego, el corazón le dio un ligero brinco al fijarse en un hombre alto y rubio. No podía ser, se dijo. Esperaba (rezaba por ello) que fuera un efecto óptico. Pero no lo era, y se le congeló la expresión cuando, al reconocerlo, el frío la caló hasta los huesos.
Era lógico, se dijo mientras intentaba no hiperventilar. Algún día, tarde o temprano, tenía que encontrárselo.
—Oh, oh —masculló Vince, asumiendo una postura que parecía más defensiva que acogedora—. Aquí vienen los Montesco.
Rosa luchó contra el pánico, pero notó que perdía la batalla. «Eres una mujer adulta», se dijo. «Puedes dominarte perfectamente».
Pero era mentira. En un abrir y cerrar de ojos volvió a tener dieciocho años y a sufrir desesperada por el chico que le había roto el corazón.
—Voy a decirles que hemos cerrado —dijo Vince.
—No vas a hacer nada parecido —le susurró Rosa.
—Entonces voy a darle una paliza.
—Vas a ofrecerles una mesa, y que sea buena —cuadrando los hombros, clavó los ojos en un hombre al que hacía diez años que no veía, un hombre al que había esperado no volver a ver.
Capítulo 2
—Tú te lo has buscado —como si pulsara un interruptor, Vince encendió su encanto y avanzó para dar la bienvenida a los recién llegados—. Bienvenidos al Celesta’s —dijo—. ¿Tienen reserva?
—No, solo queremos beber —contestó uno de los hombres, y las mujeres se rieron por lo bajo de su increíble ingeniosidad.
—Claro —dijo Vince, retrocediendo para indicarles la barra—. Siéntense, por favor.
Los hombres y sus amigas se dirigieron al bar. Rosa pensó en la concha de nautilo expuesta como un objeto de museo. ¿La reconocería él? ¿Le importaría?
Justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, se dio cuenta de que uno de los hombres se había quedado atrás. Estaba allí parado, mirándola intensamente, con una expresión que la hizo estremecerse.
Su tarea, naturalmente, era sencilla. Tenía que fingir que no surtía ningún efecto sobre ella. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, porque le costaba ocultar sus emociones. Hacía tiempo que se había resignado a ser un estereotipo andante: una italoamericana emotiva de pelo rizado y grandes pechos.
En ese momento, sin embargo, el único mensaje que quería transmitir era un frío desapego. Tenía la dolorosa certeza de que lo opuesto al amor no era el odio, sino la indiferencia.
—Hola, Alex —dijo.
—Rosa —él esbozó una media sonrisa.
Había estado bebiendo. Rosa ignoraba por qué lo sabía, pero su mirada avezada reparó en su pelo rubio y alborotado, en su cara de niño ahora labrada por el tiempo, en sus ojos azules como el mar fijos en ella, con aquella mirada que aun ahora la hacía temblar. Tenía un aspecto elegantemente desaliñado con su camisa Oxford, sus chinos y sus náuticos.
No podía soportar verlo otra vez. Y se odiaba a sí misma por ello. Se suponía que no tenía que ser así. Se suponía que tenía que ser la indomable Rosa Capoletti, nombrada el año anterior «Restauradora del año» por Condé Nast. Rosa Capoletti, la mujer hecha a sí misma que lo tenía todo: un negocio boyante, amigos maravillosos, una familia bien avenida. Era fuerte e independiente y gozaba del aprecio y la admiración de todos. Incluso tenía cierta influencia. Dirigía el comité de comerciantes de la Cámara de Comercio de Winslow.
Pero Rosa tenía un secreto, un secreto terrible, y rezaba por que nadie lo descubriera: nunca había olvidado a Alexander Montgomery.
—«De todos los bares de todas las ciudades del mundo, tenía que entrar precisamente en el mío» —dijo citando Casablanca.
—¿Os conocéis? —la mujer del pelo liso y rubio había vuelto a buscarlo.
Él no apartó los ojos de Rosa. Ella se negó a desviar la mirada.
—Nos conocíamos —dijo—. Hace mucho tiempo.
Rosa no podía soportar la tensión, pero luchó por mostrarse perfectamente relajada al esbozar una sonrisa impersonal.
—Que disfruten de la velada —dijo, siempre la perfecta anfitriona.
Él la miró un momento más. Luego dijo:
—Gracias. Lo haré —y entró en el bar.
Rosa mantuvo la sonrisa mientras se acomodaban en un reservado. Las mujeres miraron el bar con admiración no exenta de sorpresa. En aquella zona lo normal eran los chiringuitos de playa, las frituras y el kitsch playero y trasnochado. La peculiar barra del Celesta’s, la discreta elegancia del mobiliario y la vista incomparable creaban un ambiente de extraña suntuosidad.
Alex tomó asiento en un extremo de la mesa. La mujer alta coqueteaba descaradamente con él, inclinándose y sacudiéndose el pelo.
Durante todos aquellos años, Rosa se había mantenido al tanto de la vida de Alex sin pretenderlo en realidad. Era difícil ignorarlo cuando veía su cara sonriente en las páginas de un periódico o una revista. «El playboy intelectual», lo había apodado un columnista de sociedad. «Conduce coches de Fórmula Uno y habla fluidamente japonés». Se codeaba con multimillonarios y políticos. Hacía buenas obras: financiaba un hospital infantil, garantizaba líneas de crédito para personas con escasos recursos económicos. Y había estado a punto de casarse.
Portia van Deusen, la heredera de un imperio farmacéutico, era su pareja perfecta según los entendidos en asuntos del corazón. Con una vaga sensación de vergüenza, Rosa había leído los elogios que le dedicaban los artículos de sociedad. Portia siempre aparecía descrita como «deslumbrante» y Alex como «impecable». En cuestión de estatus social, ambos eran comparables a campeones purasangres. Su boda iba a ser, cómo no, el acontecimiento de la temporada.
Solo que no tuvo lugar. La prensa dejó de hablar de ellos como pareja. El compromiso se había «deshecho». A la gente corriente no le quedó más remedio que especular sobre lo que había sucedido. Corría el rumor de que ella le había dejado. Y tardó tan poco en aparecer del brazo de otro hombre (más viejo y quizá también más rico) que las malas lenguas afirmaron que había encontrado un partido mejor.
—Vince me ha dicho que se ha ofrecido a darle una paliza —dijo Shelly, que llevaba en alto una bandeja con postres y un café solo.
Adiós a la intimidad. En un lugar como el Celesta’s, los rumores volaban como balas.
—Ni que pudiera soportar despeinarse un solo pelo —Rosa sonrió a su pesar al imaginarse a Vince metido en una pelea. Pero su intención era enternecedora. Igual que todos los que habían visto los destrozos que Alex había dejado a su paso, Vince sentía el impulso de protegerla.
—¿Estás bien? —preguntó Shelly.
—Sí, estoy bien. Puedes decírselo a todo el que tenga dudas.
—O sea, a todo el mundo —repuso Shelly.
—Por todos los santos, rompimos hace siglos —dijo Rosa—. Ya soy mayorcita. Puedo soportar ver a un antiguo novio.
—Mejor —dijo Shelly—, porque acaba de pedir una botella de Cristal.
Rosa vio por el rabillo del ojo que el sumiller descorchaba una botella que según la carta costaba trescientos dólares. Una de las mujeres de la mesa (la que coqueteaba) soltó una risita y se apoyó contra él mientras Alex probaba el champán y asentía con la cabeza para que Felix, el sumiller, le sirviera. Levantaron los seis sus copas para brindar.
Rosa se volvió para dar las buenas noches a una pareja que se marchaba.
—Espero que hayan disfrutado de la velada —dijo.
—Sí —le aseguró la mujer—. Había leído sobre este sitio en la sección de «Escapadas» del New York Times y siempre había querido venir. Es aún más bonito de lo que esperaba.
—Gracias —dijo Rosa, dando gracias para sus adentros al New York Times. Los escritores de viajes y los críticos gastronómicos eran muy quisquillosos, en general. Pero su cocina había demostrado su valía una y otra vez.
—¿Usted es Celesta, entonces? —preguntó la mujer mientras se ceñía un ligero chal de algodón.
—No —contestó Rosa, y el corazón le dio un ligero vuelco cuando señaló el retrato iluminado que colgaba detrás del atril, junto a los numerosos premios. Celesta, con su suave belleza, los miraba benévolamente desde el cuadro enmarcado—. Era mi madre.
La mujer esbozó una sonrisa.
—Es un sitio maravilloso. Seguro que volveremos.
—Nos encantaría verlos de nuevo por aquí.
Cuando se apartó de la puerta, tuvo que hacer un inmenso esfuerzo por no mirar a Alex Montgomery. Sabía que él la estaba observando. Lo sabía. Sentía su mirada como una mano fantasmagórica que buscaba y encontraba sus puntos más vulnerables.
Se habían dicho adiós hacía muchos años. Un adiós que se suponía que debía ser permanente. Rosa se preguntó cómo se le habría ocurrido irrumpir así en su vida otra vez.
—¿Me permites este baile? —Jason Aspoll le tendió la mano.
Ella le sonrió. Era bien sabido que la mayoría de las noches, a eso de la hora del cierre, a Rosa le gustaba salir a la pista de baile. Era una buena forma de hacerse publicidad. Demostrar al público que su local le gustaba tanto como a ellos. Además, le encantaba bailar.
Y no le gustaba irse a casa. Y no porque su casa tuviera nada de malo, salvo que… no era lo suficientemente acogedora.
—Me encantaría —le dijo a Jason, y se deslizó sin esfuerzo en sus brazos. El conjunto musical estaba tocando La danza, y Jason y ella comenzaron a mecerse sonriéndose como idiotas.
—Así que por fin lo has hecho, grandísimo bobo —dijo ella.
—No lo habría conseguido sin ti.
—Lo sé —contestó airosamente, y le dio unas palmaditas en el brazo—. En serio, Jason, me honra que me hayas pedido ayuda. Ha sido divertido.
—Bien, yo estoy todavía perplejo. Lo has organizado todo a la perfección, hasta el último detalle. El plato especial de esta noche era el favorito de Linda, la banda no ha parado de tocar canciones que le encantan… Hasta has puesto flores especiales en todas las mesas. No sabía que sus favoritas fueran los lirios del valle.
—De ahora en adelante, te toca a ti saber qué es lo que más le gusta —siempre le asombraba que las personas no se fijaran en lo que les gustaba a los demás. Hacía tiempo había salido cinco meses con un piloto de avión, y en todo ese tiempo él no llegó a aprenderse cómo le gustaba tomar el café. Pensándolo bien, ningún hombre se había molestado en averiguarlo, excepto…
—¿Cómo le gusta tomar el café a Linda? —le preguntó a Jason de repente.
—¿Caliente?
—Muy gracioso. ¿Cómo prefiere el café?
—Linda bebe té. Lo toma con miel y limón.
Rosa se dejó caer contra él con exagerado alivio.
—Menos mal. Has pasado el examen —no tenía intención de lanzar ni una sola mirada a Alex. Simplemente, sucedió. Él la estaba mirando fijamente. «Bien», se dijo. «Que mire».
—No sabía que hubiera un examen —le susurró Jason.
—Siempre lo hay. Recuérdalo.
La música fue decayendo y luego paró. Durante los aplausos, Linda se reunió con ellos.
—He venido a reclamar a mi hombre —dijo dando la mano a Jason.
—Es todo tuyo —Rosa le dio un rápido abrazo—. Enhorabuena, amigos míos. Os deseo toda la felicidad del mundo.
Linda señaló con la cabeza hacia la mesa de Alex.
—¿Qué narices hace ese aquí?
—Beber una botella de champán de trescientos dólares —Rosa levantó una mano—. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Esta es tu noche. Tuya y de Jason.
—Pero mañana nos vemos para tomar un café —insistió Linda—. Y me lo cuentas todo.
—Está bien. Nos vemos mañana en el Pegasus. Ahora, toma a tu hombre y vete a casa.
—De acuerdo. Rosa, sé lo mucho que has hecho para que esta noche fuera especial —dijo Linda—. Nunca podré agradecértelo lo suficiente.
Rosa sonrió de oreja a oreja. La expresión de su amiga era recompensa suficiente, pero aun así dijo:
—Puedes ponerle mi nombre a tu primer hijo.
—Solo si es una niña.
Linda y ella se abrazaron otra vez y la feliz pareja se marchó. Comenzó a sonar de nuevo la música y Rosa volvió al trabajo y fingió que no veía a Alex pedirle a la mujer alta de su mesa que bailara con él.
Aquello era absurdo, pensó. Era una mujer adulta, no una chiquilla con los ojos como platos y recién salida del instituto. Tenía todo el derecho a acercarse a él y a preguntarle qué estaba haciendo allí. O, para el caso, qué había estado haciendo desde que le había dicho a ella «Que te vaya bien» y se había alejado rumbo al ocaso.
¿Le había ido bien a él?, se preguntó.
Parecía que sí, desde luego. Se le veía muy relajado con sus amigos, o quizá fuera por efecto del champán. Tenía un aire de elegancia desenfadada que parecía por completo natural. Incluso cuando se habían conocido, siendo él pequeño, estaba rodeado por una especie de aureola. Aquel aplomo intrínseco era un rasgo de su familia que Rosa había podido apreciar no solo en Alex, sino también en sus padres y su hermana.
No se trataba de esnobismo, sino de algo más complejo. Los Montgomery tenían sencillamente un sentido innato del lugar que ocupaban en el mundo, y ese lugar se hallaba en lo más alto.
Salvo cuando se trataba de amar a alguien. En ese campo, Alexander Montgomery era un perfecto desastre.
Tal vez hubiera cambiado. Su amiga parecía sin duda muy optimista en ese aspecto mientras contoneaba su cuerpo de infarto en la pista de baile.
—¿Quieres que le parta las piernas? —preguntó una voz grave tras ella.
Rosa sonrió.
—Esta noche no, Teddy.
Teddy era el encargado de seguridad del restaurante. En otro tipo de local se le llamaría «gorila». Su trabajo implicaba un conocimiento pormenorizado de las alarmas y los sistemas de vigilancia digitales, pero Teddy vivía con la esperanza de poder demostrarle algún día a Rosa que tenía puños de acero.
—Tengo un montón de metraje de las cámaras de seguridad donde se le ve —le informó—. Puedes verlo si quieres.
—No, no quiero —replicó Rosa, aunque no le costó imaginarse a sí misma viendo obsesivamente la cinta una y otra vez—. Entonces ¿todo el mundo sabe ya que el tipo que me dejó tirada ha venido esta noche?
—Oh, sí —dijo tan tranquilo—. Hemos tenido una reunión al respecto. No nos importa que fuera hace tiempo. Se portó muy mal, Rosa. Muy mal. Menudo capullo.
—Éramos unos críos…
—Estabais a punto de ir a la universidad. Erais bastante mayorcitos.
Ella no había llegado a ir a la universidad. Seguramente ese tema también se había tratado en la reunión.
—Es un cliente —dijo—. Nada más, así que quiero que os olvidéis de ese asunto. No me gusta que se hable de mi vida privada.
Teddy le tocó el hombro suavemente.
—No pasa nada, Rosa. Si hablamos de ello es porque nos importas. No queremos que lo pases mal.
—Entonces no tenéis por qué preocuparos —le aseguró—. Estoy bien. Estoy perfectamente.
Aquella frase se convirtió en su mantra el resto de la velada, que ya casi, por fin, había acabado. El barman anunció que iba a cerrarse el bar y la orquesta deseó buenas noches a los clientes tocando su pieza de despedida habitual, un arreglo dulce y melancólico de As time goes by, el tema de Casablanca.
Los pocos clientes que aún ocupaban la pista de baile dieron unas últimas vueltas y luego se dispersaron perdiéndose en la noche: parejas absortas y ajenas a todo lo que no fueran ellas mismas. Rosa había perdido la cuenta de las veces que se había quedado entre las sombras observando a personas que se enamoraban allí, en su establecimiento. El Celesta’s era ese tipo de lugar.
«¿Qué tal lo estoy haciendo, mamma?».
Celesta, que llevaba veinte años muerta, sin duda le daría su aprobación. El restaurante olía como la cocina de la infancia de Rosa. El restaurante ofrecía en su carta muchos de los platos que Celesta había preparado siempre con cariño, sabores intensos y cierta alegría exenta de preocupaciones que Rosa se esforzaba constantemente por hacer suya. Quería que el restaurante sirviera comida italiana reconfortante, de esa que saciaba ansias íntimas y dejaba a la gente repleta de gratos recuerdos.
Fingió estar ocupada cuando Alex y sus amigos se marcharon. Por fin pudo exhalar el aliento que sin darse cuenta había estado conteniendo. Cuando se marchó el último cliente, también se esfumó la magia. Se encendieron las luces, dejando a la vista migas y manchas en el suelo y los manteles, restos de cera de los portavelas, servilletas y cubiertos caídos. Sin música y con las puertas de la cocina abiertas de par en par, el estrépito de los platos resonaba en todo el edificio.
—Tachán —dijo Vince al sacar una hoja impresa con el resumen de los ingresos de esa noche—. La caja más alta en lo que va de año —dudó y luego añadió—: El capullo de tu exnovio ha dejado una propia de escándalo.
—No es mi exnada —insistió ella—. Es agua pasada.
—Sí, pero no por eso deja de ser un capullo.
—Eso no lo sé. Para mí es un perfecto desconocido. Ojalá se os metiera en la cabeza a todos.
—No lo veo posible —contestó él—. ¿Es que no ves las ansias que tenemos, Rosa? Estamos sedientos de cotilleos.
—Pues buscaos a otra sobre la que cotillear.
—Hemos estado mirándolo todos por las nuevas cámaras de seguridad —dijo Vince.
—No puedo creerlo.
—Teddy puede enfocar lo que quiera.
—Me alegro por él —comenzó a dolerle la cabeza y se frotó las sienes.
—Ya me encargo yo de eso, cielo —dijo Vince—. Hoy cierro yo.
Rosa le dedicó una débil sonrisa.
—Gracias —estuvo a punto de recordarle que se asegurara de que la cámara frigorífica estaba bien cerrada, y de que tuviera cuidado con los mapaches que se metían en los contenedores de basura, pero se contuvo. Llevaba una temporada intentando controlar sus impulsos de controladora nata.
Al salir por la puerta de atrás, lamentó no haberse llevado un jersey cuando había salido de casa a toda prisa. Había hecho calor por la tarde; ahora, en cambio, el aire frío le puso la piel de gallina.
Se habían limpiado los destrozos causados por la tormenta de la semana anterior, pero seguía habiendo árboles rotos y ramas caídas alrededor del aparcamiento. La luz se había ido durante horas, pero las cámaras habían salido ilesas.
Sus tacones resonaron en el pavimento cuando se dirigió a su coche, un Alfa Romeo Spider equipado con un lujoso equipo de sonido. Al pulsar el mando a distancia para abrir la puerta del conductor, una sombra cayó sobre ella.
Se detuvo y al alzar la vista vio a Alex. No supo por qué, pero no le sorprendió verlo allí, al suave resplandor de las luces del aparcamiento.
—¿Qué pasa? ¿Es que ahora vas a acosarme?
—¿Te sientes acosada?
—Sí, suele pasarme cuando un hombre me aborda en un aparcamiento desierto a medianoche. Me pone los pelos de punta.
—Es natural.
—Deberías oír lo que dicen de ti ahí dentro.
—¿Qué dicen?
—Bueno, toda clase de cosas. Que eres un capullo y un imbécil, cosas así. Dos hombres distintos se han ofrecido a partirte las piernas. Pero tu propina les ha gustado.
Alexander esbozó de nuevo aquella sonrisa ladeada, la que a Rosa en otro tiempo solía pararle prácticamente el corazón.
—Me alegra saber que te has rodeado de personal de calidad.
Ella hizo un gesto a la cámara de seguridad montada sobre una farola.
—¿Qué haces? —preguntó Alex.
—Intento que mi personal sepa que no necesito que me rescaten.
Era tarde. No podía seguir manteniendo aquella absurda conversación. Solo quería llegar a casa. Además, le estaba costando un ímprobo esfuerzo fingir que no surtía ningún efecto sobre ella.
—¿Qué haces aquí, Alex? —preguntó.
Él le mostró su mano, que sostenía un teléfono móvil del tamaño de su palma.
—Iba a llamar a un taxi. ¿El servicio local funciona tan mal como antes?
—¿Un taxi? Harías mejor en ir andando.
—Se supone que es peligroso. Y sé que no querrás poner en peligro a un cliente.
—¿Dónde están tus amigos?
—Han vuelto a Newport.
—¿Y tú vas a…?
—A la casa de Ocean Road.
Hacía doce años que nadie de su familia visitaba aquella casa. Era como una mansión embrujada, encaramada a orillas del océano, como una caracola vacía y abandonada. Preguntándose qué lo había llevado allí después de tanto tiempo, Rosa se estremeció. Antes de que se diera cuenta de lo que se proponía Alex, él le deslizó su chaqueta sobre los hombros. Rosa la apartó.
—No…
—Quédatela.
Ella intentó olvidarse de su calor corporal, que el forro de la chaqueta conservaba aún.
—¿Tus amigos no podían llevarte?
—No he querido que me llevaran. Estaba esperándote… Rosa.
—¿Es que quieres que te lleve? —preguntó alzando la voz, incrédula.
—Sí, gracias —contestó—. No me importaría —se dirigió hacia su Alfa Spider.
Rosa se quedó parada al resplandor ambarino de los focos, intentando descubrir qué hacer. Le daban tentaciones de largarse sin dirigirle la palabra, pero le parecía un poco mezquino y pueril. Podía pedir a alguien del restaurante que lo llevara, pero Alexander no despertaba muchas simpatías entre sus empleados. Además, sentía curiosidad, a su pesar.
No dijo una palabra cuando abrió la puerta del copiloto. Dijo adiós con la mano a la cámara de seguridad, montaron y arrancó.
—Gracias, Rosa —dijo Alex.
Como si le hubiera dado elección. Rosa excedió el límite de velocidad, pero no le importó. No se veía ni un alma, ni siquiera una zarigüeya o un ciervo. Las patrullas del departamento del sheriff no eran muy frecuentes en aquella zona y, dadas sus relaciones con Sean Costello, el sheriff de South County, no le preocupaba gran cosa que le pusieran una multa.
Los setos de rosales silvestres de la cuneta se desplegaban hacia las dunas y el agua negra. Al otro lado se extendían las marismas y el parque natural, una zona que por suerte estaba intacta desde hacía generaciones.
—Bien, imagino que te estarás preguntando por qué he vuelto —dijo Alex.
Rosa se moría por saberlo.
—En absoluto —dijo.
—Sabía que el Celesta’s era tuyo —explicó—. Quería verte.
Su franqueza la pilló desprevenida. Claro que siempre había sido la persona más sincera que conocía. Hasta cuando se marchó sin mirar atrás.
—¿Para qué? —inquirió.
—Sigo pensando en ti, Rosa.
—Lo nuestro es agua pasada —le aseguró ella, recordándose que Alex había estado bebiendo.
—A mí no me lo parece. Me parece que fue ayer.
—A mí no —mintió.
—Estabas saliendo con ese ayudante del sheriff, Costa —dijo Alex, refiriéndose al día en que había vuelto brevemente, unos diez años antes, y ella le había mandado a paseo. Se acordaría de aquello, igual que del hecho de que ella ni lo quería, ni lo necesitaba.
—Costello —puntualizó—. Sean Costello. Ahora es el sheriff.
—Y tú sigues soltera.
—Eso no es asunto tuyo.
—Quiero que lo sea.
Rosa pisó más aún el acelerador.
—Ha sido muy violento que aparecieras así.
—Ya lo suponía. Pero al menos estamos hablando. Es un comienzo.
—No quiero empezar nada contigo, Alex.
—¿Te lo he pedido yo?
Rosa tomó el camino de grava aplastada y conchas que llevaba a casa de los Montgomery. Los jardines se habían mantenido bien cuidados con el paso de los años, y habían pintado la casa cada cinco años. Era una obra maestra victoriana de estilo gótico Carpenter, y lucía una placa de bronce grabado de la Sociedad de Conversación del Patrimonio de South County.
—No —reconoció, poniendo el coche en punto muerto—. No me has pedido nada, excepto que te traiga. Y aquí estás. Buenas noches, Alex —pensó en añadir un comentario sarcástico, como que le diera recuerdos a su madre, pero no se atrevió.
Alex se volvió hacia ella en el asiento.
—Rosa, tengo muchas cosas que decirte.
—No quiero oírlas.
—Entonces no las oirás. Ahora. Verás, estoy borracho. Y necesito estar totalmente sobrio cuando te diga lo que quiero decirte.
Capítulo 3
A la mañana siguiente Rosa fue a Pegasus, una cafetería provista de sillas y sofás mullidos, mesas bajas y una exuberante selección de dulces. Millie, la dueña (una auténtica bohemia importada de Seattle, con sus vestidos anchos, sus sandalias Birkenstock y su talento natural para hacer un café perfecto) era amiga suya.
Mientras preparaba un café con leche doble aderezado con vainilla, Millie observó el montón de cuadernos y libros de texto que Rosa había dispuesto sobre la mesa.
—¿Qué estás estudiando ahora? —ladeó la cabeza para leer los lomos de los libros—. Programación neurolingüística y su aplicación práctica al crecimiento creativo. Te apetecía leer algo ligerito, ¿no?
—La verdad es que es un tema alucinante —dijo Rosa alzando la voz para hacerse oír por encima del estruendo del vaporizador—. ¿Sabías que se puede recuperar el gozo creativo por el sencillo método de encontrar asociaciones placenteras pasadas?
Millie puso el café con leche sobre la barra.
—Demasiado sesudo para mí, Einstein. ¿Qué universidad es?
—Berkeley. El profesor hasta se ha ofrecido a leer mi trabajo de fin de curso si se lo mando por e-mail.
Millie la miró con admiración.
—Desde luego, tienes la mejor educación que puede conseguirse con dinero.
—Así no me meto en líos —Rosa nunca se había marchado de casa para ir a la universidad, pero con los años había probado los mejores sitios de enseñanza superior del mundo: había estudiado genética en el MIT, arquitectura rococó en la Universidad de Milán, derecho medieval en Oxford y teoría del caos en Harvard. Solía contactar con los profesores por teléfono para engatusarles y que le mandaran el temario y una lista de lecturas. Ahora, con Internet, era todavía más fácil. Con unos cuantos clics del ratón podía encontrar temarios, esquemas y exámenes simulados. El único coste para ella era el precio de los libros.
—Estás loca —dijo Millie con una sonrisa—. Todos lo pensamos.
—Pero soy una loca muy culta.
—Cierto. ¿No te gustaría sentarte alguna vez y asistir a una clase de verdad?
Tiempo atrás, no soñaba con otra cosa. Luego se había hallado en medio de una tragedia inefable, y el rumbo de su vida había cambiado por completo.
—Claro que sí —dijo con estudiada ligereza—. Puede que todavía lo haga. Un día de estos, cuando encuentre tiempo.
—Podrías empezar por contratar a alguien que dirija el restaurante.
—Apenas puedo permitirme pagar mi propio salario —Rosa se sentó y abrió uno de los libros por un artículo sobre la Gramática Transformacional de Noam Chomsky.
Linda apareció con una camiseta en la que se leía «¿Y si el secreto de todo estuviera en bailar el hokey pokey?» y se acercó a la barra para pedir lo de siempre: té Lady Grey con miel y una rodaja de limón.
—Perdona que llegue tarde —dijo por encima del hombro—. Estaba hablando por teléfono con mi madre. He intentado cortar, pero no paraba de llorar.
—¡Qué tierno!
—Puede ser, aunque puede que también sea un poco insultante. Estaba tan… aliviada. Le preocupaba que no me casara nunca. Una tragedia de enormes proporciones en la familia Lipschitz. Así que ni siquiera le ha molestado que Jason sea católico —extendió la mano para que el sol brillara en las caras del diamante de su flamante anillo de compromiso—. Es todavía más bonito a la luz del día, ¿verdad que sí?
—Es precioso.
Linda le sonrió de oreja a oreja.
—Estoy deseando cambiarme el apellido por Aspoll.
—¿Vas a adoptar su apellido?
—Oye, para mí es una mejora. No todos nacemos con nombres como los de los personajes de una ópera de Puccini: Rosina Angelica Capoletti —se puso miel en el té—. Ah, y tengo noticias. La boda tiene que ser en agosto. La empresa de Jason va a trasladarlo a Boise. Tendremos que mudarnos a principios de septiembre.
Rosa sonrió a su amiga, aunque cuando Jason se lo había comentado le habían entrado ganas de darle un puñetazo.
—Así que tenemos menos de tres meses para organizar tu boda —dijo—. Quizá por eso lloraba tu madre.
—Mi madre está encantada. Va venir en avión desde Florida la semana que viene. Para planear un evento no hay nadie como ella. Todo saldrá a pedir de boca, ya lo verás.
Parecía muy tranquila, pensó Rosa. Seguramente todavía no había asimilado que iba a casarse y abandonar Winslow para siempre.
Linda levantó su taza.
—¿Qué tal tú, Rosa? ¿Recuperándote todavía de la impresión de ver a Míster Aquí te Pillo Aquí te Mato?
Rosa se concentró en espolvorear azúcar en su café con leche.
—No hay nada de lo que recuperarse. Se presentó en el restaurante, ¿y qué? La casa de Ocean Road sigue siendo de su familia. Tarde o temprano tenía que encontrármelo. Lo único que me sorprende es que haya tardado tanto. Pero no es para…
—Acabas de poner cuatro sobrecitos de azúcar en ese café —señaló Linda.
—No he.. —Rosa miró con sorpresa los sobrecitos rotos esparcidos por la mesa. Apartó la taza—. Mierda.
—Ay, Rosa —Linda le dio unas palmaditas en la mano—. Lo siento.
—Fue todo muy raro. Es extraño comprobar que alguien que hace años fue todo mi mundo ahora es un desconocido. Y supongo que es raro porque tendría que habérmelo imaginado haciendo su vida. No lo hacía cuando éramos pequeños, ¿sabes? Él se iba al final del verano y yo no pensaba nunca en cómo era su vida en la ciudad. Luego volvía al verano siguiente y retomábamos las cosas donde las habíamos dejado. Pensaba que solo existía los tres meses que estaba conmigo. Ahora ha seguido existiendo doce años sin mí, lo cual es perfectamente normal.
—Vamos, Rosa. Claro que no es normal. Quizá debería serlo, pero no lo es.
—Éramos unos críos, acabábamos de salir del colegio.
—Tú lo querías.
Rosa probó su café e hizo una mueca. Demasiado dulce.
—Todo el mundo se enamora a los dieciocho años. Y a todo el mundo lo dejan plantado.
—Y todo el mundo pasa página —dijo Linda—. Menos tú.
—Linda…
—Es verdad. Desde lo de Alex, nunca has tenido una relación especial de verdad —afirmó Linda.
—Salgo con hombres constantemente.
—Tú sabes lo que quiero decir.
Rosa apartó la taza.
—Estuve seis meses saliendo con Greg Fortner.
—Greg estaba en la Marina. Estuvo fuera cinco de esos seis meses.
—Quizá por eso nos llevábamos tan bien —Rosa miró a su amiga. Estaba claro que Linda no se lo estaba tragando—. Está bien, ¿qué me dices de Derek Gunn? Ocho meses, como mínimo.
—Yo no llamaría a eso un compromiso de por vida. Ojalá siguieras con él. Era fantástico, Rosa.
—Tenía un defecto fatal —masculló Rosa.
—¿Sí? ¿Cuál?
—Vas a decir que soy muy mezquina.
—Ponme a prueba.
—Era aburrido —dijo Rosa con un suspiro.
—Conduce un Lexus.
—Mejor me lo pones.
Linda pidió otra taza y compartió su té con Rosa.
—Tiene una casa en Newport, en primera línea de playa.
—Una casa aburrida. En una playa aburrida. Y lo que es peor aún: tiene una familia aburrida. Estar con ellos era como mirar cómo se seca la pintura de una pared. Y seguramente arderé en el infierno por decirlo.
—Conviene saber cuáles son tus problemas de personalidad antes de embarcarte en una relación.
—Ves demasiados consultorios psicológicos en la tele. Yo no tengo problemas de personalidad.
Linda tosió.
—Para. Como sigas así, me va a dar la risa y se me saldrá el té por la nariz.
—Está bien, ¿cuáles son mis problemas de personalidad?
Linda meneó una mano.
—No quiero entrar en ese tema. Necesito que seas mi dama de honor y eso no será posible si dejamos de hablarnos. De eso trata esta reunión, por cierto. De mí y de mi boda. Aunque no sea un tema tan interesante como tu relación con Alex Montgomery, ni mucho menos.
—Alex Montgomery y yo no tenemos ninguna relación —insistió Rosa—. Y, por no cambiar de tema, ¿acabas de pedirme que sea tu dama de honor?
Linda respiró hondo y le sonrió.
—Sí. Eres mi amiga más antigua y querida, Rosa. Quiero que me acompañes el día de mi boda. Así que ¿lo harás?
—¿Bromeas? —Rosa apretó la mano de su amiga—. Será un honor.
Le encantaban las bodas y había sido dama de honor seis veces. Sabía que eran seis porque, en los confines más remotos de su armario, tenía seis de los vestidos más feos jamás diseñados, en colores nunca vistos hasta entonces. Rosa, sin embargo, se los había puesto con orgullo y un profundo sentido del deber. Bailaba y brindaba en las bodas; había agarrado uno o dos ramos lanzados por las novias. Después de cada boda, regresaba a casa llevando sus zapatos en una mano y su ramo marchito en la otra.
—… en cuanto fijemos la fecha —estaba diciendo Linda.
Rosa se dio cuenta de que se había despistado.
—Perdona, ¿qué?
—¿Hola? He dicho que no te comprometas a nada entre el 21 y el 28 de agosto, ¿de acuerdo?
—Sí, claro.
Linda se acabó su té.
—Más vale que deje que te vayas. Tienes que arreglar lo tuyo con Alex Montgomery.
—No tengo nada que arreglar con Alex Montgomery. Sencillamente no hay nada que arreglar.
—Creo que no tienes elección —afirmó Linda.
—Eso es ridículo. Claro que tengo elección. El hecho de que haya vuelto al pueblo no significa que yo tenga nada que arreglar con él.
—Es tu oportunidad, Rosa. Una oportunidad de oro. No la dejes pasar.
Rosa abrió las manos, atónita.
—¿Qué oportunidad de oro? No tengo ni idea de qué estás hablando.
—Tu oportunidad de desatascarte.
—¿Cómo dices?
—Has estado atascada en el mismo sitio desde que te dejó Alex.
—Tonterías. Yo no estoy atascada. Tengo una vida fabulosa aquí. Nunca he querido ir a otra parte.
—No me refiero a eso. Me refiero a que estás atascada emocionalmente. Nunca has superado el dolor y la desconfianza que te produjo lo que pasó con Alex, y no puedes pasar página. Ahora que ha vuelto tienes la posibilidad de aclarar las cosas entre vosotros y quitártelo de la cabeza y del corazón de una vez por todas.
—No tengo a Alex Montgomery metido en la cabeza ni en el corazón —afirmó Rosa.
—Ya —Linda le dio unas palmaditas en el brazo—. Afróntalo, Rosa. Algún día me darás las gracias. No debe de estar pasándolo muy bien, ¿sabes?, desde que su madre…
—¿Qué pasa con su madre? —hacía siglos que Rosa no oía hablar de Emily Montgomery, pero eso no era raro. Ya nunca visitaba la costa.
—Dios mío, ¿no te has enterado?
—¿Enterarme de qué?
—Pensaba que lo sabías —Linda se levantó de un salto y buscó entre el montón de periódicos de la cafetería. Regresó con un Journal Bulletin y se lo mostró a Rosa.
Rosa se quedó mirando la foto de Emily Montgomery, que miraba serenamente a la cámara tan bella y altiva como siempre.
—Dios mío —dijo, alejando de sí el periódico por la mesa. Luego, casi al instante, volvió a agarrarlo y comenzó a leer—. «La señora Emily Wright Montgomery, esposa del financiero Alexander Montgomery iii, murió el miércoles en su casa de Providence…» —dejó el periódico y miró a su amiga—. Solo tenía cincuenta y cinco años.
—Eso pone ahí. No parece tan vieja ahora que una tiene casi treinta.
—Me preguntó qué pasó —Rosa pensó en cómo se había portado Alex la noche anterior. De pronto, su conducta adquirió un significado distinto. Acababa de perder a su madre. Y la noche anterior ella lo había dejado en una casa vacía.
Linda la miró con fijeza.
—Deberías preguntárselo a él.
Capítulo 4
Rosa conducía por la calle Prospect, camino de la casa donde había crecido. Allí habían cambiado muy pocas cosas: solo los nombres de los vecinos y los colores chillones de sus casas de fachada de madera. Los caminos de entrada, de cemento y atestados de cosas, conducían a garajes con el tejado medio hundido. Los olmos y los arces se arqueaban sobre la carretera cubriendo las feas y destartaladas casas con un majestuoso dosel.
Se estaba bien allí, se dijo Rosa. Era un lugar seguro y cómodo. La gente cuidaba todavía de sus peonías y sus hortensias, de sus rosas y sus linarias. Las mujeres tendían la ropa en cuerdas tendidas de un lado a otro de los jardines soleados. Los niños montaban en bicicleta de casa en casa y trepaban al enorme manzano del jardín de los Lipschitz. Rosa seguía pensando en aquel jardín como el jardín de los Lipschitz, aunque hacía años que los padres de Linda, ya jubilados, se habían ido a vivir a Vero Beach, Florida.
Aparcó junto a la acera delante del número 115, una casa cuadrada con un jardín tan bien cuidado que a veces la gente aflojaba la marcha al pasar en coche para admirarlo. Un seto recortado custodiaba el tumulto de rosas que florecían de primavera a invierno. Cada uno de los rosales tenía un nombre. No el nombre de su variedad, sino un nombre propio: Salvatore, Roberto, Rosina. Cada uno de ellos había sido plantado en honor de la primera comunión de cada hijo de la familia. Había también rosales bautizados en recuerdo de parientes de Italia a los que Rosa nunca había conocido, y varios en memoria de personas de las que no sabía nada: La Donna, por ejemplo, una american beauty de color escarlata, y una floribunda de color coral cuyo nombre no recordaba.
El recio matorral que crecía junto al umbral de la casa, cuajado de capullos de color blanco crema, era el Celesta, por supuesto. A pocos pasos de distancia estaba el que Rosa, a sus seis años, cuando aún tenía pasión por el rojo chicle, había elegido para ella. La mamma había estado tan orgullosa de ella aquel día… Era uno de esos recuerdos que Rosa guardaba como un tesoro por la nitidez con que se dibujaba en su corazón y su cabeza. Habría deseado poder recordar todo el pasado así, con esa claridad y ese cariño, sin la tintura del remordimiento y la mala conciencia. Pero eso era una ingenuidad, ya lo sabía.
Utilizó su llave de siempre para abrir la puerta. Su padre se la había dado cuando tenía nueve años, y no la había perdido ni una sola vez. Encendió un par de veces las luces de la entrada. Por costumbre, llamó a su padre aunque hacía ya unos años que no podía oírla.
Un olor acre salía de la cocina, acompañado por un suave zumbido.
—Mierda —masculló en voz baja, corriendo hacia el fondo de la casa.
En la encimera había una batidora encendida de cuya base salía un humo con olor a goma quemada. Rosa agarró el enchufe (estaba caliente al tacto) y tiró de él. Dentro de la batidora, el zumo se agitó, tibio. La alarma de incendios de la cocina parpadeaba. Pero ¿de qué servía si su padre no estaba mirando?
—Jesús, María y José, vas a matarte un día de estos —dijo Rosa agitando la mano para disipar el humo. Miró por la ventana y vio a su padre fuera, en el jardín de atrás, tranquilamente sentado.
Sobre la mesa de la cocina había un periódico abierto por la necrológica de Emily Montgomery. Rosa se imaginó a su padre empezando a desayunar mientras hojeaba el periódico y parándose en seco, impresionado, al ver la noticia. Seguramente había salido a pensar en ello.
Abrió las ventanas, encendió la campana extractora y vació la batidora en el fregadero. Mientras limpiaba aquel desbarajuste, sintió una oleada de nostalgia. En aquella cocina, siempre limpia y reluciente, su madre solía extender la masa de la pasta, cubriendo por completo la encimera cromada y la mesa de formica. Recordaba todavía los largos y fibrosos músculos de los brazos de su madre mientras manejaba el rodillo dando pasadas suaves y rítmicas sobre la masa mantecosa y amarilla.
La peste del motor quemado de la batidora era algo incongruente allí, en el mundo de su mamma