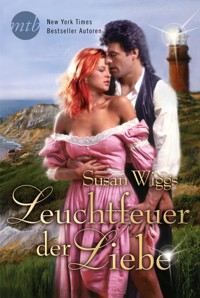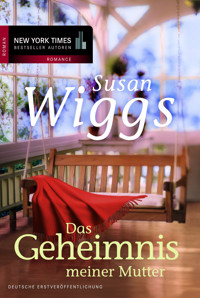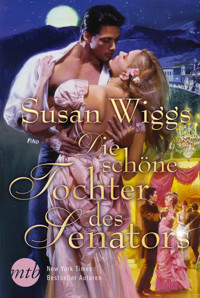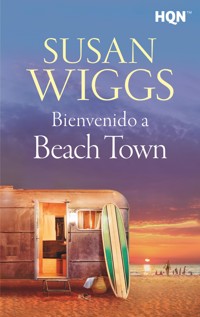12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Reflejos del pasado Cuando Faith McCallum llegó a la casa de los Bellamy su intención era reconstruir su vida y proporcionarles a sus hijas un futuro mejor. El huerto de manzanos A Tess Delaney le encantaba descubrir historias, devolver tesoros robados a sus legítimos propietarios y llenar los vacíos del corazón de la gente con explicaciones sobre el legado de sus familias. Dulce como la miel Isabel Johansen, una reputada chef criada en la apacible población de Archangel, había decidido transformar su hogar en una exclusiva escuela de cocina, un lugar único al que otros soñadores, como ella, pudieran acudir para aprender el arte culinario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1669
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack hqn Susan Wiggs 1, n.º 321 - septiembre 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-234-6
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Carta de los editores
Dedicatoria
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Segunda parte
Capítulo 13
Capítulo 14
Tercera parte
Capítulo 15
Cuarta parte
Capítulo 16
Quinta parte
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Sexta parte
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Reflejos del pasado es un viaje hacia la superación del miedo, el dolor y la pérdida de los seres queridos. Una tierna historia sobre los delicados vínculos que unen a una familia y los secretos que la separan.
Con su estilo narrativo ágil y fresco, Susan Wiggs nos trasporta a un verano soleado a orillas del lago Willow, donde se va fraguando lentamente el romance entre nuestros protagonistas.
Las emociones y los sentimientos de Faith McCallum y Mason Bellamy están tan bien dibujados que consiguen despertar la empatía del lector. Al igual que ocurre con el resto de los personajes.
Además, la trama tiene un toque de suspense e intriga, los diálogos son ingeniosos y a veces divertidos, sin que falte el dramatismo en su justa medida.
Todo ello hace que Reflejos del pasado se convierta en una lectura absorbente, que tenemos el placer de recomendar a nuestros lectores.
Los editores
Para mis padres, Nick y Lou Klist, mis primeros y mejores lectores. Vuestro amor, vuestra sabiduría y vuestro valor son mi inspiración.
Primera parte
De todas las cosas visibles,
Capítulo 1
Mason Bellamy miró hacia la montaña que había matado a su padre. Tenía un nombre inocente: Cloud Piercer, «el cortador de nubes». La intensa luz vespertina del invierno de Nueva Zelanda tenía el efecto de un hechizo. Las laderas cubiertas de nieve brillaban con matices rosados y de amatista, como si fueran una rara gema. El telón de fondo de los Alpes del Sur era deslumbrante: un panorama de escarpados picos de granito, cubiertos de hielo perpetuo, contra un cielo tan claro que hacía daño en los ojos.
Las únicas intrusiones en la belleza natural del paisaje eran la estructura blanca de una torre de repetición para teléfonos móviles, que se erguía en una de las cumbres cercanas, y una señal que había en la parte superior de la ladera: una puerta negra y amarilla con un letrero que decía: Solo expertos y un dial en el que se advertía de que el peligro de avalancha era moderado.
Se preguntó si alguien subía hasta allí cada día para mover la aguja del dial. Tal vez su padre se hubiera preguntado lo mismo el año anterior, justo antes de que quedara sepultado por doscientos mil metros cúbicos de nieve.
Según algunos testigos del pueblo más cercano a la falda de la montaña, había sido una avalancha de nieve seca que había creado una nube de polvo visible para cualquier residente de Hillside Township. En el informe del accidente se mencionaba que había habido un retraso antes de que se produjera el ruido y que, después, el estruendo se había oído a varios kilómetros a la redonda.
Los maorís de la región tenían leyendas sobre aquella montaña. Los nativos respetaban su belleza amenazadora y su naturaleza letal, y sus mitos estaban llenos de advertencias sobre seres humanos devorados por la nieve para contentar a los dioses. Aquel majestuoso pico, con sus nieves perpetuas, había desafiado a generaciones de esquiadores de todo el mundo, y su brillante cara norte era la pista favorita de Trevor Bellamy. También había sido su descenso final.
El último deseo de Trevor, que figuraba en su testamento, había llevado a Mason al otro lado del mundo, al invierno del hemisferio sur. En aquel momento, sin embargo, no sentía calor. Había empezado a sudar mientras ascendía hacia el pico, y se bajó la cremallera de la parka. Aquel descenso solo era accesible para aquellos que estaban dispuestos a llegar en helicóptero hasta una pista de aterrizaje a tres mil metros de altitud y, después, a subir otros cuantos cientos de metros equipado con esquís de travesía con pieles de foca sintética. Se quitó los esquís, desprendió el velcro de las pieles de foca de la parte inferior y las guardó en la mochila. Después, volvió a estudiar la ladera de la montaña y sintió una descarga de adrenalina.
En lo referente a esquiar en sitios peligrosos, era digno hijo de su padre.
El sonido de un deslizamiento rítmico dirigió su atención hacia el camino por el que acababa de subir. Al mirar, subió el bastón a modo de saludo.
–Qué hay, hermanito.
Adam Bellamy llegó a la cima del camino y se protegió los ojos con la palma de la mano.
–Has dicho que me ibas a dar una paliza, y lo has conseguido –dijo su hermano. Su voz reverberó por el terreno vacío y helado.
Mason sonrió.
–Yo cumplo mis promesas. Pero mira tú, que ni siquiera has sudado.
–Equivalente metabólico. Nos hacen una prueba de las condiciones metabólicas cada tres meses en el trabajo –le explicó su hermano. Adam era bombero y tenía las condiciones físicas necesarias para subir muchos tramos de escaleras cargado con treinta y seis kilos de equipamiento.
–Eso es estupendo. Mi único programa de entrenamiento consiste en correr para alcanzar el metro.
–La dura vida del financiero internacional –dijo Adam–. Oh, qué pena me das.
–No me estoy quejando –respondió Mason, y se quitó las gafas para aplicarles antivaho–. ¿Está cerca Ivy? ¿O ha parado para contratar a un equipo de guías de montaña que la lleven para no tener que subir con los esquís?
–Está muy cerca y puede oírte –dijo Ivy, al tiempo que aparecía por la cima–. ¿Y no están los guías de huelga?
Ivy llevaba una parka de color turquesa muy llamativa, unos pantalones de esquiar blancos, unas gafas de Gucci y unos guantes de cuero blancos. Llevaba el pelo suelto y le salía por debajo del casco. Era rubia, y tenía la melena despeinada por el viento.
Mason recordó nítidamente a su madre. Ivy se parecía mucho a ella. Al pensar en su madre, Alice Bellamy, sintió remordimientos de conciencia. Su último descenso también había sido en aquella montaña, pero, al contrario que su padre, ella había sobrevivido. Sin embargo, algunos dirían que lo que le había ocurrido era peor que morir.
Ivy se acercó a sus hermanos.
–Escuchad bien los dos. Quiero dejar bien claro públicamente que, cuando deje este mundo, no les pediré a mis hijos adultos que arriesguen la vida para dispersar mis restos. Solo que dejen mis cenizas en el mostrador de joyería de Neiman Marcus. Con eso me conformo.
–Pues eso déjalo por escrito –le dijo Mason.
–¿Y cómo sabes que no lo he hecho ya? –preguntó ella, señalando a Adam–. Por favor, ayúdame a quitar las pieles de foca, por favor.
Elevó uno de los esquís y lo clavó en la nieve. Adam le quitó con destreza las pieles sintéticas del primer esquí y, después, del segundo, e hizo lo mismo con las suyas. Las guardó en la mochila.
–Es empinadísimo, exactamente como lo describía papá.
–¿Te da miedo? –le preguntó Ivy, mientras se ajustaba la correa del casco.
–¿Es que me has visto alguna vez tener miedo por un descenso? –preguntó Adam–. Pero voy a tomármelo con calma. Nada de locuras.
Los tres permanecieron en silencio un momento, observando la preciosa ladera. Con aquella luz vespertina daba una imagen de serenidad. Era la primera vez que cualquiera de los tres iba a aquel lugar. Habían esquiado todos juntos, en familia, en muchos sitios, pero allí, no. Aquella montaña siempre había sido un sitio especial para su padre y su madre.
Se colocaron en fila. Primero Mason, el primogénito y el que mejor conocía a su padre. Adam, tres años menor, estaba muy unido a Trevor. Ivy, que todavía no había cumplido los treinta años, era la princesa de la familia por excelencia: una niña adorada que, aunque aparentaba fragilidad, tenía el corazón de una leona. Ella tenía el amor de su padre como solo podía tenerlo una hija.
Mason se preguntó si sus hermanos sabrían alguna vez las cosas que él sabía de su padre. Y, si llegaban a saberlo, ¿cambiaría lo que sentían por él?
El silencio de los tres hermanos era tan poderoso como cualquier conversación que pudieran tener.
–Es increíble –dijo Ivy, después de una larga pausa–. Las fotografías no le hacen justicia. Puede que el último deseo de papá no haya sido tan absurdo, después de todo. Puede que esta sea la montaña más bonita que he visto, y la estoy viendo con mis dos chicos preferidos –explicó. Después, añadió con un suspiro–: Ojalá hubiera podido venir mamá.
–Lo voy a grabar todo en vídeo –dijo Adam–. Podemos verlo todos juntos en Avalon, la semana que viene.
Había pasado un año desde el accidente, y su madre estaba adaptándose a una vida nueva en un nuevo sitio, un pequeño pueblo de Catskills, a orillas de Willow Lake. Mason estaba bastante seguro de que aquella no era la vida que había imaginado.
–¿Lo tienes? –preguntó Adam.
Mason se dio una palmada en la frente.
–¡Demonios, se me ha olvidado! Esperadme aquí mientras bajo otra vez, recojo las cenizas, vuelvo a subir en helicóptero hasta el punto de encuentro y termino la ascensión final.
–Qué gracioso –dijo Adam.
–Claro que lo tengo –dijo Mason. Se quitó la mochila y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de bandana azul marino. Lo desenvolvió y le dio el pañuelo a Adam.
–¿Una jarra de cerveza? –preguntó Ivy.
–Es lo único que encontré –respondió Mason. Aquella jarra era un objeto kitsch que había comprado cuando estaba en la universidad. Tenía pintado un Falstaff riéndose, y una tapa de latón con bisagra–. La urna que nos dieron era muy grande, y no me cabía en la maleta.
No les explicó a sus hermanos que una buena parte de las cenizas habían acabado en el suelo de su apartamento de Manhattan. Pasar las cenizas de su padre de la urna a la jarra de cerveza había sido más difícil de lo que él pensaba. La idea de que su padre estuviera metido en las fibras de la alfombra le había causado mucha inquietud, así que había pasado la aspiradora, estremeciéndose cada vez que oía el sonido de un pedazo más grande entrando en la bolsa.
Después, se había sentido mal al pensar en que tenía que vaciar la bolsa de la aspiradora en el cubo de la basura, así que había salido al balcón y había echado los residuos al viento, sobre la Avenida de las Américas. Aquel día hacía algo de viento, y su vecina, la quisquillosa de arriba, había asomado la cabeza, blandiendo el puño y amenazándolo con llamar al encargado de mantenimiento del edificio para denunciar aquella transgresión. La mayoría de las cenizas habían vuelto a caer en el balcón, y Mason había tenido que esperar a que amainara el viento. Después, había barrido el suelo de la terraza.
Así pues, en aquella jarra de cerveza solo estaba la mitad de las cenizas de Trevor Bellamy. Él decidió que era lo apropiado: su padre también había estado solo a medias con ellos durante su vida.
–A mí me parece bien –dijo Adam–. A papá le gustaba tomarse unas cervezas.
Mason alzó la jarra al aire, contra el cielo de la tarde, que iba oscureciéndose.
–Ein prosit –dijo Adam.
–Salut –dijo Mason, en francés, idioma que su padre hablaba como un nativo.
–Cin cin –dijo Ivy, que, al ser la artista de la familia, prefería el italiano.
–«Tómate las pastillas de proteínas y ponte el casco» –dijo Mason, citando la letra de la canción de David Bowie–. Vamos allá.
Ivy se bajó las gafas para protegerse los ojos.
–A mamá le gusta tanto esquiar, que me da mucha pena pensar que no vaya a poder hacerlo nunca más.
–Lo voy a grabar todo para que pueda verlo –dijo Adam. Se sacó un guante tirando del dedo índice con los dientes y encendió la cámara GoPro que se había fijado en el casco.
–¿No deberíamos decir unas palabras? –preguntó Ivy.
–Si digo que no, ¿me vas a hacer caso? –preguntó Mason, mientras quitaba el celo de la tapa de la jarra de cerveza.
Ivy le sacó la lengua. Después, miró a Adam y habló hacia la cámara.
–Hola, mamá. Ojalá pudieras estar aquí con nosotros para despedirte de papá. Hemos llegado a la cima del Cloud Piercer, como él quería. Es un poco surrealista encontrarnos con el invierno aquí, cuando el verano está empezando allí donde estás tú, en Willow Lake. Es como si… no sé, como si estuviéramos fuera del resto del mundo –dijo, y la emoción le quebró la voz–. Bueno, pero aquí estoy, con mis dos hermanos mayores. A papá le encantaba que estuviéramos los tres juntos, esquiando y pasándolo bien.
Adam movió la cabeza para grabar el majestuoso paisaje. La silueta de los picos de los Alpes del Sur, que recorrían toda la isla sur de Nueva Zelanda, se recortaba nítidamente en el cielo. Mason se preguntó cómo había sido el día en que sus padres hicieron su último descenso juntos, precisamente en aquella montaña. ¿Estaba el cielo tan azul que hacía daño a los ojos? ¿Les dolían los pulmones al respirar aquel aire tan helado? ¿Era tan absoluto el silencio? ¿Habían tenido el más mínimo presentimiento de que toda la nieve de la ladera de la montaña estaba a punto de enterrarlos?
–¿Listos? –preguntó.
Adam e Ivy asintieron. Él observó la cara de su hermana; tenía una expresión de tristeza por la pérdida de su padre. Ella estaba muy unida a él, de una forma muy especial, y su muerte la había golpeado con mucha dureza. Tal vez, con más dureza incluso que a su madre.
–¿Quién va primero? –preguntó Adam.
–No puedo ser yo –respondió Mason–. Es que… eh… no querréis que os dé el viento con las cenizas en la cara –explicó, haciendo gestos con la jarra de cerveza.
–De acuerdo –dijo Ivy–. Entonces, tú ve el último.
Adam giró la cámara para que grabara por detrás de él.
–Vamos uno a uno, ¿de acuerdo? Para no provocar otra avalancha.
Descender de uno en uno por la ladera de la montaña era una medida de seguridad bien conocida en zonas con peligro de avalanchas. Mason se preguntó si su padre estaba al tanto de aquel procedimiento. Se preguntó si habría violado aquella norma. No creía que fuera capaz de preguntarle a su madre un detalle así. Lo que hubiera ocurrido en aquella montaña un año antes ya no podía cambiarse.
Ivy se quitó las gafas, se inclinó hacia delante y besó la jarra de cerveza.
–Adiós, papá. Vuela hacia la eternidad, pero no te olvides de lo mucho que te queremos aquí. Te guardaré para siempre en mi corazón –dijo, y comenzó a llorar–. Pensaba que se me habían terminado las lágrimas, pero supongo que no. Siempre lloraré por ti, papá.
Adam movió los dedos por delante de la cámara.
–Adiós, papá. Fuiste el mejor. No podría pedir más. Excepto haber tenido más tiempo para estar a tu lado. Hasta luego, amigo.
Cada uno de ellos había conocido a un Trevor Bellamy distinto. Mason hubiera preferido que el suyo fuera el mismo que le inspiraba tanta ternura a Ivy y tanta lealtad a Adam. Él conocía otra faceta de su padre, pero no iba a ser quien destruyera los recuerdos de sus hermanos.
Adam se empujó con los bastones y comenzó el descenso por la montaña, mientras la cámara que llevaba en el casco lo grababa todo.
Ivy esperó unos instantes. Después, siguió a su hermano a una distancia prudencial. Gracias a Adam, el más precavido de los tres, todos llevaban un foco y un air bag contra avalanchas especialmente diseñado para detonarse si se producía una.
Su madre lo llevaba puesto el día del accidente. Su padre, no.
Adam esquiaba con destreza y control, descendiendo por la empinada pista con facilidad, dibujando curvas sinuosas en la nieve intacta. Ivy lo seguía con elegancia, convirtiendo su rastro en forma de ese en el dibujo de una hélice doble.
Corría una brisa que, aunque suave, removía el aire helado. Mason pensó que había hecho un esfuerzo demasiado grande para subir a aquella cima como para descender de un modo cauteloso. Siempre había sido el más temerario de los tres, y decidió bajar como, seguramente, lo habría hecho su padre, con euforia, con desenfreno.
–Allá voy –dijo, y abrió la tapa de la jarra con el dedo pulgar. El aire frío debía de haber debilitado la loza, porque se desprendió un fragmento puntiagudo que atravesó el guante y se le clavó en el dedo. No hizo caso del dolor y se concentró en su tarea.
¿Quedaría en aquellas cenizas algún resto de la esencia de su padre? ¿Estaría el espíritu de Trevor Bellamy atrapado en aquella humilde jarra, esperando a que lo liberaran en lo más alto de la montaña?
Él había vivido la vida a su manera. Había dejado atrás todo un legado de secretos. Había pagado un precio muy alto por su libertad, y había dejado aquella carga sobre los hombros de su hijo.
–Que Dios te acompañe, papá –dijo.
Con los bastones en una mano y la jarra en la otra, elevó el brazo y se lanzó hacia abajo por la pista, inclinándose para controlar el descenso. Por un momento, oyó la voz de su padre: «Enfréntate al miedo, hijo. De ahí es de donde sale el poder». Las palabras le llegaron desde un momento pasado en el que todo era fácil, cuando su padre solo era «papá» y le estaba enseñando a bajar una montaña, y gritaba de pura alegría al ver que él conseguía descender con éxito por una pista muy inclinada. Seguramente, aquel era el motivo por el que él prefería los deportes que producían adrenalina, los que le situaban a uno en el límite entre el terror y el triunfo.
Las cenizas crearon una nube al quedar atrás; el viento las dispersó por la cara de la amada y letal montaña de Trevor.
Las cosas más amadas de una persona podían causarle la muerte. Mason había oído aquello en alguna parte o, tal vez, acababa de inventárselo.
A medida que aumentaba la velocidad del descenso, dejaba de inquietarle aquel pensamiento. Esa era la belleza de esquiar en lugares peligrosos. Estaba eufórico, y se daba cuenta vagamente de que la cámara de Adam lo estaba enfocando. No pudo resistir la tentación de lucirse, y dejó un rastro por una expansión de nieve virgen, como una serpiente que se deslizara por la montaña. Vio un saliente de granito, perfecto para hacer un salto, y se dirigió hacia él. «Enfréntate al miedo, hijo». Dirigió los esquís hacia la línea de caída y se lanzó por encima del saliente. Durante unos segundos, voló por el aire, y el viento le agitó la parka y lo convirtió en una cometa humana. Al aterrizar, a una velocidad increíble, se tambaleó, pero consiguió mantenerse en pie sujetando la jarra con el brazo en alto.
Soltó una breve carcajada. «¿Qué te parece, papá? ¿Cómo lo he hecho?». De un modo u otro, toda su vida había sido una demostración para su padre, en los deportes, en el colegio y en el trabajo. Había perdido a su público, y era algo liberador. Eso hacía que se preguntara por qué se le estaban empañando las gafas a causa de las lágrimas. Entonces, cuando la pista iba allanándose y él disminuía de velocidad de una forma natural, vio que Ivy estaba agitando los brazos frenéticamente.
¿Qué pasaba?
Esquió rápidamente hacia ellos. Adam había sacado su teléfono móvil.
–¿Qué pasa? –preguntó–. ¿Es que mi descenso épico no ha sido lo suficientemente bello? ¿O es que ya estás anunciándolo en Twitter?
Pese al frío, Ivy tenía la cara muy pálida.
–Es mamá.
–¿Está al teléfono? Dile «hola» de mi parte.
–No, bobo, a mamá le ha pasado algo.
Capítulo 2
Para Mason, el dinero era una herramienta, no una meta. Y cuando tuvo que trasladarse de un remoto pueblo de montaña hasta un aeropuerto internacional, se alegró de tener mucho. A las pocas horas de arrojar las cenizas de su padre, los tres estaban en la sala de espera de primera clase del Christchurch Airport, esperando a que saliera su vuelo para Nueva York. Desde allí iban a tomar un avión privado que los llevaría directamente a Avalon, en dirección norte hacia Albany, siguiendo el curso del río Hudson. Le había dicho a su secretaria que alquilara un hidroavión, para poder amarar en Willow Lake y bajar en el embarcadero que había frente a la casa de su madre.
El viaje iba a durar veinticuatro horas en total y, gracias al cambio horario, llegarían el mismo día de su salida. El viaje costaba casi treinta mil dólares, que pagó sin pestañear. Solo era dinero. Él tenía un don para ganar dinero, del mismo modo que otros tipos hacían casitas de madera para los pájaros en su garaje durante el fin de semana.
Adam estaba al teléfono con alguien de Avalon.
–Ya vamos para allá –dijo, y miró el reloj de la sala de espera–. Llegaremos cuando lleguemos. Sí, no queda más remedio que esperar.
–¿Te han dicho algo más? –preguntó Mason.
–Se ha caído por las escaleras y se ha roto una clavícula –respondió Adam, y se metió el teléfono móvil al bolsillo–. No se ha roto la cabeza de milagro. Podía haberla aplastado la silla motorizada.
–No puedo creer que se haya caído –dijo Ivy, con la voz temblorosa.
–¿Y qué demonios estaba haciendo en un descansillo? –preguntó Mason–. Todas las escaleras están adaptadas para ella.
–Si te molestaras en ir a verla con más frecuencia, sabrías que han terminado de poner el ascensor –respondió Adam. Él estaba a cargo del cuidado diario, y vivía en la misma finca, que estaba a orillas del lago. Mason se ocupaba de comprar todo lo que su madre pudiera necesitar, de las finanzas y de la logística; aquellas tareas estaban dentro de su zona de confort.
Desdeñó la crítica que acababa de hacerle su hermano.
–Eso no tiene nada que ver. No entiendo cómo se las ha arreglado para caerse por las escaleras. Está tetrapléjica y va en silla de ruedas. No puede moverse.
–Puede mover la boca y conducir la silla con la respiración –explicó Ivy–. Ha estado trabajando con la fisioterapeuta para extender los brazos desde el codo, así que eso también le ayuda a moverse.
–Tampoco entiendo por qué estaba arriba –dijo Mason.
Le latía el corazón con tanta fuerza que le hacía daño en el pecho. Su madre y él habían tenido sus diferencias, pero en momentos como aquel, solo sentía amor y dolor. Y pánico.
–¿Estás seguro de que está bien –preguntó Ivy, que acababa de llevarles una bandeja con tres cafés y tres cruasanes a la zona donde estaban sentados.
–Aparte de su rabia y su amargura de costumbre, sí –dijo Adam–. Está bien.
–Dios –murmuró Mason, y se pasó la mano por el pelo.
–No, el asistente que estaba de guardia se llamaba José –dijo Adam, mientras consultaba su correo electrónico en el teléfono.
–Despide a ese cabrón –le ordenó Mason.
–No tuve que hacerlo –respondió Adam–. Él lo dejó. Todos lo dejan. Ninguno de los asistentes ha durado más que unas semanas.
–De todos modos, él no podía haberlo evitado –dijo Ivy–. Según la señora Armentrout, mamá subió en el ascensor hasta arriba sin decírselo a nadie.
–¿Armentrout? ¿El ama de llaves? –preguntó Mason–. Entonces, a ella también hay que despedirla.
–Tú eres el que la contrató –dijo Adam.
–Mi secretaria la contrató. Con mi aprobación.
–Y es estupenda. Además, el que tiene que cuidar de mamá es el asistente, no el ama de llaves.
–Ella necesita ayuda, no que le pongamos vigilancia –dijo Ivy.
–Puede que sí necesite vigilancia, si se escapa escaleras arriba –dijo Mason.
Pasaba más tiempo pensando en su madre del que nadie pudiera imaginar. Hacía un año, su padre había muerto debido a una tragedia. Todos, él incluido, pensaban que su madre tenía suerte de seguir viva.
Sin embargo, ella no se consideraba afortunada. Desde que le habían dicho que la lesión en la columna vertebral significaba que no podría volver a caminar, y mucho menos a bailar, esquiar, bucear ni correr, ni siquiera a conducir, ella se había enfurecido por su destino. Cualquiera que se atreviera a decirle a la cara que podía dar gracias por estar con vida corría el riesgo de llevarse una amarga reprimenda.
Después de muchas operaciones, de terapia y de rehabilitación intensiva, Alice había accedido a ir a vivir a Avalon para adaptarse a su nueva vida de viuda y tetrapléjica, con la determinación de conseguir tanta independencia como pudiera. Avalon era el pueblo en el que vivía Adam; estaba a orillas del lago más bonito de Ulster County, a un par de horas en tren de Nueva York.
Cada uno de los hermanos Bellamy cumplía con su parte. Adam era bombero y tenía la capacitación de Técnico de Emergencias Médicas; en aquel momento estaba viviendo en el cobertizo de los botes de la finca que Mason le había comprado a su madre después del accidente. Adam sabía cuidar de la gente, y era un alivio tener a un miembro de la familia cerca de su madre.
Él era el responsable de que su madre tuviera todo lo que necesitaba para crear su nueva vida en Avalon. Le había proporcionado una finca a orillas del lago y una casa adaptada a su condición con espacio suficiente para alojar a los empleados. Era una residencia antigua que había sido reformada y equipada con rampas, vanos anchos y un ascensor, un sistema de interfonos y una red de caminos preparados con caminos nivelados para que la silla de ruedas motorizada pudiera transitar por ellos. Había un gimnasio privado con equipo especial para terapia física, una piscina climatizada, sauna y spa, y un embarcadero y un cobertizo para botes con rampas y una grúa. Su madre tenía varios empleados de servicio en casa, incluidos un chef balinés formado en la escuela Cordon Bleu, un chófer y un asistente.
Todos tenían su papel. Él pensaba que las cosas estaban funcionando. Sin embargo, parecía que no había ningún asistente en la finca en aquel momento.
–¿Y qué has querido decir con eso de que todos se marchan? –le preguntó a Adam.
–Como ya te he dicho, lo entenderías mejor si fueras a visitarla más a menudo. Ivy vive en la Costa Oeste y va a verla más veces que tú, que vives en Nueva York.
El papel de Ivy era algo vago, pero vital. Algunas veces, él tenía la sensación de que ella cumplía con su parte tan solo siendo ella misma, una chica adorable que sabía cómo apoyar a los demás. Era diez años más joven que él, y era el tipo de persona que podía llenar de luz una habitación nada más entrar en ella. Después del accidente, Ivy era tan vital para su madre como el oxígeno.
–Mamá no necesita compañía –dijo Mason–. Le he comprado la mejor casa que hemos podido encontrar y la he reformado y equipado para su silla de ruedas y he contratado toda una plantilla de empleados que están a su servicio. No sé qué más puedo hacer.
–Algunas veces, no tienes que hacer nada –respondió Ivy–. Solo tienes que estar ahí. Es lo que necesita.
–No, de mí, no –respondió él, y consultó su agenda en su teléfono móvil–. Así que ya le han operado la clavícula. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar en el hospital?
–No mucho, seguramente –respondió Adam–. Sabremos más cuando nos reunamos con los médicos –añadió; se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas–. Mira, iba a decírtelo durante la cena de esta noche, pero… Durante los próximos meses vas a tener que hacerte cargo de mamá tú mismo. O, tal vez, un poco más de tiempo.
Mason hizo un gesto con la mano para descartar aquella idea.
–No puedo quedarme ni unas cuantas horas. Se supone que tengo que estar en Los Ángeles con Regina pasado mañana –dijo–. Ha concertado una cita con un cliente muy importante.
No consideró prudente mencionar que, además, había decidido aprovechar aquel viaje de trabajo para pasar unos días haciendo surf en Malibú con Regina, su colega y su novia.
–Pues vas a tener que cancelarlo –dijo Adam–. Tienes que quedarte con mamá.
–¿Qué quieres decir?
–Que vas a tener que vivir en la casa del lago. Conviértela en tu base de operaciones.
Mason se rebeló.
–¿De qué trata todo esto?
–Yo tengo que pasar fuera una temporada –respondió Adam–. Por un entrenamiento especial. Por trabajo.
Mason se giró inmediatamente hacia Ivy.
Ella alzó ambas manos con las palmas hacia fuera.
–¿No te acuerdas de que tengo una beca en París? ¿De que he estado trabajando durante los últimos cinco años para conseguirla? Pues empieza el mes que viene.
–Posponla.
–Sí, claro. Le diré al director del Instituto de Paume que deje mi hueco reservado –dijo Ivy–. Me parece que esta vez te toca a ti, hermano.
–Está bien. Pero no voy a mudarme a Catskills. Le diré a mi secretaria que contrate a otro asistente.
–Demonios –dijo Adam–. Mamá necesita a la familia. Te necesita a ti.
Él le había proporcionado todo lo que podía necesitar en términos materiales, pero no le había dado lo único que no podía darle. Había algunos problemas que ni siquiera podían solucionarse con dinero.
Y no podía imaginarse nada peor que estar atrapado en un pueblecito con su madre, que estaba amargada por lo que le había ocurrido y con la que, al contrario que sus hermanos, tenía una relación difícil desde la adolescencia.
No podía ir a vivir con ella. Ni hablar.
–¿Qué clase de entrenamiento especial? –le preguntó a Adam.
–Voy a conseguir un certificado en investigaciones sobre incendios provocados. Tengo que estar en Albany de doce a dieciséis semanas.
–¿En serio?
–Tiene un problema de mujeres –dijo Ivy–, y va a aplicar la cura geográfica.
–Cállate, mocosa. No tengo ningún problema de ese tipo.
–Bueno, pues, entonces, llamémosle falta de problemas de mujeres.
–¿Cómo? Vamos –dijo Adam y, para sorpresa de Mason, se puso rojo–. Es complicado. Y, hablando de complicaciones, ¿a cuántos sapos has besado tú este año?
Ivy se quejaba a menudo de la situación de su vida amorosa, y Mason no entendía por qué. Era muy guapa, muy buena y un poco alocada, y todos la adoraban. Supuso que el tipo adecuado para ella, no.
–Cállate tú –respondió ella, y Mason oyó ecos de su infancia.
–Callaos los dos –dijo él–. Vamos a pensar en lo que podemos hacer con mamá.
–Ivy se va a París a darse un revolcón…
–Eh –dijo ella, y le dio un puñetazo en el brazo a Adam.
–Y yo no puedo cambiar la fecha del curso de capacitación para ajustarlo a tus viajes. Tú verás, Mason.
–Pero…
–Pero nada. Te toca dar la cara.
Mason miró a sus hermanos con el ceño fruncido. Era difícil creer que tuvieran el mismo ADN, siendo tan distintos.
–Ni hablar. Que yo esté allí no va a ayudar en nada. No voy a ir a vivir a Willow Lake.
Capítulo 3
–Te prepararía un buen asado, pero estoy un poco indispuesta en este momento –dijo Alice Bellamy, cuando Mason llegó a la finca de Willow Lake.
–No te preocupes. De todos modos, soy vegetariano.
Mason se preguntó si su madre se había dado cuenta de que llevaba desde los doce años sin comer carne.
Ella estaba sentada junto a la ventana, y él atravesó la elegante habitación para darle un beso en la mejilla. Jabón y crema, una blusa recién lavada, los olores que siempre había asociado con ella. Con la diferencia de que, antes, ella podía darle un ligero abrazo y apartarle el pelo de la frente.
Mason disimuló el dolor que sentía y se sentó frente a su madre. Observó su rostro y se quedó asombrado de lo poco que había cambiado de cuello para arriba. Pelo rubio y brillante, un precioso cutis, los ojos azul oscuro. Él siempre se había sentido orgulloso de tener una madre tan joven y tan guapa.
–Te has roto la clavícula –comentó.
–Eso me han dicho.
–Pensé que te habrían puesto un cabestrillo, o algo así.
Ella frunció los labios.
–No lo necesito para mantener el brazo inmovilizado.
–Eh, sí –musitó él. Desde el accidente, no sabía cómo hablar con su madre. ¿A quién quería engañar? Él nunca había sabido cómo tratar con ella–. ¿Te… duele?
–Querido hijo, no siento nada por debajo del pecho. Ni dolor, ni placer. Nada.
Mason dejó pasar unos segundos mientras intentaba pensar en una respuesta que no sonara falsa, ni condescendiente.
–Me alegro de que estés bien. Nos diste un buen susto.
Se hizo el silencio en el salón, que tenía una enorme chimenea de piedra, un precioso mobiliario y estanterías llenas de libros. Todo estaba dispuesto de manera que la silla de su madre se moviera con total libertad. Había un estudio en un rincón, con un gran escritorio; en otra de las esquinas de la estancia había un telescopio de latón en un trípode. El piano de cola, que había estado en todas las casas de la familia, se había convertido en un soporte para una colección de fotografías.
Las vistas a Willow Lake estaban enmarcadas por la puerta doble de la terraza, que podía operarse con un interruptor.
–Bueno, pues –continuó Mason– vamos a conseguirte un nuevo asistente enseguida. Mi secretaria ya está trabajando con un par de agencias –dijo, y miró la hora–. Tengo muchas cosas que hacer. El abogado llegará dentro de media hora. ¿Estás lista para eso?
–¿Abogado? –preguntó ella, con extrañeza, y tomó un sorbito con la pajita de una taza de café que estaba sobre la bandeja de su silla.
–Mi abogado de la ciudad me recomendó a alguien de por aquí.
–¿Para qué?
–Para que se ocupe de poner la demanda por negligencia contra el asistente que dejó que te cayeras por la escalera y contra su empresa.
–Oh, no, no. Solo fue un accidente de lo más tonto –dijo ella–. No fue culpa de nadie.
–Mamá, te caíste por un tramo de escaleras con una silla motorizada que pesa ciento cincuenta kilos. No te aplastó de milagro. Alguien cometió una negligencia…
–Yo –dijo ella–. Me incliné sobre el control y me salí de los raíles.
–Entonces, la culpa es del fabricante de la silla.
–No, nada de abogados. Lo que yo hic… Lo que ocurrió no es culpa de nadie. No quiero pleitos. Punto.
–Mamá, tienes derecho a que te paguen una indemnización.
–No. Y no quiero oír ni una palabra más al respecto.
Mason le envió un mensaje a Brenda para que cancelara la cita con el abogado.
–Lo que tú quieras. Esto nos da más tiempo para reunirnos con los posibles asistentes.
–Magnífico.
–Adam ya me advirtió que ibas a comportarte como una aguafiestas.
–Seguro que no dijo «aguafiestas». Él es bombero, así que seguro que dijo algo más imaginativo, como «bruja del infierno».
«Adam es un santo», pensó Mason. Y lo maldijo por haberse marchado ya. Adam e Ivy se habían quedado hasta que le habían dado el alta a su madre, y habían tenido que irse. Adam, a su curso, e Ivy, a Santa Bárbara, a prepararse para su viaje a Europa.
–He imprimido los currículums de los candidatos a los que vamos a entrevistar –dijo–. ¿Quieres que los leamos ahora, o…?
–Creo que ahora me gustaría salir al jardín.
Él apretó los dientes y apartó la mirada para disimular su irritación.
–Estás molesto –dijo su madre–. No ves el momento de irte. Tienes un pie en la puerta.
Vaya. No lo había conseguido. Puso una agradable expresión en su cara.
–No digas bobadas. Me alegro de estar aquí para poder pasar una temporada contigo.
–Sí, claro –dijo ella. Después, empujó una palanca de su silla y se encaminó hacia la puerta de la terraza–. Vamos a ver la finca que has comprado. Nunca la has visto en verano.
Él permaneció a un lado. Se quedó impresionado por la destreza con la que ella utilizó la silla para accionar el interruptor que abría las puertas. Al salir a la terraza, las vistas y la claridad le dejaron sin respiración.
–Vaya –murmuró.
–Lo has hecho muy bien –le dijo su madre–. Te agradezco todo lo que has hecho por mí: traerme a Avalon, arreglar esta casa para adaptarla a mis necesidades y contratar al personal. Si voy a ser una tullida el resto de mi vida, por lo menos lo seré a lo grande.
–Creía que no íbamos a usar la palabra «tullida».
–Cuando estoy siendo cortés, no. Pero no me siento demasiado cortés estos días.
–Deja que disfrute de las vistas un momento, ¿de acuerdo?
La última vez que había visto la finca todo estaba nevado. La propiedad tenía el nombre de Webster House y se había construido en mil novecientos veinte por un descendiente del mismo Daniel Webster. Él, sin embargo, no había tomado la decisión de comprar aquella casa por su importancia histórica, ni por el prestigio, ni siquiera por su valor como inversión. Quería que su madre tuviera un lugar bonito para vivir, cerca de Adam, su hijo favorito, y que la residencia pudiera adaptarse rápidamente a su situación.
Durante el proceso había entendido lo beneficioso que era tener una gran familia que vivía en un pueblo pequeño. Su prima Olivia estaba casada con el constructor que había restaurado la lujosa mansión de madera y piedra y le había devuelto el brillo de residencia veraniega que tenía en tiempos pasados. Su primo Ross estaba casado con una enfermera especializada en la adaptación de viviendas. Otro primo suyo, Greg, era paisajista. Olivia era una gran diseñadora, además; así pues, la casa estaba lista a los pocos meses de empezar las obras para que su madre y Adam pudieran vivir allí.
Él no había reparado en gastos; no tenía necesidad de hacerlo. Durante la década anterior había fundado y dirigido su propia empresa de capital de riesgo, y el negocio iba bien. Tenía todo el dinero del mundo. Claro que, por supuesto, la riqueza tenía sus límites. No podía comprarle a su madre la movilidad. No podía comprar la forma de que volviera a sonreír.
Respiró profundamente el aire matinal y dijo:
–Es muy dulce.
–¿Disculpa?
–El aire de aquí. Es dulce.
–Sí, supongo que sí.
–Y el jardín es maravilloso. ¿Te gusta?
–Tu primo Greg envió a un equipo de jardineros para que cortaran el césped y lo arreglaran todo –dijo ella, señalando con un asentimiento la amplia ladera de hierba que descendía hasta la orilla del lago. Había un embarcadero y una casa para botes de madera y piedra, que albergaba kayaks, un pequeño velero y un Chris-Craft del año mil novecientos cuarenta. Cuando no estaba de servicio en el parque de bomberos, Adam vivía en el piso superior.
Había una fila de enormes sauces llorones cerca de la orilla; los extremos de las ramas tocaban el agua iluminada por el sol. Aquel era un paisaje que conservaba por completo su belleza natural; Willow Lake era uno de los lagos más bonitos de toda una zona llena de preciosos lagos. Estaba rodeado de colinas verdes que ascendían con suavidad desde la orilla. En el extremo norte había un gran campamento de verano que contaba con unos cien años de edad: Camp Kioga.
En el extremo sur estaba el pueblo, llamado Avalon, y que era tan perfecto como la ilustración de un libro de cuentos, con su estación de tren, la plaza a la vieja usanza, la biblioteca de piedra de estilo neoclásico y los parques sombreados que recorrían las orillas del agua. Había una carretera de montaña que llevaba a una estación de esquí, un campo de béisbol para los entrenamientos del equipo local e iglesias de capiteles blancos, y los barrancos de Shawangunks atraían a escaladores de todas partes del mundo. Seguramente, no muy lejos, a las afueras, habría algunas chabolas, algunas granjas destartaladas y algún centro comercial, pero él no podía ver todo aquello desde allí y, lo más importante de todo, su madre tampoco podía verlo.
La casa que había comprado para ella estaba en la orilla oeste del lago, así que desde allí se veía el amanecer todas las mañanas, algo que el agente inmobiliario le había recalcado cuando él había hecho la compra de la casa. El agente se había puesto a hablar sobre las virtudes de aquella mansión histórica, sin saber que él ya había decidido comprarla. Estaba buscando seguridad para su madre, no una buena inversión.
–¿Por qué se marchan siempre los asistentes? –le preguntó, mientras hojeaba los currículums que tenía en la mano–. ¿Es por el alojamiento?
–¿Has visto el alojamiento del asistente?
Había visto fotografías después de que terminara la remodelación. Las habitaciones del servicio estaban en un ala privada de la casa; tenían vistas al lago y un mobiliario nuevo y lujoso.
–Sí, buena observación. ¿Entonces?
–No lo he preguntado. Estoy segura de que Adam te ha puesto al corriente. Nadie quiere vivir con una vieja triste que no puede cambiar de canal para ver El precio justo.
Oh, Dios.
–Tú no eres vieja –replicó él–. Tus padres se quedarían horrorizados si te oyeran decir eso. Y estar triste es algo opcional. Como ver El precio justo.
–Gracias, Sigmund Freud. Me acordaré de eso cada vez que esté en la cama, haciendo pis en un tubo de plástico…
–Mamá.
–Oh, lo siento. No quería molestarte con la realidad de mis necesidades fisiológicas.
Ahora entendía por qué todos se marchaban.
–¿Dónde dejo sus cosas, señor Bellamy? –preguntó el ama de llaves.
Mason estaba junto a la ventana, mirando malhumoradamente la preciosa vista de Willow Lake. Aunque había llegado el día anterior, su equipaje se había extraviado entre Nueva Zelanda y Nueva York. En aquel momento, la señora Armentrout entró en la habitación tirando de las dos maletas con ruedas, y él se dio cuenta de que aquel equipaje no le servía de nada, puesto que era ropa de invierno, la que había llevado a esquiar.
–Aquí mismo, gracias –dijo él.
–¿Quiere que le ayude a deshacer las maletas?
–Claro, cuando pueda.
–Puedo ahora mismo.
La señora se puso a trabajar con energía, eficazmente. Colgó su traje en el armario y colocó los jerséis de cachemir doblados en un cajón. Sacó una camisa de vestir y la colocó en una percha, pasando la mano de manera apreciativa por la tela.
Philomena Armentrout parecía más una supermodelo que un ama de llaves. Era de Sudáfrica, alta, esbelta, con una piel de color café con leche, y llevaba unos elegantes pantalones negros y una blusa blanca. Tenía el pelo negro y brillante, y se había maquillado ligeramente. Solamente mirándola con suma atención se distinguían las diminutas cicatrices de la férula que habían tenido que colocar quirúrgicamente para inmovilizarle la mandíbula después de que su marido la agrediera. Mason había dedicado todos sus esfuerzos a encontrar los mejores empleados para la casa, y la señora Armentrout era, claramente, la mejor. Sin embargo, ese no era el único motivo por el que la había contratado. La había conocido cuando estaba sin dinero y había sido maltratada, y cuando necesitaba empezar de cero en la vida. Mason se estaba encargando del proceso de inmigración. Según Adam, la señora Armentrout llevaba la casa como un hotel de lujo, supervisando hasta el último detalle.
El teléfono le avisó de que tenía un mensaje de texto de Regina. No se había tomado bien el cambio de planes, y le había hecho todas las preguntas que él ya les había formulado a sus hermanos: ¿Por qué necesitaba estar allí en persona? ¿No podía ocuparse de contratar al nuevo asistente una agencia? ¿No podían cambiar sus planes Ivy o Adam y hacerse cargo ellos?
No, no podían. Ambos tenían compromisos que no podían anular. Además, a Mason no le apetecía tener un gran debate con Regina en aquel momento, así que ignoró el mensaje.
La noche anterior había dormido como un tronco en la confortable habitación de invitados. Allí había tanta tranquilidad, y el aire era tan dulce, que finalmente el jet lag le había vencido.
–¿Se ha levantado ya mi madre? –preguntó.
La señora Armentrout miró el reloj.
–Dentro de poco. Lena, la asistente de las mañanas, la lleva siempre a desayunar al comedor a las nueve. Pero puede ir a verla a su habitación ahora mismo, si quiere.
Sí, quería ver a su madre. Pero… no antes de que estuviera lista.
Una de las cosas más duras para Alice Bellamy era la pérdida de su privacidad. El hecho de necesitar que otra persona se ocupara de sus necesidades era una constante causa de irritación.
–No, voy a esperar –dijo–. A propósito, el café era estupendo. Gracias por enviármelo.
–Wayan tuesta su propio café. Trae los granos de Bali, de lo que cultiva su familia. Tiene un nombre raro, tupac, o algo así.
–Luwak –dijo Mason–. No me extraña que esté tan bueno. Deberías buscar información sobre esto. No te creerás de dónde sale.
–Sí, ya lo sé. Sale del intestino de una civeta, o algo así, ¿no?
–Es orgánico.
Al igual que la señora Armentrout, el cocinero de la casa había sido seleccionado por su excelencia y, al mismo tiempo, por su necesidad de escapar de una situación desesperada. Wayan estaba formándose en un barco escuela de cruceros en las islas Filipinas cuando, de repente, lo apartaron del programa y lo dejaron abandonado a su suerte en un país extranjero. Mason lo había encontrado por medio de un programa de donaciones, y había llevado a Wayan, junto a su esposa y a su hijo, al otro lado del mundo. La familia vivía en el piso superior del antiguo pabellón de carruajes, que ahora era un garaje para cuatro coches con un taller. La esposa de Wayan, Banni, era la asistente del turno de noche y la asistente personal de su madre, y su hijo, Donno, era el chófer de Alice, el mecánico y el encargado de mantenimiento general de la finca. Mason todavía no conocía a Wayan, pero Adam no hacía más que alabar su cocina.
La señora Armentrout comentó, mientras observaba una camiseta de deportes:
–Es una pena que haya tenido que acortar las vacaciones. He oído decir que el surf en Malibú es el mejor del mundo.
–Bueno, ya lo haré en otro momento –dijo él.
–¿Y el esquí ha estado bien?
–Sí, muy bien.
Se le pasó por la cabeza explicarle que no habían sido solo unas vacaciones, sino un viaje para cumplir la última voluntad de su padre, seguido por un viaje de trabajo. Sabía que así parecería menos un idiota egoísta que estaba intentando huir de su madre tetrapléjica.
Sin embargo, no le molestaba demasiado que lo consideraran un egoísta y un idiota. Le facilitaba las cosas.
–¿Y cómo está mi madre? –le preguntó a la señora Armentrout–. No me ha contado mucho sobre su caída.
–El médico ha dicho que la clavícula se le va a soldar bien. Le dieron el alta al día siguiente de la operación.
–Ya he hablado con el médico de la operación de su clavícula. No es eso lo que estoy preguntando.
–Ella está… Es terriblemente duro, señor Bellamy. Su madre sobrelleva la situación lo mejor que puede.
–¿Estaba usted cerca cuando se cayó?
–No, no había nadie cerca. Puede leer el informe de los técnicos médicos de emergencias.
–No, estoy seguro de que Adam revisó ese informe minuciosamente –respondió Mason.
El reloj de la chimenea dio las nueve. Él se dio cuenta de que la señora Armentrout lo estaba observando con atención, y casi pudo oír lo que pensaba. Se preguntaba por qué no parecía que estuviera muy impaciente por adaptarse al lugar.
–Bueno, la dejo para que termine aquí –dijo él; ojalá pudiera estar a un millón de kilómetros de distancia–. Voy a ver a mi madre. Vamos a empezar hoy mismo con las entrevistas.
Mientras bajaba por la escalera curva de la casa, se preguntó si era allí donde su madre se había caído con la silla. ¿Había gritado de terror? ¿Había sentido dolor?
Pasó los dedos por la barandilla de madera. Ella no podía sentir el tacto suave del nogal con los dedos. Cualquier sensación por debajo de la lesión de la espina dorsal había desaparecido. Y, sin embargo, al pensar en la expresión que había visto en su cara la noche anterior, supo que su madre sentía un profundo dolor.
–¿Señora Bellamy? –preguntó la señora Armentrout al tiempo que salía a la terraza–. Ya ha llegado el primer candidato.
–Qué suerte tiene –dijo ella.
–Lo recibiremos allí –dijo Mason, señalando hacia el salón, que se veía a través de las puertas.
Así comenzó la tarea de encontrar al individuo idóneo para hacerle la vida más soportable a una mujer discapacitada, iracunda, con un gran problema de actitud. Se reunieron con los primeros candidatos en una rápida sucesión.
Las reuniones fueron breves y formales, y Mason observó a su madre con atención mientras ella les hacía las preguntas a los entrevistados. Ella no reveló nada de lo que pensaba; mantuvo una expresión benevolente, neutral, y habló en un tono frío que ponía de relieve su perfecta dicción. Alice Bellamy había estudiado en Harvard y, aunque decía que se había pasado la mayor parte del tiempo esquiando, se había licenciado con honores. Después se había labrado una exitosa carrera de especialista en viajes y guía, y había complementado muy bien el trabajo de su marido en las finanzas internacionales.
Mason escuchó atentamente a todos los candidatos, mientras se preguntaba cuál de ellos estaría a la altura de ayudar a su madre a rehacer su vida. ¿Cuál sería la más indicada? ¿La enfermera militar, que parecía un luchador de sumo? ¿La mujer maternal que tenía un máster en nutrición y ciencias de la alimentación? ¿El entrenador personal que había acudido a la entrevista vestido con ropa de licra? ¿La enfermera con un busto que él no podía dejar de mirar? ¿La mujer dura de Brooklyn cuyo último cliente había escrito una carta de referencia de tres páginas sobre ella?
Se alegraba de que Brenda le hubiera facilitado fotografías junto al currículum vitae, porque los candidatos estaban empezando a mezclarse unos con otros. Todos ellos tenían muy buenas cualidades, y Mason estaba seguro de que habían encontrado a la persona idónea. Solo tenían que elegirla.
Después de las entrevistas, puso todos los currículums en la mesa y sonrió a su madre para darle ánimos.
–Brenda ha hecho un gran trabajo –dijo–. Son todos estupendos. ¿Tienes algún favorito?
Ella se puso a mirar por la ventana con una expresión indescifrable.
Él tomó el primero de los currículums: Chandler Darrow.
–Este tipo era genial. Tiene unas credenciales impresionantes; fue el primero de su clase en la Universidad New Paltz del Estado de Nueva York, y tiene referencias de familias agradecidas desde hace diez años.
–No –dijo Alice, mirando la fotografía adjunta al currículum con cara de pocos amigos.
–Es perfecto. Soltero y con una personalidad agradable, y parece una persona considerada.
–Tenía una mirada furtiva.
–¿Qué?
–Que tiene una mirada furtiva. Se nota hasta en la fotografía.
–Mamá…
–No.
Mason apretó los dientes y volvió a sonreír. Tomó el siguiente currículum: Marianne Phillips, que también tenía unas referencias impecables, incluyendo el hecho de que había trabajado para la familia Rockefeller.
–Olía a ajo –dijo su madre.
–No, no es cierto.
–He perdido la mayor parte de mis capacidades, pero no el sentido del olfato. No soporto el ajo. Ya lo sabes.
–Está bien, el siguiente. Darryl Smits…
–Ni te molestes. No soporto el nombre de Darryl.
–No sé qué contestar a eso.
–He dicho que no.
–Casey Halberg.
–Es la que llevaba unos zuecos Crocs. ¿Quién se pone eso para una entrevista? Parecen pezuñas.
–Jesús…
–Ese tampoco me ha gustado. Jesús Garza. De hecho, puedes tachar a todos los hombres de la lista y ahorrarnos tiempo –dijo su madre, e hizo una pausa para mirar pensativamente las fotografías familiares que había sobre el piano–. Nunca he tenido suerte con los hombres –añadió, suavemente.
–¿Qué? –preguntó él. No sabía de qué estaba hablando su madre–. No importa. Volvamos a las candidatas.
Ella suspiró con impaciencia y miró de nuevo las fotografías. Había imágenes de los abuelos de Mason, sus padres, que vivían en Florida. Inmediatamente después de que su madre sufriera el accidente, se habían agotado intentando cuidarla. Después, a su padre le habían diagnosticado Parkinson, y Mason había tomado las riendas. Los hermanos de su madre, que dirigían un servicio de hidroaviones en Alaska, estaban demasiado lejos como para arrimar el hombro.
–¿Por qué está aquí el piano? –preguntó su madre.
–Has tenido piano toda tu vida. Te encanta la música –respondió Mason–. Todos los miembros de la familia tocamos.
Él había estudiado piano de pequeño y se le daba muy bien, pero llevaba años sin tocar. ¿Y por qué? A él le gustaba tocar, pero ya no se molestaba en hacerlo.
–Cada vez que lo veo–dijo su madre– me recuerda que antes era capaz de tocar una docena de nocturnos de Chopin de memoria. Ahora, el piano no es más que un expositor de fotos.
–Pensamos que te gustaría que alguien tocara para ti de vez en cuando.
–¿Como tú, por ejemplo?
Touché.
–He perdido práctica, pero intentaré tocar siempre que esté por aquí, mamá.
–Lo que pasa es que nunca estás por aquí.
–Eh, mira esto –dijo él, mostrándole uno de los currículums–. Dodie Wechsler ha dicho que sabe tocar el piano y que se ganó la vida mientras estudiaba dando clases de música.
–Ah, la parlanchina –respondió su madre–. Habla demasiado.
–Mamá, entiendo que has perdido tu independencia. Todos desearíamos que no tuviera que cuidarte nadie, pero la realidad es que lo necesitas, así que lo mejor será que elijamos a alguien, y rápido.
–Toda la gente que hemos visto hoy es inaceptable. No soporto a ninguno de ellos.
–Mabel Roberts.
–Demasiado beata.
–¿Cómo?
–No dejaba de decir que todo esto era una bendición: la casa, el lago, el comienzo del verano… Me sentiría como si estuviera juzgándome todo el rato.
–Tenía una actitud positiva. Eso está muy bien.
Alice torció el gesto y apartó la cara.
–Lo entiendo, mamá. La persona que tú necesitas no existe. Porque la persona que tú necesitas es una santa, no basta con que sea una beata.
Habían revisado todos los candidatos que había seleccionado su secretaria, salvo a una que había sido añadida a última hora, una tal Faith McCallum. Su perfil de una página de ofertas de empleo parecía prometedor, pero Brenda todavía no había tenido tiempo de concertar una cita con ella.
¿Cuántas posibilidades había de que ella fuera la persona ideal? ¿Sería lo suficientemente fuerte como para vérselas con Alice Bellamy?
Aunque no tuviera una fotografía suya adjunta al currículum, a él ya le caía bien. Le gustaba su nombre, Faith McCallum. Era un nombre robusto, aunque a su madre tal vez le pareciera un nombre de beata. Era el nombre de una persona organizada, con dominio sobre sí misma y con clase. El nombre de una persona cuya vida corría con tanta suavidad como un motor Tesla, y cuyas cualidades de santidad llevarían la paz a aquella casa.
Capítulo 4
–¡Mierda! –exclamó Faith McCallum, clavando un dedo en el teclado de su viejísimo ordenador heredado–. Vamos, hijo de puta, trabaja para mí por última vez.
Su demanda de empleo había dado resultado: había recibido una respuesta en el correo electrónico. Sin embargo, cuando había hecho clic en el mensaje, la pantalla se había puesto azul.
Lo había reiniciado, pero el ordenador se había quedado enganchado en la página de inicio: Dedicaciones diarias para diabéticos. Aquel día, el pensamiento era especialmente molesto: «Salta, y aparecerá la red».
Faith había saltado muchas veces, pero, hasta el momento, solo había conseguido aterrizajes accidentados. Tener fe. Ja, ja.
Se levantó exasperada, salió y le cambió el agua al bebedero del gato. No era su gato; era un gato callejero que había empezado a ir por allí hacía unas semanas. No permitía que nadie se acercara a él, así que ella le había llamado «Asustadizo» y le ponía agua y comida bajo el tejadillo de la entrada.
Volvió al ordenador y se quedó un momento mirando la pantalla congelada. Después, hizo clic de nuevo en el enlace de la página de empleo que siempre consultaba tres veces al día. Su búsqueda de trabajo se estaba volviendo desesperada. La agencia de asistencia de salud en el hogar con la que estaba trabajando llevaba tres meses sin enviarle ningún trabajo; además, cuando se lo encontraban, el sueldo no le daba para mantener ni a un hámster y, mucho menos, a dos hijas en pleno crecimiento. Faith ya debía dos mensualidades de la renta, y aquel lugar tenía un nuevo administrador.
En su desesperación, había enviado su currículum a todas las páginas web de empleo de asistencia de salud en el hogar que había encontrado, con la esperanza de cobrar el sueldo directamente y no tener que entregarle a una agencia un enorme porcentaje de la cantidad.
Por fin, el lentísimo navegador reaccionó. La wifi gratis de la urbanización de casas prefabricadas de alquiler en la que estaban viviendo empezó a funcionar a muy baja velocidad. Normalmente conseguía hacer varias tareas mientras esperaba a que se cargara una página.
–¡Mamáaa! –exclamó Ruby, su hija pequeña, y entró corriendo, dejando la puerta abierta de par en par. El impacto hizo que la construcción temblara–. A Cara se le ha olvidado esperarme en el autobús. Y me ha robado el ticket del almuerzo otra vez.
–No es verdad –dijo Cara, que entró detrás de su hermana pequeña y se dejó caer en el pequeño sofá. Con afectada indiferencia, abrió su libro de Biología.
–Sí que es verdad.
–No.
–Entonces, dónde está mi ticket, ¿eh? –preguntó Ruby. Se quitó la mochila y la dejó sobre la mesa.
–¿Y yo qué sé? –preguntó Cara, sin alzar la vista. Se enroscó un mechón de pelo teñido de rojo en el dedo índice.
–Tú sí lo sabes, porque me lo has robado.
–No, no es verdad.
–Tú eres la que me lo quitó la última vez.
–Eso fue hace un mes, y estabas mala.
–Sí, pero…
–¿Has comido algo? –intervino Faith, con irritación.
Ruby hizo un mohín, y su cara se convirtió en algo más adorable de lo normal. Algunas veces, Faith tenía la sensación de que lo preciosa que era su hija era lo único que la mantenía viva. Era demasiado frágil.
–La señora Geiger me ha dado medio sándwich de atún y un cartón de leche. Y chips de manzana seca, que están asquerosos. Odio el atún. Pero, después del colegio, Charlie O’Donnell me ha dado Bugles en el entrenamiento de fútbol.