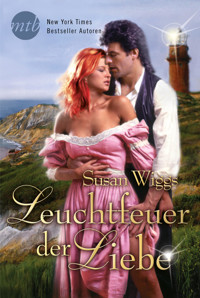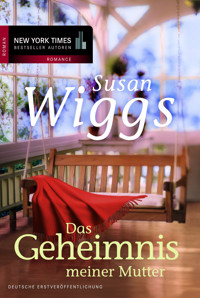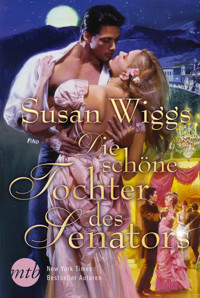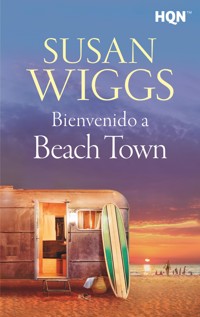4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Ella buscaba un hogar, él, la redención... y se encontraron el uno al otro Leah Mundy se había pasado la vida yendo de un lado a otro, un paso por delante de la horrible reputación de su padre. Lo que quería a esas alturas era crear su propio hogar y dirigir un consultorio médico en Coupeville, un pueblecito situado entre las majestuosas islas y montañas del territorio de Washington. Pero sus vecinos no estaban dispuestos a confiar en una recién llegada, sobre todo si se trataba de una joven que hacía el trabajo propio de un hombre. Jackson Underhill era un fugitivo por culpa de un crimen que no había cometido, pero no tenía forma de demostrar su inocencia y estaba desesperado cuando amenazó a Leah a punta de pistola. Necesitaba su ayuda como doctora, pero no tardó en darse cuenta de que ella también era capaz de sanarle el alma; aun así, la vida como fugitivo le había endurecido, y Leah sabía que iba a ser imposible que tuvieran un futuro juntos... a menos que se enfrentaran al pasado y aprendieran a confiar en el redentor poder del amor. "A la vez hermosa, tierna, conmovedora y profunda, Corazones errantes es una especial y poderosa lectura". RT Book Reviews
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Susan Wiggs
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Corazones errantes, n.º 179 - octubre 2014
Título original: The Drifter
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Sonia Figueroa Martínez
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5616-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Isla de Whidbey, Washington
1894
—Si grita, disparo.
Aquella advertencia dicha con voz queda despertó de golpe a Leah Mundy, que abrió los ojos sobresaltada y se encontró frente a frente con el cañón de un revólver. El pánico visceral que la recorrió la puso alerta de inmediato.
—No voy a gritar —tenía la boca seca, pero había aprendido a controlar el miedo gracias a su trabajo. Un relámpago iluminó fugazmente el cañón azulado de un revólver Colt—. No me haga daño, por favor —la voz se le quebró, pero se mantuvo firme.
—Eso está en sus manos, señora. Obedezca y nadie saldrá herido.
¿Que obedeciera? Leah Mundy tenía práctica en ese sentido, de eso no había duda.
—¿Quién es usted?, ¿qué es lo que quiere?
—Soy el hombre que empuña este revólver, y lo que quiero es ver al doctor Mundy. El letrero de ahí fuera dice que vive aquí.
El trueno que retumbó en la distancia fue como un reflejo de los latidos atronadores del corazón de Leah. Se obligó a mantener a raya las oleadas de terror, y alcanzó a decir:
—Sí, vive aquí.
—Vaya a buscarlo.
—No puedo.
—¿Por qué no?
Ella tragó saliva mientras intentaba recobrar la compostura, pero falló estrepitosamente.
—Está muerto, falleció hace tres meses.
—En el letrero pone que el doctor Mundy vive aquí —la insistente voz se endureció al teñirse de furia.
—El letrero es correcto.
La lluvia azotaba las ventanas. Leah intentó ver algo en la penumbra, pero lo único que alcanzaba a distinguir era la silueta oscura del intruso. Miró hacia el pasillo al oír un fuerte ronquido y se esforzó por pensar con claridad, quizás podría alertar a alguno de los huéspedes...
El cañón del arma le dio un toquecito en el hombro.
—Por el amor de Dios, mujer, no tengo tiempo para acertijos.
—Yo soy la doctora Mundy.
—¿Qué?
—La doctora Leah Mundy. Mi padre también era médico. Llevábamos juntos el consultorio, pero ahora estoy yo sola.
—Usted sola.
—Sí.
—Y es doctora.
—Sí.
La corpulenta silueta se movió con nerviosismo, y Leah notó que olía a lluvia y a salmuera. A lluvia, salmuera del mar, y algo más: desesperación.
—Pues voy a tener que apañármelas con usted. Recoja sus bártulos, mujer. Se viene conmigo.
Leah se tapó hasta la barbilla con la manta y preguntó, horrorizada:
—¿Disculpe?
—Como no se dé prisa, va a tener que rogarme que no la mate.
Aquella amenaza fue como un latigazo, y Leah no protestó. Los tres años que había pasado junto a su padre en Deadwood, en el sur de Dakota, le habían enseñado a respetar una amenaza procedente de un hombre armado.
Pero lo que no había aprendido era a respetar al hombre en cuestión.
—Dese la vuelta mientras me visto —le pidió.
—Eso es ridículo hasta para una doctora, no soy tan bruto como para darle la espalda.
—Cualquier abusón que amenaza a alguien que no va armado es un bruto —le espetó ella con sequedad.
—Tiene gracia, los abusones casi siempre consiguen lo que quieren —le contestó él con calma, mientras usaba el cañón del arma para bajarle la manta—. ¡Muévase de una vez!
Leah apartó a un lado la manta y metió los pies en las gruesas botas que usaba cuando iba a visitar a los pacientes. El tiempo en la isla solía ser lluvioso en primavera, y ella nunca había sido de las que se preocupaban por ir a la moda. Se puso una bata y se ató el cinturón a la cintura con firmeza.
Intentó comportarse como si aquello no fuera nada más que una visita a domicilio como cualquier otra en una noche normal y corriente, intentó no pensar en el hecho de que la había arrancado de un profundo sueño un hombre armado... y maldijo para sus adentros al hombre en cuestión. ¡Menudo atrevido!
—¿Está enfermo?
—Demonios, claro que no. Se trata de... otra persona.
Por alguna extraña razón, verle vacilar calmó un poco la furia que la invadía. Otra de las cosas que había aprendido acerca de los abusones era que casi siempre actuaban impulsados por el miedo.
—Tengo que pasar por el consultorio para recoger unas cosas.
—¿Dónde está el consultorio?
—Abajo, junto a la cocina.
Abrió la puerta y lanzó una mirada hacia el pasillo. El señor Battle Douglas tenía el sueño ligero, pero no sabría cómo enfrentarse a un intruso armado. Era probable que Adam Armstrong, el recién llegado, sí que supiera cómo actuar, pero existía la posibilidad de que el apuesto maderero estuviera compinchado con el pistolero. La tía Leafy se pondría histérica, y Perpetua tenía que pensar en su hijito; en cuanto al viejo Zeke Pomfrit, lo más probable era que agarrara su anticuado rifle y se uniera al intruso.
En ese momento, el tipo le puso el cañón del revólver en las costillas y le advirtió:
—No haga ninguna tontería, señora.
Leah renunció a la idea de despertar a los demás. No podía hacerlo, no podía ponerlos en peligro.
—Puede llamarme doctora Mundy —le dijo, por encima del hombro, mientras deslizaba la mano por la barandilla de la escalera al bajar hacia el oscuro vestíbulo.
El tipo llevaba puesta una larga gabardina que ondeaba mientras bajaba tras ella, y que salpicó de agua de lluvia la alfombra.
—¿No es una señora?
Lo susurró demasiado cerca del oído de Leah, que notó en su voz un ligero tono cáustico que le resultó curioso.
—Para usted no.
Le condujo por un pasillo hasta el oscuro consultorio, una sala inmaculada que abarcaba el ala sur de la casa. Encendió una lámpara, y el temblor que se adueñó de sus manos mientras lidiaba con la cerilla la enfureció de nuevo. Se volvió a mirar a su captor mientras la llama azulada cobraba vida y alcanzó a ver un flequillo mojado de color pajizo, unas mejillas delgadas cortadas por el viento y cubiertas de la barba de varios días, y una vieja cicatriz en el borde del pómulo. El tipo se bajó el ala del empapado sombrero antes de que alcanzara a verle los ojos.
—¿Qué tipo de enfermedad voy a tener que tratar?
—Diantre, no tengo ni idea. Usted es el médico; al menos, eso es lo que dice.
Leah se dijo que a esas alturas ya tendría que estar acostumbrada a las dudas y a las mofas, pero había cosas a las que nunca iba a acostumbrarse. Y una de ellas era que alguien, aunque fuera un tipo peligroso que se ocultaba tras un arma, creyera que el género tenía algo que ver con la habilidad de curar a la gente.
—¿Cuáles son los síntomas?
Alzó la solapa de su maletín de cuero marrón y echó un vistazo... había ampollas de matricaria, quinina, digital, y ácido carbólico como desinfectante; cristales de morfina y cloroformo; instrumentos para la extracción de dientes y para tratar heridas supurantes; un estetoscopio y un termómetro clínico esterilizado en bicloruro de mercurio, y una jeringuilla hipodérmica para inyectar medicinas en el flujo sanguíneo.
—¿Síntomas? —le preguntó al desconocido.
—Eh... fiebre, retortijones, balbuceos, y también dificultad al respirar y tos.
—¿Tos con sangre?
—No, nada de sangre.
Podría tratarse de un sinfín de cosas, entre ellas la temida difteria. Agarró un par de frascos de cloruro de amonio y su impermeable, que estaba colgado detrás de la puerta.
—Estoy lista, y déjeme añadir que no hace falta que me obligue a acompañarle a punta de pistola. Mi vocación es curar a la gente, le acompañaré aunque guarde el arma.
Él no lo hizo; al contrario, echó hacia atrás su gabardina para dejar al descubierto una segunda pistola. La funda, oscurecida por la grasa usada para desenfundar más rápido, estaba sujeta a una estrecha cadera cubierta de mezclilla. La cartuchera colgaba baja alrededor de la estrecha cintura, y tenía cartuchos de más en las presillas. Estaba claro que era un hombre que no estaba acostumbrado a que le dieran lo que pedía sin más.
Él señaló hacia la puerta con el cañón del revólver para ordenarle que le precediera, y atravesaron la sala de espera de la consulta antes de salir a la oscuridad de la noche. Leah sentía su presencia a su espalda, su altura y su intimidante tamaño parecían un muro inamovible.
—¿Está muy lejos?, ¿necesitamos la calesa? —lo preguntó señalando hacia la cochera, una mole negra en la súbita oscuridad.
—No, vamos al puerto.
Aquello parecía indicar que se trataba de un marinero, ¿sería un pirata? Por la isla de Whidbey pasaban un buen número de contrabandistas que navegaban por las aguas del estrecho de Puget y subían hacia Canadá, pero aquel hombre que tenía un arsenal de armas escondidas bajo la larga gabardina tenía pinta de forajido, no de pirata.
Por muy aterrador que le resultara aquel tipo, la cuestión era que la necesitaba, y eso era lo que realmente importaba. El juramento que había hecho la impulsaba a acompañarle. No había duda de que llevaba una vida de lo más peculiar, y le pareció estar oyendo unas palabras de su padre que en ese momento resultaban irónicas: «Leah Jane Mundy, ¿cuándo vas a sentar cabeza y a casarte como una mujer normal?».
La lluvia repiqueteaba incesante sobre su capucha. Metió una bota en un charco y se le quedó aprisionada por un momento en el espeso barro, y miró por encima del hombro hacia la pensión. El viento azotaba el letrero que estaba colgado por encima del porche. Las letras blancas resultaban casi ilegibles bajo el tenue resplandor de la lámpara de gas que ella siempre dejaba encendida, pero el desconocido lo había encontrado: Dr. Mundy, Medicina General. Se alquilan habitaciones.
—Muévase, mujer —le ordenó el pistolero.
La luz que salía por la ventana de la consulta osciló ligeramente, más allá de ese resplandor tan solo había oscuridad. La única persona que había a la vista era el desconocido que la empujaba con el cañón de una pistola para que se apresurara.
¿Quién demonios era aquel hombre?
Rising Star, Texas
1894
El sheriff se quitó las gafas, unas gafas que no se ajustaban nada bien a su rostro, antes de comentar:
—Se hacía llamar Jack Tower, aunque es muy posible que sea un alias.
—Ya.
Joel Santana se pasó la callosa palma de la mano por la mejilla, una mejilla de piel curtida como el cuero de un zapato, y maldijo para sus adentros. Había esperado con ansia el momento de colgar por fin la cartuchera y las espuelas, y de repente surgía aquel imprevisto. Cuántas veladas había pasado pensando en una parcela de verdes terrenos, un rebaño de ovejas, y una mujer buena de anchas caderas y una sonrisa incluso más ancha...
Cruzó sus doloridas piernas, y con un dedo empezó a juguetear distraídamente con una de las espuelas.
—¿Y dice que el fugitivo huyó hace seis semanas?
El sheriff Reams dejó las gafas sobre el mapa dibujado a mano que tenía sobre el escritorio.
—El sábado hará seis semanas.
—¿Por qué no me llamó antes? —Joel alzó una mano para evitar que contestara—. Da igual, ya sé la respuesta. Sus ayudantes y usted tenían la situación bajo control, es la primera vez que se les escapa alguien. ¿He acertado?
—Pues lo cierto es que esa es la pura verdad, marshal.
—Ya, claro —siempre igual. Aquellos novatos siempre esperaban a que un criminal tuviera tiempo de cruzar las fronteras estatales y la pista se enfriara, y entonces era cuando solicitaban un marshal—. En fin, será mejor que nos pongamos manos a la obra. Según me ha comentado, ese tipo... el tal Jack Tower... asesinó al alcalde de Rising Star, ¿no?
—Eso puede darlo por seguro. Lo más probable es que no fuera su primer crimen, parecía un tipo duro. Tenía un aire amenazante, como si no tuviera ni un solo amigo en todo el mundo ni quisiera tenerlo.
—¿Quién presenció el asesinato?
La ligera vacilación de Reams bastó para levantar sus sospechas.
—Ningún testigo ha dado la cara. Tiene que traer de vuelta a ese forajido y colgarlo del pescuezo.
—Yo no me dedico a ahorcar a nadie, sheriff —se puso en pie con dificultad, y le pareció oír cómo le crujían las articulaciones. Tenía las rodillas destrozadas por culpa de tantos años de montar a caballo.
—¿Qué demonios quiere decir? —le preguntó Reams.
Joel apoyó las manos en el escritorio y contempló ceñudo el mapa. La silueta de Texas formaba una especie de estrella y, aunque las fronteras más interiores eran muy artificiales, resultaban de vital importancia a la hora de hacer cumplir la ley.
—Me dedico a atrapar a fugitivos, y eso es lo que voy a hacer con ese tal Tower. Pero no está en nuestras manos decidir si es culpable o inocente, esa es la tarea de un juez y un jurado. Que no se le olvide.
—De acuerdo.
Estaba claro que Reams no habría tenido en cuenta nada de eso; de hecho, si Jack Tower no hubiera huido, lo más probable era que hubiera acabado colgado de un árbol y siendo pasto de los buitres.
—Bueno, ¿qué información puede darme?
El sheriff alzó el mapa y le mostró el dibujo de un hombre de pelo corto, barba y bigote, que tenía una pequeña cicatriz en el pómulo. No había duda de que la ilustración lograba reflejar el aire amenazante del tipo.
—Este es su hombre. No se dejó gran cosa aquí, tan solo una cajetilla de tabaco y el botón roto de una camisa —Reams se los entregó antes de colocar un ferrotipo delante de Joel—. Esta es la mujer con la que huyó. se llama Caroline, Caroline Willis.
—Es mi... esposa.
Leah notó una ligera vacilación en la profunda voz de su secuestrador antes de decir «esposa».
Su cometido era curar y no hacer preguntas, pero no pudo evitar plantearse por qué una afirmación tan simple había sonado forzada en labios del desconocido. Por desgracia, había tenido que atender a un buen número de mujeres moribundas mientras sus esposos permanecían impotentes a un lado, y había pocas cosas más desgarradoras que un hombre que sabía que estaba a punto de perder a su mujer. Siempre se les veía perdidos, entumecidos, indefensos.
Miró al pistolero por encima del hombro. Ni siquiera bajo la débil luz de la lámpara de la bitácora se le veía indefenso, ni mucho menos. La había obligado a subir a una barquita al llegar al pueblo, y había remado como un loco con el revólver sobre el regazo y los puños sujetando con fuerza los remos. En un abrir y cerrar de ojos habían llegado a una larga goleta anclada en alta mar.
Los dos mástiles crujían bajo el azote del viento, y ella se había estremecido mientras bajaba por la escalera real hacia las entrañas de la embarcación. El olor a soga húmeda, lona mohosa y madera podrida inundaba el aire de lo que en otros tiempos había sido un lujoso camarote.
Una escotilla de inspección situada en el mamparo de popa se abría y se cerraba con el viento, y alguien (era de suponer que el forajido), había estado trabajando o en el cuadrante de navegación o en el timón. Tornillos y tuercas rodaban por las tablas del suelo, y una soga deshilachada que entraba por la escotilla parecía indicar dos cosas: o el tipo había hecho reparaciones a toda prisa o no tenía ni idea de los fuertes vientos del estrecho.
—Sujétela, que no se mueva. ¿Cómo se llama?
Él vaciló de nuevo antes de contestar con aspereza:
—Carrie.
La observación era el principio más básico de la Medicina: «Lo primero es no hacer daño». Generaciones de médicos habían violado esa norma toqueteando sin cuidado, realizando sangrías con sanguijuelas o cuchillos, y aplicando ventosas hasta que un paciente moría o mejoraba por pura desesperación; por suerte, a esas alturas era más común que los médicos bien preparados se pararan a observar y hacer preguntas.
Eso fue lo que hizo ella en ese momento: observar. La tal Carrie parecía casi una niña estando en reposo. Los delicados huesos del rostro y las manos sobresalían contra una piel traslúcida; su pelo, de un rubio nórdico, formaba un halo alrededor de su carita; tenía los labios resecos y apretados en una fina línea; frágil, indefensa y de una belleza impactante, apenas se la veía respirar mientras dormía.
Parecía estar al borde de la muerte.
Leah se desabrochó el impermeable, se lo quitó y lo sostuvo tras de sí; al ver que el desconocido no lo agarraba de inmediato, sacudió la prenda con impaciencia y el tipo se la quitó de la mano... a regañadientes, claro, pero ella no le prestó atención y se mantuvo centrada en la paciente.
—Carrie, soy la doctora Mundy. He venido a ayudarla.
Al ver que no obtenía respuesta alguna, le puso la mano en la mejilla. Fiebre, pero no la suficiente como para teñir de rojo una piel que estaba demasiado pálida. No iba a hacerle falta usar el termómetro.
Le levantó un párpado con cuidado. El iris tenía un color azul precioso, de un tono tan vívido como la porcelana pintada. La pupila se contrajo adecuadamente cuando le dio la luz de la lámpara.
—¿Carrie?, ¿puede oírme? —lo preguntó mientras le acariciaba una mano, una mano demasiado delgada.
No obtuvo respuesta. La piel de la mano estaba seca, carecía de elasticidad. Ese era un signo de deshidratación.
—¿Cuándo estuvo despierta por última vez? —le preguntó al desconocido.
Las sombras se movieron cuando él se inclinó un poco hacia delante.
—No estoy seguro. Esta tarde, creo, aunque desvariaba y no decía nada coherente. ¿Qué es lo que tiene?, ¿va a ponerse bien? —su voz estaba llena de tensión.
—Voy a hacer todo lo posible por averiguar lo que tiene. ¿Cuándo ha comido o bebido por última vez?
—Esta mañana le he dado té con miel, pero lo ha vomitado y no ha querido tomar nada más. Lo único... —se interrumpió y respiró hondo.
—¿Qué?
—Me ha pedido su tónico, lo necesita.
—¿De qué clase de tónico se trata? —le preguntó ella mientras buscaba el estetoscopio en el maletín.
—No sé, es un elixir embotellado.
Un elixir... seguro que se trataba de aceite de serpiente, o de algún purgante como el calomel. Eso era lo que su padre había utilizado durante años, pero ella no era de esa clase de médicos.
—Quiero analizarlo.
Después de colocarse las olivas del estetoscopio en los oídos y los binaurales alrededor del cuello, abrió el cuello del camisón de Carrie sin perder tiempo y le llamó la atención lo limpias que estaban tanto la prenda como las sábanas, parecían recién lavadas. Era algo que parecía incongruente al tratarse de la mujer de un forajido, ¿un pistolero que hacía la colada?
Colocó el diafragma plano sobre el pecho de Carrie y contuvo el aliento mientras la auscultaba. El ritmo cardíaco era acelerado, y los pulmones tan solo estaban un poco congestionados. Fue moviendo el estetoscopio mientras escuchaba con atención el sonido de cada cuadrante. Resultaba difícil oír con claridad, ya que las olas embravecidas golpeaban el casco de la embarcación y había un goteo constante de agua en algún lugar de la parte inferior de la estructura.
Palpó alrededor del cuello y las axilas para ver si había algún signo de infección y deslizó las manos por el abdomen, pero se detuvo al notar allí una pequeña y reveladora dureza.
—Hable de una vez, ¿qué es lo que tiene? —le preguntó el desconocido.
—¿Cuándo pensaba decírmelo? —se quitó el estetoscopio de los oídos, y el instrumento quedó enroscado alrededor de su cuello como un collar.
—¿El qué?
El tipo abrió los brazos y la miró con un desconcierto que parecía real, pero Leah dio por hecho que estaba fingiendo.
—Que su esposa está embarazada.
Él abrió la boca de par en par, y se apoyó contra la pared del barco como si se hubiera mareado de golpe.
—Embarazada.
—Supongo que estaba enterado, ¿no?
—Eh... No, no lo estaba —admitió, antes de pasarse una mano por la cara.
—Calculo que está embarazada de unos tres meses.
—Tres meses.
Por regla general, le encantaba ser la portadora de noticias así, siempre sentía una intensa alegría al ver la felicidad y la emoción en los ojos de un joven esposo. Gracias a momentos así su vida parecía menos estéril y solitaria, aunque fuera por un breve espacio de tiempo.
No vio rastro alguno de felicidad ni de emoción en el rostro del desconocido; de hecho, su expresión se había vuelto pétrea y adusta. No se comportaba como un hombre que acababa de enterarse de que iba a ser padre.
—¿Eso es lo único malo que tiene Carrie? —le preguntó él al fin.
—El hecho de que su mujer esté embarazada no es malo.
Dio la impresión de que él estuvo a punto de contradecirla.
—Quiero decir que si eso es lo único que la aqueja.
—No, en absoluto.
—¿Qué es lo que tiene?, ¿cuál es el problema? —dijo él con aspereza.
—¿Que cuál es el problema? Para empezar, su barco está a punto de hundirse.
Lanzó una mirada elocuente hacia la escotilla de popa. Parecía que el timón pendía de un hilo... o, para ser más precisos, de una soga empapada. Había pernos de madera carcomida por el suelo, grandes huecos separaban las junturas del casco, y el cabo que mantenía sujeto el timón estaba tan tirante que vibraba.
—Este no es lugar para una paciente en su estado, tenemos que trasladarla —enroscó el estetoscopio y volvió a meterlo en el maletín—. En cuanto deje de llover, llévela a la casa y la acostaremos...
—Me parece que no me ha entendido.
El tono de voz ligeramente burlón del desconocido la enfureció, y le preguntó ceñuda:
—¿Qué tengo que entender?
Él metió el pulgar en el cinto y tamborileó con los dedos sobre la hilera de cartuchos antes de decir con toda naturalidad:
—Usted se viene con nosotros.
Leah sintió que la recorría un escalofrío, aunque procuró ocultar lo alarmada que estaba. De modo que por eso la había secuestrado a punta de pistola, ¿no? Aquel forajido tenía intención de arrancarla de su vida cotidiana y meterla de lleno en aquel lío.
—Así, ¿sin más?
—Yo nunca pido permiso, no lo olvide.
Para cuando terminó de ordenar su maletín, estaba hecha una furia. Se puso de pie con un movimiento súbito que hizo que el desconocido desenfundara su arma, y el viejo barco crujió de forma ominosa.
—No, es usted el que no lo entiende. No tengo intención alguna de acompañarle a ningún sitio, y mucho menos a bordo de este armatoste lleno de goteras. Trataré a su mujer cuando usted la lleve a la pensión, allí podrá reponerse en condiciones —intentó mantener la calma al ver que le apuntaba con el arma.
—Se repondrá igual de bien si usted la trata aquí.
Ella miró ceñuda aquel cañón azulado con el que no le habría gustado estar tan familiarizada, y notó la firmeza con la que el calloso dedo del tipo sujetaba el gatillo.
—Ni crea que puede intimidarme. No voy a permitirlo, me niego a hacerlo. ¿Está claro?
La mirada indolente del forajido la recorrió de pies a cabeza hasta posarse en sus manos; estaba tan aterrada, que tenía los nudillos blanquecinos por la fuerza con la que aferraba su maletín.
—Tan claro como un día en Denver, señora.
Su tono burlón la indignó.
—Voy a decirle algo, señor mío: Si quiere que su esposa tenga una buena posibilidad de recuperarse, tendrá que soltarme y llevarla a la casa cuando deje de llover para que yo pueda tratarla allí.
—Usted dice ser una doctora, no entiendo por qué solo puede tratar a sus pacientes en su elegante casita.
Leah estuvo a punto de echarse a reír con amargura al escuchar aquello. Si la pensión le parecía un sitio elegante a aquel tipo, cabía preguntarse dónde estaba acostumbrado a vivir él.
—Me niego a debatir sobre el tema con usted.
—Perfecto, a mí tampoco me gusta debatir.
—De acuerdo, en ese caso...
—Encárguese de Carrie. Yo voy al puente de mando, a prepararlo todo para levar anclas.
Una oleada de furia la cegó hasta tal punto que se olvidó de todo, incluso del cañón de la pistola que la apuntaba y que tanto aborrecía.
—De eso nada.
Lo dijo con voz suave, controlada, pero él reaccionó ante aquella furia latente. Frunció ligeramente el ceño, aflojó un poco la mano con la que empuñaba el arma, y la observó con cierta sorpresa.
—Es usted muy bocazas para ser alguien a quien están apuntando con un arma, señora.
—No puede sacarme sin más de mi casa y obligarme a acompañarle.
Volvió a indicar con un gesto el desastre que les rodeaba, y siguió con la mirada la deshilachada soga que salía por una trampilla y debía de estar atada a algún sitio de la cubierta.
—No es que yo quiera que me acompañe a ningún sitio, dulzura. Lo que pasa es que necesito un médico para Carrie —le contestó él con insolencia, antes de dar un paso hacia ella.
Fue entonces cuando Leah pudo verle bien los ojos por primera vez. Eran de un frío tono gris azulado similar al del cañón de su revólver y tenían una mirada penetrante, como si pudieran ver más de lo que a ella le habría gustado. La embargó una sensación extraña, sintió como si la marea estuviera tirando de ella y la arrastrara hacia un lugar al que no quería ir, pero que no podía evitar.
No, no estaba dispuesta a rendirse ante aquel hombre.
—No puede obligarme a que le acompañe —lanzó una mirada elocuente hacia la escotilla. El viento gimió sombrío y azotó las velas contra los mástiles—. Este barco está en pésimas condiciones. La verdad, no entiendo qué clase de marinero es usted. ¿Cómo puede salir a navegar en este colador que...?
—Cállese —se acercó a ella de una zancada y le puso en la sien el gélido cañón del arma—. Ni una palabra más. Mire, en cuanto Carrie mejore, la subiremos a bordo de un barco que venga de regreso a la isla —en voz baja masculló—: Será todo un alivio perderla de vista.
El contacto de la pistola en la sien la horrorizaba, pero no estaba dispuesta a dejar que él se diera cuenta.
—No voy a ir con usted a ningún lado —estaba claro que aquel tipo no tenía ni idea de lo decidida que podía llegar a ser, no iba a poder con ella—. Tengo demasiadas responsabilidades en Coupeville. Dos de mis pacientes van a dar a luz de un momento a otro, estoy tratando a un muchacho al que un caballo le dio una coz en la cabeza. No puedo marcharme sin más para ser la doctora personal de su esposa.
—De acuerdo.
Leah sintió un alivio enorme al ver que le quitaba el arma de la sien. Dio un paso hacia la puerta y le dijo, sonriente:
—Me alegra que haya decidido ser razona...
—Sí, ya sé, razonable —le dio un empujoncito en el hombro para alejarla de la puerta, y añadió—: Póngase a trabajar, mujer, antes de que decida asegurarme de que no vuelva a ver nunca más a sus pacientes.
Salió sin más a la carroza de escotilla, y Leah oyó el sonido de un cerrojo. ¡El tipo la había dejado allí encerrada con su esposa!
Jackson T. Underhill se detuvo en la proa de la ruinosa goleta y alzó la vista hacia el cielo. La luz blanca de un relámpago fragmentó la oscuridad en fantasmales esquirlas, y el rugido del trueno posterior fue como una advertencia salida desde la mismísima garganta del cielo. La tormenta procedía del mar y se dirigía hacia la costa.
Era una locura salir cuando hacía tan mal tiempo, una locura navegar en medio de aquella oscuridad tan absoluta en la que uno apenas podía orientarse, pero él nunca había sido dado a escuchar advertencias, ya fueran divinas o de cualquier otra índole. Volvió a enfundar el arma en la pistolera afieltrada y se abrochó la gabardina. Frunció el ceño cuando el viento abrió la parte trasera de la prenda, que estaba hecha para montar a caballo y no para navegar. Todo había sucedido tan de repente, todo había cambiado con tanta rapidez, que no había tenido cabeza para pensar en cuestiones de moda ni mucho menos.
Luchó contra el viento mientras izaba las velas, que crujieron al empezar a subir; al ver la mohosa lona flameando al viento, se preguntó si el barco iba a aguantar hasta que llegaran a Canadá. Justo cuando Carrie había enfermado, él estaba trabajando en la rueda del timón y acababa de conseguir que no se cayera conectándola a la pala a toda prisa mediante una serie de cabos. La peor pesadilla de un marinero era ser arrastrado hacia una costa a sotavento sin tener timón. La embarcación podía aproar y empezar a ir hacia atrás, y de repente ir en dirección contraria cuando el viento hinchara las velas por atrás. La nave iría hacia la costa oscilando de un lado a otro, con las velas flameando y totalmente descontrolada.
Apretó la mandíbula y se dijo con firmeza que el timón iba a aguantar. En cuanto hubieran salido del país, ya tendría tiempo de reparar la goleta a conciencia.
Por encima del sonido del viento, que cada vez soplaba con más fuerza, se oían los golpes y los gritos ahogados llenos de indignación procedentes del camarote. A la lista de sus delitos podía sumársele el secuestro, eso sí que era algo que no había hecho nunca antes.
Sintió cierto alivio al ver que una potente bocanada de viento hinchaba las velas. La inesperada parada en la isla de Whidbey no le había salido mal. Había conseguido atención médica para Carrie, y nadie se había percatado de su presencia. La doctora no era lo que esperaba encontrar, pero iba a tener que aguantarla.
Una mujer que ejercía la Medicina, qué cosa tan curiosa. Ni siquiera sabía que algo así pudiera ser posible.
Leah Mundy era una mujer puntillosa de rostro severo y avinagrada actitud llena de desaprobación, y no había nada en ella que pudiera resultar agradable... pero a él le había gustado. No iba a admitirlo jamás, por supuesto, y nunca iba a tener ocasión de hacerlo, pero su arrojo le había parecido admirable. En vez de reaccionar como una mujercita histérica cuando había ido a buscarla, ella se había enfrentado a la situación como todo un hombre... de hecho, la mayoría de los tipos a los que conocía habrían reaccionado peor que ella.
Sintió una pequeña punzada de culpabilidad al pensar en los pacientes a los que la doctora no iba a poder ver en uno, dos, o quizás incluso tres días, pero la necesitaba. Dios, Carrie la necesitaba.
Embarazada, Carrie estaba embarazada. La mera idea hacía que una intensa furia ardiera en su interior, pero era algo demasiado enorme como para poder enfrentarlo en ese momento, así que lo apartó a un lado e intentó olvidarlo.
La doctora Mundy iba a ayudarla. Ella iba a curar a Carrie, tenía que hacerlo.
Recordó el momento en que la había visto inclinarse para examinar a su paciente. Había sido en ese momento cuando la doctora había cambiado, cuando se había desprendido de su manto de mal genio y él había visto algo especial en su forma de actuar... una especie de serena seguridad en sí misma que había hecho que tuviera una inesperada fe en ella.
Hacía mucho que no depositaba su fe en nadie, pero la doctora Leah Mundy le inspiraba ese sentimiento. Se preguntó si ella era consciente de eso, si sabía que ya la consideraba un ángel misericordioso.
Iba a tener que darle las gracias, puede que incluso llegara a disculparse con ella cuando reemprendieran el viaje. Era lo menos que podía hacer por una mujer a la que había sacado de una cama cálida y seca, a la que había llevado a rastras a una aventura en la que ella no había elegido participar. Lo menos que podía hacer por una mujer a la que iba a dejar abandonada en Canadá después de llevarla allí a la fuerza.
Acababa de levar el ancla y de colocarse al timón cuando oyó un extraño golpe seguido de un ominoso chirrido. El sonido de una soga soltándose de una polea de madera hizo que le diera un vuelco el corazón. Miró hacia atrás, y vio que la cuerda que había usado para sujetar temporalmente el timón estaba alejándose por el suelo.
Soltó la rueda del timón y se lanzó a por la cuerda, pero esta se escurrió como una serpiente por una trampilla un instante antes de que lograra atraparla.
—¡Mierda!
Esperó con el aliento contenido. Existía la posibilidad de que la pala del timón permaneciera en su sitio, quizás... un terrible estruendo quebró la noche, seguido de un suave sonido sibilante que se abrió paso entre el furor de la tormenta.
Se lanzó hacia la barandilla de popa, y las imprecaciones que soltó al asomarse retumbaron con tanta fuerza como los truenos. La doctora Leah Mundy, su ángel misericordioso, acababa de destrozar su barco.
Capítulo 2
17 de abril de 1894
Mi querida Penelope:
He dudado sobremanera acerca de la conveniencia de contarte lo que me ha pasado esta madrugada, la tentación de permanecer callada es grande.
Pero, como estás decidida a trabajar conmigo en el consultorio cuando finalices tus estudios de Medicina, me siento en la obligación de darte una imagen real de cómo es la vida de un médico.
A veces se nos pide que tratemos a pacientes en contra de nuestra voluntad. Eso es lo que me sucedió a mí a las tres de la madrugada, cuando un hombre me secuestró a punta de pistola.
Conseguí mantener la calma. Ese canalla me obligó a subir a su barco para que tratara a su esposa enferma, que está embarazada. Su intención era zarpar conmigo a bordo, para que me encargara de atender a la pobre mujer.
Ni que decir tiene que a un criminal así no le importaban ni lo más mínimo mis otros pacientes y se negó a atender a razones, así que tuve que tomar las riendas de la situación. Cuando me encerró en un camarote con su esposa, corté una soga con un escalpelo para inutilizar el timón y evitar nuestra partida. Después del destrozo, mi secuestrador irrumpió en el camarote bramando de furia e incluso llegó a amenazarme con usarme como ancla.
Es un hombre con una corpulencia fuera de lo común, de hombros anchos, rostro delgado y amenazador, y ojos terribles, pero yo no me amilané. Cuando viajaba por el salvaje oeste aprendí de inmediato a ocultar mi miedo. Gracias a mi difunto padre y a sus constantes argucias y maquinaciones, no es la primera vez que tengo que lidiar con pistoleros y bravucones. En el fondo sabía que mi secuestrador no iba a hacerme daño, porque yo tengo algo que él necesita: mis conocimientos de Medicina. Que te necesiten es una gran virtud que incluso supera al hecho de caer bien. Huelga decir que yo no le caigo nada bien a ese forajido, pero la cuestión es que me necesita. Y eso fue lo que evitó que me pegara un tiro cuando destrocé el timón.
Se limitó a anclar su desvencijado barco mientras soltaba una serie de improperios que te habrían puesto los pelos de punta, y después subimos entre los dos a su mujer a una barca de remos. Para cuando amaneció, la teníamos en una cama como Dios manda aquí, en la pensión, en el cuarto de huéspedes principal. Aunque sigue estando grave, tengo la certeza de que aquí tiene más posibilidades de curarse; en cuanto a su esposo, no puedo por menos que preguntarme qué clase de vida ha podido convertir a un hombre en un forajido tan duro como él.
Espero que lo que te he contado no te haya asustado hasta el punto de hacer que renuncies a la idea de venir a trabajar conmigo cuando completes tus estudios.
Saludos cordiales,
Dra. Leah Jane Mundy
Leah pasó un secante forrado de terciopelo por encima de la carta para eliminar el exceso de tinta. Era un secante con un pesado rodillo y pomo grabado de peltre que le recordaba a tiempos pasados.
Lo habría vendido junto con todo lo demás si pudiera conseguir por él un precio decente, pero estaba viejo y desgastado y las iniciales que tenía grabadas en el pomo, G.M.M., tan solo significaban algo para ella: Graciela Maria Mundy, la madre a la que no había llegado a conocer.
Tal y como solía sucederle cuando estaba fatigada, la recorrió una oleada de nostalgia. No tenía ningún recuerdo de su madre, pero, aun así, sentía una desgarradora sensación de pérdida... o, para ser más exactos, de vacío. La ausencia de algo vital.
Por muy absurdo que pudiera parecer, tenía la extraña sensación de que, si su madre no hubiera muerto al dar a luz, le habría enseñado lo que los libros de texto no podían explicar: cómo abrirle el corazón a los demás, cómo participar de la vida en vez de ser una mera espectadora, cómo amar.
Contempló el reflejo de su rostro en el rodillo del secante. Sus facciones podrían resultar exóticas gracias a la herencia latina de su madre, pero ella se esforzaba por parecer anodina. Vestía de forma muy sencilla y se recogía el pelo en moños o trenzas, pero no podía hacer nada respecto a sus ojos. Eran grandes y atormentados, los ojos de una mujer que sabía que le habían arrebatado un pedazo de sí misma y jamás había logrado recuperarlo.
Recobró el control de sus emociones con firmeza y, después de meter el secante en un cajón, plegó la carta en tres y la lacró con cera roja.
—Trabaja duro, Penny. Será un placer contar dentro de poco con tu compañía —murmuró.
No conocía a Penelope Lake en persona. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins se había fundado el año previo y había abierto sus puertas a las mujeres desde el principio, así que ella se había puesto en contacto con ellos para ofrecerse a ser la mentora de alguna estudiante prometedora.
Su padre había jurado que no iba a tolerar a otra mujer más en el consultorio, pero ella había hecho gala de una actitud desafiante inusual en ella y se había mantenido firme. La habían puesto en contacto con la señorita Penelope Lake, de Baltimore, que daba muestras de poder llegar a convertirse en una excelente doctora y estaba interesada en mudarse al oeste; a juzgar por lo que decía en sus cartas, quería alejarse de las constrictoras barreras de la sociedad.
La correspondencia entre ellas había llegado a ser sorprendentemente cálida y afectuosa. A ella no le costaba imaginarse el mundo de Penny, porque en otros tiempos había formado parte de él... casas cavernosas como mausoleos, incómodas visitas de cortesía, encorsetadas conversaciones que no conducían a ninguna parte. Y siempre, siempre, la idea subyacente de que una mujer en condiciones no podía tener una profesión, sino que debía crear un hogar y dedicarse por entero a su familia.
Tenía la impresión de que Penelope Lake y ella eran almas gemelas, resultaba curioso que le resultara tan fácil escribirle abiertamente a la joven cuando, por otra parte, era muy reservada con la gente a la que veía a diario. Vivía en una pensión llena de personas interesantes, pero no había sido capaz de encontrar ni un solo amigo de verdad entre ellos. Incluso con Sophie, su asistente, mantenía una cordial distancia.
Se preguntó si estaba destinada a estar siempre sola entre el gentío, si jamás iba a experimentar en carne propia la camaradería de una estrecha amistad o la reconfortante calidez de una familia.
La posibilidad de tener una relación íntima con un hombre era incluso más remota; de hecho, parecía algo del todo imposible debido a su padre, que siempre se había mostrado formal, exigente y distante con ella. Ese había sido su legado. El orgullo, las expectativas y las trágicas carencias de su padre la habían convertido en un ser a medio formar. Él le había enseñado que las apariencias eran lo principal, nunca le había enseñado a ir más allá de la superficie para crear una vida interior más enriquecedora. Había padres que lisiaban a sus hijos a base de golpes y reprimendas, pero Edward Mundy había sido mucho más sutil y había moldeado su carácter con frases insidiosas que pasaban desapercibidas y abrían heridas que jamás llegaban a sanar. Él se había dedicado a sabotear su confianza en sí misma, a coartar sus sueños.
Cuando era pequeña, por ejemplo, le había dicho en una ocasión: «Qué vestido tan bonito. Ojalá que la señora Trotter pueda arreglarte ese pelo tan desgreñado que tienes, para que no contraste tanto con una prenda tan bella»; más adelante, cuando ella era estudiante, le había dicho: «Hay cien maneras de equivocarse, pero tan solo hay una respuesta acertada. Te pareces a tu madre en el aspecto físico, y también en su menosprecio hacia los conocimientos convencionales»; cuando se había convertido en una jovencita y en un fracaso en la esfera social, él había comentado: «Ya que no puedes atraer a un marido aceptable, voy a tener que permitir que seas mi asistente».
Para cuando se había dado cuenta del daño que su padre le había hecho, ya era demasiado tarde para reparar las cosas. Pero él ya no estaba y ella albergaba la esperanza de lograr salir de debajo de su sombra, de que el mundo le abriera por fin sus puertas.
—No es justo que deposite tantas esperanzas en ti, Penny —comentó.
Después de dejar la carta dirigida a Penelope Anne Lake en una bandejita de madera que había sobre el escritorio, le echó un vistazo a su libro de registros. La señora Pettygrove le había enviado a su criado con una lista de las quejas de costumbre. Todas ellas eran imaginarias, todas podían tratarse con una taza del té de hierbas de Sophie y un poco de conversación. El hijo de los Ebey, el niño al que un caballo le había propinado una coz, había pasado una buena noche... a diferencia de ella. Le dolía la cabeza aunque, en su caso, la culpa no la tenía la coz de un caballo, sino un hombre con una fuerza de voluntad férrea y los ojos más aterradores que había visto en toda su vida.
El mero recuerdo de aquellos duros ojos grises hizo que se pusiera de pie. Empezó a ir de un lado a otro de la consulta con nerviosismo, recorrió con la mirada las estanterías y los diplomas que colgaban en las paredes mientras intentaba organizar la jornada que tenía por delante, pero la extraordinaria noche que acababa de vivir hacía trizas su concentración.
No podía borrar de su mente el recuerdo de la gélida mirada del forajido. Se detuvo junto al perchero que había detrás de la puerta, y se puso una bata de muselina blanca que había sido lavada, almidonada y planchada con pulcritud por Iona, la muchacha sordomuda que había sido abandonada por sus padres tres años atrás y a la que ella había acogido a pesar de las protestas de su padre. «Otras mujeres se casan y tienen hijos propios, pero tú tienes que adoptar la mercancía dañada de otros».
Le habría encantado poder olvidar las amargas palabras de su padre, pero lo recordaba todo. Su excelente memoria era tanto un don como una maldición. En la Escuela de Medicina, su capacidad para memorizar hasta el más mínimo detalle había causado admiración, pero lo malo era que también recordaba todos y cada uno de los desprecios y faltas de respeto, y dolían como si los hubiera sufrido el día anterior. «Leah Mundy, tan ocupada haciendo un trabajo de hombres que no se acuerda de que es una mujer». Sus amigas de la infancia asistían a fiestas mientras ella se quedaba en casa, memorizando fórmulas y Anatomía. Sus compañeras de clase se habían casado y se habían convertido en madres mientras ella curaba a gente y ayudaba a traer al mundo a los hijos de otras mujeres.
En un pequeño bol de barro echó vinagre que había calentado en la cocina, añadió corteza de sasafrás, menta y una pizca de clavo molido, y lo colocó en una bandeja.
Al pasar por el pasillo, oyó el tintineo de platos y cubiertos procedente del comedor y el sonido del molinillo de café que había en la cocina. El olor a beicon frito y galletas recién hechas impregnaba la pensión. Eran las ocho de la mañana, y Perpetua Dawson debía de estar sirviendo el desayuno.
Leah casi nunca se tomaba el tiempo de desayunar con el resto de huéspedes; en cualquier caso, cuando lo hacía se sentía incómoda y fuera de lugar. Nunca había logrado sentirse cómoda al tratar con otras personas, ni siquiera con las que veía a diario. Durante gran parte de su vida, había sido considerada un bicho raro, a veces un ser absurdo: una mujer que no solo tenía ideas propias, sino también la mala educación de no callárselas.
Se detuvo en el amplio vestíbulo, y se dio cuenta de que aquella zona podía ser la culpable de que el forajido hubiera cometido el error de pensar que se trataba de una casa elegante. Muy por encima de la puerta principal había un rosetón de vidrio emplomado en el que había representado un barco navegando. Los coloridos paneles de elaborado diseño eran un remanente de días pretéritos en que el propietario de la casa era un próspero capitán de barco. Un puente con barandal que recordaba a la cubierta de un barco cruzaba el vestíbulo por arriba y conectaba las dos alas superiores de la casa.
Para cuando su padre había comprado el edificio, este llevaba muchos años abandonado. Edward Mundy se había endeudado hasta las cejas para poder restaurarlo, pero lo de meterse en deudas imposibles de afrontar no era nada nuevo para él.
Mientras ascendía por la escalera principal, Leah notó con satisfacción que la barandilla había sido encerada con verbena. Iona mantenía la casa inmaculada.
Se detuvo al llegar a la primera puerta a la derecha, y le dio un par de golpecitos con el pie.
—¿Estás despierta, Carrie?
Al no recibir respuesta alguna, abrió la puerta con el hombro mientras sujetaba la bandeja con ambas manos. En la habitación reinaba un silencio absoluto. Las gruesas cortinas impedían que entrara la luz de la mañana, así que se detuvo un momento para que los ojos se le acostumbraran a la oscuridad. La habitación contaba con una amplia cama de palisandro y, cuando las cortinas estaban abiertas, unas impresionantes vistas de Penn Cove.
Carrie yacía inmóvil en la cama con dosel, pero lo extraño era que estaba sola. ¿Dónde estaba el marido?, ¿la había dejado abandonada a su suerte?
Se volvió para dejar la bandeja sobre una mesita... y estuvo a punto de dejarla caer al ver al tipo en cuestión dormitando en una silla tapizada de cretona, un mueble delicado que contrastaba con sus largas piernas y sus anchos hombros. Seguía vestido con los vaqueros y la gabardina, el sombrero le cubría la mitad superior del rostro, y tenía el revólver Colt en la mano.
—¡Pero bueno! —exclamó, indignada, al ver el arma.
Él se puso alerta al instante. Alzó tanto el ala del sombrero como el revólver, pero al reconocerla se puso en pie y se acercó a ella con una sonrisita muy poco sincera.
—Buenos días, Doc —la saludó, con aquella voz áspera—. Se la ve muy pulcra y limpita esta mañana.
Deslizó con insolencia uno de sus callosos dedos por el brazo de Leah, que se escandalizó ante aquella caricia prohibida y dio un respingo. Le fulminó con la mirada, pero, antes de que pudiera apartarse, él la arrinconó y añadió con tono burlón:
—Uy, Doc, qué descuido.
—¿Qué pasa? —le preguntó, mientras luchaba por fingir una calma que no sentía.
—Se le ha olvidado uno.
Antes de que pudiera impedírselo, el tipo le abrochó el botón superior de la camisa. No era correcto que un hombre tratara con semejante familiaridad a una mujer a la que apenas conocía, sobre todo si estaba casado.
—Oiga, señor...
—¿Siempre está tan rígida y pulcra después de destrozarle el barco a un hombre?
Leah hizo caso omiso de su sarcasmo y pasó junto a él para dejar la bandeja sobre la mesita.
—Disculpe, tengo que ver cómo está mi paciente. ¿Ha encontrado alguna botella del tónico que toma su esposa? Tengo que saber lo que es.
—Todas nuestras cosas están en el barco.
—Ojalá se hubiera acordado de traer el tónico.
—Tuvimos que abandonar el barco a toda prisa, a duras penas pude contener las ganas de estrangularla a usted.
—Eso no habría ayudado demasiado a Carrie, ¿verdad?
—Maldita sea, mujer, ¡podríamos haber muerto todos por culpa de lo que usted hizo!
—Pues téngalo en cuenta la próxima vez que intente secuestrarme —le contestó con sequedad, antes de destapar un tarro.
—¿Qué es eso? —la raída alfombra ahogó el sonido de sus pasos mientras cruzaba la habitación.
—Un inhalante para limpiar los pulmones.
—¿Qué es lo que le pasa a Carrie? —su voz reflejó la ansiedad que sentía—. Aparte de... lo que usted ya sabe.
—Sí, ya sé.
—¿Qué tiene? ¿El garrotillo, o algo así?
—Algo así —Leah se cruzó de brazos antes de añadir—: Voy a tener que revisarla más a fondo. Anoche tenía los pulmones congestionados, corre el peligro de sufrir neumonía lobar.
—¿Es algo grave?
—Sí, puede serlo, sobre todo tratándose de una mujer en su estado. Por eso debemos hacer todo lo posible por evitar que llegue a esos extremos.
—¿Qué es «todo»?
—El inhalante, completo reposo en cama, darle una buena cantidad de líquidos ligeros y conseguir que coma todo lo posible. Tiene que recobrar las fuerzas. El embarazo y el parto son tareas duras, y pasan factura a las mujeres frágiles.
—Carrie no come demasiado.
—Tenemos que intentarlo. Da la impresión de que está descansando tranquila, así que no vamos a molestarla. Ayúdela a sentarse en la cama cuando se despierte, encárguese de que inhale el vapor y de que coma un poco de caldo y pan. La señora Dawson lo tendrá todo listo en la cocina —se volvió para irse, pero se detuvo cuando él se interpuso en su camino. Era uno de los hombres más altos que había visto en toda su vida, y el de aspecto más amenazante. Se cruzó de brazos y le espetó con firmeza—: Como se atreva a amenazarme de nuevo, acudiré de inmediato al sheriff St. Croix.
Su advertencia no le afectó ni lo más mínimo... ¿o sí? Le pareció notar que los ojos grises del tipo se entrecerraban un poco y su boca se tensaba.
—Le aconsejo que, por su propio bien, no le diga ni una palabra al sheriff.
Ella alzó la barbilla y le preguntó, desafiante:
—¿Y si lo hago?
—No me ponga a prueba.
Leah sintió que se le helaba la sangre en las venas al oír la gélida promesa que contenían aquellas palabras.
—No quiero problemas.
—Yo tampoco. Voy a pasar el día trabajando en el barco que usted destrozó anoche.
—Ese barco estaba destrozado mucho antes de que yo inutilizara el timón.
—Pero por lo menos podía navegar con él —exhaló una larga bocanada de aire mientras intentaba hacer acopio de paciencia, y sacó un grueso fajo de billetes del bolsillo de los vaqueros—. ¿Cuánto cobra por sus servicios?
—Cinco dólares, pero...
Él sacó un billete de veinte dólares del fajo.
—Tenga, así quedan pagados sus servicios y el coste de la habitación y la comida. Espero poder reparar el timón hoy mismo, y me marcharé de inmediato.
Ella miró el billete, pero no lo aceptó.
—Me temo que no me ha entendido. Usted tiene que permanecer aquí y cuidar a su esposa hasta que ella se recupere, no es cuestión de un solo día. No puede zarpar sin más rumbo a la puesta de sol.
—Pero si usted ha dicho que...
—Que su esposa tiene que guardar un reposo absoluto y necesita una buena cantidad de comida y de cuidados. Eso es algo que no puede recibir a bordo de un barco, y tampoco sin usted. Tiene que quedarse aquí, señor... —se interrumpió al darse cuenta de que él no le había dicho cómo se llamaba.
—Underhill, Jackson T. Underhill. Y no pienso quedarme aquí.
—¿Por qué tiene tanta prisa, señor Underhill?
La respuesta era obvia. Aquel hombre estaba huyendo, era un fugitivo; en cualquier caso, ella no iba a ponerse a especular sobre las razones que le habían obligado a huir, eso no era asunto suyo. Lanzó otra mirada hacia el billete de veinte dólares que el tipo le ofrecía, y se preguntó si sería dinero robado.
—No puedo perder tiempo en una isla.
—Lo que no puede es abandonar sus obligaciones, no voy a permitírselo —tenía el temor creciente de que el tipo se marchara sin más y abandonara allí a Carrie.
—Tengo asuntos pendientes de los que debo ocuparme.
—¡De quien se tiene que ocupar es de su esposa!
Él alargó la mano para instarla a que aceptara el billete.
—Para eso estoy contratándola a usted.
—Soy médico, no enfermera —se llevó las manos a las caderas y deseó ser más alta para poder mirarle cara a cara—. Que tenga un buen día, señor Underhill. Vendré a ver a su esposa a última hora de la tarde. Si necesita algo, dígaselo a la señora Dawson y ella se encargará de avisarme por medio del señor Douglas.
Alargó la mano hacia el pomo de la puerta, pero él la agarró de la muñeca... y en ese momento sucedió algo, algo que Leah no habría sabido explicar. Sintió que aquel contacto encendía una cálida y extraña sensación en su interior.
Él la sujetaba con fuerza, pero sin hacerle daño. La expresión con la que la miraba era brutal, su actitud era inflexible, pero, a pesar de todo, ella tuvo una reacción de lo más peculiar: se quedó sin aliento, y el corazón se le aceleró.
—¿Que si necesito algo? Necesito un montón de cosas, señora.
Leah se zafó de su mano de un tirón, se sentía mortificada por las sensaciones prohibidas que había despertado en ella al tocarla.
—No me refería a sus necesidades, sino a las de Carrie —intentó disimular el hecho de que le temblaba un poco la voz—. Voy a usar todos mis conocimientos médicos para intentar curar a su esposa; más allá de eso, no puedo prometerle nada.
Le apartó a un lado sin contemplaciones, y salió sonrojada de la habitación.
Jackson se llevó una grata sorpresa al descubrir que en la pensión de la señora Mundy había un baño público en condiciones; al parecer, aquella había sido una propiedad lujosa en el pasado y el propietario anterior no había reparado en gastos a la hora de dotarla con todo tipo de comodidades. Perpetua Dawson, la mujer menudita y atareada que se encargaba de la cocina, le había conducido al baño, le había mostrado las cinco hondas tinas de zinc, y le había explicado que disponían de una caldera que calentaba el agua.
Después de trabajar duro para llevar el desvencijado barco hasta el puerto, había ido a ver a Carrie y la había encontrado debilitada y aturdida. Mientras intentaba calmar el pánico que le constreñía el pecho, había ido a disfrutar del primer baño en condiciones desde... ¿Desde cuándo?, ¿desde Santa Fe? No, desde aquella noche más reciente en San Francisco. Una ramera de cabello rizado, borracha después de pasarse con la cerveza, había chocado con él y se había sentado en su regazo. Carrie se había echado a reír, había entablado una conversación con la mujer y se le había escapado el hecho de que habían comprado pasajes para viajar a Seattle. Estaba casi convencido de que la ramera estaba demasiado borracha como para enterarse de lo que había oído; ojalá fuera así.
Había alquilado una habitación en el Hotel Lombard con lo que había ganado, Carrie había insistido en ello hasta que había logrado convencerlo. Se había mostrado entusiasmada al ver las suntuosas cortinas de terciopelo, el champán y las ostras, la bandeja de trufas de chocolate... pero entonces había posado la mirada en la elaborada reja de la ventana y había comentado, estremecida:
—Esto es una prisión, Jackson. Jamás permitirán que me vaya de aquí. No voy a estar a salvo nunca, nunca.
Él había contestado con una antigua promesa:
—Tranquilízate, yo te mantendré a salvo.
—Aviva el fuego, hace mucho frío.
Aquellas palabras habían hecho aflorar un recuerdo muy, pero que muy antiguo que despertó un dolor agridulce en su pecho. Los años se desvanecieron y volvió a ser un niño sentado en el húmedo suelo enladrillado del ruinoso patio del Orfanato San Ignacio, en Chicago. A través de una ventana enrejada se oía a una niña llorando sin parar... Carrie.
Él tenía entre sus manos temblorosas un paquetito de caramelos que había robado de la despensa del refectorio. Huelga decir que a los niños nunca les daban golosinas, el hermano Anthony y el hermano Brandon se las quedaban todas.
Jackson había empezado a escalar sin soltar la bolsita de tela en la que llevaba los caramelos. Iba metiendo los pies, enfundados en unas zapatillas raídas que no eran de su talla, en las grietas que habían surgido conforme el mortero iba desmoronándose, y sus delgados bracitos temblaban mientras iba subiendo. Se le clavó una astilla del alféizar de la ventana en la mano, pero hizo caso omiso del dolor. En aquel lugar, los niños no lloraban por algo tan nimio como una mera astilla.
—¡Carrie! —la llamó, mientras conseguía apoyar el pie en el orificio de un desagüe—. ¡Soy yo, Carrie! ¡Jackson!
Los sollozos habían dado paso a un silencio absoluto; un instante después, había oído su voz de niñita con una claridad cristalina:
—Me han dejado encerrada. ¡Por favor, Jackson, sálvame! Tengo mucho frío, ¡voy a morirme aquí dentro!
—No he podido forzar el cerrojo, lo he intentado un montón de veces. ¡Te he traído caramelos! —había añadido, mientras metía el pequeño fardo entre los barrotes de la ventana.
—¿De fresa?
Otra vez silencio. El sonido de una bocina en la distancia señaló el cambio de turno de los empleados de los Astilleros Quimper. Una fría ráfaga de aire inundó el patio con el olor del lago Míchigan.
—¿Estás bien, Carrie? —intentó ver el interior de la habitación, pero solo alcanzó a distinguir sombras.
—No —le contestó ella, paladeando un caramelo—. Oye, ¿qué es esto?
—Una talla que he hecho para ti con un tronco de leña.
—Es un pájaro.
—Sí.
Se la imaginó dándole vueltas entre sus manitas. Se sentía orgulloso de sus obras, de ser capaz de plasmar hasta el último detalle. La talla en cuestión era una paloma, la había copiado de la imagen del Espíritu Santo que había en una de las vidrieras de la iglesia de Santa María. En Navidad y en Pascua, los frailes adecentaban a los huérfanos y los llevaban a la iglesia en procesión, y él siempre pasaba aquella hora contemplando las coloridas vidrieras.
—¡Es preciosa, Jackson! Siempre la llevaré conmigo.
—Le he hecho un agujero por detrás, para que puedas colgártela del cuello con una cuerda.
—No ha sido culpa mía —lo había dicho en un tono de voz extraño, como si no estuviera hablando con él—. Yo solo quería tomar en brazos al bebé, solo quería calentarme junto al fuego, pero me echaron la culpa de todo y me encerraron en este lugar tan frío. Tengo miedo, Jackson.
—Carrie... —empezaban a temblarle los brazos por el esfuerzo de mantenerse sujeto a la pared.
—¡Eh, tú! ¡Baja ahora mismo de ahí! —gritó una voz más que familiar.
Jackson no tuvo necesidad de mirar hacia abajo para saber que el hermano Anthony estaba en el patio, tensando entre las manos un cinto lleno de nudos mientras sus ojos echaban chispas y su costoso anillo relucía bajo la luz.