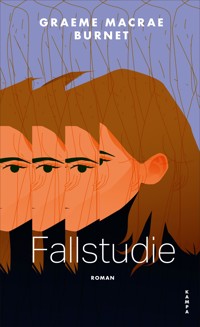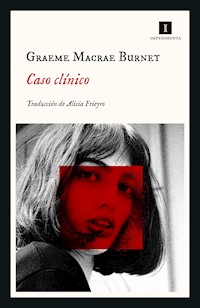
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
En la primavera de 2020, Macrae recibe una carta que le informa de la existencia de unos cuadernos relacionados con un controvertido psicoterapeuta. Curioso, se sumerge en ellos y descubre la historia de una mujer londinense convencida de que su hermana se suicidó persuadida por este mismo psicoterapeuta que la trató: el famoso A. Collins Braithwaite. En busca de la verdad, la mujer asume una identidad falsa, un nuevo nombre, adopta una nueva personalidad y acude a su consulta. Comienza así una persecución hitchcockiana, punteada de destellos de humor negro en la que doctor y paciente se confunden en una trama propia del noir más clásico. Una novela «enloquecedoramente brillante» en forma de rompecabezas, que profundiza con destreza en la locura, la identidad, la dualidad y el fingimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una novela de aires hitchcockianos. Un absorbente thriller psicológico de la mano de unos de los referentes del noir contemporáneo.
«Pocas veces ha sido tan divertido estar constantemente en la cuerda floja.»
The Times
«Macrae Burnet juega a difuminar los límites entre lo aparente y la realidad.»
The Guardian
«Brillante. Burnet captura las voces de sus personajes de una manera tan lúcida que lo que podría haber sido un simple juego intelectual se siente lleno de vida y atractivo.»
Telegraph
Prólogo
A finales de 2019 recibí un correo electrónico de un tal Martin Grey, de Clacton-on-Sea. Obraban en su poder varios cuadernos manuscritos por su prima, que, en su opinión, podrían servir de base para un libro interesante. Contesté dándole las gracias, aunque también le sugerí que quizá la persona más apropiada para aprovechar el material en cuestión fuera el propio señor Grey. Sin embargo, no estuvo de acuerdo y manifestó que él no era escritor y que si recurría a mí era por algo. Me explicó que se había topado con una entrada mía en un blog, donde escribía sobre el olvidado psicoterapeuta de los años sesenta Collins Braithwaite. Los cuadernos contenían ciertas acusaciones contra Braithwaite, que tenía la certeza de que resultarían de mi interés.
Con esto consiguió, cómo no, picar mi curiosidad. Daba la casualidad de que, unos meses antes, yo me había tropezado con un ejemplar de la obra Antiterapia, de Braithwaite, en la harto caótica librería Voltaire & Rousseau, de Glasgow. Braithwaite había sido contemporáneo de R. D. Laing y una especie de enfant terrible del movimiento ideológico conocido como «antipsiquiatría» de la década de 1960. El libro, una recopilación de casos clínicos, era salaz, iconoclasta y absorbente. La escasa información que encontré sobre él en internet no satisfizo mi recién descubierta fascinación y me dejó lo bastante intrigado como para animarme a visitar la Universidad de Durham, situada veinticinco millas al norte de Darlington, la población natal de Braithwaite, donde conservaban un pequeño archivo sobre el autor.
El archivo en cuestión lo componían dos cajas, que contenían los manuscritos de los libros de Braithwaite cargados de anotaciones (y adornados, con frecuencia, de garabatos obscenos no exentos, empero, de cierta calidad artística), algunos recortes de periódico y un reducido número de cartas, en su mayor parte firmadas por el editor de Braithwaite, Edward Seers, y por su otrora amante, Zelda Ogilvie. A medida que iba ensamblando los detalles de la extraordinaria vida de Braithwaite, empecé a considerar la posibilidad de escribir su biografía, una idea que fue recibida con escaso entusiasmo por parte de mi agente y de mi editora. ¿Por qué —me preguntaron— iba nadie a querer leer sobre un personaje olvidado y caído en desgracia, cuya obra llevaba décadas descatalogada? No me quedó otra que reconocer que la pregunta era de lo más razonable.
Este fue el contexto en el que se inició mi interacción con el señor Grey. Le dije que me gustaría, después de todo, echar un vistazo a los cuadernos y le proporcioné mi dirección. Dos días después llegó un paquete. La nota que lo acompañaba no establecía condición alguna para la publicación. El señor Grey no deseaba ninguna remuneración y, por respeto a la privacidad de su familia, prefería permanecer en el anonimato. Grey, confesaba el hombre en la carta, no era su verdadero apellido. Si yo consideraba que los cuadernos carecían de interés, solo me pedía que se los enviara de vuelta. Pero estaba convencido de que ese no sería el caso y no adjuntaba dirección de remite.
Me leí los cinco cuadernos en un solo día. Si albergaba algún escepticismo, este se disipó al instante. La autora no solo narraba una historia absorbente, sino que su escritura poseía, a pesar de sus protestas, un brío un tanto alocado. El material estaba ordenado de manera caprichosa, pero pensé que eso solo daba más verosimilitud a lo que ella tenía que contar.
A los pocos días, no obstante, había llegado a la conclusión de que estaba siendo víctima de una broma pesada. ¿Qué manera más calculada de tentarme podía haber que presentarme un conjunto de cuadernos descubiertos al azar, donde se acusaba de negligencia criminal a una persona a la que casualmente me hallaba investigando en ese momento? Ahora bien, si se trataba de un engaño, el señor Grey se había tomado muchas molestias, entre ellas, que no era poco, escribir a mano los propios documentos. Decidí realizar unas cuantas comprobaciones. Los cuadernos (libretas escolares baratas de la marca Silvine, de hecho) eran de un modelo muy asequible en la época. No estaban fechados, pero varias referencias en el texto apuntaban a que los hechos descritos no podían sino haber acaecido en el otoño de 1965, cuando Braithwaite ejercía, en efecto, en Primrose Hill y estaba a punto de alcanzar la cumbre de su fama. Las páginas de Antiterapia pegadas con cinta adhesiva al primer cuaderno corresponden a la primera edición, la cual no habría sido fácil de conseguir a posteriori, y esto apuntaba a que la redacción de los cuadernos era contemporánea a los hechos. Muchos de los detalles casaban con lo que yo había leído en el archivo de la universidad o en artículos de prensa de la época. Aunque eso no demostraba nada. Si los cuadernos eran falsos, al autor no le habría hecho más falta que llevar a cabo las mismas indagaciones que yo. Otros detalles eran menos precisos. Por ejemplo, el nombre verdadero del pubque aparece en la narración es Pembroke Castle, y no Pembridge Castle, que es como se refieren a él en el texto. Pero esta clase de error parecía más propia de una autora que estuviera trasladando sus pensamientos de forma inocente al papel que de una persona que buscase perpetrar una superchería. Los cuadernos contenían, además, un cameo muy poco favorecedor del propio señor Grey, una aparición que costaba creer que él mismo hubiese incluido de haber sido el autor.
Luego estaba la cuestión del motivo. No se me ocurría ninguna razón por la que alguien podría querer llegar a semejantes extremos para engañarme. Y parecía igual de improbable que el objetivo fuera desacreditar a Braithwaite, cuya carrera había acabado en la ignominia de todos modos y el cual, a duras penas, merecía una nota a pie de página en la historia de la psiquiatría.
Envié un correo electrónico al señor Grey. El material, le decía, era intrigante, desde luego, pero no podía seguir adelante sin una prueba definitiva de su procedencia. Contestó diciendo que no sabía qué evidencia podía esperar que él aportara. Había encontrado los cuadernos mientras vaciaba la casa de su tío en Maida Vale. Además, había conocido a su prima durante toda su vida, y el vocabulario y los giros que utilizaba en sus frases concordaban por completo con la manera que ella tenía de expresarse. Sencillamente, no resultaba creíble que los hubiese escrito otra persona. Está claro que nada de esto constituía la clase de prueba que yo andaba buscando. Le pregunté al señor Grey si estaría dispuesto a reunirse conmigo. Él se negó, argumentando de manera muy razonable que eso tampoco probaría nada. Si no confiaba en su «bona fides», concluía, solo tenía que devolverle los cuadernos, a cuyo efecto proporcionó, esta vez sí, el número de un apartado de correos.
Como es obvio, no los devolví. Y aunque hice lo suficiente para convencerme de que los cuadernos eran genuinos, no puedo dar fe de la veracidad de su contenido. Quizá los eventos descritos no sean más que el producto de la fantasía de una joven que confiesa tener ambiciones literarias y que, como evidencian sus propias palabras, se encontraba en un atribulado estado mental. Me dije que lo importante no era que los hechos hubiesen sucedido realmente, sino que, simple y llanamente, y tal y como había manifestado el señor Grey desde el principio, constituirían la base de un libro interesante. El hecho de que recibiese los cuadernos tan a colación de mis propias investigaciones se me antojó demasiado idóneo para resistirme. Redoblé mis esfuerzos visitando los emplazamientos relevantes, profundizando en el estudio de la obra de Braithwaite y llevando a cabo una serie de entrevistas a personas que en su momento mantuvieron alguna relación con él, y ahora presento los cuadernos, ligeramente editados, junto con mi propio material biográfico.
GMB, abril de 2021
El primer cuaderno
He decidido tomar nota de todo lo que suceda porque tengo la sensación, supongo, de que pueda estar poniéndome en peligro y de que, si se demuestra que tengo razón (que ya sería raro, lo reconozco), este cuaderno podría servir como una especie de prueba.
Por desgracia, como ya se verá, tengo poco talento para la composición. Mientras releo mi frase anterior siento auténtica vergüenza, pero me temo que no llegaré a ninguna parte si me pongo puntillosa con el estilo. La señorita Lyle, mi maestra de Lengua, solía reprenderme por intentar embutir demasiados pensamientos en una única oración. Era señal, decía, de una mente desordenada. «Primero debes decidir qué quieres decir y luego expresarlo con la mayor sencillez posible.» Ese era su mantra, y aunque no hay duda de que es una buena fórmula, me doy cuenta de que ya me lo he saltado. He dicho que puedo estar poniéndome en peligro para acto seguido embarcarme, sin remedio, en una digresión irrelevante. Sin embargo, en lugar de empezar de nuevo, voy a seguir adelante. Aquí lo que importa es la sustancia, no el estilo; que estas páginas constituyan un registro de lo que va a suceder. Pudiera ocurrir que, de ser mi narrativa demasiado pulida, quizá le faltase credibilidad; que, de alguna manera, la apariencia de autenticidad radique en la imperfección. En cualquier caso, no puedo seguir el consejo de la señorita Lyle, puesto que todavía no sé lo que deseo decir. No obstante, por el bien de quien tenga el infortunio de encontrarse leyendo esto, pondré todo mi empeño en ser clara: en expresarme con la mayor sencillez posible.
Animada por este espíritu, empezaré por exponer los hechos. El peligro al que he hecho alusión radica en la persona de Collins Braithwaite. Ustedes mismos habrán oído a los medios describirlo como «el hombre más peligroso de Gran Bretaña» en relación con sus ideas sobre la psiquiatría. Yo creo, sin embargo, que es peligroso no solo por sus ideas. Y es que, verán, estoy convencida de que el doctor Braithwaite mató a mi hermana, a Veronica. No me refiero a que la asesinara en el sentido literal de la palabra, sino que, a pesar de todo, él es tan responsable de su muerte como si la hubiese estrangulado con sus propias manos. Hace dos años, Veronica se tiró desde el paso elevado de Bridge Approach, en Camden, y murió atropellada por el tren de las 16:45 a High Barnet. Cuesta imaginar a una persona menos inclinada a cometer un acto semejante. Tenía veintiséis años, era inteligente, le iba bien y poseía un atractivo pasable. A pesar de todo esto, y sin que lo supiéramos mi padre y yo, llevaba varias semanas acudiendo a la consulta del doctor Braithwaite. Esto lo sé porque él mismo me lo contó.
Al igual que media Inglaterra, yo ya estaba familiarizada con el ordinario acento norteño de Braithwaite mucho antes de conocerlo en persona. Lo había escuchado hablar en la radio, e incluso lo había visto por televisión en una ocasión. El programa era un debate de psiquiatría conducido por Joan Bakewell.[1] El aspecto de Braithwaite no era más atractivo que su voz. Vestía una camisa con el cuello abierto y no llevaba chaqueta. Su pelo, que le llegaba un poco por encima de los hombros, estaba despeinado; y no paraba de fumar. Era de rasgos grandes, como exagerados por un caricaturista, pero tenía algo que te atrapaba la vista, incluso por televisión. Apenas reparé en la presencia de los demás invitados en el estudio. Recuerdo menos lo que dijo que cómo lo dijo. Tenía el aire de ser un hombre al que resultaría inútil resistirse. Hablaba con una autoridad cansina, como si le agotase tener que explicarse delante de sus inferiores. Los tertulianos estaban sentados formando un semicírculo, con la señorita Bakewell en el centro. Mientras los otros mantenían una pose erguida, como si estuvieran en misa, el doctor Braithwaite estaba repantingado en su asiento como un colegial aburrido, con la barbilla enterrada en la palma de la mano. Parecía contemplar a los otros participantes con una mezcla de condescendencia y hastío. Cuando el programa aún no había terminado, recogió sus enseres de fumador y abandonó el estudio, a la vez que murmuraba un improperio que no hay necesidad de repetir aquí. La señorita Bakewell se quedó de piedra, pero recuperó enseguida la compostura y manifestó que la pobreza de ideas de su invitado quedaba probada por el hecho de que no estuviera dispuesto a debatir con sus contertulios.
Los periódicos del día siguiente condenaron sin excepción el comportamiento del doctor Braithwaite: era la personificación de lo peorcito de la Gran Bretaña moderna; sus libros estaban repletos de ideas terriblemente obscenas y exhibían la vertiente más ruin de la naturaleza humana. El día después, como es natural, me pasé por la librería Foyle’s a la hora del almuerzo y pedí un ejemplar de su último libro, un tocho con el título nada atractivo de Antiterapia. La dependienta manipuló el volumen como si fuera un objeto infecto y peligroso, y me lanzó una mirada cargada de desaprobación como yo no había experimentado desde que compré un ejemplar de esa novela de tan mala fama escrita por el señor Lawrence.[2] Mi adquisición permaneció bien empaquetada hasta que, esa noche, estuve instalada en la seguridad de mi dormitorio después de cenar.
He de admitir que mis conocimientos sobre psiquiatría, antes de esto, se derivaban exclusivamente de esas escenas de las películas en las que un paciente se reclina en un sofáy relata sus sueños a un médico barbudo con acento alemán. Quizá por eso encontré difícil de seguir la introducción de Antiterapia. Estaba llena de palabras desconocidas, y las oraciones eran tan largas y enrevesadas que al autor le habría venido bien seguir el consejo de la señorita Lyle. Lo único que saqué en claro de esa primera parte fue que, para empezar, Braithwaite ni siquiera había querido escribir aquel libro. Sus «visitantes», como él los llamaba, eran individuos, no «casos clínicos» a los que exhibir como raros fenómenos en una feria. Si ahora sacaba a la luz estas historias era con el solo propósito de defender sus ideas ante el escarnio del que habían sido objeto por parte del Sistema (una palabra que utilizaba con mucha frecuencia). Se declaraba a sí mismo «un antiterapeuta»: su labor era convencer a la gente de que no necesitaba terapia; su misión era tumbar el «chapucero edificio» de la psiquiatría. Me pareció una postura de lo más peculiar, pero, como ya he dicho, no soy muy versada en el tema. El libro, escribía Braithwaite, podía considerarse como una obra complementaria a sus anteriores escritos y estaba compuesto por una serie de ensayos basados en las relaciones que había establecido con individuos atribulados. Como es evidente, se habían cambiado los nombres y algunos detalles identificativos, pero insistía en que los datos fundamentales de cada una de las historias eran veraces.
Tras superar la desconcertante introducción, hallé estas historias tan absorbentes que me dio hasta miedo. Supongo que resulta alentador leer sobre gente desastrosa que hace que tus propias excentricidades palidezcan en comparación. Para cuando llevaba la mitad del libro me sentía una persona de lo más normal. Solo cuando llegué al penúltimo capítulo descubrí que estaba leyendo sobre Veronica. Creo que lo más sensato es insertar aquí esas páginas y punto:
[1] Esta edición de Late Night Line-Up se retransmitió en antena el domingo 15 de agosto de 1965 en el canal BBC2. Los otros tertulianos eran Anthony Storr, Donald Winnicott y el por entonces obispo de Londres, Robert Stopford. R. D. Laing había sido invitado a participar, pero se negó a compartir plató con Braithwaite. Por desgracia, no se conserva ninguna grabación del programa, pero Joan Bakewell escribiría tiempo después que Braithwaite era «uno de los individuos más arrogantes y desagradables» a los que había tenido la desgracia de conocer jamás. (Salvo que se indique lo contrario, las notas al pie son del autor.)
[2] Se refiere a D. H. Lawrence (1885-1930) y su novela El amante de Lady Chatterley. (Nota de la traductora.)
CAPÍTULO 9
Dorothy
Dorothy era una mujer muy inteligente que rondaba los veinticinco años. Era la mayor de dos hermanas y se crio en el seno de una familia de clase media en una gran urbe inglesa. Sus padres eran anglosajones de pura cepa. Dorothy nunca había presenciado una sola muestra de afecto entre ellos. Las discusiones, me contó, las solventaba su padre, un dócil funcionario, plegándose a las exigencias de la madre. Hasta la muerte repentina de esta última, cuando Dorothy tenía dieciséis años, su niñez no estuvo marcada por ningún trauma importante, si bien le resultaba difícil contestar a la pregunta de si había tenido una infancia feliz. Con el tiempo reconoció haberse sentido culpable desde muy pequeña por el hecho de disfrutar de una vida cómoda en comparación con la de muchos otros niños y, aun así, no sentirse feliz. Con todo, a menudo adoptaba un aire de fingida alegría, para así complacer a su padre, cuya propia felicidad parecía depender de la suya. Él la engatusaba constantemente para que jugaran juntos, cuando ella hubiese preferido que la dejaran en paz con sus cosas. Su madre, por otra parte, no perdía ocasión para recordarles a Dorothy y a su hermana lo afortunadas que eran, y, como resultado, Dorothy había practicado la moderación desde la más tierna infancia, sobre todo en lo tocante a los caprichos con los que a su padre le gustaba tentarla: helados, regalos de cumpleaños, caramelos y demás. Ya de muy niña desarrolló un profundo resentimiento hacia su hermana. Este, insistía, no era producto de los celos normales que afloran cuando llega un nuevo hermano y se diluye la atención y el cariño de los padres hacia el primer hijo. Más bien se debía a que esta hermana pequeña era a menudo problemática e indisciplinada y, aun así, sus padres seguían dándole el mismo trato que a ella. Parecía injusto que mientras que a ella no la premiaban por su buen comportamiento, a su hermana no la castigaran por su rebeldía.
Dorothy destacó en el colegio y consiguió una beca para estudiar Matemáticas en Oxford. Allí continuó eclipsando a sus compañeros y, aunque introvertida, encajó bastante bien. En Oxford descubrió que no era obligatorio «participar» o fingir estar pasándoselo bien. Se volvió solitaria y distante. Fue la primera vez, dijo, que pudo ser «ella misma». A pesar de todo, cada vez que sus compañeras iban a un baile o celebraban una fiesta improvisada en sus habitaciones, sentía que la consumían los celos. Se graduó con la mejor nota de la clase y, más tarde, mientras preparaba el doctorado, conoció a un joven miembro del personal docente con el que se comprometió en matrimonio. No sentía, me dijo, nada especial hacia él, mucho menos deseo sexual, pero aceptó casarse porque tuvo la impresión de que aquel era el tipo de joven decente que gozaría de la aprobación de su padre. Más tarde, el prometido de Dorothy rompió el compromiso, alegando que deseaba concentrarse en su carrera por el momento. Dorothy creía que el verdadero motivo por el que puso fin a la relación fue que ella había sufrido un período de agotamiento nervioso, lo que requirió un breve internamiento en un sanatorio, y que él temió que fuera una persona inestable. En cualquier caso, para ella fue un alivio que se suspendiera la boda, puesto que ni ella misma se sentía preparada para el matrimonio.
En su primera visita a mi consulta, Dorothy iba bien arreglada y se presentó con profesionalidad, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Aunque hacía calor, vestía un traje de chaqueta de tweed que la hacía parecer mucho más mayor de lo que en realidad era. Llevaba poco o nada de maquillaje. Es bastante habitual que los visitantes de clase media se presenten de este modo. Están ansiosos por causar una buena primera impresión; por distinguirse de los lunáticos babeantes que, en su imaginación, creen que frecuentan la gruta del loquero. Pero Dorothy se empleó mucho más a fondo que la mayoría. Antes incluso de tomar asiento, declaró: «Y bien, doctor Braithwaite, ¿cómo lo hacemos?».
Aquella era una joven con un interés desmesurado por controlar las situaciones en las que se encontraba. Yo acepté el órdago: «Podemos hacerlo como usted quiera».
Trató de ganar tiempo mientras se retiraba los guantes poco a poco y los guardaba con esmero en el bolso que había depositado a sus pies. Luego se embarcó en una disquisición sobre cuestiones prácticas, la frecuencia de nuestras sesiones y demás cosas por el estilo. Dejé que siguiera hasta que no se le ocurrió nada más que decir. En situaciones así, el silencio es la herramienta más valiosa del terapeuta. Todavía no me he topado con un solo visitante capaz de resistirse al impulso de llenarlo. Dorothy se tocó el pelo, se alisó el dobladillo de la falda. Era de lo más precisa en sus movimientos. Entonces preguntó si no deberíamos empezar ya.
Le dije que ya habíamos empezado. Ella fue a protestar, pero se interrumpió.
—Ah, claro, por supuesto —dijo—. Supongo que ha estado usted estudiando mi lenguaje corporal. Probablemente piense que intento evitar decirle por qué estoy aquí.
Le indiqué con un movimiento de la cabeza que quizá fuera así, desde luego.
—Y cree que al no decirme nada, yo seguiré parloteando y le revelaré mis secretos más íntimos.
—No está obligada a decir nada —le dije.
—Pero cualquier cosa que diga podrá tomarse en cuenta y ser utilizada en mi contra. —Se rio de su broma ingeniosa.
Los intelectuales son como las cabras, siempre tiran al monte, y, por tanto, son los más duros de roer. Se muestran tan ansiosos de impresionarle a uno con la interpretación personal de su estado que tienden a responderse a sí mismos mientras hablan. «Ya estoy otra vez desviando la conversación de lo que importa de verdad —suelen decir—. Supongo que pensará que esta evasiva es de lo más reveladora.» Y todo ello para demostrar que están al mismo nivel que uno; que conocen a fondo sus propios problemas. Lo que es una tontería manifiesta. Si comprendieran su estado, para empezar, no estarían aquí. De lo que no se dan cuenta es de que la raíz de sus problemas suele estar en su intelecto: en esa constante racionalización de su propio comportamiento.
Pero en este caso, la bromita de Dorothy sí que resultaba reveladora: tenía la impresión de que la iban a acusar, de que la iban a someter a juicio; y, a pesar del hecho de haberse presentado ante mí voluntariamente, me veía como un adversario. No le expresé estos pensamientos en ese momento, me limité a repetir mi pregunta sobre cómo deseaba proceder.
—Bueno… pensaba que sería usted, más bien, quien tendría algunas ideas sobre el particular —dijo. Y añadió, a continuación, con una risita tonta—: ¿No le pago para eso? —Muy típico de las clases medias: buscar refugio en el dinero, la manía de recordarle a uno que es su empleado.
Dorothy había entrado en la habitación con toda la pinta de ser una persona acostumbrada a tener todo bajo control, pero tan pronto como se le ofrecía de verdad ejercer ese control, prefería cederlo. O eso o no sabía qué hacer con él. Se lo planteé.
Reaccionó echándose a reír.
—Sí sí, desde luego, tiene toda la razón, doctor Braithwaite. Es usted muy astuto. Ahora veo por qué habla todo el mundo tan bien de usted.
(Adulación: otra maniobra de distracción.)
Aunque entretenida, la situación se volvía tediosa por momentos, y, después de todo, no pasa nada por satisfacer las expectativas de un visitante. Le pregunté qué la había traído hasta aquí.
—Bueno, esa es la cuestión —dijo—, y quizá por eso he estado parloteando de esta manera. No estoy segura de saberlo realmente. —La animé a que continuara—. Es decir, no estoy loca. No oigo voces ni veo cosas. No quiero acostarme con mi padre ni nada por el estilo. Estoy convencida de que hay un montón de gente que está más loca que yo.
—Eso está por ver —le dije.
—Quizá haya algún test que me pueda hacer —sugirió—. Soy buenísima haciendo test. Tal vez uno de esos de manchas de tinta. Se lo digo ya, todas me parecen mariposas.
—¿De verdad? —pregunté.
Ella se miró las manos.
—No del todo, la verdad.
Yo no tenía el menor interés en hacerle una prueba Rorschach. Ni tampoco soy partidario de la hora de cincuenta minutos tan venerada por la profesión psiquiátrica, aunque reconozco que un recordatorio de que el tiempo y el dinero corren puede servir de incentivo. Puedo asegurar que todos los clientes que han puesto un pie alguna vez en la consulta de un terapeuta ya han reproducido la escena antes, mentalmente, un centenar de veces, y que la sola idea de marcharse sin haber tocado el tema concreto que los ha llevado hasta allí les resulta impensable. Esta dinámica casaría a la perfección con una persona de mente científica y práctica como Dorothy. Su formación matemática, con toda seguridad, la había llevado a creer que, si me describía sus síntomas, yo me limitaría a introducirlos en una fórmula y obtendría milagrosamente una cura. A pesar de lo que pretenden hacernos creer ciertas teorías, no existe una fórmula universal a la que obedezca el comportamiento humano. En cuanto individuos, nos vemos zarandeados por un conjunto de circunstancias que es único a cada uno de nosotros. Somos la suma de estas circunstancias y nuestras reacciones a ellas.
Vi cómo Dorothy miraba de reojo el reloj varonil que llevaba en la muñeca. Respiró hondo.
—Va a pensar que soy tonta de remate —empezó—, pero tengo unos sueños recurrentes en los que me aplastan; sueño que me aplastan lentamente.
Asentí.
—Sueños, ¿dice? No estoy seguro de que los sueños me interesen particularmente.
—Bueno, no son solo sueños —prosiguió ella—. También son ensoñaciones, ensoñaciones cuando estoy despierta. Tengo la sensación de que voy a ser aplastada por un edificio, por coches, por la muchedumbre. A veces, incluso, por las cosas más diminutas. Como una mosca. Justo el otro día había un moscardón en mi dormitorio y tuve la sobrecogedora sensación de que, si se me posaba encima, me aplastaría.
*
Dorothy me visitaría dos veces a la semana durante el intervalo de unos pocos meses. Poco a poco fue abandonado sus intentos de ejercer el control sobre la situación. Es más, enseguida pareció que hasta disfrutaba con su nuevo rol, mucho más sumiso. En su quinta o sexta visita, preguntó si podía recostarse en el sofá en lugar de permanecer sentada. Le dije que podía hacer lo que quisiera. No necesitaba que le diera mi permiso.
—Pero ¿es mejor que esté sentada o tumbada? —me preguntó.
No contesté, y ella se tumbó con la misma cautela que si lo estuviera haciendo sobre una cama de clavos. Nunca he visto a una persona tumbarse en un sofá y dar la impresión de estar tan poco relajada, pero en cuestión de semanas ya estaba quitándose los zapatos nada más llegar y reclinándose con una actitud que rayaba en la languidez.
Casi todo lo que necesitaba saber acerca de Dorothy lo aprendí durante nuestros primeros intercambios. De niña, sus padres habían tirado de ella en direcciones opuestas: su padre anhelaba mimarla y que estuviera alegre; su madre excitaba en ella sentimientos de culpa ante cualquier experiencia agradable. Le resultaba imposible complacer a ambos al mismo tiempo, y como era tan consciente del efecto de su comportamiento sobre estos dos agentes externos, nunca desarrolló la capacidad de complacerse a sí misma. Estaba claro que el resentimiento hacia su hermana obedecía al hecho de que esta se comportaba de la manera en la que a Dorothy le hubiese gustado comportarse ella misma y, aun así, no recibía ningún castigo.
En contraste con los casos de John y Annette, que he tratado en capítulos anteriores, Dorothy no tenía ningún deseo de revertir su ser a un idealizado «yo verdadero» que los dos pacientes que he mencionado creían haber perdido. De hecho, Dorothy nunca había desarrollado del todo un sentido de identidad. Durante nuestra séptima sesión, y tras mucha coacción, reconoció haber experimentado un sentimiento de liberación a raíz de la muerte de su madre. Fue, me explicó, como si el régimen se hubiera venido abajo, y ella tuviera, a partir de ese momento, la libertad de hacer lo que le viniera en gana. En tono de broma, comparó este evento con la muerte de Stalin y, acto seguido —como era su costumbre—, se reprendió por haber recurrido a una comparación tan inapropiada.
A mi pregunta de cómo este cambio de circunstancias había alterado su comportamiento, ella contestó que no había cambiado en absoluto. Me explicó que no hubiera sido de recibo dar la impresión de que celebraba la muerte de su madre. Le pregunté qué le habría gustado hacer.
No supo concretarme nada. «No se trataba de que hubiese algo en particular que quisiera hacer. Sino de que, de haberlo habido, no me impedirían hacerlo.»
Durante los años que pasó en Oxford, Dorothy no probó el sexo, ni tampoco flirteó con el alcohol o las drogas, como es habitual en la fase de experimentación por la que se transita camino a la madurez. Es más, ni siquiera se había fumado un cigarrillo. Ella insistió en que no fue porque se negara a sí misma estos «supuestos placeres»; más bien se debía a que no tenía ganas de probarlos y punto.
Le pregunté si disfrutaba de alguna manera sus logros académicos. Ella negó con la cabeza. No significaban nada para ella. Sin embargo, sí que reconocía sentir cierta satisfacción por hacer que su padre estuviera orgulloso de ella. De manera semejante, en lo relativo a su breve compromiso, le parecía gratificante haber sido capaz de atraer a un buen partido. A la pregunta de qué le gustaba de su novio, lo mejor que se le ocurrió fue decir que era limpio y que nunca había intentado propasarse.
*
Dejé que pasaran unas semanas antes de retomar aquel asunto del temor de Dorothy a ser aplastada. Al principio intentó rehuir el tema restándole importancia.
—Me temo que me puse un poco melodramática —dijo—. No he vuelto a tener esa clase de pensamientos desde que empecé a venir aquí.
Yo perseveré, a pesar de todo. Esos pensamientos, insistí, eran reales, y cuando me habló de ellos lo había hecho en un estado evidente de agitación.
—Sí —respondió—, pero me doy perfecta cuenta de que los edificios no se van a venir abajo de repente y van a enterrarme viva.
Con anterioridad, le había explicado que su costumbre de racionalizar las cosas era una forma de replegar[3] las sensaciones que le producían esos pensamientos. El hecho de que un edificio tuviera pocas probabilidades de venirse abajo y enterrarla era irrelevante. El miedo que experimentaba, no obstante, sí que era real.
Me interesé de manera más específica por la historia del moscardón que había mencionado el primer día. Pareció avergonzada. Resultaba físicamente posible, cuando menos, que un edificio o un coche la aplastase, pero no que lo hiciera un moscardón. Una vez más, intentó disipar sus temores recurriendo a la racionalización: los moscardones eran unos insectos asquerosos, portadores de muchas enfermedades. «Sí —contesté yo—, pero ese no es el temor que usted me expresó.» «Quizá el moscardón sea un símbolo», sugirió ella, pensando, al parecer, que se encontraba en la consulta de un psicoanalista. Le expliqué que yo no estaba interesado en los símbolos. Lo que me interesaban eran las cosas en y por sí mismas. Me rebatió diciendo que en matemáticas se utilizaban a menudo los símbolos y las sustituciones para resolver problemas. Yo le dije que si sus problemas pudieran resolverse con las matemáticas, lo habría hecho ella sola.
El problema no tenía nada que ver con edificios o moscardones, claro está. Radicaba en que Dorothy tenía la impresión de que el mundo exterior la presionaba: que la oprimía. Su manera habitual de lidiar con esta sensación era decirse a sí misma que no tenía anhelos que cumplir. Dorothy descartó esta conclusión. El mecanismo interno de represión que había desarrollado era tan eficiente y estaba tan bien cimentado que no reconocía su existencia. Le resultaba más fácil creer que no tenía anhelos que aceptar la idea de que ella misma los estaba suprimiendo. Convencerla de que el mundo exterior en realidad no la estaba oprimiendo fue un asunto muy sencillo (solo tuve que apelar a su racionalismo exacerbado). Lo que resultó más complicado fue persuadirla de que la opresión que sentía procedía de dentro y no de fuera. Estaba tan reprimida que su forma de estar en el mundo obedecía toda ella a un conjunto de inhibiciones totalmente imaginarias.
—Entonces ¿sería más yo misma si llevase una vida con menos restricciones?
—No es cuestión de ser más usted misma —le dije—. Su yo no es una entidad despegada de quien usted es ahora. Se trata de ser menos usted misma, de ser un yo diferente.
Dorothy pareció ponderar mis palabras durante unos minutos. Me acordé del caso de algunos prisioneros de Auschwitz que, cuando los aliados llegaron para liberarlos, se sentían incapaces de abandonar el campo.
—Pero si me transformase en un yo diferente, dejaría de ser yo. Sería otra persona.
Le dije que si fuese feliz siendo «yo» no habría buscado la ayuda de un terapeuta para empezar.
A mí no me servía de nada forzar la situación y llevarla a mi terreno. Hubiese resultado un tanto irónico que Dorothy —cuya forma de ser se basaba por completo en agradar a los demás— modificase su conducta solo para complacerme. Por lo tanto di por finalizada la sesión, a sabiendas de que ella, siendo como era una jovencita inteligente, tenía la capacidad de llegar a sus propias conclusiones.
Durante el que resultaría ser nuestro encuentro final, le pedí que se imaginara que le habían concedido una licencia para hacer lo que quisiera durante veinticuatro horas. Nadie se enteraría jamás de lo que había hecho y sus acciones no tendrían consecuencias. «En esas circunstancias —le pregunté—, ¿qué haría?» Este supuesto la descolocó y quiso que le aclarase punto por punto las normas que regulaban esta licencia imaginaria. Cuando se sintió segura, después de mucho preguntar, se dispuso a sopesar la cuestión. Finalmente, un rubor cubrió sus mejillas. Le pregunté qué estaba pensando. Y ella se sonrojó aún más, prueba de que había alcanzado mi objetivo. No era necesario que expresara en voz alta aquellos pensamientos, con que surgieran era suficiente. Para Dorothy, esto era un progreso. Le pedí que se concentrara en lo que estuviera pensando y le pregunté qué consecuencias tendría si lo llevara a cabo.
—Ninguna —dijo—. No tendría consecuencias.
Le dije que podía hacer o ser lo que quisiera. Ella pareció muy aliviada. No quería seguir siendo Dorothy, me dijo. Me dio las gracias y salió de mi despacho con una ligereza en el andar que yo no le había visto nunca.
* * *
Al principio, mientras leía estas páginas, me hicieron gracia las similitudes entre «Dorothy» y Veronica. Los detalles que el doctor Braithwaite había cambiado me despistaron. Veronica había estudiado en Cambridge y no en Oxford; nuestro padre era ingeniero y no funcionario; su caracterización de la relación de Dorothy con su hermana consiguió engañarme por completo. Porque, aunque Veronica y yo nunca compartimos la intimidad que se les presupone a unas hermanas, ella nunca había albergado ningún resentimiento hacia mí. Del otro lado de la balanza, no obstante, había ciertas evidencias inquietantes que despertaron mis sospechas. La descripción que hacía Braithwaite de su paciente al reclinarse con cautela en el sofá era tan propia de Veronica que me hizo soltar una carcajada. Al igual que Dorothy, Veronica siempre tuvo un miedo exacerbado a las avispas, a las abejas, a las polillas y a los moscardones. Además, era una fanática de las normas. Pero, al final, fue el empleo de una única palabra lo que me terminó de convencer. Cuando éramos adolescentes y yo me entusiasmaba o enrabietaba por alguna cosa, Veronica empleaba una fórmula única y habitual para amonestarme: «Por favor, ¿de verdad tienes que ponerte tan melodramática?», me decía con tono cansino. Era la mismísima palabra que había usado para reprenderse a sí misma. Más tarde, cuando descubrí que el despacho de Braithwaite estaba a tan solo unos minutos andando del paso elevado desde el que se tiró Veronica, llegué a la conclusión de que ella no se había marchado con una «ligereza en el andar», como él afirmaba, sino con la firme decisión de acabar con su vida. O quizá fuera esta decisión la que aligerara su andar. Aun así, dado que en alguna ocasión me habían acusado de tener una imaginación exaltada y no quería emitir un juicio precipitado, volví a la librería Foyle’s al día siguiente.
Abordé a un joven muy serio con gafas de montura de alambre y un chaleco de punto Fair Isle con grecas. No parecía ser del tipo de dependientes que juzgan los gustos de los clientes. Le expliqué, entre susurros, que había leído Antiterapia recientemente, antes de preguntarle si Collins Braithwaite había escrito algo más. El joven me miró como si yo acabara de aterrizar en el planeta Tierra. «¿Que si ha escrito algo más? —contestó—. ¡Vaya que sí!» Hizo un ademán con la cabeza para indicarme que debía seguirlo, y tuve la sensación de que acabábamos de asociarnos en una especie de conspiración. Dos plantas más arriba llegamos a la sección de psicología. Sacó un libro de las estanterías y me lo tendió, al mismo tiempo que susurraba: «Esto es material incendiario». Bajé la vista. La portada mostraba la silueta de un cuerpo humano fracturado en pedazos. El título del libro era Mata a tu Yo. Aquella misma tarde, en el trabajo, me sentí como si estuviese en posesión de un objeto de contrabando. No conseguía concentrarme y le dije al señor Brownlee que tenía una jaqueca espantosa y que, si no suponía demasiado inconveniente, me iría a casa antes de tiempo. Una vez en mi habitación, abrí el paquete. Me temo que no puedo dar fe de las cualidades incendiarias del libro, ya que no le encontré ni pies ni cabeza. No me cabe duda de que esto se debió a mis deficiencias intelectuales, pero parecía solamente una maraña de oraciones incomprensibles que no guardaban relación ostensible alguna con sus vecinas. A pesar de todo, el título me dejó helada, y me di cuenta de que la aparente locura del doctor Braithwaite no era tal.
Como es natural, mi primer instinto fue acudir directamente a la policía. A la mañana siguiente llamé por teléfono al señor Brownlee y le dije que llegaría tarde a la oficina. Me preguntó si todavía estaba enferma, y yo le contesté que se había cometido un crimen y que se requería mi presencia como testigo. No le dije nada a mi padre, pero mientras untaba mi tostada con mantequilla a la hora del desayuno, me imaginé entrando muy decidida en la comisaría de Harrow Road y declarando que deseaba dar parte de un asesinato. Cuando me pidiesen que aportara alguna prueba que respaldase mi acusación, depositaría con calma los libros del doctor Braithwaite sobre el mostrador. «Todo cuanto necesitan saber —diría con dramatismo— se halla en estas páginas.»
No pasé de la esquina de Elgin Avenue. Imaginé la expresión de desconcierto con la que me miraría el amable agente a lo Dixon of Dock Green desde el otro lado del mostrador. ¿Cuál era mi acusación exactamente?, me preguntaría. Quizá iría a consultarle a algún superior que no estaba a la vista o se limitaría a desaparecer detrás de una mampara para decirles a sus colegas que tenía a una auténtica majara allí fuera. Imaginé mi cara sonrojándose al escuchar sus risas. En cualquier caso, me di cuenta de que ante la falta de pruebas contundentes, mi plan era defectuoso y solo conduciría a mi humillación.
En su lugar, era mucho más sencillo pedir cita con el doctor Braithwaite. Encontré su número de teléfono en la sección de «Servicios varios» de las Páginas Amarillas.Llamé desde el escritorio del trabajo una tarde que el señor Brownlee se había ausentado de la oficina. Una chica contestó con tono alegre. Le pregunté con nerviosismo si sería posible concertar una consulta. «Por supuesto», respondió, como si se tratara de la cosa más rutinaria del mundo. Aparte de mi nombre, no hubo más preguntas. Acordamos que iría el martes siguiente a las 16:30. Fue tan simple como pedir una cita en el dentista, pero cuando colgué el auricular tuve la impresión de haber cometido el acto más audaz de mi vida.
Llegué a la estación de Chalk Farm con una hora entera de antelación. Una vez en la calle, pedí indicaciones para llegar a Ainger Road. El hombre al que abordé empezó a describirme el camino, pero se detuvo en seco y se ofreció a acompañarme. Decliné su ofrecimiento, puesto que no quería tener que entablar conversación con él mientras caminábamos y mucho menos someterme a un interrogatorio sobre los motivos que me llevaban a la zona.
«No es molestia —contestó él—. Al contrario, lo haré encantado. De hecho, me coge de camino.» Era un tipo atractivo de veintitantos, casi treinta años, ataviado con un grueso jersey de lana tranzada y un abrigo tres cuartos de color negro. Iba bien afeitado, aunque con cierto aire beatnik. No llevaba sombrero y tenía una espesa mata de pelo oscuro que se elevaba formando una impresionante ola por encima de su frente. El acento no lo pude ubicar, pero no era del todo desagradable. La situación la había creado yo solita. Había dejado pasar a varias personas inocuas delante de mí antes de abordarlo a él. Ahora estaba metida en un berenjenal.
—Prometo no acosarla —dijo, antes de añadir con una carcajada—: a no ser que usted quiera, claro.
Me vino a la cabeza una imagen en la que el hombre me arrastraba hacia el interior de unos arbustos y se me echaba encima, forzándome. Esto podía al menos proporcionarme algo de material para mi conversación con el doctor Braithwaite. Como no se me ocurrió ninguna manera de escapar, echamos a andar. Mi acompañante enterró las manos en los bolsillos de su abrigo, como para asegurarme que no tenía intención de meterme mano. Me dio su nombre y me preguntó el mío. Esta clase de intercambios de información personal son bastante normales, creo yo, así que no vi razón alguna por la que no aprovechar la ocasión para poner a prueba mi nueva identidad.
—Rebecca Smyth —contesté—. Con i griega.
Me había decidido por este nombre mientras estaba sentada en la cafetería Lyons de Elgin Avenue. Los otros nombres en los que había pensado se me antojaron descaradamente falsos: Olivia Carruthers, Elizabeth Drayton, Patricia Robson. Ninguno de ellos sonaba real. Una furgoneta que había aparcada al otro lado de la calle tenía el rótulo «James Smith & Sons, Instaladores de calefacción central» pintado en un lateral. «Smith» era precisamente la clase de apellido inocuo que a nadie se le ocurriría utilizar como alias y, por lo tanto, era ideal para mis propósitos. Entonces, cuando decidí alterar la ortografía, tuve la impresión de que tenía la base de una identidad convincente. «Smyth con i griega», diría de manera casual, como si estuviese harta de repetirlo continuamente. Y Rebecca, tal vez debido a la novela de la señora Du Maurier, siempre me había parecido un nombre deslumbrante. Me gustaba la sensación que provocaban sus tres sílabas cortas en mi boca, con esa última exhalación entrecortada que se escapaba entre los labios abiertos. Mi propio nombre no me suscitaba ese placer tan sensual. Era un ladrillo de una única sílaba, apropiado solamente para delegadas de clase con zapatos de tacón. ¿Por qué no ser una Rebecca por una vez? Quizá podría decirle al doctor Braithwaite que mis problemas de nervios estaban motivados por mi ineptitud para estar a la altura de la imagen de mi nombre. Para practicar, tendía la mano a mi propio reflejo delante del espejo del baño, con la palma hacia abajo y los dedos un poco contraídos, como lo hacen las mujeres con expectativas. Luego levantaría la mirada con lo que, en mi opinión, podría pasar por una sonrisa coqueta. Ya estaba disfrutando de ser Rebecca Smyth. Y entonces, mientras lo pronunciaba en voz alta por primera vez, Tom (o comoquiera que se llamara) no parpadeó siquiera. Aunque ¿por qué iba a hacerlo? No era la clase de hombre al que una chica engatusaría con un nom d’emprunt.
—Y ¿qué te trae a Primrose Hill, Rebecca Smyth? —dijo.
Decidí que Rebecca no sería de las que se avergüenzan de estas cosas, así que contesté que tenía cita con un psiquiatra.
Esto no provocó que mi compañero se parara en seco, pero sí que al menos me evaluase de nuevo. Su labio inferior sobresalió hacia fuera levemente.
—Perdona que sea tan franco, pero no pareces una de esas.
—¿Una de cuáles? —contesté.
Tom pareció avergonzado, como si pensara que quizá me había ofendido.
—¿Quieres decir que no parezco una loca? —le dije.
—Bueno, si es así como quieres expresarlo, pues no, no pareces una loca.
—Te aseguro que estoy como una cabra —dije con la mejor de las sonrisas de Rebecca.
No pareció que esto lo desanimara en lo más mínimo.
—Pues eres la cabra más atractiva que he conocido nunca —dijo.
No reaccioné a sus palabras. Una chica como Rebecca estaría más que acostumbrada a escuchar esas lisonjas.
—¿Y qué te trae a ti por aquí? —pregunté.
—Tengo un estudio aquí cerca —dijo—. Soy fotógrafo.
—¿No me vas a pedir que te acompañe y pose para ti? —pregunté. Ser Rebecca era de lo más divertido.
—Me temo que no soy de esa clase de fotógrafos —dijo—. Hago fotos de cosas, no de personas. Robots de cocina, cuberterías, botes de sopa, cosas así.
—Qué glamuroso —dije.
—Paga el alquiler, ya ves truz —contestó.
—¿Perdona? —dije desconcertada, de repente, por la idea de que el tipo pudiera llevar una copa de más.
—Ya ves truz. Ya ves tú —dijo, y me di cuenta de que se había dejado llevar por la ridícula costumbre de recurrir a la jerga rimada. Al menos tuvo la delicadeza de mostrarse tan abochornado como yo.
Me di cuenta con un escalofrío de que, en ese mismo instante, nos hallábamos cruzando el paso elevado desde el que se había tirado Veronica. Nunca lo había visitado. Era un sitio de lo más soso para que una acabase con su vida, aunque supongo que era tan bueno como cualquier otro.
—¿Tienes frío? —preguntó Tom. Estaba claro que pertenecía al tipo de hombres solícitos que se desviven por los demás.
Me ceñí el cuello del abrigo y le sonreí.
—Es que he sentido una brisa repentina.
Tomamos lo que parecía la calle principal de un pueblo. Tom se detuvo en un cruce y me indicó por dónde debía seguir para llegar a Ainger Road. Rebecca Smyth le tendió la mano. Tom la estrechó y le transmitió la opinión de que había sido un placer conocerla.
—Lo mismo digo —dijo ella y giró sobre sus talones y echó a caminar.
—Sigues sin parecerme una loca —dijo él elevando la voz a su espalda, mientras ella se alejaba. La verdad es que albergaba la esperanza de que saliera detrás de mí y me pidiera mi número de teléfono, pero no lo hizo. Cuando, pasado un lapso respetable (una no desea parecer desesperada), miré hacia atrás, él ya no estaba.
Ainger Road era una simple y corriente hilera de casas adosadas separadas de la calle por unos estrechos jardincitos delanteros sembrados de triciclos oxidados y de macetas de geranios volcadas. Unos pocos árboles enfermizos salpicaban la acera. Las últimas hojas de noviembre se aferraban con tristeza a las ramas, como si conocieran su suerte pero no la hubiesen aceptado aún. Las casas tenían un aspecto lúgubre y deshabitado. Reinaba un ambiente generalizado de deterioro. Lo único notable de la calle era que las casas no estaban numeradas con los pares en una acera y los impares en la otra, sino de manera consecutiva, formando así una especie de bucle. La residencia en cuestión no se diferenciaba en nada de cualquiera de las otras de la calle.[4] Debían de haber dividido el edificio, porque había dos timbres, uno encima del otro. Un trozo de cartulina prendido con una chincheta en la jamba de la puerta y marcado con el apellido «Braithwaite» era el único indicio de que allí se encontraba la guarida del notorio comecocos. Como todavía me quedaban cuarenta minutos antes de la cita, retrocedí sobre mis pasos. Me había fijado en un salón de té que había en la pequeña calle principal que había recorrido con Tom.
Se llamaba Clay’s. Una campanilla ubicada encima de la puerta anunció mi llegada. El local estaba vacío, lo que no era del todo extraño, dado que eran casi las cuatro de la tarde de un martes. La clientela habitual de este tipo de establecimiento estaría en ese momento en casa muy ocupada pelando patatas para la inminente llegada de sus mariditos. Una mujerona me saludó desde detrás del mostrador con una fina sonrisa y me observó mientras me dirigía al fondo del salón, donde calculé que llamaría menos la atención. Se acercó a atenderme con unos andares que daban a entender que mi presencia era una molestia. La solidez de su apellido le venía como anillo al dedo a la señora Clay;[5] algo en ella recordaba al gólem. Pedí un servicio de té y, en un intento por congraciarme con ella, un panecillo con mermelada. Desde detrás del mostrador, un cartel proclamaba que toda la repostería del establecimiento se elaboraba con mantequilla en lugar de margarina «¡porque él SABE distinguir la diferencia!». De repente me puse a pensar si Tom sería de esos tipos que saben distinguir la diferencia. Me figuré que no. O, más bien, que su mente estaría ocupada en asuntos más elevados que los ingredientes de un panecillo. Una indiferencia que compartía con él. No he preparado un panecillo en mi vida (salvo en un episodio de Ciencia Doméstica que es mejor olvidar) y no tengo intención de hacerlo nunca. Mi marido, en el caso improbable de que encuentre alguno, tendrá que vivir sin panecillos. O conseguirlos en otro sito, jo, jo, jo. Tampoco es que pudiera imaginarme a Rebecca Smyth mancillando sus manos de manicura perfecta en un cuenco de harina, aunque de verse obligada a hacerlo, desde luego que no toleraría la idea de utilizar algo tan corriente como la margarina.
La dueña me trajo el té. Por lo visto, mi tentativa de engatusarla había sido en vano. Depositó la taza y el platillo en la mesa de manera descuidada y, cuando volvió con mi panecillo, lo dejó de tan malas maneras sobre la mesa que el cuchillo fue a parar al suelo. Tuve que agacharme y rebuscar entre mis tobillos para recuperarlo mientras le daba las gracias. Me pregunté si habría cometido alguna transgresión de las normas del establecimiento sin habérmelo propuesto para ganarme una bienvenida tan fría. La interpretación más cándida que se me ocurrió —tanto para mí como para mi anfitriona— fue que yo era una forastera y no merecía ninguna atención especial. Mi sospecha se confirmó cuando la campanilla que se hallaba sobre la puerta volvió a tintinear y entró una señora de avanzada edad ataviada con un abrigo camel y una bufanda de lana. Llevaba un sombrero de tweed de caballero, con un arreglo de plumas de colores, calado en un ángulo desenfadado, y portaba un bastón. La señora Clay se transformó. Recibió a la recién llegada —una tal señora Alexander— con tal profusión de saludos que no me habría sorprendido verla salir de detrás del mostrador y esparcir pétalos de rosa sobre el suelo. La señora se sentó en la que evidentemente era su mesa de siempre, junto a la cristalera, donde le presentaron a su debido tiempo un servicio de té y una porción de bizcocho relleno, que, me fijé, fueron depositados con delicadeza en la mesa.
Rescaté una novela de mi bolso y la abrí delante de mí. Era una obra frívola indigna de mi atención, pero me imaginé que la señora Clay no sería muy dada a la crítica literaria. En cualquier caso, me descubrí dándole vueltas con preocupación a las palabras de mi exacompañante: no tenía ninguna pinta de loca. En circunstancias normales una se sentiría halagada por un comentario así, pero vista la naturaleza de mi actual misión, resultaba del todo inapropiado. Esa mañana había cuidado mi atuendo mucho más de lo acostumbrado y, antes de salir del despacho del señor Brownlee, me había pasado por el servicio del descansillo para retocarme el maquillaje. Esto había sido un desatino. Las locas no se arreglan el pelo en Stephen’s, en St John’s Wood. Ni se preocupan por conjuntar un elegante pañuelo con la sombra de ojos, ni gastan medias de Peterson’s. Las locas no tienen tiempo para sutilezas. Si me presentaba en la consulta del doctor Braithwaite con la pinta que llevaba, me calaría a la primera. Entré en el aseo del fondo del salón de té y me examiné en el espejo. «Nada de lápiz de labios para las locas», pensé y me lo limpié con el anverso de la mano. Cogí el dedo y me restregué el rímel por los ojos, otorgándome esa mirada de ojos de panda de quienes llevan semanas sin dormir. Me lavé las manos y, a continuación, me retiré las horquillas del pelo y me lo alboroté con los dedos. El pañuelo tenía que desaparecer. Me lo quité y lo embutí en el bolsillo de mi abrigo. Luego bajé la tapa del inodoro y me senté. Me dolía hacerlo (me habían costado diez chelines), pero me agaché y, con las uñas de los pulgares, agujereé el nylon de la media, justo por debajo de la rodilla izquierda. Era el toque perfecto, puesto que insinuaba una negligencia que ninguna mujer cuerda toleraría. Me puse de pie y examiné mi aspecto en el espejo de encima del lavabo. Era demasiado. Parecía la loca del desván. Como no quería que me enviaran directa al manicomio más cercano, humedecí una bola de papel higiénico y me retiré el rímel que me había esparcido alrededor de los ojos. La base de maquillaje corrió la misma suerte. Finalmente quedé satisfecha. Tenía un aspecto ceniciento, o peely-wally, como les gusta decir a los escoceses de esa manera tan pintoresca suya. Los hombres ignoran por completo hasta qué punto nos desvivimos para obsequiarlos con un rostro atractivo, desde luego, pero yo tenía la esperanza de que el doctor Braithwaite apreciaría mis esfuerzos en el sentido opuesto.
Tiré de la cadena y regresé a mi mesa. El sonido de mi silla arañando el suelo hizo que la dueña se volviera hacia mí. Se me quedó mirando con cierto asombro, como si del aseo hubiera emergido otra persona. El té estaba frío, y no tenía ni gota de hambre, pero unté la mantequilla y la mermelada de albaricoque provistas en el panecillo y me lo comí metódicamente. ¡Menuda loca iba a parecer si después de pedir un panecillo no me lo comía! Mientras aguardaba junto al mostrador para pagar y sin el más mínimo deseo de que me metieran en el mismo saco que a esos rufianes a los que se les puede dar gato por liebre con la margarina, la felicité por su repostería.
Ella me miró con incredulidad. Pensé que iba a soltarme algún comentario sobre mi aspecto, pero se contuvo e introdujo el gasto de mi consumición en la máquina registradora. Pagué y dejé dos peniques en el platillo, confiando en que quizá con ese gesto consiguiese reparar su opinión sobre mí.
La atmósfera en el exterior se había vuelto más lúgubre aún. Ahora, Ainger Road más que deteriorada parecía amenazadora. Subí los escalones hasta el umbral del número ** y pulsé el timbre de abajo. Como no obtuve respuesta, abrí la puerta de un empujón y pasé al interior de un estrecho vestíbulo. Una bicicleta descansaba apoyada contra una de las paredes. Una nota clavada en la barandilla indicaba a los visitantes que debían dirigirse a la planta de arriba. La alfombra estaba gastada y faltaban algunas de las varillas que la sujetaban a la escalera, de manera que el ascenso era bastante traicionero. Qué sencillo sería empujar a alguien desde arriba y decir que solo se había resbalado. Olía a humedad. En el descansillo había una puerta con un panel de cristal esmerilado que exhibía las palabras:
A. COLLINS BRAITHWAITE
El nombre me provocó un escalofrío involuntario, y de repente dudé de que mi misión fuera prudente. Hasta ese momento no parecía más que un juego, pero en ese mismo instante tomó un tinte mucho más oscuro. Podía escuchar el tableteo de una máquina de escribir en el interior, un sonido familiar que me tranquilizó. Llamé a la puerta y entré en una pequeña antesala. Una mujer un poco más joven que yo levantó la vista desde detrás de un escritorio. Era rubia y vestía una camisa blanca muy bien lavada y planchada. Sus ojos azules estaban pintados de rímel, y llevaba un carmín de tono rosa pálido en los labios. Sentí mucha vergüenza por mi aspecto desaliñado, antes de recordarme a mí misma que ella tenía que estar acostumbrada a ver semejantes espantajos.
—Hola —dijo con tono animado—. Usted debe de ser la señorita Smyth, ¿no es así?
—Sí. Con i griega —dije de manera redundante. No pareció que le desconcertara en lo más mínimo mi aspecto abandonado, y me invitó a tomar asiento. Tres sillas desparejadas estaban alineadas contra la pared, debajo de la ventana, y había una mesa con números de las revistas Punch y Private Eye. Me senté y crucé las piernas, tratando de ocultar el agujero de mi media.
—Es desquiciante cuando a una le pasa algo así —dijo—. Justo ayer me hice una carrera en un par nuevo.
Puse cara de despiste y luego bajé la mirada hacia mi rodilla.
—Oh, no me había dado cuenta —dije—. ¡Qué lata!
—Tengo unas nuevas de repuesto en el escritorio. Si las quiere, son suyas. Puede reponerlas en su próxima visita. —Abrió mucho los ojos en un gesto inquisitivo.