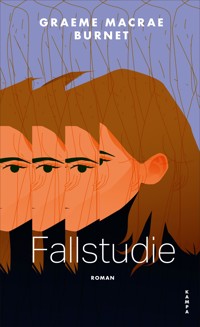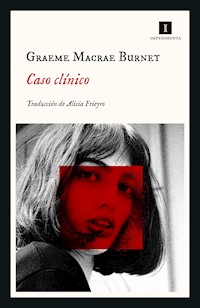Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Vuelve el lacónico y «simenoniano» inspector Georges Gorski de «La desaparición de Adèle Bedeau» en una novela dotada de un humor negro sutil y sofisticado.
Un suceso inesperado empaña la rutina de Saint-Louis: un influyente abogado de la ciudad ha muerto en un accidente en la A-35. El inspector Gorski, encargado de la investigación, habrá de vérselas no solo con su homónimo estrasburgués, sino también con un joven aficionado dispuesto a hacerle la competencia: Raymond Barthelme, hijo adolescente del difunto. Mientras tanto, su vida privada se tambalea y el inspector busca, a su pesar, respuestas y refugio en los bares de Saint-Louis, donde lo espera el reparto completo de «La desaparición de Adèle Bedeau». Pero sus demonios acechan en todos los rincones, y en este caso de la A-35 cada nueva pista esconde una trampa…
Una novela de intriga à la française, con una enorme carga psicológica y agudísimos brochazos de humor.
CRÍTICA
«Hábilmente escrito y pulcramente ejecutado... elegante y estéticamente agradable. Apasionante e inteligente.» —Philip Pullman, The Guardian
«A la vez una novela policíaca con clase y una elegante meditación sobre la agencia y la existencia. Si Roland Barthes hubiera escrito una novela policíaca, sería ésta.» —Philip Womack, Literary Review
«Un thriller psicológico absorbente que te mantendrá en vilo hasta la última página.» —The Guardian
«Una exploración escalofriante y reflexiva de la psique humana.» —The Times
«Un thriller brillante y retorcido que te mantendrá al borde del asiento."» —The Daily Mail
«Una novela de personajes hábilmente dibujados... Con sus ecos nostálgicos de la novela negra del pasado y su prosa elegante, proporciona una variedad de placeres tranquilos y satisfactorios.»—Barry Forshaw, Financial Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
El 20 de noviembre de 2014 llegó por mensajería a las oficinas de Éditions Gaspard-Moreau, en Rue Mouffetard, París, un paquete dirigido a Georges Pires, otrora editor de Raymond Brunet. Pires había fallecido de cáncer nueve años antes, y una joven becaria se encargó de abrir el envío. Contenía este dos manuscritos, así como una carta de un bufete de abogados afincado en Mulhouse, donde manifestaban haber recibido instrucciones de hacer llegar los documentos adjuntos a la editorial con ocasión de la defunción de la madre de Brunet, Marie.
Brunet, autor de una única novela, La desaparición de Adèle Bedeau, se había tirado delante de un tren en la estación de Saint-Louis en 1992. Marie Brunet, tras sobrevivir a su hijo unos veintidós años, había muerto a los ochenta y cuatro, mientras dormía, dos días antes del envío del paquete.
A pesar de la naturaleza anacrónica del envío —o puede que incluso debido a ello—, la becaria, que ni siquiera había nacido cuando el libro de Brunet vio la luz en 1982, no cayó en la relevancia de su contenido. Así pues, dio debida entrada al envío en el registro y los documentos fueron relegados a la pila de manuscritos no solicitados de la editorial. No fue hasta pasados cuatro meses cuando un miembro más veterano del personal de Gaspard-Moreau se percató de su valor. Es el primero de esos manuscritos, L’Accident sur l’A35, lo que ahora tiene usted en sus manos.
La decisión de publicarlo no se tomó a la ligera. Primero había que cerciorarse de que Gaspard-Moreau no estaba siendo víctima de un fraude. Sin embargo, resultó muy fácil confirmar que Brunet había dejado los manuscritos bajo la custodia de un abogado poco antes de suicidarse. Jean-Claude Lussac, el letrado en cuestión, llevaba ya tiempo jubilado, pero recordaba muy bien el incidente y, como único cómplice de la estratagema, reconoció haber asistido en su día, con una mezcla de diversión y culpabilidad, a los rumores que corrieron inmediatamente después del suicidio de Brunet sobre la posibilidad de que este hubiera dejado un número indeterminado de obras inéditas. Una sencilla comprobación permitió demostrar también que los manuscritos se habían mecanografiado en la máquina de escribir que reposaba aún sobre el escritorio del antiguo despacho del padre de Brunet en la casa familiar de Saint-Louis. Sin embargo, estas pruebas son totalmente superfluas. Hasta un lector corriente puede ver que el estilo, el contexto y la temática de El accidente en la A35 son idénticos a los de la anterior novela de Brunet. Y para quienes se inclinan a interpretar la obra como una novela autobiográfica disfrazada de ficción, está clarísimo por qué Brunet no quiso que se publicase en vida de su madre.
GMB, abril de 2017
El accidente en la A35
Lo que acabo de escribir es falso.
Verdadero.
Ni verdadero ni falso.
JEAN-PAUL SARTRE, Las palabras
1
No parecía que el accidente en la A35 tuviera nada de particular. Ocurrió en un tramo perfectamente seguro de la autovía que discurre entre Estrasburgo y Saint-Louis. Una berlina Mercedes verde oscuro que circulaba en dirección sur abandonó su carril, se precipitó por una pendiente y fue a estrellarse contra un árbol en la linde de un bosquecillo. El vehículo no se divisaba a simple vista desde la carretera, de modo que, aunque un conductor se percató de su presencia hacia las 22:45, resultó imposible determinar con exactitud la hora del accidente. Sea como fuere, cuando se descubrió el coche, su único ocupante estaba muerto.
El inspector Georges Gorski de la policía de Saint-Louis estaba plantado en la cuneta cubierta de hierba. Era noviembre. Una leve llovizna vidriaba la superficie de asfalto. No había marcas de frenada. La explicación más probable era que el conductor se hubiera quedado dormido al volante. Hasta en los casos de infarto era habitual que el conductor lograse pisar el freno o hiciera algún intento de recuperar el control del coche. A pesar de esto, Gorski prefirió mantener la mente abierta a otras posibilidades. Jules Ribéry, su predecesor, siempre le había insistido en que siguiera sus instintos. «Los casos se resuelven con esto, no con esto», acostumbraba a decirle señalándose primero el abultadísimo vientre y, a continuación, la frente. Pero a Gorski no acababa de convencerle aquel enfoque. Alentaba al investigador a rechazar aquellas pruebas que no corroborasen la hipótesis inicial. Por el contrario, él era de la opinión de que todas y cada una de las posibles evidencias debían tomarse en consideración por igual. La metodología de Ribéry respondía más bien a la necesidad de asegurarse de que, llegado el mediodía, pudiese estar ya cómodamente arrellanado en uno de los bares de Saint-Louis. Aun así, la primera impresión que le causó a Gorski la escena que tenía delante fue que, en este caso, no habría lugar para demasiadas teorías alternativas.
Cuando llegó, la zona ya había sido acordonada. Un fotógrafo estaba sacando instantáneas del vehículo destrozado. El flash iluminaba de manera intermitente los árboles circundantes. Una ambulancia y varios coches de policía con las luces de emergencia encendidas ocupaban el carril de circulación en sentido sur de la autovía. Una pareja de gendarmes aburridos dirigía el escaso tráfico.
Gorski aplastó el cigarrillo con el pie sobre los guijarros del arcén y empezó a bajar por el terraplén. Lo hizo no tanto porque creyese que su inspección del escenario fuera a revelarle alguna pista sobre la causa del accidente, sino más bien porque era lo que se esperaba de él. Los que estaban reunidos alrededor del vehículo aguardaban su veredicto. No se podía proceder al levantamiento del cadáver hasta que el oficial al mando diera el visto bueno. De haber tenido lugar tan solo unos pocos kilómetros más al norte, el accidente habría caído bajo la jurisdicción de la comisaría de Mulhouse, pero no había sido así. Gorski sabía que todos los que se encontraban en la linde del bosquecillo tenían los ojos clavados en él mientras bajaba patinando por la cuesta. La lluvia de última hora de la tarde había convertido la pendiente de hierba en una superficie resbaladiza para la que no estaban preparados sus mocasines de suela de cuero. Con el fin de no perder el equilibrio, tuvo que bajar el último tramo a la carrera y se estampó contra un joven gendarme que sostenía una linterna en la mano. Se escucharon unas risitas ahogadas.
Gorski rodeó el vehículo lentamente. El fotógrafo cesó su actividad y se hizo a un lado para facilitarle la inspección. La víctima había salido despedida hacia delante y atravesado el parabrisas con la cabeza y los hombros. Los brazos permanecían pegados a los costados, lo que sugería que no había intentado protegerse del impacto. La cabeza reposaba sobre el capó arrugado como un acordeón. El hombre tenía una tupida barba canosa, pero Gorski no pudo sacar nada más en claro de su aspecto, puesto que la cara, o al menos la parte que quedaba a la vista, estaba completamente aplastada. La llovizna había apelmazado el cabello contra los restos de la frente. Gorski prosiguió con su paseo alrededor del Mercedes. La pintura del lado del conductor estaba severamente arañada, lo que apuntaba a la posibilidad de que el coche hubiese bajado la pendiente tumbado de costado antes de recuperar de nuevo el equilibrio. Gorski se detuvo y pasó los dedos por la abollada carrocería como si esperara que esta fuera a comunicarle algo. No lo hizo. Y si en ese momento sacó su cuaderno del bolsillo interior de la chaqueta y garabateó en él unas someras notas, solo fue para satisfacer a quienes lo observaban. La Unidad de Atestados de Tráfico determinaría la causa del accidente a su debido tiempo. Gorski y todos los demás podían dejar aparcada su intuición.
El impacto había abierto de cuajo la puerta del conductor. De un tirón, Gorski la separó del todo e introdujo la mano dentro del abrigo de la víctima. Informó al sargento al mando del escenario del siniestro de que había concluido su inspección e inició el ascenso del terraplén para regresar a su coche. Una vez dentro, se encendió otro cigarrillo y abrió la cartera que había rescatado del cuerpo. El nombre del fallecido era Bertrand Barthelme, con domicilio en el número 14 de Rue des Bois, en Saint-Louis.
La propiedad formaba parte de un puñado de casas solariegas situadas en las afueras al norte del pueblo. Saint-Louis es un lugar anodino que se halla ubicado en el Dreiländereck, el punto donde convergen Alemania, Suiza y el este de Francia. Los veinte mil habitantes que componen la población del municipio pueden clasificarse en tres categorías: los que no tienen aspiraciones de vivir en un lugar menos deprimente; los que carecen de medios para marcharse; y aquellos a los que, por razones que solo ellos conocen, les gusta vivir allí. A pesar de tratarse de un pueblo modesto, hay todavía unas pocas familias que, de una manera u otra, han conseguido reunir lo que en esa zona se toma por una auténtica fortuna. Sus propiedades nunca salen a la venta. Pasan de una generación a otra del mismo modo que sucede entre los pobres con los muebles o las alianzas de boda.
Gorski apagó el motor y se encendió un cigarrillo. La casa quedaba oculta por una cortina de sicomoros. Esta era una de esas calles donde el avistamiento de un coche desconocido estacionado junto a la acera a altas horas de la noche suscita una llamada a la policía. Gorski podría haber delegado en un joven agente la desagradable tarea de informar a la familia, pero no quiso que pareciese que no estaba capacitado para la faena. Aparte de eso, había otro motivo mucho más insidioso y que a Gorski le costaba admitir. Había venido en persona debido a la dirección del domicilio del fallecido. ¿Habría experimentado los mismos recelos a la hora de enviar a un agente de menor rango si el hogar hubiese estado situado en uno de los peores barrios del pueblo? Desde luego que no. La verdad era que Gorski creía que el mero hecho de vivir en Rue des Bois otorgaba a sus moradores el derecho de ser atendidos por el agente de policía de más rango del pueblo. Era lo que ellos esperaban, y si Gorski no llevaba a cabo la tarea en persona, su omisión se convertiría en pasto de los chismorreos.
Pensó en posponer la visita hasta la mañana siguiente —era casi medianoche—, pero no le pareció que lo intempestivo de la hora fuese una excusa válida. A Gorski no le habría importado molestar a una de las familias de los destartalados bloques de apartamentos de Place de la Gare a la hora que fuera. Además, cabía la posibilidad de que en ese lapso la familia Barthelme se enterara de la noticia por otra fuente.
Gorski remontó el paseo de entrada con la gravilla crujiendo bajo los pies. Como le pasaba siempre que visitaba una de aquellas casas, se sintió como un allanador. De salirle alguien al paso, estaba seguro de que se apresuraría a soltar alguna torpe disculpa antes de mostrar la identificación que autorizaba su intrusión. Recordó el pánico que cundía en su casa cuando era niño cada vez que recibían una visita inesperada. Al sonar el timbre, sus padres se miraban alarmados. Su madre echaba un vistazo rápido al salón y se apresuraba a colocar en su sitio los cojines y a estirar los tapetes de los sillones antes de acudir a abrir la puerta. Su padre se ponía la chaqueta y se plantaba muy tieso en medio de la sala, como si le avergonzara que alguien pudiera sorprenderlo relajándose en su propia casa. Gorski se acordó de una tarde en concreto. Tendría él siete u ocho años cuando un par de jóvenes mormones que acababan de instalarse en el pueblo llamaron a la puerta del apartamento donde vivían, encima de la casa de empeños de su padre. Gorski los oyó exponer el motivo de su visita en un francés chapurreado. Su madre los invitó a pasar al pequeño salón. Albert Gorski aguardaba de pie detrás de su butaca como si fuera a entrar el alcalde en persona. Gorski estaba sentado al pie de la ventana, hojeando un libro ilustrado. A sus ojos infantiles los dos americanos eran idénticos; altos y rubios, con el pelo rapado y ataviados con sendos trajes ajustados de color azul marino. Aguardaron en el umbral hasta que madame Gorski les indicó que tomaran asiento a la mesa del comedor. Ellos no parecían nada azorados. Madame Gorski les ofreció un café que no rechazaron. Mientras ella se atareaba en la pequeña cocina americana, los dos jóvenes se presentaron a monsieur Gorski, quien se limitó a hacer un gesto con la cabeza antes de volver a sentarse en su butaca. Los dos hombres comentaron entonces lo agradable que les parecía Saint-Louis. Como el padre de Gorski no respondió, se hizo un silencio que se prolongó hasta que madame Gorski regresó de la cocina portando una bandeja con una cafetera, las tazas de la vajilla buena y una fuente de magdalenas. Estuvo parloteando sin parar mientras servía a los visitantes, aunque era más que aparente que estos entendían poco o nada de su monólogo. Los Gorski no tenían costumbre de tomar café por las tardes. Completadas estas formalidades, el joven de la izquierda, tras recorrer la estancia con una mirada elocuente, hizo un gesto hacia el mezuzá clavado en la jamba de la puerta.
—Entiendo que son de confesión judía —dijo—, pero a mi colega y a mí nos gustaría mucho compartir con ustedes el mensaje de nuestra fe.
Era la primera vez que Gorski oía a nadie referirse a sus padres de esta manera. En el hogar de los Gorski no se hablaba de religión, y aún menos se practicaba. La cajita de la jamba solo era uno más de los muchos cachivaches que decoraban la habitación y a los que su madre les pasaba el polvo semanalmente. No tenía mayor relevancia, y si la tenía, Gorski no era consciente de ella. Ni siquiera estaba seguro de qué podía haber querido decir aquel hombre con lo de la «confesión judía», aparte de subrayar que ellos —los Gorski— eran diferentes. A Gorski le ofendió que aquellos extraños le hablasen así a su padre. No recordaba mucho más de la conversación, excepto que cuando los americanos terminaron de comerse las magdalenas de su madre, su padre aceptó los folletos que ellos depositaron en sus manos y les aseguró que los estudiaría con debida consideración. Los jóvenes se mostraron radiantes al escuchar esta respuesta y anunciaron que estarían encantados de volver a visitarnos. Luego agradecieron a madame Gorski su hospitalidad y se marcharon. No habían tocado el café. Madame Gorski comentó a la postre que le habían parecido unos jóvenes muy agradables. Monsieur Gorski estuvo hojeando los folletos de los americanos durante una media hora, como si desecharlos al instante hubiera supuesto una descortesía. Después de morir su padre, Gorski los encontró en la caja de madera de debajo del pretil de la ventana donde se guardaban los documentos importantes de la familia.
Iba a llamar por segunda vez al timbre de la casa de Rue des Bois cuando se encendió una luz en el vestíbulo y oyó un tintineo de llaves en la cerradura. Abrió la puerta una mujer robusta que rondaría los sesenta y pocos años. Su canosa cabellera estaba recogida en un moño a la altura de la nuca. Llevaba un vestido de sarga azul marino muy ajustado en torno a su figura. Del cuello le colgaban unas gafas de cerca atadas a un cordón de cuero, y también una cruz pequeña, anidada en la hendidura del pecho. Sus tobillos eran anchos como los de un hombre, y los zapatos, marrones y de tacón bajo. No daba la sensación de haberse vestido a toda prisa para acudir a abrir la puerta. Quizá sus funciones no concluyeran hasta que regresaba el señor de la casa. Gorski se la imaginó sentada en su alcoba, volteando con parsimonia las cartas de una partida de solitario y permitiendo que un cigarrillo se consumiese en un cenicero junto a su codo. Miró a Gorski con la expresión de ligero desagrado a la que estaba más que acostumbrado y por la que ya no se dejaba ofender.
—Madame —arrancó—, inspector jefe Georges Gorski de la policía de Saint-Louis. —Exhibió la identificación que llevaba preparada en la mano.
—Madame Barthelme se ha retirado ya —contestó la mujer—. Quizá podría usted tener la amabilidad de pasarse a una hora más cortés.
Gorski resistió la tentación de disculparse por el abuso.
—No se trata de una visita de cortesía —dijo.
La mujer abrió mucho los ojos y meneó un poco la cabeza mientras contenía la respiración. Luego se encajó las gafas de cerca y solicitó ver la identificación de Gorski.
—¿Qué horas son estas para presentarse en la puerta de un hogar decente?
Gorski ya sentía una nada desdeñable aversión hacia aquella engreída metomentodo. Era obvio que creía que su estatus como ama de llaves le confería una gran autoridad. Se recordó a sí mismo que la mujer solo era una sirviente.
—Son horas que sugieren que estoy aquí por un asunto de gravedad —dijo—. Y, ahora, si fuera tan amable de…
El ama de llaves se hizo a un lado y, de mala gana, lo invitó a pasar a un cavernoso vestíbulo forrado de madera. Las puertas de roble de los dormitorios del piso superior daban a un rellano delimitado por una balaustrada tallada. La mujer subió las escaleras apoyándose pesadamente en la barandilla y franqueó la entrada de una habitación situada a la izquierda. Gorski aguardó en la penumbra del vestíbulo. La casa estaba en silencio. Una franja de luz pálida emanaba de una puerta cerrada situada a la derecha del rellano. Al cabo de un rato reapareció el ama de llaves y volvió a descender las escaleras. Se movía con un contoneo desacompasado, estirando la pierna derecha a un lado como si le doliese la cadera.
Madame Barthelme, le informó, lo recibiría en su alcoba. Gorski había dado por hecho que la señora de la casa lo recibiría abajo. La idea de comunicarle a una mujer en su alcoba la noticia del fallecimiento de su esposo se le antojó poco decente. Pero qué le iba a hacer. Siguió al ama de llaves hasta la planta de arriba. Ella hizo un gesto hacia la puerta y entró detrás de él.
Dada la edad de la víctima, Gorski esperaba encontrarse a una mujer de mucha más edad recostada sobre un montón de almohadones bordados. Según el permiso de conducir, Barthelme tenía cincuenta y nueve años, pero pese a lo somero de su inspección, a Gorski le había parecido mayor. La barba era espesa y canosa, y el corte y tejido de su traje de tres piezas, anticuados. En cambio, Madame Barthelme debía de rondar los cuarenta y pocos, o incluso menos, quizá. Una alborotada mata de cabello castaño claro coronaba su cabeza como si se lo hubiera recogido a toda prisa. Varios rizos enmarcaban su cara con forma de corazón. Sobre los hombros portaba un chal ligero que con toda probabilidad se había echado encima por recato, pero el camisón le caía holgado en torno al pecho y Gorski tuvo que apartar la vista a propósito. El dormitorio era totalmente femenino. Había una cómoda barroca y un diván con ropa desperdigada por encima. La mesilla de noche estaba engalanada de frasquitos marrones de pastillas. La ausencia de artículos o prendas masculinas era evidente. Estaba claro que la pareja tenía dormitorios separados. Madame Barthelme sonrió con ternura y se disculpó por recibir a Gorski en la cama.
—Lo siento, no me encuentro demasiado… —Dejó la frase a medias con un vago gesto de la mano, que provocó la oscilación de sus pechos bajo la tela del camisón.
Gorski olvidó momentáneamente el propósito de su visita.
—Madame Thérèse no me ha dado su nombre —continuó ella.
—Gorski —respondió él—, inspector jefe Gorski. —Le faltó poco para añadir que su nombre de pila era Georges.
—¿Tanta delincuencia hay en Saint-Louis como para merecer un inspector jefe? —preguntó ella.
—La justa, sí. —En circunstancias normales, un comentario así habría ofendido a Gorski, pero madame Barthelme había conseguido que sonara como un cumplido.
Estaba de pie, a medio camino entre la puerta y la cama. Junto a la cómoda había una silla, pero no era apropiado sentarse para comunicar tan grave noticia. El ama de llaves seguía plantada en el umbral. No existía motivo alguno por el que no pudiera estar presente, así que cuando Gorski se volvió y la abordó, lo hizo solo con el fin de imponer su autoridad.
—Si no le importa concedernos un poco de privacidad, Thérèse.
El ama de llaves no se molestó en ocultar su enfado ante aquella afrenta, pero obedeció, eso sí, no sin antes ahuecar aparatosamente los cojines del diván.
—Y cierre la puerta al salir —añadió Gorski.
Hizo una breve pausa mientras adoptaba la expresión solemne que solía gastar en ocasiones como aquella.
—Me temo que traigo malas noticias, madame Barthelme.
—Llámeme Lucette, por favor. Hace usted que me sienta como una vieja solterona —dijo. Las primeras palabras de Gorski no le habían hecho mella, al parecer.
Gorski asintió con la cabeza.
—Ha habido un accidente —dijo. Para él no tenía sentido alargar las cosas—. Su marido ha muerto.
—¿Muerto?
Todos decían lo mismo. Gorski nunca sacaba conclusiones de la reacción de la gente ante una noticia de esta naturaleza. Si él recibiese la visita de un policía a una hora tan intempestiva, tendría muy claro que iba a recibir una mala nueva. Pero, al parecer, a los civiles eso no se les pasaba por la cabeza, y su primera reacción era generalmente de incredulidad.
—Su vehículo se ha salido de la A35 y chocado con un árbol. La muerte ha sido instantánea. Ha ocurrido hará una hora aproximadamente.
Madame Barthelme suspiró con desmayo.
—A primera vista, todo apunta a que la causa más probable es que se quedase dormido al volante. Con todo, se llevará a cabo una investigación completa del suceso, desde luego.
La expresión de madame Barthelme apenas se alteró. Sus ojos se apartaron de Gorski. Eran celestes, casi grises. Su reacción no era inusual. La gente no se ponía a gritar de pesar, ni se desmayaba ni sufría ataques de ira. Aun así, su contención era cuando menos peculiar. La mirada de Gorski se desvió hacia la surtida colección de frascos junto a la cama. A lo mejor se había tomado un Valium u otro tranquilizante por el estilo. Gorski dejó pasar unos momentos. Luego ella se estremeció ligeramente, como si hubiese olvidado que él estaba allí.
—Entiendo —dijo. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a atusarse los rizos, ordenándolos en torno a su cara. Poseía un atractivo encantador.
—¿Quiere un poco de agua? —preguntó él—. ¿Un brandy, quizá?
Ella le dedicó la misma sonrisa que cuando entró en la habitación. Gorski empezó a dudar si habría entendido lo que le acababa de decir.
—No, gracias. Ha sido usted muy amable.
Gorski asintió.
—¿Hay alguien más en casa, aparte del ama de llaves?
—Solo nuestro hijo, Raymond —contestó ella—. Está en su dormitorio.
—¿Desea que sea yo quien le informe?
Madame Barthelme se mostró sorprendida ante el ofrecimiento.
—Sí —respondió—, sería muy amable por su parte.
Gorski asintió. No había previsto pasar por el mal trago dos veces. Él ya estaba pensando en la cerveza que pensaba tomarse en Le Pot. Se aguantó las ganas de mirar el reloj. Ojalá Yves no hubiese cerrado ya para cuando él llegara. Inclinó un poco la cabeza y pasó a explicar la necesidad de efectuar una identificación formal del cadáver.
—Enviaremos un coche patrulla por la mañana —remató.
Madame Barthelme asintió. Le indicó dónde estaba el dormitorio de su hijo. Y eso fue todo.
El ama de llaves estaba sentada en una otomana junto a la puerta. Gorski dio por hecho que había escuchado hasta la última palabra de su conversación.
2
Raymond Barthelme estaba sentado en una silla de respaldo recto en medio de su dormitorio leyendo La edad de la razón. La única luz que iluminaba la estancia provenía del flexo que había sobre el escritorio pegado a la ventana. Aparte de la cama, tenía un sillón de terciopelo raído, pero Raymond prefería la silla de madera. Si intentaba leer en un sitio más cómodo, enseguida notaba que su atención se desviaba de las palabras impresas en la página. Además, su amigo Stéphane le había contado que el mismísimo Sartre se sentaba siempre en una silla de respaldo recto para leer. Había vuelto al capítulo en el que Ivich y Mathieu se rajan las manos en el club nocturno Sumatra. A Raymond le cautivaba la idea de una mujer que, sin razón aparente, se corta la palma de la mano con una navaja. Leyó por enésima vez: Tenía la carne abierta desde el pulpejo del pulgar hasta la base del dedo meñique, y la sangre manaba despacio de la herida. Y la reacción del amigo no es correr en su auxilio, sino coger la navaja y clavarse la mano a la mesa. Con todo, lo más chocante de la escena no era la sangría en sí, sino la oración que la seguía:
El camarero había presenciado muchos incidentes de esta índole.
Más tarde, cuando la pareja va al aseo, la encargada les venda las manos y los despacha sin más. Pero ¿y si hubiesen llegado a mutilarse? Raymond habría dado lo que fuese por regentar un local como el Sumatra y rodearse de la clase de gente que se clava las manos a una mesa. Uno no encontraba ese tipo de establecimientos en un pueblucho de mala muerte como Saint-Louis, con sus respetables cafés donde te servían mujeres de mediana edad que te preguntaban por tus padres y a quienes Raymond trataba con absoluta cortesía. Raymond no sabía muy bien cómo interpretar la escena. La había analizado largo y tendido con Yvette y Stéphane en su reservado del Café des Vosges. Stéphane se había mostrado de lo más prosaico (él tenía una respuesta para todo): «Es un acte gratuit, chaval», había dicho encogiendo los hombros. «Puro capricho. Esa es la cuestión.» Yvette no estuvo de acuerdo: no lo hacían por capricho. Era un acto de rebeldía contra la educación burguesa personificada en la mujer del abrigo de pieles de la mesa contigua. Raymond había asentido con la cabeza decididamente, sin ánimo de contradecir a sus amigos, pero ninguna de las dos interpretaciones le satisfizo. Ni la una ni la otra explicaban el estremecimiento que le provocaba la lectura del episodio, un escalofrío que en poco o nada se diferenciaba del que sacudía su cuerpo cuando se arrimaba lo bastante a según qué chicas en los pasillos del colegio para aspirar su olor. Quizá la cuestión no radicaba en reducir la escena a un significado —en explicarla—, sino en experimentarla sin más como una suerte de espectáculo.
Raymond llevaba el pelo por los hombros. Tenía una pronunciada nariz romana, herencia de su padre, y los ojos celeste grisáceo con largas pestañas de su madre. Sus labios eran finos y su boca grande, de modo que cuando sonreía (que no era a menudo) resultaba de un atractivo encantador. Su piel era suave, y se la había empezado a afeitar solo por guardar las formas. La barba que se rasuraba era poco más que una bochornosa pelusilla. Su cuerpo era delgado y ágil. A su madre le gustaba decirle que parecía una chica. A veces, cuando iba a verla a su alcoba antes de acostarse, ella le pedía que se sentara en el borde de la cama y le cepillaba el pelo. Lejos de ofenderse por la visión femenina que su madre tenía de él, Raymond cultivaba incluso cierto afeminamiento infantil en sus gestos, aunque solo fuera para sacar de quicio a su padre.
En los últimos tiempos había retirado todos los pósteres de su dormitorio y se había desprendido para siempre de buena parte de sus posesiones. Había encalado las paredes, de modo que ahora la habitación lucía blanquísima y parecía una celda bien equipada. Contra el tabique a la derecha de la puerta había una librería que, despojada de sus volúmenes más infantiles, acogía ahora un tocadiscos con cuarenta o cincuenta LP, todos ellos cuidadosamente seleccionados con el objeto de suscitar la impresión correcta en todo aquel que entrase en su dormitorio. Tenía diecisiete años.
Raymond llevaba ya unos quince minutos sin prestar atención al libro. Hacía una hora que había oído el crujido de los neumáticos de un coche sobre la grava del paseo de entrada antes de que se abriese la puerta principal y escuchara a su madre subir las escaleras. Aun sin el repiqueteo de sus tacones sobre la tarima resultaba fácil distinguir sus pasos de los pesados andares de su padre. Desde entonces la casa había permanecido en silencio. A la hora que era, lo normal sería que Raymond ya hubiese oído a su padre regresar a casa y asomarse un instante a saludar a su esposa, para a continuación retirarse a su despacho a leer o a revisar algún documento. El padre de Raymond siempre dejaba la puerta de esa habitación entornada. Una costumbre que había de interpretarse no tanto como una invitación a visitarle, sino más bien como la manera que tenía de monitorear los movimientos de los demás habitantes de la casa. El dormitorio de Raymond estaba pegado al despacho y si le entraban ganas de ir al cuarto de baño o bajar a la cocina para picar algo, no podía hacerlo sin pasar por delante de la puerta del despacho de su padre. Raymond a menudo se desplazaba por la casa en calcetines para impedir ser detectado, pero en todo momento tenía la impresión de que su padre sabía con exactitud dónde estaba y qué hacía. Todas las noches, al retirarse el ama de llaves a su cuarto en la segunda planta, Raymond escuchaba a su padre elevar la voz en un susurro apenas audible:
—¿Madame Thérèse? ¿Es usted?
La casa estaba tan en silencio que no hacía falta gritar.
—Sí, maître —respondía ella desde el descansillo—. ¿Necesita algo el señor?
Maître Barthelme contestaba que no, y ambos se daban las buenas noches. A Raymond no dejaba de irritarle este intercambio.
Que maître Barthelme no hubiera regresado a casa ya era inusitado de por sí. Pero cuando oyó sonar el timbre a las 23:47 (consultó la hora en el reloj digital que le había regalado su madre por su decimosexto cumpleaños), Raymond supo al instante que había sucedido algo fuera de lo corriente. En casa ya era raro que se presentara nadie a la puerta incluso durante el día. Así que, dada la hora que era, el visitante solo podía ser un policía. Y el único motivo que llevaría a un policía a presentarse ante su puerta era la necesidad de comunicar una mala noticia. La llegada de un policía y el hecho de que su padre no hubiese regresado eran dos coyunturas, concluyó Raymond, que no podían no estar relacionadas. Como poco tenía que haber sucedido un accidente. Pero ¿sería un mero accidente causa suficiente para que un policía visitase la casa a esas horas? Sin duda una llamada telefónica habría bastado.
Cuando oyó a madame Thérèse bajar las escaleras y abrir la puerta principal, Raymond aguzó el oído para escuchar la conversación. Apenas logró captar un murmullo de voces. Fue entonces, justo en el momento de subir Thérèse las escaleras y dar unos suaves golpecitos en la puerta del dormitorio de su madre, cuando Raymond se levantó de la silla y pegó la oreja a la puerta del suyo. Qué mejor prueba para confirmar que el visitante era un policía. De natural suspicaz y desconfiada, a Thérèse jamás se le habría ocurrido dejar en el vestíbulo sin supervisión a cualquier otra persona. Estaba convencida de que todos los vendedores eran unos ladrones a los que no se les podía quitar ojo, y no había ocasión en la que no proclamara que este o aquel tendero la había estafado. Al volver de hacer los recados, tenía la costumbre de pesar el género que había comprado para verificar que no le habían servido de menos.
Desde el vestíbulo le llegó el sonido de un intercambio indistinguible de palabras, seguido del ruido de dos pares de pisadas que ascendieron las escaleras y se dirigieron al dormitorio de su madre. La puerta debió de permanecer abierta un breve lapso de tiempo, porque Raymond alcanzó a captar una pequeña parte de la conversación antes de que le pidiesen a Thérèse que se retirara y ella cerrase al salir. En los minutos inmediatamente posteriores, Raymond concluyó que se había equivocado al asumir que existía una conexión entre el hecho de que su padre no hubiese regresado y la visita del policía. Quizá solo se había producido un robo en el vecindario y el agente se había pasado a preguntar si alguien había visto u oído algo fuera de lo común. En ese caso querría también hablar con Raymond, claro está. Tal vez lo interrogara acerca de sus movimientos y, dado que carecía de coartada —no había abandonado su dormitorio en toda la tarde—, él mismo pasara a ser sospechoso.
Hasta ese momento, Raymond había tenido un día normal y corriente. En torno a las ocho en punto de la mañana había desayunado un té y un poco de pan con mantequilla en la encimera de la cocina. Podía notar en la espalda el calor de los fogones. La casa era fría en invierno —su padre no era partidario de la calefacción—, pero en la cocina siempre hacía un calor sofocante. Madame Thérèse le estaba preparando a su madre la bandeja del desayuno con su habitual cara de mártir. Su padre ya se había marchado.
Raymond pasó, como de costumbre, a recoger a Yvette, que vivía en Rue des Trois Rois. Luego se encontraron con Stéphane en la esquina de Avenue de Bâle con Avenue Général de Gaulle. Mientras caminaban juntos al colegio, Stéphane habló con entusiasmo de un libro que estaba leyendo, pero Raymond no le prestó demasiada atención. La jornada no había tenido nada de particular. Madmoiselle Delarue, la profesora de francés, se ausentó, como sucedía a menudo, y la sustituyó el director, que se limitó a poner una tarea a la clase y luego abandonó el aula. Raymond se pasó la hora observando por la ventana a una pareja de estiradas palomas torcaces que se paseaban ufanas por el patio. A la hora del almuerzo comió una porción de pastel de cebolla con ensalada de patata en la cantina. A última hora no tuvo clase, así que regresó andando solo a casa. Se preparó una tetera, se la llevó a su dormitorio y escuchó unos discos. Su padre cenaba fuera los martes, de modo que siempre era un alivio no tener que cumplir con la última comida del día en su presencia. Esas noches, su madre se mostraba de mejor humor, y hasta parecía que sus mejillas adquirían un leve rubor. Se interesaba por la jornada de Raymond y él la divertía con anécdotas sobre incidentes triviales acaecidos en el colegio, que aderezaba en ocasiones con imitaciones de profesores o compañeros. Cuando remedaba a alguno de sus maestros con particular crueldad, ella le reprendía, aunque con tan poca pasión que resultaba obvio que, en realidad, no lo desaprobaba. Hasta madame Thérèse presentaba un aire menos sombrío en su atareado ir y venir y, de tanto en tanto, si había algún asunto doméstico que discutir, se sentaba con ellos a la mesa para el postre. Un día que el padre de Raymond regresó de improviso, el ama de llaves había brincado de su silla, como si se hubiera sentado sobre una chincheta, y se había puesto a trasegar con los platos en el aparador. Al entrar, maître Barthelme no dio muestras de haberse percatado de aquella violación del protocolo, pero a Raymond le hizo gracia observar que Thérèse estaba colorada como una colegiala.
Transcurrieron cinco minutos antes de que Raymond oyera abrirse la puerta del dormitorio de su madre. Escuchó atento los pasos del policía mientras se aproximaban a las escaleras y las pasaban de largo. Raymond se apartó de la puerta. Recogió el libro del suelo y se tiró en la cama. Esto parecería raro, no obstante, con la silla de respaldo recto plantada aún allí en medio, como colocada adrede para un interrogatorio. Sin embargo, no había tiempo para reordenar el escenario y Raymond no deseaba que el policía le oyera corretear de un lado para otro como si estuviera escondiendo pruebas. Sonó un golpe en la puerta. Raymond no sabía qué hacer. ¿Sonaría grosero preguntar «¿Quién es?»? Eso daría a entender que el permiso de entrada a su habitación estaba en cierta forma supeditado a la identidad de la persona que llamaba. En cualquier caso, no sería una pregunta sincera, puesto que él sabía ya quién aguardaba en el pasillo. No era un dilema al que Raymond hubiese tenido que hacer frente hasta ahora. Su madre nunca entraba en su dormitorio, y Thérèse aprovechaba mientras él estaba en el colegio. Su padre se negaba a llamar a la puerta, una costumbre que sacaba de quicio a Raymond, ya que nunca podía relajarse del todo en sus propios dominios; estaba sujeto a que le pasaran revista en cualquier momento. Ni siquiera acababa de entender del todo el objeto de las visitas de su padre. Las conversaciones que mantenían eran breves y tensas, y le costaba no llegar a la conclusión de que el único propósito de aquellas incursiones paternas era tenerlo vigilado, recordarle que aún no era lo bastante mayor para disfrutar de cierto grado de intimidad.
Al final Raymond se levantó de la cama, libro en mano, y abrió él la puerta. El hombre del pasillo no tenía pinta de policía. Era de mediana estatura, con el pelo canoso muy rapado, casi al estilo militar. Tenía un rostro agradable, con unos ojos de mirada levemente inquisitiva y pobladas cejas negras. Vestía un traje marrón oscuro, de un tejido que emitía un brillo discreto. Llevaba aflojado el nudo de la corbata y desabrochado el botón superior de la camisa. Carecía de la presencia imponente que Raymond hubiese esperado de un detective.
—Buenas noches, Raymond —saludó—, soy Georges Gorski, de la policía de Saint-Louis.
No le enseñó su identificación. Raymond se preguntó si no debería haber fingido sorpresa, pero se le había pasado el momento. Así que solo asintió con la cabeza.
—¿Puedo pasar? —El policía levantó el mentón hacia el dormitorio.
Raymond se hizo a un lado para franquearle el paso. La habitación estaba casi a oscuras. El policía se adentró unos pasos. Contempló con desconcierto la silla plantada en medio de la estancia. Paseó la mirada por las paredes desnudas. Raymond se colocó de pie junto a la cama, sin saber qué hacer. Eran las 23:53.
Gorski giró la silla y la colocó de cara a Raymond, pero no se sentó, solo apoyó la mano derecha sobre el respaldo. Entonces, sin ningún miramiento, dijo:
—Tu padre ha muerto en un accidente de coche.
Raymond no supo qué decir. Lo primero que pensó fue: ¿Cómo debería reaccionar? Clavó la mirada en el suelo para ganar tiempo. Luego se sentó en la cama. Eso estuvo bien. Era lo que hacía la gente en aquellas circunstancias: se sentaba, como si la impresión hubiese drenado toda la fuerza de sus piernas. Pero Raymond no estaba impresionado. Nada más oír timbre de la puerta había asumido que era eso lo que había sucedido. Por un instante dudó si no habría sido aquello una premonición, pero desechó la idea. Lo realmente notable no era que hubiese dado por hecho que su padre había muerto, sino que —sin saberlo— lo había deseado. Si algo había sentido al escuchar la noticia fue entusiasmo, una sensación de liberación. Levantó la vista para mirar al policía y averiguar si este le había leído el pensamiento. Pero Gorski lo miraba con desinterés.
—Tu madre ha creído que era mejor que te diera yo la noticia —dijo sin abandonar el tono oficial.
Raymond asintió con la cabeza despacio.
—Gracias.
Tenía la impresión de que debería decir algo más. ¿Por qué clase de persona le iba a tomar si no tenía nada que decir al enterarse de la muerte de su padre?
—¿Un accidente de coche? —preguntó.
—Sí, en la A35. La muerte ha sido instantánea.
Gorski se llevó entonces la mano derecha a la muñeca izquierda, y Raymond interpretó que le preocupaba la hora. El policía se volvió hacia la puerta.
—Quizá deberías ir a ver cómo está tu madre.
—Sí, claro, desde luego —respondió Raymond.
El policía hizo un gesto de asentimiento, a todas luces satisfecho de haber cumplido con su obligación.
—Si no tienes ninguna pregunta, eso es todo por hoy. Mañana a primera hora llevaremos a cabo la identificación formal. Tal vez quieras acompañar a tu madre.
Gorski salió. Raymond lo siguió hasta la puerta de su dormitorio y lo observó bajar las escaleras. Thérèse estaba en el rellano, en actitud indecisa, tapándose la boca con una mano.
Raymond reculó al interior de manera instintiva. Algo le decía que cuando abandonase su cuarto ya nada volvería a ser igual, que de una manera u otra se requeriría de él que asumiera la responsabilidad. Se miró en el espejo interior de la puerta del armario. No se vio distinto en absoluto. Se apartó el pelo de la frente con las puntas de los dedos. Adoptó una expresión solemne, hundiendo las cejas y tensando la boca. El resultado le pareció muy cómico y sofocó una carcajada.
Entró en la alcoba de su madre sin llamar y cerró la puerta tras de sí. Lucette estaba incorporada en la cama. No tenía aspecto de haber estado llorando. Habría resultado raro quedarse de pie o sentarse en el diván, que de todos modos estaba cubierto de ropa interior desperdigada, así que se sentó en el borde de la cama. Lucette extendió una mano y Raymond la tomó entre las suyas. Mantuvo los ojos clavados en la pared detrás de ella. Su madre llevaba el camisón suelto y la curva de sus pechos era claramente visible. Se preguntó si habría recibido al policía igual de desvestida.
—¿Estás bien? —preguntó.
Ella sonrió con desmayo. Se ciñó el camisón con la mano que le quedaba libre.
—No termino de creerlo.
—Yo tampoco —dijo él.
Raymond no esperaba encontrarse a su madre llorando como una histérica. Nunca le había parecido que sus padres se profesaran demasiado afecto. De un tiempo a esta parte, en concreto desde que pasaba más tiempo en casa de sus amigos, se había dado cuenta de que la tensa formalidad que caracterizaba la relación de sus padres no era lo normal. Los padres de Yvette se reían y bromeaban juntos. Al llegar a casa, monsieur Arnaud besaba a su esposa en la boca y ella arqueaba su cuerpo hacia él de una manera que hacía pensar que le tenía cierto cariño. En las ocasiones en que invitaban a Raymond a quedarse a cenar, reinaba en torno a la mesa un aire cordial. Los distintos miembros de la familia —Yvette tenía dos hermanos pequeños— conversaban entre ellos como si de verdad les interesara conocer los detalles de la vida de los demás. Raymond sentía mucho afecto por su madre, pero el ambiente en el hogar de los Barthelme lo marcaba su padre. El único tema de conversación que maître Barthelme sacaba a colación mientras estaban sentados a la mesa eran los gastos domésticos. Cuando Thérèse aparecía con los platos, él la interrogaba sobre el importe de este producto o aquel y le preguntaba si había comparado precios en otras tiendas últimamente. «Ahorrar no te debe avergonzar» era su máxima preferida, y madame Thérèse la aplicaba de manera incondicional.
Que su padre era la causa del aire glacial que se respiraba en casa lo confirmaba el ambiente mucho más animado que gobernaba la cena cuando él no estaba. A pesar de esto, Raymond y su madre tendían a contenerse cada vez que compartían un momento de distendido esparcimiento, casi como si sus actos fueran a ser denunciados a las autoridades. A Raymond le hubiese gustado saber si su madre sentía, en ese momento —al igual que él— un cierto alivio; una sensación semejante a la que experimentaba él el último día de colegio antes de las vacaciones de verano, o cuando llegaba la primavera y por fin podía uno salir de casa sin abrigo.
Raymond se guardó para sí estos pensamientos, y dijo:
—El policía ha dicho que había que identificar el cadáver.
Era raro escucharse a sí mismo refiriéndose a su padre como «el cadáver».
—Sí —respondió su madre—. Mandarán un coche mañana a primera hora.
Era un alivio concentrarse en aquellos asuntos más prácticos. Raymond le preguntó si quería que la acompañase. Ella le apretó la mano y contestó que eso la ayudaría mucho. Se miraron el uno al otro durante un instante y, a continuación, como no había nada más que decir, Raymond se levantó y salió de la habitación.
3
En los primeros días posteriores a la partida de su mujer, Gorski había aprovechado la situación para empezar a afeitarse en el baño del dormitorio. Fue un acto de rebeldía en toda regla. Por lo general, estas eran unas abluciones que llevaba a cabo en el minúsculo aseo de la planta baja, adonde había sido desterrado apenas un mes después de casarse y de mudarse con su mujer a la casa de Rue de Village-Neuf. Se ve que tardaba demasiado y, además, dejaba siempre un cerco de pelillos en el lavabo, de modo que el baño principal se convirtió en el sanctasanctórum de Céline. Tanto era así que, incluso ahora que ella no estaba, Gorski no pudo evitar la sensación de estar invadiendo su territorio, así que al final volvió a utilizar el aseo de abajo. Luego, pasada cosa de una semana y como para poner a prueba los límites de su libertad, decidió que no se afeitaría más. Céline se había marchado, al fin y al cabo, así que podía hacer lo que le viniera en gana. Esa misma mañana, mientras desayunaba un café, se fumó un cigarrillo en la cocina. Ahora bien, no fue capaz de dejar la colilla en el cenicero. Porque ¿y si Céline escogía precisamente ese día para regresar a casa? El resto de la jornada, Gorski no pudo sacarse de la cabeza el hecho de que iba sin afeitar, si bien su aspecto descuidado tampoco suscitó ningún comentario en la comisaría. Por la tarde acudió al domicilio de una anciana viuda que vivía en Rue Saint-Jean y que decía que le habían robado unas herramientas del jardín. Al abrir la puerta, la mujer lo había escudriñado con desconfianza, mientras el perrillo faldero que llevaba pegado a los pies le ladraba sin parar. Gorski se pasó una mano por su áspera barbilla. Se sintió desaliñado y poco profesional. Al final resultó que las herramientas estaban en la caseta del jardín.
—Ay, sí —había dicho la mujer—, ahora me acuerdo de que las dejé aquí.
Pero no se disculpó por haberle hecho perder el tiempo.
En la mañana de después del accidente, Gorski se aseó, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. No se fumó un cigarrillo. Sin Céline y Clémence revoloteando por allí, todo se le hacía raro. Antes se las habría visto y deseado para ofrecer una descripción detallada del mobiliario y demás cachivaches de la estancia en la que se encontraba. El parloteo y el ir y venir de su mujer y su hija, que acababa de cumplir diecisiete años, habrían copado toda su atención. Pero ahora no había nada que lo distrajera de contemplar los armarios, los azulejos y la encimera. Se había imaginado que lo llamaban para investigar la desaparición de su propia mujer. Y pensó que le habría abochornado tener que interrogar a un marido en semejantes circunstancias.
¿Dejó una nota?
—Sí.
¿Y qué decía?
—Que se marchaba, nada más.
En aras de la rigurosidad, se vería entonces en la obligación de pedir que le enseñara la nota. Y visto que no era posible —Gorski la había tirado a la basura—, no le quedaría más remedio que seguir haciendo preguntas.
¿Cuándo la vio por última vez?
Habría sido aquella misma mañana, claro está, pero Gorski no se acordaría de ningún detalle en concreto. El día había sido como cualquier otro. Sus actos, los de Céline y los suyos propios, una réplica de los ejecutados un millar de mañanas anteriores. Ella no había dejado ver sus intenciones, desde luego, y si lo había hecho, Gorski no se enteró.
¿Y tiene usted alguna idea de adónde puede haberse marchado?
—Digo yo que a casa de sus padres.
¿Ha probado a llamarla allí?
En este punto acababa la escena. Desde que se fue, había transcurrido cerca de un mes y no se habían puesto en contacto. Gorski tendría que haberla llamado el primer día. Después, se le había pasado la oportunidad. Si la llamase ahora, la primera pregunta de Céline sería «¿Por qué no me has llamado?» y a partir de ese instante la conversación degeneraría en bronca rápidamente. De todos modos, Gorski no tenía preparada una razón a la que atribuir su silencio. O al menos no una que deseara manifestarle a Céline. La verdad es que, al leer su nota, había sentido poco más que un ligero alivio. Pero esa sensación había desaparecido en un par de días. Ahora ya había empezado a echarla de menos y se arrepentía de no haberse puesto en contacto. Nada le hubiese costado pasarse por su tienda, situada a escasa distancia andando de la comisaría, y si no lo había hecho era solo por cabezonería. Disfrutaba pensando en lo mal que debió de sentarle a Céline que él no la llamase aquella primera noche. Sin duda daba por descontado que él haría todo lo contrario. Seguro que creía que él la llamaría suplicando que regresara, prometiendo cambiar su manera de ser. Pero Gorski no quería cambiar su manera de ser. A decir verdad, no sabía qué había hecho mal. De modo que no la llamó. Y, claro, Céline no iba a ser quien diese su brazo a torcer. Gorski interpretaba su propio silencio como una pequeña victoria. Aunque se trataba de una victoria más bien pírrica. Ahora notaba mucho su ausencia. Solo había hecho falta que pasaran unos pocos días para que las peculiaridades que tanto le irritaban de su mujer —su quisquillosidad, su esnobismo, su obsesión por las apariencias— se transformaran en adorables idiosincrasias. Echaba en falta que a la hora del desayuno le dijeran que no podía ponerse tal o cual corbata con esta o aquella camisa, y mientras que en el pasado hubo ocasiones en que combinaba mal determinadas prendas a propósito solo para picarla, ahora ponía mucho cuidado en vestirse de una manera que, en su opinión, gozaría de la aprobación de ella.
Pero a quién más echaba de menos era a su hija. Los primeros días abrigó la esperanza de que llegaría a casa y se encontraría a Clémence sentada a la mesa de la cocina, mojando una galleta en esa infusión de poleo menta a la que tanto se había aficionado de un tiempo a esta parte. Pero ella no apareció, y si por algo había cogido la costumbre de pasar las tardes en Le Pot, era en parte para rehuir la decepción de volver del trabajo y encontrar la casa vacía.
Eran pasadas las diez cuando Gorski subió los peldaños de acceso al pequeño vestíbulo de la comisaría. El sargento de la recepción, Schmitt, ocupaba el mostrador con la misma postura de siempre, encorvado sobre un ejemplar de L’Alsace y exhibiendo su calvorota a todo el que entraba. Un cigarrillo se consumía en el cenicero que reposaba junto a su mano derecha. Hacía mucho que Gorski se había rendido y había dejado de exigirle que ofreciera un aspecto más profesional ante el público. Al oír la puerta, Schmitt levantó la vista del periódico y, al ver a Gorski, echó una miradita al reloj de pared que había encima de la hilera de sillas de plástico que conformaban la sala de espera de la comisaría. Torció el gesto en una mueca con la clara intención de dar a entender que algunos podían llegar a trabajar cuando les venía en gana. Gorski no hizo caso. Por lo general, ponía todo su empeño en estar sentado a su escritorio a las ocho en punto. No tenía obligación de entrar a la comisaría a una hora concreta, ni menos aún de justificarse, pero le gustaba dar ejemplo en lo que atañía a la puntualidad. Por otra parte, tampoco quería que sus subordinados pensaran que se creía mejor que ellos. Lo que opinase de él un vago redomado como Schmitt no debería molestarle, pero le molestaba. ¿Por qué se sentía, incluso a estas alturas, como un colegial tardón? ¿Por qué tenía que reprimir la urgencia imperiosa de ofrecerle a Schmitt una explicación de su tardanza? En su día, Ribéry llegaba a la comisaría a la hora que le apetecía, tan pancho y a menudo apestando a vino. A él nadie lo miró nunca de mala manera, ni siquiera cuando les soltaba comentarios soeces a las funcionarias. Pero Gorski no era Ribéry. Por algún motivo, no encajaba. Cuando intentaba participar en las conversaciones de sus compañeros, sus contribuciones siempre eran recibidas con un silencio atronador.