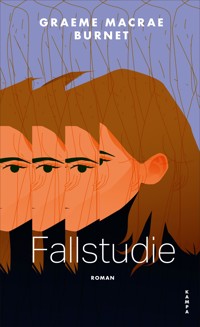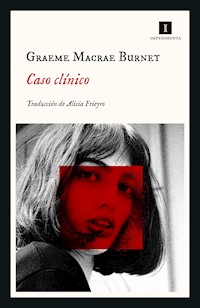Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
En 1869, en una aldea perdida en las Tierras Altas escocesas, un triple asesinato particularmente sangriento sacude a toda la comunidad. La policía arresta de inmediato a un joven llamado Roderick Macrae, que aparece cubierto de sangre y admite ser el autor de los hechos. Y así lo confirman unas extrañas memorias que escribe ya en la cárcel, pero, antes de condenarlo, el tribunal debe averiguar qué lo llevó a cometer esos actos de violencia tan despiadada. ¿Acaso estaba loco o era perfectamente consciente de lo que hacía? Solo su persuasivo abogado se interpone entre Macrae y la horca, pero para lograr resolver el misterio y dictar sentencia antes deberán construir un relato sólido, sea cierto o no. Siglo y medio después, Graeme Macrae, descendiente de Roderick, reúne toda la documentación existente sobre el caso en su búsqueda de la verdad. Pero ¿puede un ser humano comprender realmente la mente de otro? Un falso "true crime" situado en el corazón de la Escocia más oscura, que juega a su antojo con los límites de la ficción y cuestiona la validez de los relatos. Un fascinante thriller literario ambientado en un paisaje implacable en el que el ejercicio del poder se demuestra arbitrario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un plan sangriento
El caso Roderick Macrae
Graeme Macrae Burnet
Un true crime apasionante (finalista del Booker) que narra un oscuro caso de asesinato en una aldea perdida de las highlands escocesas en las postrimerías del siglo XIX.
«Una de las novelas más convincentes y fascinantes que hemos leído este año.»
The Scotsman
«El terrorífico relato que narra en Un proyecto sangriento, parece sacado directamente de los sanguinarios archivos de la Historia de Escocia.»
The New York Times Book Review
El molino tritura mejor cuando
se han picado muescas en sus muelas.
Proverbio de las Tierras Altas escocesas
Prólogo
ESCRIBO ESTO A INSTANCIAS DE MI ABOGADO, el señor Andrew Sinclair, quien, desde que me encarcelaron aquí, en Inverness, me ha tratado con un grado de cortesía que no merezco en modo alguno. Mi vida ha sido breve y de escasa consecuencia, y no es mi deseo eximirme de la responsabilidad de los actos que recientemente he cometido. Así pues, no es por otra razón que la de corresponder la amabilidad de mi abogado que consigno estas palabras por escrito.
De esta forma arrancan las memorias de Roderick Macrae, un campesino escocés de diecisiete años, acusado de cometer tres brutales asesinatos en su aldea natal, Culduie, en Ross-shire, la mañana del 10 de agosto de 1869.
No pretendo demorar en exceso al lector, pero creo que un puñado de observaciones preliminares proporcionarán cierto contexto al material aquí reunido. Aquellos lectores que prefieran pasar directamente a los documentos propiamente dichos son libres de hacerlo, por supuesto.
En la primavera de 2014 me embarqué en el proyecto de escarbar un poco en la vida de mi abuelo, Donald «Tramp» Macrae, que nació en 1890 en Applecross, un pueblecito situado dos o tres millas al norte de Culduie. Fue en el curso de mis indagaciones en el Highland Archive Centre de Inverness cuando me topé con una serie de recortes de prensa referidos al juicio de Roderick Macrae, y cuando, con la ayuda de Anne O’Hanlon, la archivera, descubrí el manuscrito del que se compone la mayor parte de este volumen.
Se mire por donde se mire, las memorias de Roderick Macrae constituyen un documento extraordinario. Las escribió en la prisión del castillo de Inverness, aproximadamente entre el 17 de agosto y el 5 de septiembre de 1869, mientras se hallaba a la espera de ser procesado. Fue la existencia de estas memorias, y no tanto los asesinatos en sí, lo que convirtió este caso en una suerte de cause célèbre. Las memorias —o sus fragmentos más sensacionalistas, al menos— se reimprimieron con posterioridad en multitud de folletines o gacetillas de tres al cuarto y provocaron gran controversia.
Muchos, especialmente entre la clase erudita de Edimburgo, pusieron en duda su autenticidad. El relato de Roderick despertó recuerdos del escándalo de Ossian de finales del siglo XVIII, cuando James Macpherson proclamó haber descubierto y traducido el gran ciclo épico de la poesía gaélica; los Poemas de Ossian adquirieron rápidamente la categoría de clásico de la literatura europea, pero más tarde se descubrió que se trataba de un fraude. En opinión de Campbell Balfour, publicada en la Edinburgh Review, era «del todo inconcebible que un campesino semianalfabeto pudiese producir semejante pieza de sostenida y elocuente escritura… La obra es un fraude y quienes ensalzan a este harto despiadado asesino como a una suerte de noble salvaje quedarán, con el tiempo, en evidencia».[1]Para otros, tanto los asesinatos como las memorias daban fe del «terrible barbarismo que sigue medrando en las regiones septentrionales de nuestro país [y que] ni todos los esfuerzos de nuestro entregado presbiterio ni los grandes avances[2] de las últimas décadas han conseguido erradicar».[3]
Aún hubo otros, no obstante, para quienes los acontecimientos descritos en las memorias no hacían sino evidenciar las injustas condiciones feudales a las que seguía sometido el campesinado de las Tierras Altas. A la vez que se cuidaba mucho de no disculpar sus acciones, John Murdoch, quien tiempo después fundaría el periódico radical The Highlander, vería a Roderick Macrae como «un individuo llevado al límite de la cordura —o más allá— por el cruel sistema que forja esclavos a partir de hombres que solo desean ganarse el pan labrando un pedazo de tierra en préstamo».[4]
Respecto a la autenticidad del documento, no es posible, un siglo y medio después, ofrecer una respuesta definitiva. Es sin duda notable que alguien tan joven pudiese producir tan elocuente relato. Con todo, la idea de que Roderick Macrae era un «campesino semianalfabeto» fue producto de los prejuicios contra las tierras del norte, que aún persistían en las prósperas ciudades del Cinturón Central. El currículo de la escuela de primaria de la vecina Lochcarron, correspondiente a la década de 1860, recoge que a los niños se les impartían clases de Latín, Griego y Ciencias. Roderick podría haber recibido perfectamente una educación similar en su escuela de Camusterrach, y sus memorias son buena prueba de ello, así como del hecho de que era un alumno con un talento fuera de lo común. Sin embargo, como es evidente, que Roderick sí pudiera haber escrito las memorias no demuestra que lo hiciera. Para este punto contamos con el testimonio del psiquiatra, James Bruce Thomson, que en sus propias memorias afirma haber visto el documento en la celda de Roderick. Los escépticos podrían argüir (y lo hicieron) que Thomson nunca vio a Roderick escribir una sola palabra de su puño y letra, y hay que reconocer que, de tener que presentar hoy las memorias en un juicio, resultaría imposible verificar del todo la cadena probatoria. La idea de que las memorias fueron escritas, en realidad, por otra mano (y aquí el principal sospechoso es el abogado de Roderick, Andrew Sinclair) no puede descartarse por completo, pero hay que tener la mente del más extravagante de los teóricos de la conspiración para creer que ese fuera el caso. Luego está el contenido del documento en sí: cuenta con tal profusión de detalles que resulta muy poco plausible que no fuera obra de un lugareño de Culduie. Es más, el relato que ofrece Roderick sobre los acontecimientos que condujeron a los asesinatos coincidiría casi a la perfección, salvo en contadas excepciones, con las declaraciones que prestaron otros testigos en el juicio. Por estas razones, y después de haber examinado el texto personalmente, no albergo dudas acerca de su autenticidad.
Además del relato de Roderick Macrae, este volumen incluye también las declaraciones policiales de varios vecinos de Culduie; los informes de autopsia de las víctimas; y lo que quizá sea lo más fascinante de todo: un extracto de las memorias de J. Bruce Thomson, Viajes por los confines de la locura, donde describe el examen que le realizó a Roderick Macrae y una visita que hizo a Culduie en compañía de Andrew Sinclair. Thomson era el cirujano residente a cargo de la Prisión General para Escocia de Perth, donde se recluía a todos aquellos que eran declarados no aptos para ser juzgados por sufrir enajenación mental. El señor Thomson hizo buen uso de la oportunidad que este puesto le proporcionaba y publicó dos influyentes artículos —«La naturaleza hereditaria del crimen» y «La psicología de los criminales»— en la Journal of Mental Science. Era un hombre muy versado tanto en la nueva teoría de la evolución como en el campo, todavía incipiente, de la antropología criminal, y, aunque algunos de sus puntos de vista puedan resultar difíciles de aceptar para el lector moderno, conviene tener presente el contexto en el que fueron escritos, así como el hecho de que constituyen un esfuerzo genuino de trascender la visión teológica de la criminalidad y alcanzar a comprender mejor por qué determinados individuos llegan a cometer crímenes violentos.
Para finalizar, he incluido una descripción del juicio, que he reconstruido a partir de la cobertura que de él hizo la prensa de la época y también de los datos que se recogen en el libro Informe completo del juicio de Roderick John Macrae, publicado por William Kay, de Edimburgo, en octubre de 1869.
No es posible, casi un siglo y medio después, conocer la verdad acerca de los acontecimientos narrados en este volumen. Los relatos que aquí se presentan contienen diversas discrepancias, contradicciones y omisiones, pero tomados en su conjunto forman un mosaico de uno de los casos más fascinantes de la historia judicial de Escocia. Como es natural, yo me he formado una opinión propia en lo relativo al caso, pero dejaré que el lector llegue a sus propias conclusiones.
Nota sobre el texto
Que yo sepa y hasta donde he podido comprobar, esta es la primera vez que se publican las memorias de Roderick Macrae en su totalidad. A pesar del paso del tiempo y del hecho de que permaneciese archivado sin mayor cuidado durante algunos años, el manuscrito está en muy buen estado. Se escribió en hojas sueltas y fue cosido, en algún momento posterior, con tiras de cuero, como puede apreciarse en las partes en que el texto del borde interno de las páginas se ve afectado por la costura. La caligrafía es de una claridad admirable y solo presenta algún que otro tachón o arranque de frase fallido de forma muy ocasional. Al preparar el documento para su publicación, puse un gran cuidado en ser fiel al sentido del manuscrito. En ningún momento intenté «mejorar» el texto ni corregir construcciones o usos sintácticos pobres o torpes. Esa clase de intervenciones solo habrían servido, en mi opinión, para levantar sospechas acerca de la autenticidad de la obra. Lo que aquí se presenta es, en la medida de lo posible, obra de Roderick Macrae. Parte del vocabulario empleado puede resultar poco familiar para algunos lectores, pero en lugar de cargar el texto con notas al pie, he optado por incluir un breve glosario al final de esta sección. Además, es obligado señalar que, a lo largo de las memorias, diversos individuos aparecen mencionados indistintamente tanto por su apellido real como por su apodo —Lachlan Mackenzie, por ejemplo, figura generalmente bajo el nombre de Lachlan Broad—. El empleo de apodos sigue siendo muy común en las Tierras Altas escocesas —al menos en la generación más anciana—, es probable que como una forma de distinguir a las distintas ramas de los apellidos familiares más extendidos. Estos apodos suelen obedecer a la profesión o a alguna excentricidad de la persona en cuestión, pero también pueden pasar de una generación a otra hasta el punto de que el origen del nombre se convierta en todo un misterio incluso para quien lo ostenta.
En cuanto a la edición del texto, he restringido mis intervenciones casi exclusivamente al ámbito de la ortografía y la división de párrafos. El manuscrito es una corriente ininterrumpida de texto, salvo en algunos momentos en los que quizá Roderick levantaba la pluma para no volver a tomarla hasta el día siguiente. Decidí, pues, introducir párrafos con el único fin de hacer la obra más legible. De forma similar, el texto carece prácticamente de puntuación, y, cuando está presente, su uso es del todo excéntrico. Por lo tanto, buena parte de la puntuación es mía, pero, insisto, el principio rector ha sido siempre mantenerme fiel al original. Si estos criterios pudieran parecer cuestionables, solo me queda recomendar al lector que consulte el manuscrito, que sigue en el archivo de Inverness.
GMB, julio de 2015
[1]. Campbell Balfour,«Our Century’s Ossian» [«El Ossian de nuestro siglo»], Edinburgh Review, octubre de 1869, nº cclxvi. (Todas las notas son del autor, salvo que se indique lo contrario.)
[2]. Esta es una referencia a las Highland Clearances. [Proceso por el que se desplazó forzosamente a la población de las Tierras Altas escocesas, principalmente para introducir el pastoreo de ovejas. (N. de la T.)]
[3]. Editorial, The Scotsman, 17 de septiembre de 1869.
[4]. John Murdoch, «What we might learn from this case» [«Lo que podemos aprender de este caso»], Inverness Courier, 13 de septiembre de 1869.
Declaraciones
de varios vecinos de Culduie y alrededores, recogidas por el agente William MacLeod, miembro del Cuerpo de Policía de Wester Ross, Dingwall, los días 12 y 13 de agosto de 1869
Declaración de la señora Carmina Murchison [Carmina Smoke], vecina de Culduie, 12 de agosto de 1869
Conozco a Roderick Macrae desde que era pequeño. Así, en general, siempre me pareció un niño agradable y, ya más mayor, un joven cortés y atento. Me parece que lo afligió mucho la muerte de su madre, que era una mujer encantadora y sociable. Y no es por hablar mal de su padre, pero John Macrae es un hombre desagradable; trataba a Roddy con una severidad excesiva que, a mi parecer, ningún niño merece.
La mañana del pavoroso incidente, estuve hablando con Roddy cuando pasó por delante de casa. No recuerdo con detalle el contenido de nuestra conversación, pero creo que me contó que se dirigía a hacer unas labores en los terrenos de Lachlan Mackenzie. Llevaba consigo unas herramientas que di por supuesto que serían para dicho propósito. Intercambiamos además algún que otro comentario acerca del tiempo, pues hacía una mañana apacible y soleada. Parecía Roderick muy sereno y no dejó translucir rastro alguno de inquietud. Algo más tarde, vi a Roddy en la aldea, ya de regreso. Iba cubierto de sangre de pies a cabeza y salí corriendo por la puerta de casa, pensándome que había sufrido algún percance. Al aproximarme, el muchacho se detuvo y cayó de su mano la herramienta que empuñaba. Le pregunté qué había pasado y él contestó sin vacilar que había matado a Lachlan Broad. Me pareció muy lúcido y no hizo ademán de reemprender la marcha por la carretera. Llamé yo a mi hija mayor y le pedí que fuese en busca de su padre, que andaba trabajando en el cobertizo de detrás de nuestra casa. Ella, cuando vio a Roddy cubierto de sangre, se puso a gritar, y eso hizo que otros vecinos de la aldea acudieran a la puerta de sus casas y que quienes atendían sus cultivos levantaran la vista de la faena. Rápidamente se produjo una conmoción general. Confieso que, en esos momentos, mi primer instinto fue proteger a Roddy de los parientes de Lachlan Mackenzie. Por esa razón, apenas mi esposo hizo acto de presencia, le pedí que metiese a Roddy en nuestra casa, sin contarle lo ocurrido. Roddy se sentó a nuestra mesa y repitió, con toda calma, lo que había hecho. Mi marido ordenó a nuestra hija que fuera a buscar a nuestro vecino, Duncan Gregor, para que se quedara vigilando, y luego se marchó corriendo a casa de Lachlan Mackenzie, donde descubrió la trágica escena.
Declaración del señor Kenneth Murchison [Kenny Smoke], picapedrero, vecino de Culduie, 12 de agosto de 1869
La mañana en cuestión me encontraba trabajando en el cobertizo trasero de mi casa, cuando oí una gran conmoción proveniente de la aldea. Salí de mi taller y me encontré de bruces con mi hija mayor, que se hallaba en un estado de consternación absoluta y fue incapaz de informarme debidamente de lo que sucedía. Corrí hacia el grupo de personas congregadas a la puerta de nuestra casa. En medio de la confusión reinante, mi esposa y yo condujimos a Roderick Macrae al interior de nuestra casa, convencidos de que se había herido en algún accidente. Una vez dentro, mi esposa me informó de lo sucedido y cuando le pregunté a Roderick si era cierto lo que ella me contaba, él repitió con gran calma que así era. Entonces me marché corriendo a casa de Lachlan Mackenzie y me encontré una escena que, de tan atroz, no se puede describir. Cerré la puerta detrás de mí y examiné los cuerpos, buscando señales de vida, de las que ni rastro había. Temiéndome que pudiera producirse un estallido de violencia generalizado si alguno de los parientes de Lachlan Broad llegaba a ver semejante escena, salí y le pedí al señor Gregor que se acercara al lugar y montara guardia en la propiedad. Regresé corriendo a mi casa, saqué a Roddy de allí y me lo llevé al cobertizo, donde lo encerré. No ofreció resistencia. El señor Gregor fue incapaz de evitar que los parientes de Lachlan Broad entraran en las dependencias y vieran los cuerpos que allí estaban. Para cuando yo terminé de encerrar a Roddy, ellos ya habían formado una turba vengativa, que solo conseguimos contener después de mucho tiempo y persuasión.
En cuanto a la personalidad de Roderick Macrae en general, no hay duda de que era un muchacho raro, pero si esto se debía a su naturaleza o a las tribulaciones que había sufrido su familia es algo que no estoy capacitado para juzgar. Sus actos, sin embargo, no dan fe de una mente cuerda.
Declaración del reverendo James Galbraith, pastor de la Iglesia de Escocia, Camusterrach, 13 de agosto de 1869
Me temo que los viles actos cometidos recientemente en esta parroquia representan poco más que el burbujeo a la superficie del estado de salvajismo que les es natural a los habitantes de este lugar, un salvajismo que la Iglesia ha reprimido con éxito en los últimos tiempos. Cuentan que la historia de estos pagos está teñida de crímenes oscuros y sanguinarios, y que sus gentes exhiben cierto grado de desenfreno e indulgencia, atributos estos que no pueden erradicarse de una generación para otra. Si bien las enseñanzas del Presbiterio ejercen una influencia civilizadora, es inevitable que de tanto en tanto afloren los viejos instintos.
Así y todo, uno no puede sino ser presa de la estupefacción cuando llega a sus oídos la noticia de actos como los cometidos en Culduie. Empero, que de entre todos los individuos de la parroquia sea Roderick Macrae el perpetrador ya me sorprende menos. Porque, aunque este individuo ha acudido a mi iglesia desde su infancia, siempre tuve la sensación de que mis sermones prendían en sus oídos tanto o menos que un puñado de semillas en suelo pedregoso. Asumo que sus crímenes suponen, hasta cierto punto, un fracaso por mi parte, pero en ocasiones es deber de uno sacrificar a un cordero por el bien común del rebaño. Siempre hubo una suerte de perversidad, fácilmente perceptible, en ese muchacho, que, lamento decirlo, estaba fuera de mi alcance.
La madre, Una Macrae, era mujer frívola y mendaz. Venía a misa con regularidad, pero me temo que confundía la Casa del Señor con un lugar de esparcimiento social. Con frecuencia la oí cantar de camino a la iglesia y al salir de esta, y una vez acabada la misa se juntaba con otras mujeres, en los mismísimos recintos de la parroquia, y allí se quedaba departiendo y riendo sin el menor recato. En más de una ocasión me vi forzado a reprenderla.
Me creo obligado, no obstante, a añadir unas palabras en favor del padre de Roderick Macrae. John Macrae se cuenta entre los más devotos adeptos de las Escrituras en esta parroquia. Su conocimiento de la Biblia es extenso y el hombre observa sus preceptos con rectitud. Como es habitual entre las gentes de estos pagos, empero, aun cuando pueda repetir las palabras del Evangelio como un loro, me temo que la comprensión que de ellas posee es más bien pobre. Luego del fallecimiento de la esposa del señor Macrae, visité el hogar familiar con frecuencia para ofrecerles consuelo y oración. Observé por aquel entonces, repartidos por la casa, muchos indicios que apuntaban a cierto culto a la superstición y que no tienen cabida en el hogar de un creyente. Así y todo, y aun cuando ninguno de nosotros está libre de pecado, considero a John Macrae un hombre bueno y devoto que no merecía la carga de tan nociva progenie.
Declaración del señor William Gillies, maestro en Camusterrach, 13 de agosto de 1869
Roderick Macrae es uno de los alumnos de mayor talento a los que he enseñado desde que llegué a esta parroquia. Aventajaba con creces a sus compañeros a la hora de asimilar conceptos de ciencias, matemáticas y lengua, y todo ello sin mostrar esfuerzo ni, tampoco, interés particular alguno. En lo que atañe a su personalidad, es más bien poco lo que pueda yo aportar. Resulta evidente que no era de naturaleza sociable, y se mostraba reacio a relacionarse con los demás, quienes, a su vez, recelaban de él. Por su parte, Roderick trataba con desdén a sus compañeros de clase, rayando a veces en el desprecio. Si tuviera que hacer alguna conjetura, diría que esta actitud era fruto de su superioridad académica. Dicho esto, siempre me pareció un alumno cortés y respetuoso, nada dado a comportamientos rebeldes. En señal de lo mucho que valoraba sus dotes académicas, cuando Roderick tenía dieciséis años, visité a su padre para sugerir la conveniencia de que el muchacho continuase sus estudios y, así, tal vez, con el tiempo se labrara un futuro más acorde con sus capacidades que el laboreo de la tierra. Diré, no sin pesar, que mi propuesta fue rechazada de plano por su padre, el cual me pareció un individuo desconfiado y corto de entendederas.
No he vuelto a ver a Roderick desde entonces. A mis oídos llegaron rumores inquietantes, que aseguraban que había maltratado a una oveja que se encontraba bajo su cuidado, pero no puedo confirmar su veracidad, sino más bien declarar, en su descargo, que en mi opinión Roderick era un muchacho amable que jamás exhibía ese comportamiento cruel del que a veces hacen gala los chicos de esa edad. Por esta razón, me cuesta creer que fuera capaz de llevar a cabo los crímenes de los que ha sido acusado recientemente.
Declaración de Peter Mackenzie, primo hermano de Lachlan Mackenzie [Lachlan Broad], vecino de Culduie, 12 de agosto de 1869
Roderick Macrae es el ser más perverso que uno pueda tener la mala fortuna de conocer. Ya incluso de pequeño mostraba una mezquindad impensable en un niño. Durante muchos años creyeron que era mudo y que solo era capaz de mantener una suerte de extraña comunión con su hermana, una muchacha rarísima que parecía su compañera de perversidad. En general, la gente de la parroquia pensaba que era un imbécil, pero yo siempre lo consideré un ser con una malicia mucho mayor, y sus recientes actos así lo han demostrado. Desde muy temprana edad se dedicaba al vil maltrato de animales y pájaros, y a cometer actos destructivos arbitrarios por la aldea. Poseía la astucia del mismísimo Diablo. En una ocasión, tendría él doce años quizá, alguien prendió fuego al pajar de mi primo Aeneas Mackenzie, destruyendo un buen número de valiosas herramientas y también echando a perder el grano. Al niño lo habían visto merodeando cerca del edificio, pero este negó cualquier responsabilidad y Black Macrae [su padre, John Macrae] juró que no había perdido de vista a su hijo en el momento en cuestión. Así pues, eludió el castigo, pero, como con otros muchos incidentes, no había duda de que él era el culpable. Su padre es además un zoquete, que oculta su imbecilidad tras una celosa observancia de las Escrituras y una deferencia servil hacia el reverendo.
No me encontraba en Culduie el día de los asesinatos y no me enteré de lo sucedido hasta mi regreso, aquella misma noche.
El relato de
Roderick Macrae
ESCRIBO ESTO A INSTANCIAS DE MI ABOGADO, el señor Andrew Sinclair, quien, desde que me encarcelaron aquí, en Inverness, me ha tratado con un grado de cortesía que no merezco en modo alguno. Mi vida ha sido breve y de escasa consecuencia, y no es mi deseo eximirme de la responsabilidad de los actos que recientemente he cometido. Así pues, no es por otra razón que la de corresponder la amabilidad de mi abogado que consigno estas palabras por escrito.
El señor Sinclair me ha dado instrucciones para que exponga, con la mayor claridad posible, las circunstancias que rodearon el asesinato de Lachlan Mackenzie y los demás, y así lo haré en la medida de mis posibilidades, si bien me disculpo de antemano por la pobreza de mi vocabulario y la tosquedad de mi estilo.
Comenzaré diciendo que llevé a cabo estos actos con el único propósito de aliviar a mi padre de las tribulaciones que ha venido sufriendo últimamente. El causante de dichas tribulaciones era nuestro vecino, Lachlan Mackenzie, y si lo he desterrado de este mundo ha sido para el mejoramiento de la suerte de mi familia. Debo declarar, además, que, desde mi llegada al mundo, no he sido sino el azote de mi padre y que mi partida de su hogar solo puede suponer una bendición para él.
Mi nombre es Roderick John Macrae. Nací en 1852 y he vivido la totalidad de mis días en la aldea de Culduie, en Ross-shire. Mi padre, John Macrae, es un aparcero muy respetado en la parroquia, y no merece verse empañado por la ignominia de unos actos de los que solo yo soy responsable. Mi madre, Una, nació en 1832 en el municipio de Toscaig, a unas dos millas al sur de Culduie. Murió durante el alumbramiento de mi hermano, Iain, en 1868, y este suceso es el que, en mi mente, marca el comienzo de nuestras cuitas.
Culduie es un municipio de nueve casas, situado en la parroquia de Applecross. Queda a media milla o así al sur de Camusterrach, donde se ubican la iglesia y la escuela en la que recibí mi educación. Debido a que en Applecross ya hay una posada y un almacén, pocos viajeros se aventuran hasta Culduie. En la cabecera de la bahía de Applecross está la Casa Grande, que es donde reside lord Middleton y donde agasaja a sus invitados en temporada de caza. No hay espectáculos ni atracciones que retengan a los visitantes en Culduie. La carretera que cruza nuestro municipio conduce a Toscaig y, allende, a ningún lugar, y en consecuencia tenemos poco contacto con el mundo exterior.
Culduie está retirada a unas trescientas yardas del mar y anidada al pie de Càrn nan Uaighean. Entre la aldea y la carretera hay un trecho de tierra fértil que cultivan los vecinos. Arriba, en las montañas, se encuentran los pastos de verano y las turberas que nos proveen de combustible. Culduie está en cierto modo protegida de lo peor del clima por la península de Aird-Dubh, que se adentra en el mar formando un puerto natural. La aldea de Aird-Dubh apenas cuenta con tierra cultivable, y sus habitantes se dedican principalmente a la pesca como forma de vida. El trueque de mano de obra y bienes es considerable entre las dos comunidades, pero, aparte de ese contacto tan necesario, guardamos las distancias. Según mi padre, las de Aird-Dubh son gentes de costumbres desaliñadas y escasa moral, y si trata con ellas es solo a regañadientes. Como todos los que se dedican a las artes de la pesca, los hombres se consagran al consumo desmedido de whisky, mientras que sus mujeres tienen fama de desvergonzadas. Comoquiera que he estado escolarizado con niños de esta aldea, puedo dar fe del hecho de que, si bien es poco lo que los distingue físicamente de nuestra propia gente, son taimados e indignos de confianza.
Allí donde el camino de tierra de Culduie confluye con la carretera, está la casa de Kenny Smoke, que, al ser la única que goza de un tejado de pizarra, es la mejor de la aldea. Las otras ocho casas están hechas de piedra, reforzadas con tepe, y tienen techumbres de paja. Cada casa tiene una o dos ventanas acristaladas. La casa de mi familia es la que queda más al norte de la aldea y está orientada como en ángulo, de modo que, mientras que las otras casas dan a la bahía, la nuestra mira hacia la aldea. La propiedad de Lachlan Broad está situada en el extremo opuesto del camino y, después de la de Kenny Smoke, es la más grande de la aldea. Aparte de las ya mencionadas, las casas albergan a dos familias más del clan Mackenzie; a la familia MacBeath; al señor y la señora Gillanders, cuyos hijos se han marchado todos; a nuestro vecino, el señor Gregor, y su familia; y a la señora Finlayson, que es viuda. Aparte de las nueve casas, hay varias edificaciones anejas, muchas de ellas de construcción muy rudimentaria, que se emplean para alojar al ganado, almacenar herramientas y demás. Ese es el alcance de nuestra comunidad.
Nuestra casa, en concreto, consta de dos estancias. La parte más grande comprende el vaquerizo y, a la derecha de la puerta, el espacio donde vivimos. El suelo está un poco inclinado hacia el mar, lo que evita que los orines de los animales se cuelen en nuestro lado. El vaquerizo está dividido por una balaustrada, fabricada a partir de desechos de madera recogidos en la orilla. En el centro de la zona de vivienda está el hogar y, detrás, la mesa en la que comemos. Aparte de la mesa, nuestro mobiliario se compone de dos bancos robustos, la butaca de mi padre y un enorme aparador de madera que perteneció a la familia de mi madre antes de que ella se casara. Yo duermo en una litera con los pequeños, en el extremo más apartado de la habitación. La segunda estancia, que está en la parte de atrás, es donde duermen mi padre y mi hermana mayor; Jetta en una cama empotrada que mi padre fabricó para ese propósito. Envidio la cama de mi hermana y a menudo soñaba que yacía allí junto a ella, pero hace más calor en la estancia principal y, en los meses negros, cuando los animales permanecen dentro, disfruto con los suaves sonidos que emiten. Tenemos dos vacas lecheras y seis ovejas, que es cuanto se nos permite tener según el reparto de los pastos comunales.
Debería señalar desde el principio que ya existía algo de mala sangre entre mi padre y Lachlan Mackenzie tiempo antes de que yo naciera. No puedo dar testimonio del origen de esta animosidad, puesto que mi padre jamás ha hablado de ello. Y tampoco sé en qué lado recae la culpa; si esta enemistad surgió en el transcurso de sus vidas, o si bien es producto de alguna antigua rencilla. Por estos pagos no es raro que las gentes sigan alimentando el rencor mucho tiempo después de haber olvidado la causa original. Habla en favor de mi padre el hecho de que nunca intentara perpetuar esta contienda ejerciendo el proselitismo conmigo o con los otros miembros de nuestra familia. Por esta razón, creo que mi padre deseaba poner fin a fuera cual fuese la rencilla que existía entre ambas familias.
De pequeño sentía auténtico pavor hacia Lachlan Broad y evitaba aventurarme más allá del cruce, hasta el final de la aldea, donde se concentran los miembros del clan Mackenzie. Además de la de Lachlan Broad, también están allí las familias de su hermano, Aeneas, y su primo, Peter, y esos tres son conocidos por las juergas que se corren y los frecuentes altercados en que se ven envueltos en la posada de Applecross. Son los tres unos tiparracos bien fortachones, y les envanece saber que la gente se hará a un lado para dejarlos pasar. En una ocasión, tendría yo cinco o seis años, estaba volando una cometa que mi padre me había confeccionado a partir de unos retales de arpillera. La cometa cayó en picado en medio de unos cultivos y yo fui corriendo, sin pensármelo dos veces, a recuperarla. Me encontraba de rodillas tratando de desenredar el cordel de entre las mieses de trigo cuando sentí que una manaza me agarraba del hombro y tiraba toscamente de mí hasta el camino. Todavía tenía agarrada la cometa, y Lachlan Broad me la arrancó de la mano y la arrojó al suelo. Me pegó entonces en un lado de la cabeza con la palma de su mano, derribándome. Tan asustado estaba yo que perdí el control de mi vejiga, provocándole a nuestro vecino un enorme regocijo. Entonces me izó del suelo y me arrastró hasta la otra punta de la aldea, donde le reprochó a mi padre el daño que yo les había causado a sus cultivos. La conmoción atrajo a mi madre a la puerta y, al punto, Broad me soltó y yo me escabullí al interior de la casa como un perro asustado y me resguardé en el vaquerizo, encogido de miedo. Aquella misma noche, Lachlan Broad regresó a nuestra casa y exigió el pago de cinco chelines en compensación por la parte de cultivos que yo había destruido. Me escondí en la estancia de atrás con la oreja pegada a la puerta. Mi madre se negó, argumentando que, si sus cultivos habían sufrido algún daño, el único causante había sido él, al arrastrarme por su terruño. Broad trasladó entonces su queja al alguacil, quien la desestimó. Una mañana, pocos días después, mi padre descubrió que buena parte de nuestros cultivos habían sido pisoteados durante la noche. No se supo quién había llevado a cabo este destrozo, pero nadie dudó que fuera obra de Lachlan Broad y los suyos.
Según me fui haciendo mayor, cada vez que me aventuraba en la zona baja de la aldea lo hacía con aprensión, y esta es una sensación que no me ha abandonado nunca.
Mi padre nació en Culduie y, de niño, vivió en la casa que ahora habitamos. Poco sé acerca de su infancia, solo que rara vez asistía a la escuela y que en sus tiempos hubo penurias que mi generación ni siquiera imagina. Nunca he visto a mi padre hacer más que firmar su nombre y, aunque insiste en que sabe escribir, la pluma se ve incómoda en su puño. En cualquier caso, no tiene necesidad de hacerlo. No hay nada que haya de trasladar al papel. Mi padre tiene por costumbre recordarnos lo afortunados que somos al habernos criado en los tiempos que corren, con lujos como el té, el azúcar y otros géneros que compramos en las tiendas.
El padre de mi madre era carpintero; fabricaba muebles para mercaderes de Kyle of Lochalsh y Skye, y distribuía su mercancía por la costa, en barco. Durante algunos años, mi padre fue propietario de la tercera parte de un barco pesquero, que solía estar fondeado en Toscaig. Las otras dos partes de este negocio pertenecían a su hermano, Iain, y al hermano de mi madre, cuyo nombre era también Iain. El barco se llamaba el Alcatraz, pero la gente siempre se refería a él como el Dos Iains, cosa que fastidiaba a mi padre; él era el mayor de los tres y, en virtud de ello, se consideraba el cabeza de la empresa. En su juventud, mi madre gustaba de ir al embarcadero a esperar la llegada del Dos Iains. Se daba por hecho que acudía a recibir a su hermano, pero su verdadero propósito era ver desembarcar a mi padre, que, con el pie más adelantado cerniéndose sobre el agua, esperaba a que el oleaje propulsara la embarcación contra el muelle. Entonces aseguraba el cabo a un bolardo y halaba el barco contra el muro, y todo esto lo ejecutaba como si no tuviera la menor idea de que lo observaban. Mi padre no era un hombre guapo, pero la calma que gastaba en la faena de amarrar el barco suscitaba la admiración de mi madre. Algo había, nos contaba ella siempre, en los titilantes ojos oscuros de él, algo que le producía un cosquilleo en la garganta. Si mi padre andaba cerca, le decía a mi madre que dejara de cotorrear, pero su tono delataba que disfrutaba escuchándola.
Nuestra madre era la hermosura de la parroquia y podría haberse quedado con cualquier joven de su elección. En consecuencia, mi padre se sentía tan azorado que ni tan siquiera osaba dirigirle la palabra. Una noche, hacia el final de la temporada del arenque de 1850, se desencadenó una tempestad y la pequeña embarcación fue arrojada contra las rocas, unas millas al sur del puerto. Mi padre consiguió llegar a nado hasta la orilla, pero los dos Iains perecieron. Padre nunca hablaba de este incidente, pero no volvió a poner pie en un barco, ni permitió que sus hijos lo hicieran. A quienes desconocieran este episodio de su pasado debía de parecerles que tenía un miedo irracional al mar. Fue a causa de este incidente que, en estos pagos, empezó a considerarse de mal agüero asociarse con un tocayo. Incluso mi padre, que no hace caso de las supersticiones, evita hacer negocios con cualquiera con quien comparta nombre.
En la reunión familiar que siguió al funeral de mi tío, mi padre se acercó a mi madre para ofrecerle sus condolencias. Ella parecía tan triste y desesperada que él le dijo que con gusto ocuparía el lugar de su hermano en el ataúd. Estas eran las primeras palabras que él le había dirigido jamás. Mi madre respondió que se alegraba de que hubiera sido él quien había sobrevivido, y que en sus oraciones había pedido perdón por sus viles pensamientos. Se casaron tres meses después.
Mi hermana Jetta nació cuando aún no había pasado un año de la boda de mis padres, y yo la seguí desde el vientre de mi madre tan presto como lo permite la naturaleza. Esta proximidad en edad engendró una relación tan íntima entre mi hermana y yo que difícilmente podría haber resultado más estrecha de haber sido gemelos de facto. Mas, en cuanto a la apariencia externa, no podríamos ser más diferentes. Jetta tenía el rostro alargado y fino y la boca ancha de mi madre. Sus ojos, como los de mi madre, eran azules y ovalados, y su pelo, tan amarillo como la arena. Cuando mi hermana se hizo mujer, la gente siempre comentaba que mi madre, al mirar a Jetta, debía de pensar que estaba contemplando a su sosias. En cuanto a mí, heredé las cejas pobladas, el espeso cabello negro y los ojos oscuros y pequeños de mi padre. Somos, por otra parte, de constitución similar, más bajos que la media y fornidos, de espaldas anchas.
Nuestro temperamento, asimismo, reflejaba el de nuestros padres: Jetta era muy alegre y sociable, mientras que de mí decían que era un niño taciturno y lúgubre. Además del parecido que guardaba con mi madre, tanto en apariencia como en carácter, Jetta compartía con ella una gran sensibilidad para con el Otro Mundo. Si nació con este don o lo aprendió de alguna secreta enseñanza de mi madre es algo que no sabría decir, pero ambas eran propensas a tener visiones y sentían un enorme interés por los presagios y los amuletos. La mañana del día en que muriera su hermano, mi madre vio un hueco vacío en el banco donde él tendría que haber estado sentado, tomando su desayuno. Temiendo que se le enfriaran las gachas, salió fuera y lo llamó. Como él no respondió, ella regresó al interior y lo vio ocupando su lugar a la mesa, amortajado en un pálido lienzo gris. Al preguntarle ella dónde había estado, él contestó que en ningún otro lado salvo en el banco. Ella le rogó que no se hiciera a la mar ese día, pero él se rio de su sugerencia y ella, consciente de que la providencia no entiende de pactos, no mentó más el asunto. Madre nos contaba a menudo esta historia, pero solo cuando mi padre no estaba presente, habida cuenta de que él no creía en esos sucesos sobrenaturales ni aprobaba que ella hablara de esa clase de cosas.
La vida cotidiana de mi madre estaba dominada por rituales y amuletos destinados a ahuyentar la mala suerte y los seres aciagos. Las puertas y ventanas de nuestra casa estaban festoneadas con ramitos de serbal y de enebro, y mi madre llevaba, oculta entre el cabello, de forma que mi padre no pudiese verla, una trenza de hilos de colores.
Durante los meses negros, a partir de los ocho años o así, yo asistía a la escuela de Camusterrach. Cada mañana caminaba hasta allí de la mano de Jetta. Nuestra primera profesora fue la señorita Galbraith, la hija del pastor. Era joven y esbelta, y vestía faldas largas y una blusa blanca con una gorguera en el cuello, fijada a la altura de la garganta por un broche con el perfil de una mujer. Llevaba un delantal atado a la cintura, que empleaba para limpiarse las manos después de haber estado escribiendo en la pizarra. Su cuello era larguísimo y, cuando se ponía a pensar, levantaba los ojos hacia arriba y ladeaba la cabeza, de forma que se le curvaba como el mango de un cas chrom. Llevaba el pelo recogido en lo alto de la cabeza con horquillas. Mientras nos daba la lección, se soltaba el pelo y sostenía las horquillas entre los labios mientras se lo volvía a recoger. Hacía esto tres o cuatro veces al día y yo disfrutaba observándola en secreto. La señorita Galbraith era amable y hablaba en voz baja. Cuando los chicos mayores no se comportaban, le costaba mucho hacerlos callar y solo lo conseguía amenazando con ir a buscar a su padre.
Jetta y yo éramos totalmente inseparables. La señorita Galbraith comentaba a menudo que, si me fuera posible, iría por ahí metido en el bolsillo del delantal de mi hermana. Durante los primeros años yo muy raramente hablaba. Si la señorita Galbraith o uno de mis compañeros se dirigía a mí, Jetta respondía en mi nombre. Pero lo verdaderamente notable era la precisión con la que ella expresaba mis pensamientos. La señorita Galbraith consentía esta costumbre y solía preguntarle a Jetta: «¿Conoce Roddy la respuesta?». Esta estrecha relación entre los dos nos aislaba de nuestros compañeros. No puedo hablar por Jetta, pero yo no sentía deseos de confraternizar con ninguno de los otros niños y ellos no mostraban deseos de confraternizar conmigo.
A veces, nuestros compañeros de clase nos rodeaban en el recreo y entonaban:
Aquí están los Black Macrae, los sucios Black Macrae.
Aquí están los Black Macrae, los roñosos Black Macrae.
«Los Black Macrae» era el apodo de la familia de mi padre, y obedecía, según decía él, a su tez morena. A padre le desagradaba en grado sumo esta designación y se negaba a contestar si alguien lo abordaba con ese nombre. No obstante, todos lo conocían como Black Macrae, y fue motivo de refocilación en la aldea que, a pesar de su rubísimo pelo, a mi madre se la acabase conociendo como Una Black.
También a mí me desagradaba este apodo, y me parecía particularmente injusto que se lo adjudicaran a mi hermana. Si las cantinelas de nuestros compañeros de clase no cesaban antes de acabar el recreo, yo la emprendía a golpes contra el primero que tuviera delante, una reacción que solo servía para aumentar el regocijo de nuestros torturadores. Al punto recibía un empujón y, tirado en el suelo, aceptaba las patadas y golpes de los otros niños, feliz de haber desviado su atención de Jetta.
¡Roddy Black, Roddy Black, el bobo patas arriba está!
Curiosamente, me agradaba ser el centro de atención de este modo. Comprendía que era diferente de los de mi edad y me dedicaba a cultivar las características que, precisamente, me distinguían de ellos. Durante los recreos, a fin de proteger a Jetta de las pullas, me separaba de ella y me quedaba plantado o en cuclillas en un rincón del patio. Observaba a los otros chicos, zumbando de un lado para otro como moscas, corriendo en pos de un balón o pegándose entre ellos. Las niñas también se entretenían con juegos, pero estos parecían menos violentos y estúpidos que los de los chicos. Ni adolecían ellas de esa obsesión por acometerlos en cuanto se desparramaban por el patio, o por proseguir con ellos después de que la señorita Galbraith tocase la campana para dar por finalizado el recreo. A veces, las niñas, muy tranquilas, se reunían en un sombreado rincón para no hacer nada salvo conversar en voz baja. En ocasiones, yo buscaba su compañía, pero era rechazado invariablemente. En el aula, me mofaba de mis compañeros para mis adentros cuando levantaban ansiosos la mano para proveer a la profesora con respuestas a preguntas más que obvias o cuando se las veían y se las deseaban para leer la más sencilla de las oraciones. Según nos fuimos haciendo mayores, mis conocimientos empezaron a superar los de mi hermana. Un día, durante una clase de Geografía, la señorita Galbraith preguntó si alguien podía decirle el nombre de las dos mitades de la Tierra. Al ver que nadie contestaba, se dirigió a Jetta:
—Quizá Roddy conozca la respuesta.
Jetta me miró y, luego, contestó:
—Lo siento. Roddy no lo sabe, y yo tampoco.
La señorita Galbraith puso cara de decepción y se giró para anotar la palabra en la pizarra. Sin pensarlo, me levanté de la silla y grité: «¡Hemisferio!», provocando las carcajadas de mis compañeros de clase. La señorita Galbraith se volvió y yo repetí la palabra a la vez que tomaba asiento de nuevo. La profesora asintió y me felicitó por la respuesta. A partir de ese día, Jetta dejó de hablar por mí, y, comoquiera que yo me resistía a hacerlo por cuenta propia, me quedé completamente aislado.
La señorita Galbraith se casó con un hombre que había venido a la propiedad de lord Middleton para la cacería, y se marchó de Camusterrach para irse a vivir a Edimburgo. A mí la señorita Galbraith me gustaba sobremanera y lo sentí mucho cuando se fue. Después de aquello vino el señor Gillies. Era un hombre joven, alto y flaco, con pelo rubio y ralo. En nada se parecía a los hombres de estos pagos, bajos y fornidos en su mayoría, con pelo negro, grueso y abundante; él iba afeitado y gastaba lentes ovaladas. El señor Gillies era un hombre muy instruido que había estudiado en la ciudad de Glasgow. Además de enseñarnos a leer, escribir y hacer cálculo, nos daba clases de Ciencias y de Historia, y a veces, por las tardes, nos contaba relatos sobre los monstruos y los dioses de la mitología griega. Cada dios tenía un nombre y algunos estaban casados y tenían hijos que también eran dioses. Un día le pregunté al señor Gillies cómo podía ser que hubiera más de un dios, y él dijo que los dioses griegos no eran dioses como nuestro Dios, sino solamente criaturas inmortales. La palabra mitología significaba que algo no era verdad; solo se trataba de cuentos con los que disfrutar.
A mi padre no le gustaba el señor Gillies. Se pasaba de listo y enseñar a niños no era trabajo de hombres. Bien es cierto que no logro imaginarme al señor Gillies cortando turba o empuñando una laya, pero el maestro y yo nos entendíamos de una manera especial. Solo recurría a mí cuando ninguno de mis compañeros podía proporcionarle una respuesta, a sabiendas de que, si yo escogía no levantar la mano, no era porque no conociera la respuesta, sino porque no deseaba parecer más listo que mis compañeros. El señor Gillies solía ponerme tareas distintas a las de los otros alumnos y yo le correspondía esforzándome al máximo para agradarlo. Una tarde, al finalizar las clases, me pidió que me quedara. Yo permanecí en mi sitio, al fondo de la clase, mientras los demás salían del aula con el alboroto habitual. Entonces me llamó a su escritorio. No se me ocurría qué podía haber hecho mal, pero no había ninguna otra razón para que a uno lo señalaran de esa forma. Quizá fuera a acusarme de algo que no había hecho. Decidí que no negaría nada y que aceptaría el castigo que me correspondiese, fuera este el que fuera.
El señor Gillies soltó su pluma y me preguntó qué planes tenía para el futuro. Era una pregunta que ninguna persona de nuestros pagos plantearía jamás. Hacer planes suponía una ofensa contra la providencia. No respondí. El señor Gillies se quitó sus pequeñas lentes.
—Me refiero —dijo— a qué tienes pensado hacer cuando acabes la escuela.
—Solo lo que esté escrito que haga —dije yo.
El señor Gillies arrugó la frente.
—Y ¿qué piensas que está escrito que hagas?
—No sabría decirle —contesté.
—Roddy, a pesar de lo mucho que te esfuerzas por ocultarlos, Dios te ha otorgado unos dones fuera de lo común. Sería pecado no aprovecharlos.
Me sorprendió que el señor Gillies formulara su argumento en estos términos, pues, por lo general, no era dado a las charlas religiosas. Comoquiera que yo no respondí, abordó el tema de manera más directa.
—¿Has pensado en continuar con tus estudios? No tengo la menor duda de que tienes las capacidades necesarias para convertirte en maestro o pastor de la Iglesia o lo que sea que elijas ser en la vida.
Evidentemente, yo no había contemplado nada por el estilo, y así se lo hice saber.
—Quizá debieras hablarlo con tus padres… —me dijo—. Puedes decirles que creo que tienes el potencial necesario.
—Pero me requieren para el campo —contesté yo.
El señor Gillies dejó escapar un largo suspiro. Pareció a punto de decir algo más, pero se lo pensó mejor, y tuve la sensación de que lo había decepcionado. De regreso a casa, pensé en lo que me había dicho. No negaré que me gratificó que el maestro me hubiese hablado de este modo y, mientras duró la caminata entre Camusterrach y Culduie, me imaginé en un elegante despacho de Edimburgo o de Glasgow, ataviado con las ropas de un caballero, conversando sobre asuntos de peso. Así y todo, el señor Gillies se equivocaba al suponer que algo así fuera posible para un hijo de Culduie.
El señor Sinclair me ha dicho que exponga lo que él llama la «cadena de acontecimientos» que llevaron al asesinato de Lachlan Broad. He pensado detenidamente acerca de cuál podría ser el primer eslabón de esta cadena. Cabría decir que empezó con mi nacimiento o incluso tiempo antes, cuando mis padres se conocieron y se casaron, o con el hundimiento del Dos Iains, que fue lo que los unió. No obstante, aunque es cierto que, si ninguno de estos acontecimientos hubiese sucedido, Lachlan Broad seguiría vivo hoy por hoy —o por lo menos no habría muerto por mi mano—, todavía es posible concebir que las cosas podrían haber seguido un curso distinto. De haber hecho caso del consejo del señor Gillies, por ejemplo, tal vez me habría marchado de Culduie antes de que los acontecimientos que aquí han de relatarse ocurrieran. He intentado, por tanto, identificar el punto en el que la muerte de Lachlan Broad se tornó inevitable; es decir, el punto a partir del cual no concibo otro desenlace. Este momento llegó, a mi parecer, con la muerte de mi madre hace aproximadamente dieciocho meses. De esa fuente procede todo lo que más tarde ha ido sucediendo. Así pues, no es para despertar la compasión del lector que me dispongo ahora a describir este suceso. No deseo ni necesito la compasión de nadie.
Mi madre era una persona jovial y bondadosa que hacía cuanto estaba en su mano para promover un ambiente alegre en nuestro hogar. Amenizaba sus quehaceres diarios cantando y, siempre que la enfermedad u otro mal se cebaba en uno de los niños, hacía lo posible para restarle importancia, de modo que no pensáramos en ello. Recibíamos visitas a menudo y a estas siempre se les daba la bienvenida con un strupach. Si nuestros vecinos se hallaban congregados en torno a nuestra mesa, mi padre mostraba la hospitalidad justa, pero rara vez se unía a ellos, y prefería permanecer de pie un rato, antes de anunciar que, aun cuando ellos no, él sí tenía trabajo que hacer; comentario este que, invariablemente, producía el efecto de precipitar la disolución de la reunión. Es un misterio por qué mi madre se casó con alguien tan desagradable como mi padre, más aún cuando podría haber escogido a placer de entre todos los hombres de la parroquia. No obstante, y gracias a sus esfuerzos, la nuestra debía de parecer, por aquel entonces, una familia más o menos feliz.
Mi padre se sorprendió un poco cuando mi madre se quedó embarazada por cuarta vez. Ella tenía entonces treinta y cinco años, y habían transcurrido dos desde el nacimiento de los gemelos. Recuerdo con absoluta claridad la noche en que se puso de parto. Hacía un tiempo de perros, y mi madre estaba recogiendo la vajilla de la cena cuando apareció un charco de líquido a sus pies; ella misma le indicó a mi padre que había llegado el momento. Mandaron llamar a la partera, que residía en Applecross, y a mí me despacharon a casa de Kenny Smoke junto con los gemelos. Jetta se quedó para asistir en el parto. Antes de que yo abandonara la casa, me llamó y me hizo entrar en la estancia de atrás para que le diera un beso a mi madre. Madre me agarró la mano y me dijo que debía ser un buen chico y cuidar de mis hermanos. La cara de Jetta mostraba una palidez grisácea y sus ojos estaban nublados de temor. En retrospectiva, tengo la seguridad de que ambas advirtieron un presagio de que habríamos de recibir la visita de la muerte esa noche, aunque nunca se lo he sacado a relucir a Jetta.
No dormí ni un instante esa noche, pero permanecí todo el tiempo tumbado en el colchón que me habían proporcionado, con los ojos cerrados. Por la mañana, Carmina Smoke me informó, deshecha en lágrimas, que mi madre había fallecido durante la noche debido a alguna clase de complicación en el parto. El bebé sobrevivió, y lo mandaron con la familia de mi madre, en Toscaig, para que lo criara su hermana. Nunca he conocido a este hermano mío ni tengo ganas de hacerlo. Una ola de dolor abatió a la aldea, pues la presencia de mi madre era comparable al sol que nutre los cultivos.
Este suceso trajo consigo un buen número de cambios en nuestra familia. El más marcado de todos ellos fue el ambiente de pesimismo generalizado que se instaló en nuestro hogar y que se cernía sobre nosotros como el humazo. Mi padre fue el que menos acusó el cambio, en gran parte porque nunca había sido muy dado a mostrarse jovial. Si otrora disfrutábamos de algunos momentos de diversión colectiva, su risa era siempre la primera en apagarse. Hundía la mirada, como si ese momento de placer lo avergonzara. Ahora, sin embargo, su rostro adquirió una expresión sombría inalterable, como petrificada por un cambio en la dirección del viento. No es mi deseo retratar a mi padre como un hombre cruel o insensible, ni tampoco pongo en duda que la muerte de su mujer le afectara profundamente. Lo que quiero decir, más bien, es que él estaba mejor adaptado a la infelicidad, y que el hecho de dejar de sentirse obligado a fingir complacencia en este mundo le supuso un alivio.
En las semanas y meses inmediatamente posteriores al funeral, el reverendo Galbraith se convirtió en asiduo visitante de nuestro hogar. El pastor es un ser imponente, ataviado invariablemente con levita negra y camisa blanca abrochada hasta el cuello, pero sin corbata o pañuelo. Su pelo blanco luce siempre muy corto y sus densas patillas le cubren las mejillas, si bien siempre las lleva perfectamente recortadas. Tiene unos pequeños ojos oscuros, sobre los que la gente comenta con frecuencia que parecen tener el poder de penetrarte la mente. En mi caso, evitaba siempre mirarle a los ojos, pero no tengo ninguna duda de que podía adivinarme los viles pensamientos que abrigaba a menudo. Habla con una voz sonora y rítmica, y, aunque sus sermones superaban con frecuencia mi entendimiento, no eran desagradables de escuchar.
En la misa del funeral de mi madre, nos sermoneó largo y tendido acerca del tema del tormento. El hombre, dijo, no era solo culpable de pecado, sino también esclavo del pecado. Nos habíamos puesto al servicio de Satanás y portábamos las cadenas del pecado alrededor del cuello. El señor Galbraith nos dijo también que mirásemos el mundo que nos rodeaba, con sus innumerables miserias.
—¿Qué significado tienen —preguntó— la enfermedad y el descontento, la pobreza y el dolor de la muerte, todo aquello de lo que somos testigos cada día?
La respuesta, dijo, consistía en que estas iniquidades eran todas fruto de nuestros pecados. El hombre por sí solo es incapaz de liberarse del yugo del pecado. Por esa razón necesitamos a un redentor: un salvador sin el cual todos pereceremos.
Después de que el cuerpo de mi madre fuese entregado a la tierra, recorrimos los páramos en solemne procesión. El día, como es habitual en estos pagos, estaba completamente gris. El cielo, los montes de Raasay y el agua del Canal solo ofrecían variaciones mínimas de esta tonalidad. Mi padre no derramó una sola lágrima, ni durante el sermón ni después. Su rostro adoptó la pétrea expresión que, desde ese momento en adelante, rara vez mudaría. No tengo ninguna duda de que se tomó las palabras del señor Galbraith al pie de la letra. En lo que a mí se refiere, estaba absolutamente seguro de que no había sido por los pecados de mi padre que nuestra madre nos había sido arrebatada, sino por los míos propios. Reflexioné acerca del sermón del señor Galbraith y concluí, en ese mismo momento y lugar, con los grises terruños de pasto bajo mis pies, que, llegado el día, me convertiría en el redentor de mi padre y lo liberaría del miserable estado al que mi pecaminosidad lo había reducido.
Unos meses después, una vez que mi padre hubo aceptado que su sufrimiento era la justa recompensa a la naturaleza pecaminosa de su vida, el señor Galbraith lo nombró anciano de la Iglesia. El sufrimiento de mi padre era instructivo para la congregación y esta resultaba beneficiada al verlo exhibido de forma tan prominente en la iglesia. Yo creo que al señor Galbraith lo alegró en sumo la muerte de mi madre, pues esta no hizo sino probar la doctrina que él profesaba.
Los gemelos lloraban constantemente por su madre, y cuando pienso en aquellos días el recuerdo siempre viene acompañado de su llanto infatigable de fondo. Debido a la diferencia de edad, nunca había sentido hacia mis hermanos pequeños nada salvo desapego, pero en aquel momento suscitaron en mí una clara animadversión. Si uno callaba un momento, el otro empezaba a llorar, desencadenando así los sollozos del primero. Mi padre no toleraba el lamento de los pequeños y trataba de silenciarlos a base de golpes, con los que solo conseguía redoblar sus berridos. Los recuerdo bien, agarrados el uno al otro sobre el colchón, con una mirada de terror en sus caras mientras mi padre cruzaba la habitación para administrar la zurra de turno. Yo dejaba en manos de Jetta la decisión de intervenir y, de no haber estado ella allí, resultaba fácil imaginarse a mi padre sacudiendo a los pobres desgraciados hasta matarlos. Alguien sugirió que enviásemos también a los gemelos a Toscaig, pero mi padre se negó en redondo e insistió en que Jetta ya era lo bastante mayor como para hacer de madre.
Mi querida hermana Jetta estaba tan cambiada que cualquiera habría dicho que su sosias la había sustituido durante la noche. La niña alegre y encantadora había sido reemplazada por un ser taciturno y amargado, con los hombros caídos, y vestida, ante la insistencia de mi padre, de negro como una viuda. Jetta se vio obligada a asumir el rol de madre y esposa, preparando la comida y sirviendo a mi padre tal y como mi madre lo había hecho previamente. Fue en esta época cuando padre decretó que Jetta debía dormir en la estancia de atrás con él, dado que era ya una mujer y merecía disfrutar de cierta intimidad, apartada de sus hermanos. Pero, por lo general, padre la desdeñaba, como si, por mor de su parecido con la que fuera su esposa, le doliese mirarla.
Puesto que ella era la más alegre de todos nosotros, debió de ser Jetta la que sufrió de manera más acusada el abatimiento que reinaba en nuestro hogar. No sé si llegó a presentir la muerte de mi madre, pues nunca me ha hablado de ello, pero, en lugar de abandonar los rituales y demás parafernalia que de nada sirvieron para guardarnos de esta mala fortuna, se aferró a ellos con mayor fervor. Yo no veía que estas cosas tuvieran ninguna eficacia, pero era consciente de que Jetta reconocía señales procedentes del Otro Mundo a las que yo no era sensible. De modo semejante, mi padre se volcó más fervientemente en la lectura de las Escrituras y apartó de sí los modestos placeres que, con anterioridad, se había permitido, cual si creyese que Dios lo estaba castigando por ese trago infrecuente que se había tomado. En cuanto a mí, la muerte de mi madre no vino a demostrarme otra cosa que lo absurdo de sus respectivas creencias.
Con el paso de las semanas, ninguno de nosotros deseaba ser el primero en aligerar el ambiente con alguna travesura o con los versos de una canción, y, cuanto más tiempo transcurría, más nos enconábamos en aquella lobreguez nuestra.
* * *