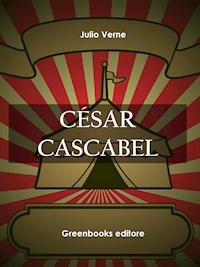
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
César Cascabel (César Cascabel) es una novela prepublicada en la Magasin d’Education et de Récréation desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1890 y publicada en dos tomos el 17 de julio y el 6 de noviembre de ese mismo año.César Cascabel y su familia han ganado bastante dinero para volver a su casa en Francia. Parten desde California, pero desgraciadamente su viaje hacia el este es interrumpido, cuando su dinero es robado.
Su única opción es retornar a Francia viajando por el oeste, a través del territorio de Alaska, el estrecho de Behring y la Siberia. En el camino, encuentran a Sergio, un ruso que va acompañado de una joven nativa de la región y que tiene un secreto que puede arriesgar la seguridad de la familia tan pronto como lleguen a la frontera rusa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Julio Verne
CÉSAR CASCABEL
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-151-6
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
CUARTA PARTE
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
FORTUNA REUNIDA
No hay nadie que tenga otra moneda?
–¡A ver, niños! Registrad los bolsillos...
–¡Yo tengo una, papá! –advirtió la niña.
Y sacó de su bolsillo un aparente trozo de papel verdoso cuadrado, arrugado y grasiento. Dicho papel llevaba impresas estas palabras, casi ilegibles: United States. Fractional Currency, en torno a la cabeza respetable de un señor de levita y con el número diez repetido seis veces. Este papel valía diez centavos.
–¿Y de dónde has sacado tú esto? –preguntó la madre.
–Es el resto de la última entrada –respondió Napoleona.
–Y tú, Sanare, ¿no tienes nada?
–No, papá.
–¿Tampoco tú, Juan?
–Tampoco.
–¿Qué es lo que falta todavía, César? –preguntó Cornelia a su marido.
–Dos centavos, si queremos hacer cuenta redonda –declaró Cascabel.
–¡Pues aquí están, patrón! –dijo Clou de Girofle, haciendo voltear una pequeña pieza de cobre que acababa de sacar de las profundidades de su bolsillo.
–¡Magnífico, Clou! –exclamó la niña.
–¡Entonces, «ya está»! –hizo saber papá Cascabel.
Así era: «ya estaba», como decía aquel honrado saltimbanqui. El total ascendía a dos mil dólares, o sea diez mil francos por aquellos tiempos en que esto sucedía. ¡Diez mil francos! ¿No pueden ser considerados como una fortuna, cuando se han llegado a reunir sacándolos de la generosidad pública, merced únicamente al talento?
Cornelia abrazó a su marido y después lo hicieron sus hijos.
–Bueno; ya sólo es cosa de comprar una caja de acero –anunció papá Cascabel–, una hermosa caja con secreto, donde guardaremos nuestra fortuna.
–¿Es absolutamente indispensable? –observó la señora Cascabel, a la que este gasto asustaba un poco.
–Cornelia, ¡es indispensable!
–Quizá bastase con un cofrecito...
–¡He aquí cómo son las mujeres! –exclamó Cascabel–. ¡Un cofrecito sólo sirve para las alhajas! Una caja, o por lo menos un arca de acero, es lo que se emplea para el dinero; y como vamos a hacer un largo viaje con nuestros diez mil francos...
–¡Compra de una vez tu arca de acero, pero regatéala bien! –concluyó Cornelia.
El jefe de la familia abrió la puerta del soberbio e imponente carruaje que le servía de casa ambulante, saltó del estribo de hierro sujeto a las varas y se puso a andar por las calles que convergen al centro de Sacramento.
En el mes de febrero suele hacer frío en California, a pesar de que este Estado está situado en la misma latitud que España. Pero envuelto en su buena hopalanda, forrada de falsa marta y el gorro de piel metido hasta las orejas, papá Cascabel no se inquietaba gran cosa por la temperatura y marchaba por la calle con paso alegre.
¡Un arca de acero! ¡Ser poseedor de un arca de acero había sido el sueño de toda su vida! ¡Este sueño iba, por fin, a realizarse!
Daba comienzo el año 1867.
Diecinueve años antes de aquella época, el territorio entonces ocupado por la ciudad de Sacramento no era más que una vasta y desierta llanura. En el centro se levantaba un fortín, especie de blocao construido por los primeros traficantes, llamados setters en aquellos tiempos, con el objeto de defender sus campamentos contra los ataques de los indios del Oeste de América. Pero después que los yanquis conquistaron California a los mejicanos que fueron incapaces de defenderla, el aspecto del país se modificó singularmente. El fortín se había convertido en una villa,
hoy una de las más importantes de Estados Unidos, si bien el incendio y las inundaciones destruyeron a veces la ciudad naciente.
En aquel año de 1867, nuestro papá Cascabel no tenía que temer las invasiones de las tribus indias, ni aun las agresiones de los bandidos, que invadieron la provincia en 1849, al ser descubiertas las minas de oro, situadas un poco más al Nordeste, sobre la meseta de Grass-Valley y el célebre yacimiento de Allison-Rauch, cuyo cuarzo producía un franco del precioso metal por kilogramo.
Tiempos aquellos de fortunas extraordinarias, de ruinas increíbles, de miserias sin nombre... Pero ya habían pasado. Ya no había gambusinos, ni en esta parte de la Columbia Inglesa, ni en el Caribú, situado por encima de Washington, donde millares de mineros afluyeron hacia 1836. Papá Cascabel no estaba expuesto a que su escaso pecunio, ganado, por decirlo así, con el sudor de su cuerpo, y que llevaba en aquellos momentos en el bolsillo de su hopalanda, le fuera robado en el camino. En realidad, la adquisición de un arca de acero no era tan indispensable, como él pretendía, para poner su fortuna en seguridad; pero si deseaba adquirirla era en previsión de un gran viaje a través de los territorios del Lejano Oeste, menos guardados que la región californiana, viaje que debía volverle a llevar a Europa.
Cascabel caminaba, pues, sin la menor inquietud a lo largo de las anchas y limpias calles de la ciudad.
Aquí y allí se veían plazas ( squares) magníficas, sombreadas por hermosos árboles, todavía sin hojas; hoteles y casas particulares, construidas con tanta elegancia como comodidad; edificios públicos de arquitectura anglosajona; numerosas iglesias monumentales, que dan un imponente aspecto a aquella ciudad de California. Por todas partes, gente atareada: negociantes, armadores, industriales; los unos, esperando la llegada de los buques, que bajaban y subían por el río, cuyas aguas vertían en el Pacífico; los otros asaltando el ferrocarril ( rail-road) de Folson, que enviaba sus trenes hacia el interior de la Confederación.
Papá Cascabel se dirigía hacia High Street(1) silbando una canción francesa. Hacía días que se fijara en el almacén, situado en dicha calle, de un rival de los
Fichet y de los Huret, los célebres fabricantes parisienses de arcas de acero. Allí William J. Morlan vendía bueno y relativamente barato, dado el precio excesivo que entonces tenían todas las cosas en Estados Unidos de América.
William J. Morlan estaba en su almacén cuando entró Cascabel.
–Señor Morlan, tengo el honor... –saludó–. Quisiera comprar un arca de acero. William J. Morlan conocía a César Cascabel: como todo el mundo le conocía en
Sacramento, pues desde tres semanas antes hacía las delicias de la población.
Así, pues, el digno fabricante replicó:
–¿Un arca de acero, señor Cascabel? Recibid mi enhorabuena.
–¿Y por qué?
–Pues porque comprar un arca de acero indica que hay algunos sacos de dólares que guardar.
–Tal vez, señor Morlan.
–Pues bien, aquí tenéis una –manifestó el comerciante, mostrándole una enorme, digna de figurar en las oficinas de los hermanos Rothschild u otros banqueros de los que generalmente tienen mucho que guardar.
–¡Oh...! ¡Oh! ¡No tanto, no tanto! –apresuróse a decir Cascabel–. ¡Con esta tan grande podría alojar a toda mi familia! Son todos ellos un verdadero tesoro, convengo en ello; pero, por el momento, no se trata de meterlos bajo llave... ¡Hum! Decidme, señor Morlan, ¿qué es lo que podría contener esta enorme caja?
1 Calle alta.
–Varios millones en oro.
–¿Varios millones...? ¡Entonces..., ya volveré más tarde, cuando los tenga! Lo que me hace falta ahora es un cofrecito muy sólido, que pueda llevar bajo el brazo a ponerlo en mi carruaje cuando viajo.
–Tengo lo que os hace falta, señor Cascabel.
Y el fabricante le presentó un cofre, provisto de su cerradura de seguridad. No pesaba más de veinte libras, y estaba dispuesto en el interior como lo están las cajas de caudales o de títulos de los establecimientos de banca.
–Además, es incombustible –añadió Mr. William J. Morlan–, y se garantiza sobre factura.
–¡Estupendo! ¡Estupendo! –afirmó el señor Cascabel–. ¡Me conviene, siempre que me respondáis de la cerradura de este cofre!
–Cerradura de combinaciones –se apresuró a decir el fabricante–. Cuatro letras; una palabra de cuatro letras, a escoger en cuatro alfabetos, lo que da cerca de cuatrocientas mil combinaciones. Durante el tiempo que un ladrón tarda en buscarlas, habría para cogerle un millón de veces.
–¡Un millón de veces decís, señor Morlan! ¡Es verdaderamente maravilloso! Pero,
¿y el precio? ¡Ya comprenderéis que un arca es muy cara cuando cuesta más que lo que ha de contener!
–Muy bien hablado, señor Cascabel. Por lo tanto, no os pediré más que seis dólares y medio...
–¿Seis dólares y medio? –repitió Cascabel–. ¡No me gusta ese precio! Veamos, señor Morlan: en los negocios es preciso ser justo. ¿Convienen los cinco dólares?
–Sea porque sois vos, señor Cascabel.
Negocio concluido, precio pagado. William J. Morlan propuso al saltimbanqui que le llevasen el cofre a su casa ambulante, no queriendo cargarle con este fardo.
–¡Bah, señor Morlan! ¡Un hombre como vuestro servidor, que juega con pesos de cuarenta!
–¡Bueno, bueno! ¿Qué pesan exactamente vuestros pesos de cuarenta? – preguntó, riendo, el señor Morlan.
–Exactamente, quince libras; pero no lo divulguéis –declaró Cascabel. William J. Morlan y él se separaron encantados uno de otro.
Media hora después el dichoso poseedor del arca de acero llegaba al circo, donde estacionaba su coche, y depositó, no sin alguna satisfacción de amor propio, «la caja de la Casa Cascabel».
¡Ah! ¡Cómo se admiró en aquel pequeño círculo aquella caja! ¡Y cuan orgullosa se encontraba la familia con poseerla! Fue necesario abrirla para volverla a cerrar. El joven Sandre hubiera querido meterse dentro para divertirse. Pero, ¡imposible!, resultaba demasiado pequeña para alojarle. En cuanto a Clou de Girofle, jamás había visto cosa tan bonita, ni aun en sueños.
–¡Esto debe ser muy difícil de abrir –exclamó–; a menos que sea fácil, si cierra mal!
–Nunca has dicho más verdad –le aseguró Cascabel.
Después, con voz de mando de esas que no admiten réplica, y con un gesto significativo de los que no permiten vacilación:
–Vamos, niños, id cuanto antes –dijo–, y traednos algo para almorzar..., como unos príncipes. He aquí un dólar, que pongo a vuestra disposición... ¡Yo convido!
¡Bendito hombre! ¡Como si no fuera él quien convidada todos los días! Pero complacíase con este género de bromas, a las que acompañaba una fuerte risotada.
Al momento Juan, Sandre y Napoleona se largaron acompañados de Clou, que llevaba al brazo un gran cesto destinado a las provisiones.
–Ahora que estamos solos, Cornelia, hablemos un poco –manifestó Cascabel.
–¿De qué vamos a hablar, César?
–¿De qué...? De la palabra que hemos de escoger para cerrar nuestra arca de acero. No es que desconfíe de mis hijos... ¡No lo permita Dios! ¡Ni tampoco del imbécil de Clou de Girofle, que es la honradez en persona...! Pero es necesario que estas palabras sean secretas.
–Escoge la palabra que quieras –respondió Cornelia.
–Lo dejo a tu elección.
–¿No tienes preferencia?
–No.
–A mí me gustaría que fuese un nombre propio.
–En ese caso el tuyo, César.
–¡Imposible...! ¡Es muy largo...! Es necesario que el nombre tenga sólo cuatro letras.
–Entonces quítale al tuyo una... Puedes muy bien escribir César sin r. Supongo que seremos dueños de hacer lo que nos acomode.
–¡Bravo, Cornelia! ¡Es una idea, una de esas que tienes a menudo, esposa mía! Pero si nos decidimos a quitar una letra a mi nombre, quisiera mejor quitar cuatro, y que fuera el tuyo. –¿Mi nombre...?
–Sí... Tomando el final..., elia. Lo encuentro más distinguido.
–¡César querido...!
–¿Te gustará, verdad, tener tu nombre en la cerradura del arca?
–¡Claro que sí, puesto que ya está en tu corazón! –respondió Cornelia, con ternura.
Después, sintiéndose completamente dichosa, abrazó a su excelente marido.
Y he aquí cómo, por consecuencia de esta combinación, cualquiera que no conociese la palabra Elia no podría abrir el cofre de la familia Cascabel.
Media hora más tarde, los chicos estaban de vuelta con las provisiones, jamón y buey salado, cortado en lonchas apetitosas, y también algunas de esas sorprendentes legumbres que produce la vegetación californiana, coles arborescentes, patatas gruesas como melones, zanahorias de medio metro de longitud, que, según afirmaba Cascabel, «no tenían igual más que en las que se logran sin tomarse el cuidado de cultivarlas». En cuanto a la bebida, no se tenía más que el trabajo de escoger entre las variedades que la naturaleza y el arte ofrecen a las gargantas americanas. Esta vez, sin hablar del bock de cerveza espumosa, cada uno tendría su parte de una botella de sherry para los postres.
En un momento, Cornelia, secundada por Clou, su acostumbrado ayudante, preparó el almuerzo. La mesa fue puesta en el segundo departamento del coche, llamado salón de familia, y cuya temperatura estaba mantenida a un grado conveniente por el hornillo de la cocina, establecido en el departamento contiguo. Sí, este día, como todos los demás, por otra parte, el padre, la madre y los niños comieron con notable apetito, que estaba justificado por las circunstancias.
Terminada la comida, Cascabel, tomando el tono solemne que daba a sus discursos cuando hablaba en público, se expresó en estos términos:
–Mañana, muchachos, habremos dejado Sacramento, esta noble villa y sus nobles habitantes, a los que debemos alabar, cualquiera que sea su color, rojo, negro o blanco. Pero Sacramento está en California. California es América, y América no se encuentra en Europa. Además, el país es el país, y en Europa está Francia, y no es
demasiado pronto para que Francia nos vuelva a ver entre sus muros, después de una ausencia que se ha prolongado durante bastantes años. ¿Hemos hecho fortuna? Si hemos de decir la verdad, ¡no! Sin embargo, poseemos cierta cantidad de dólares que no resultarán mal en nuestra arca de acero cuando los hayamos cambiado en oro o plata francesa. Una parte de esta suma nos servirá para atravesar el Atlántico en uno de los rápidos vapores que ostentan nuestro pabellón, con los tres colores que Napoleón paseó en otro tiempo de capital en capital... ¡A tu salud, Cornelia!
La señora Cascabel se inclinó ante este testimonio de afecto que le daba su esposo, como para darle gracias por haberle proporcionado Alcides y Hércules en las personas de sus hijos.
Después, el buen hombre añadió:
–¡Bebo también por nuestro dichoso viaje! ¡Puedan los vientos hinchar felizmente nuestras velas!
Se detuvo para echar el último vaso de su excelente sherry.
–Quizá tú, Clou, me dirás que, una vez pagado nuestro viaje, no quedará nada en el arca...
–No, patrón... A menos que el precio del viaje, añadido al precio del ferrocarril...
–¡El ferrocarril! ¡Los rails-roads, como dicen los yanquis! –exclamó Cascabel–. Sabe, señor tonto, que no lo tomaremos. Cuento con economizar los gastos de transporte desde Sacramento a Nueva York haciendo el viaje en nuestra casa ambulante. Algunos centenares de leguas no van a atemorizar, supongo yo, a la familia Cascabel, que tiene la costumbre de pasearse a través del mundo.
–¡Claro que no! –respondió Juan.
–¡Y qué placer será para nosotros volver a ver Francia! –exclamó la señora Cascabel.
–Vuestra Francia, que no os conoce, hijos míos –replicó Cascabel–, puesto que todos habéis nacido en América; ¡nuestra bella Francia, que conoceréis por fin! ¡Ah, Cornelia! ¡Qué placer para ti, una provenzal, y para mí, normando, después de veinte años de ausencia!
–¡Oh, sí, querido César!
–Mira, Cornelia, se me había de ofrecer un ajuste, aunque fuera para el teatro de Barnum, y lo había de rehusar. ¿Retrasar nuestra marcha? ¡Oh, no pienso hacerlo! Primero iría andando aunque fuera con las manos... Es la nostalgia del país que nos acomete, y hay que curarse volviendo allá... No conozco otro remedio.
Y César Cascabel decía la verdad. Su mujer y él no tenían más que un pensamiento: volver a Francia. ¡Y qué satisfacción sentían pudiéndolo hacer, puesto que el dinero no faltaba!
–Partiremos, pues, mañana –decidió Cascabel.
–Y quizá sea para nosotros el último viaje –indicó su mujer.
–Cornelia, sólo conozco un último viaje –replicó el marido–, y es aquél para el cual Dios no concede billete de vuelta.
–Sea como tú quieres, César; pero antes de llegar a él, ¿no piensas descansar un poco cuando hayamos hecho fortuna?
–¿Descansar, Cornelia? ¡Jamás! No quiero la fortuna, si la fortuna nos conduce a la ociosidad. ¿Supones entonces que te asiste el derecho de dejar sin empleo el talento con que la naturaleza te ha dotado con tanta largueza? ¿Imaginas que se pueda vivir con los brazos cruzados arriesgando nuestras articulaciones? ¿Comprendes a Juan abandonando sus ejercicios de equilibrista, sin danzar a Napoleona en la cuerda tirante con o sin balancín, que Sandre no figure en el vértice de la pirámide humana, y hasta el mismo Clou, sin recibir media docena de bofetadas por minuto para mayor
alegría del público? ¡No, Cornelia! Dime que la lluvia apagará el sol, que el mar será absorbido por los peces; ¡pero no me digas que la hora del descanso debe sonar para la familia Cascabel! Y basta; no queda más que acabar los preparativos con el fin de que podamos ponernos en camino mañana temprano, cuando el sol se eleve sobre el horizonte de Sacramento.
Esto fue lo que se hizo durante la tarde, Inútil es decir que la famosa arca se colocó en lugar seguro en el último departamento del carruaje.
–De esta manera –aseguró Cascabel– podremos guardarla noche y día.
–Me parece, César, que realmente has tenido una buena idea –declaró Cornelia–.
No siento el dinero que nos ha costado.
–Quizá sea ahora un poco pequeña, esposa mía; pero ya compraremos otra mayor..., si nuestro gato llegara a necesitarlo.
CAPÍTULO II
CASCABEL Y SU FAMILIA
El nombre de Cascabel era célebre y hasta diríamos que ilustre en las cinco partes del mundo y «otros lugares», como decía fieramente el que lo ostentaba contanto honor.
César Cascabel, era oriundo de Pontorson, en plena Normandía, y conocía todas las sutilezas y truhanerías del país normando. Pero por diestro, por enredador que fuese, hay que reconocer que era un hombre honrado, y conviene no confundirle con los individuos, con razón sospechosos, de la corporación tiritera.
Las virtudes excepcionales de este jefe de familia rescataban la humildad de su origen y las irregularidades de su profesión.
En la época en que lo presentamos, Cascabel tenía la edad que representaba: exactamente cuarenta y cinco años. Hijo de la bohemia, en toda la acepción de la palabra, había tenido por cuna el fardo que su padre llevaba a hombros cuando recorría las ferias y mercados de la provincia normanda. Su madre había muerto poco después de su nacimiento y viose recogido muy oportunamente por una compañía ambulante, al perder a su padre algunos años más tarde. Pasó su infancia dando volteretas, contorsiones y saltos mortales, con la cabeza hacia abajo y los pies al aire. Después fue sucesivamente payaso, gimnasta, acróbata, hércules de feria, hasta el momento en que, padre de tres niños, convirtiose en director de esta pequeña familia que había creado a medias con la señora Cascabel, llamada Cornelia Valdarasse, y oriunda de Martignes, Provenza.
Inteligente e ingenioso, si su vigor era notable y su destreza poco ordinaria, las cualidades morales que le adornaban no cedían a las físicas. Sin duda, piedra que rueda no se enmohece; pero si se frota por lo menos con las asperezas de los caminos, se pule, mata sus ángulos, se hace redonda y reluciente. Así, después de cuarenta años que César Cascabel rodaba por el mundo, se había frotado, pulido y redondeado tan bien, que conocía de la existencia todo lo que se puede conocer, no asustándose ni admirándose de nada. A fuerza de haber corrido Europa de feria en feria, de haberse
aclimatado tanto en Estados Unidos como en las colonias holandesas o españolas, también americanas, comprendía casi todas las lenguas, las hablaba más o menos bien, «hasta las que no sabía», porque no tenía inconveniente, decía, en expresarse por gestos cuando la palabra le era inútil.
César Cascabel tenía una estatura algo más que mediana, torso vigoroso, miembros bien acoplados, cara con el maxilar inferior algo pronunciado, que es el signo de la energía; cabeza fuerte, embrollada y de cabellos rudos, tostada por los rayos del sol y curtida por el contacto de todas las ráfagas; bigote sin puntas bajo su nariz poderosa, dos medias patillas sobre sus carrillos barrosos, ojos azules, muy vivos y penetrantes, aunque de noble mirada; una boca que hubiera tenido todavía treinta y tres dientes si se hubiese hecho poner uno. Delante del público, un Federico Lemaitre, con grandes gestos, posiciones fantásticas, frases declamatorias; pero, en particular, muy sencillo, natural y adorando a su familia. De una salud a toda prueba, si su edad le impedía ya la profesión de acróbata, era siempre notable en los ejercicios de fuerza que necesitan de los bíceps. Además, poseía un talento extraordinario en cierta rama de la industria ambulante, la ventriloquia, la ciencia del engastrimismo, que data de la Antigüedad, puesto que, al decir del obispo Eustaquio, la Pitonisa de Endor no era más que una ventrílocua. Cuando quería, su gaznate bajaba desde la garganta hasta el vientre. En caso de apuro hubiese sido capaz de cantar un dúo él solo.
En fin, para acabar su retrato, notemos que César Cascabel tenía su flaco por los
grandes conquistadores, Napoleón sobre todo. ¡Ay, cómo amaba al héroe del Primer Imperio tanto como detestaba a sus verdugos, aquellos hijos de Hudson Lowe, aquellos abominables John Bull! Napoleón era «su hombre». Por eso no había querido nunca trabajar delante de la reina de Inglaterra, «¡aunque se lo hubiese rogado por conducto de su mayordomo en jefe!», lo que decía con tan buena fe y tan a menudo, que había acabado por creerlo. Y, sin embargo, Cascabel no era un director de circo, un Franconi, un Rancy o un Loyai, a la cabeza de una compañía de jinetes de ambos sexos, de payasos y titiriteros, no; era un simple saltimbanqui que se exhibía en las plazas, al aire libre, si hacía buen tiempo; bajo tiendas de campaña cuando llovía. En este oficio, en el que había corrido aventuras sin cuento durante un cuarto de siglo, había ganado, como sabemos, una suma redonda, entonces encerrada en el arca de combinaciones.
¡Lo que esto representaba de trabajos, de fatigas e incluso de miseria! Pero, en fin, lo más duro estaba hecho. La familia Cascabel se preparaba a volver a Europa. Después de haber atravesado Estados Unidos, tomarían pasaje en un paquebote, francés o americano; aunque, desde luego, inglés nunca.
Por lo demás, César Cascabel no se apuraba por nada. Los obstáculos no existían para él; todo lo más, dificultades. El salvarlas y dejar expedito el camino de la vida era su negocio. Hubiera voluntariamente repetido como el duque de Dantzig, uno de los mariscales de campo del grande hombre que tanto admiraba:
–Abridme un agujero y pasaré por él...
Y había pasado por bastantes agujeros, en efecto.
La señora Cascabel, llamada Cornelia Valdarasse, una provenzal pura sangre, la incomparable profeta del porvenir, lúcida y traslúcida, la reina de las mujeres eléctricas, adornada con todas las gracias de su sexo, dotada de cuantas virtudes honran a una madre de familia, victoriosa en las grandes luchas femeninas con que Chicago había invitado a las primeras atletas del mundo.
En estos términos, presentaba Cascabel habitualmente a la compañera de su vida. Veinte años antes la había tomado por esposa en Nueva York. ¿Consultó a su padre
acerca de tal casamiento? No. Primeramente, porque su padre no le había consultado para el suyo, decía, y, además porque aquel excelente hombre no existía ya. Tuvo lugar la ceremonia, desde luego, sin todas las formalidades preliminares que en la vieja Europa retardan penosamente la unión de dos seres hechos el uno para el otro.
Una tarde en el teatro de Barnum, en el Broadway, en el que se encontraba como espectador, César Cascabel se maravilló del encanto, de la agilidad, de la fuerza que desplegaba una joven acróbata francesa en el ejercicio de la barra fija, la señorita Cornelia Valdarasse. Asociar su talento al de esta graciosa joven, convirtiendo en una ambas existencias, entrever para el porvenir una familia de pequeños Cascabel, dignos de su padre y de su madre, todo esto pareció indicado al honrado saltimbanqui. Lanzarse a la escena durante un entreacto, darse a conocer a Cornelia Valdarasse, hacerle las proposiciones más convenientes para un casamiento entre francés y francesa, avisar a un honorable clérigo que estaba en la sala, arrastrarle al vestíbulo y pedirle que consagrase una unión tan bien avenida, es lo que se realizó pronto en el dichoso país de Estados Unidos de América. No vamos a decir si son mejores o peores estos casamientos al vapor. Por lo menos, el de César Cascabel y Cornelia Valdarasse vino a ser uno de los mejores que jamás se hubieran celebrado en este bajo mundo.
En la época en que empieza esta historia, la señora Cascabel tenía cuarenta años; seguía siendo de buena estatura, tal vez un poco corpulenta, mostraba cabellos y ojos negros, y una boca sonriente con todos los dientes, igual que su marido. En cuanto a su vigor excepcional, se había podido juzgar por las memorables luchas de Chicago, en que obtuvo un brazalete de honor. Mencionemos también que Cornelia amaba a su esposo como el primer día, teniendo una confianza inalterable, una fe absoluta en el genio de este hombre extraordinario, uno de los tipos más notables que jamás haya producido el país normando.
El primogénito de los hijos debidos a este matrimonio de artistas ambulantes fue Juan, que en el momento en que lo presentamos, contaba diecinueve años de edad. Si no tenía, como los de su familia, aptitudes para los trabajos de fuerza, para los ejercicios de gimnasia, de payaso o de acróbata, se distinguía por una notable destreza de manos y una seguridad de vista que le hacía un malabarista gracioso, elegante, y al que sus éxitos apenas enorgullecían. Era un ser dulce y pensativo, moreno como su madre, con ojos azules. Estudioso y reservado, procuraba instruirse en dónde y cuándo podía. Aunque no le avergonzaba la profesión de sus padres, comprendía que podría hacer algo de más provecho que dar vueltas en público, y se prometía dejar este oficio cuando estuviese en Francia. Pero como profesaba a sus padres un cariño profundo, mantenía respecto a este asunto una extremada reserva.
El segundo hijo, el penúltimo, era el contorsionista de la troupe; era el producto lógico de la unión de los Cascabel. Contaba doce años y era listo como un gato, diestro como un mono y vivo como una anguila. Un pequeño payaso de un metro y pico de altura, venido al mundo dando el salto mortal, si hemos de creer a su padre; un verdadero píllete por sus travesuras y sus farsas, pronto a la réplica, pero un buen chico, merecedor a veces de tantarantanes y riendo siempre cuando los recibía. Verdad es que no eran nunca sumamente fuertes.
Como se habrá advertido, el primogénito de los Cascabel se llamaba Juan. Esto se debía a que la madre le había impuesto este nombre en recuerdo de uno de sus tíos, Juan Valdarasse, un marino de Marsella que había sido devorado por los caribes, de lo cual estaba muy orgullosa. Evidentemente, el padre, que tenía la suerte de llamarse César, hubiera preferido otro más histórico, más en armonía con sus admiraciones secretas para los hombres de guerra. Pero no había querido contrariar a su mujer en
el nacimiento de su primer hijo, y había aceptado el nombre de Juan, prometiéndose el desquite si sobrevenía otro retoño. Así sucedió, y el segundo hijo se llamó Alejandro, como hubiera podido llamarse Amílcar, Atila o Aníbal. Solamente por abreviatura familiar se le llamaba Sandre.
Después dei primero y segundo muchachos, la familia se enriqueció con una niña; y esta niña, que !a señora Cascabel hubiera querido llamar Hersilla, se llamaba Napoleona, en honor del mártir de Santa Elena.
Napoleona tenía entonces ocho años. Era una gentil chiquilla que prometía ser muy bonita; y cumplió, en efecto, su promesa. Rubia y sonrosada, de fisonomía viva y móvil, muy graciosa y diestra, los ejercicios de la cuerda tirante no tenían secretos para ella; sus pequeños pies, posados sobre el hilo metálico, resbalaban y jugaban como si la ligera muchacha hubiera tenido alas que la sostuvieran.
No hay que decir que Napoleona era la niña mimada de la familia. Todos la adoraban: verdad es que era adorable. Su madre acariciaba la idea de que llegaría un día en que hiciera un gran casamiento. Esta es una de las ilusiones inherentes a la vida nómada de los saltimbanquis, y no había por qué desesperar de que Napoleona, joven y bella, encontrase un príncipe que se enamorara y casase con ella.
–¿Cómo en los cuentos de hadas? –comentaba Cascabel, más positivista que su mujer.
–No, César, como en la vida real.
–¡Ay, Cornelia! No estamos en los tiempos en que los reyes se casaban con las pastoras; y, por otra parte, hoy no sé si las pastoras consentirían en tomar por esposos a los reyes.
Tal era la familia Cascabel: un padre, una madre y tres niños. Quizás hubiera sido mejor que se hubiese aumentado con un cuarto retoño, desde el punto de vista de ciertos ejercicios de pirámide humana, en que los artistas se escalonan unos sobre otros en número par; pero este cuarto no existía.
Por fortuna, Clou de Girofle estaba allí, y muy indicado para prestar ayuda con su concurso en los espectáculos extraordinarios.
En realidad, Clou completaba el grupo de los Cascabel. La troupe era su familia. Formaba parte de ella en todos conceptos, aunque era de origen americano. Uno de estos pobres diablos sin familia, nacidos no se sabe dónde, y apenas si lo saben ellos mismos, criados por caridad, alimentados por la ocasión, dirigiéndose al bien cuando tienen una honrada naturaleza, una moralidad nativa que les permite resistir los malos ejemplos y los malos consejos de la miseria. ¿Y no es justo tener alguna piedad para estos miserables, si lo más frecuente es que estén predestinados a obrar o a acabar mal? No estaba en este caso Ned Harley, a quien Cascabel creyó chistoso darle el sobrenombre de Clou de Girofle. ¿Y por qué? Primero, porque era delgado como un clavo, y segundo, porque se había ajustado para recibir durante las representaciones más alelíes de cinco hojas, vulgo bofetones, que pueda en un año dar cualquier arbusto de la familia de las crucíferas (2).
Dos años antes, en su recorrido por Estados Unidos, Cascabel encontró a este desgraciado ser. llamado Ned Harley, cuando se veía condenado a morir de hambre. La compañía de acróbatas de la que formaba parte acababa de desbandarse a consecuencia de la fuga de su director. Representaba los papeles de minstrels, tontos musicales. ¡Triste oficio, aun cuando alimenta al que lo ejerce! Se embardunaba con betún, se «ennegrecía», se vestía un traje y un pantalón negros, un chaleco blanco y
2 Para comprender el juego de palabras que aquí aparece, es preciso aclarar que en francés es corriente decir donner a quelq'un une Giroflee a cinq feuilles: plantarle a uno los cinco dedos en la cara, llenársela de dedos.
una corbata blanca: después entonaba canciones grotescas arañando un violín ridículo, en compañía de cuatro o cinco parias de su especie. ¡Pobre trabajo del más modesto orden social! Pues bien: este trabajo acababa de faltar a Ned Harley, y se consideró muy dichoso encontrando en su camino a la Providencia en la persona de Cascabel.
Precisamente, éste acababa de despedir a su payaso, al cual estaban generalmente destinados los papeles de pierrot en las farsas representadas a la puerta de la barraca antes de empezar el espectáculo. ¿El motivo? ¡Inconcebible! Este payaso se había supuesto americano, cuando era de origen inglés. ¡Un John Bull en la troupe! ¡Un compatriota de los verdugos aquellos que...! Ya puede suponerse el resto. Un día, por casualidad, Cascabel supo la nacionalidad del intruso.
–Señor Waldurton, puesto que sois inglés –le dijo un momento después de haber sabido tal cosa–, vais a marcharos inmediatamente, u os aplico la bota a la trasera, por más pierrot que seáis.
Entonces Clou le remplazó. El ex ministrel se ajustó para hacer de todo, lo mismo para las farsas del tablado que para el cuidado de las bestias, o la cocina, cuando era necesario ayudar a Cornelia. No hay para qué decir que hablaba el francés, pero con un acento yanqui de los más pronunciados.
Era, en resumen, un muchacho sencillo, de treinta y cinco años de edad, tan alegre cuando atraía al público con sus gracias burlescas, como melancólico en la vida privada. Veía casi siempre las cosas por su lado malo, y, francamente, nadie podía extrañarse, pues hubiera sido difícil contarle entre los felices de este mundo.
Su cabeza, que venía a quedar en punta, su cara larga y estirada, sus cabellos amarillentos, sus ojos redondos y desmesuradamente abiertos, su nariz extraordinariamente larga, sobre la que se hubiera podido colocar media docena de anteojos y que producía gran efecto de risa, sus orejas separadas, su cuello de garza, su delgado torso, puesto sobre unas piernas de esqueleto, hacían de él un ser extravagante. Por otra parte, nunca se quejaba, a menos que.., –esta era la corrección que daba generalmente a sus dichos–, a menos que la mala suerte le diera motivo para quejarse.
Por lo demás, desde su entrada en casa de los Cascabel se había hecho tan simpático a la familia que no hubiese ésta podido pasar sin su Clou de Girofle. Tal era, si nos podemos expresar así, el elemento humano de esta compañía de saltimbanquis. En cuanto al elemento animal, estaba representado por dos buenos perros, uno excelente para la caza y muy seguro para guardar la casa ambulante, y otro de aguas, sabio y espiritual, destinado a ser miembro del Instituto el día que haya un instituto para la raza canina.
Después de los perros conviene presentar al público un pequeño mono, que en los concursos de muecas podía competir, no sin éxito, con el mismo Clou, y casi siempre los espectadores se hubieran visto muy perplejos para decidir cuál de los dos debía percibir el premio. Después había un papagayo, Jako, originario de Java, que hablaba, picoteaba, cantaba y chirriaba diez o doce horas, gracias a las lecciones de su amigo Sandre. Por último, dos caballos, jamelgos viejos, tiraban del coche ambulante, y ¡Dios sabe si sus piernas, un poco debilitadas por la edad se habían alargado a través de los caminos durante millas y millas!
El nombre de estos dos excelentes animales eran, el uno Vermout, como el vencedor de Delamare, y el otro Gladiador, como el vencedor de Lagrange. Llevaban estos nombres ilustres sobre el turf (3) francés, sin haber jamas tenido el pensamiento de inscribirse para el Gran Premio de París.
3 Hipódromo.
En cuanto a los perros, el de caza tenía por nombre Wagram, y el de aguas Marengo, adivinándose por esto fácilmente a qué padrino debían estos nombres célebres en la historia.
En cuanto al mono, había sido bautizado con el nombre de John Bull, sencillamente por su fealdad.
Fuerza era perdonar a Cascabel esta manía, que tenía su origen, al fin y al cabo, en un patriotismo muy perdonable, incluso en una época en que tales antipatías no tenían ya razón de ser.
Algunas veces decía, hablando de su vivo apasionamiento :
–¡Cómo no adorar al hombre que ha gritado, bajo una lluvia de balas: «Seguid mi penacho blanco; siempre lo encontraréis»!
Y cuando se le hacía observar que quien esto dijo era Enrique IV, aseguraba:
–Es posible; pero Napoleón hubiera sido capaz de decirlo.
CAPÍTULO III
SIERRA NEVADA
Cuántos habrán soñado alguna vez con realizar un viaje en un coach house, como viajan los saltimbanquis! ¡Eso de no tener que impacientarse ni por hoteles, posadas, camas inseguras, cocinas más inseguras todavía, cuando se trata de atravesar un país en el que escasean, como escaseaban entonces, las aldeas o pueblecillos!
Esto que los ricos a ello aficionados hacen comúnmente a bordo de sus yates de recreo, con todas las comodidades de una casa que cambia de lugar, hay muy pocos que lo hayan verificado en un coche ad hoc. Y, sin embargo, el coche, ¿no es la casa que marcha? ¿Por qué los ambulantes son los únicos en conocer este placer «de la navegación en tierra firme»?
En efecto, el carruaje del saltimbanqui es la habitación completa, con sus cuartos y su mobiliario; es el home (4) movible, y el de César Cascabel respondía perfectamente a las exigencias de esta vida nómada.
Se llamaba Belle Roulotte, como si se tratase de una goleta normanda; y creed que justificaba este título, después de peregrinaciones tan diversas a través de Estados Unidos. Comprada unos tres años atrás escasamente, con las primeras economías del matrimonio, remplazaba a la vieja galera cubierta sólo por un toldo y totalmente desprovista de muelles que por largo tiempo había servido para alojar a toda la familia. Y como habían transcurrido más de veinte años desde que Cascabel corría por las ferias y mercados de la Confederación, fácil es deducir que el vehículo era de fabricación americana.
La Belle Roulotte descansaba sobre cuatro ruedas. Provista de buenos muelles de acero, unía la ligereza a la solidez. Cuidadosamente conservada, jabonada, frotada, lavada, hacía resplandecer sus tableros revestidos de vivos colores, en que el amarillo
4 Hogar
de oro se mezclaba agradablemente con el rojo cochinilla, exponiendo a las miradas esta razón social ya célebre: Familia César Cascabel. Por su longitud hubiera podido rivalizar con las carretas que recorren todavía las praderas del Far West, donde el Great-Trunk, el ferrocarril de Nueva York a San Francisco no ha proyectado todavía sus ramificaciones. Evidentemente, dos caballos no podían arrastrar más que al paso este pesado vehículo. En efecto, la carga era pesada: sin contar los huéspedes que la habitaban, la Belle Roulotte llevaba en su galería superior las telas de la tienda, amén de las estacas y cuerdas. Además, por debajo, entre el juego delantero y el trasero, llevaba un canasto oscilante cargado de objetos diversos, una gran caja, tambor, cornetín, trombón y otros utensilios y accesorios, que son los verdaderos útiles del titiritero.
Anotemos, además, los vestidos de una célebre pantomima: Los bandidos de la Selva Negra, que figuraba en el repertorio de la familia Cascabel.
En el interior, la distribución estaba muy bien efectuada, y, a decir verdad, con una ligereza notable; una limpieza maravillosa, gracias a Cornelia, que respecto a esto no bromeaba.
En la parte anterior, cerrado por una vidriera de corredera, se encontraba el primer departamento, que calentaba el fogón de la cocina. Después venía un salón o comedor, en el que se daban las consultas de buenaventura; enseguida un dormitorio, con hamacas colocadas una encima de otra, como en los camarotes de un buque, donde dormían, separados por un tabique, a la derecha los dos hermanos y a la izquierda su hermana; por último, en el fondo, el cuarto de los esposos Cascabel, con una cama de buenos colchones y una colcha multicolor. Cerca de esta cama había sido colocada la famosa arca de hierro. En todos los rincones, tableros que podían subirse o bajarse, formando mesillas o graderíos, y estrechos armarios donde se guardaban los trapos, pelucas y postizos de la pantomima. Las lámparas de petróleo que iluminaban el conjunto eran verdaderas lámparas de navío, que se balanceaban cuando el vehículo seguía caminos mal nivelados; además, a fin de dejar penetrar en los diversos departamentos la luz del día había media docena de ventanillos con cristales ajustados por plomos, y cortinillas de ligera muselina con cordones de color. Todo esto, pues, daba a la Belle Roulotte el aspecto de la garita de un queche holandés.
Clou de Girofle, al que no hemos mencionado, era poco exigente por naturaleza.
Dormía en el primer departamento, sobre una hamaca que extendía por la noche entre las dos paredes y que levantaba por la mañana a los primeros rayos del sol.
Queda por nombrar a los dos perros, Wagram y Marengo, que, en su calidad de guardianes de noche, dormían en el cesto, bajo el coche, donde toleraban la presencia del mono John Bull, a pesar de su petulancia y su gusto por las travesuras. El papagayo Jako estaba colocado en una jaula, suspendida en el interior del segundo departamento.
En cuanto a los dos caballos. Gladiador y Vermout, teman completa libertad de pastar alrededor de la Belle Roulotte, sin que fuera preciso trabarlos. Y después de haber comido los retoños de la hierba de aquellos excelentes prados, en que la mesa estaba siempre dispuesta, como también la cama, no tenían más que tenderse para dormir sobre el suelo que les había alimentado.
Lo cierto es que, cuando llegaba la noche, con los fusiles, los revólveres de sus huéspedes y los dos perros que la guardaban, la Belle Roulotte ofrecía completa seguridad.
Tal era el coche de familia. ¡Cuántas millas y millas había recorrido desde tres años atrás, a través de la Confederación norteamericana, de Nueva York a Albany, del
Niágara a Búfalo, a San Luis, a Filadelfia, a Boston, a Washington, siguiendo el curso del Mississipí, hasta Nueva Orleans, a lo largo del Grent-Frunk, hasta las Montañas Rocosas, al país de los mormones, y hasta el fondo de California! Viaje higiénico si los hay, puesto que nadie de la compañía había estado jamás enfermo, a excepción de John Bull, cuyas indigestiones eran frecuentes.
¡Gran alegría iba a ser para ellos llevar a Europa aquella Belle Roulotte, llegando a conducirla luego por los caminos del viejo continente. ¡Qué curiosidad tan simpática excitaría al atravesar Francia y las campiñas del país normando! ¡Ah!
¡Volver a ver su Francia, «volver a ver su Normandía», como en la célebre canción de Bérat, era a lo que tendían todos los pensamientos, todas las aspiraciones de César Cascabel!
Una vez en Nueva York, el vehículo debía ser desarmado, empaquetado, embarcado a bordo de un paquebote con destino a El Havre, y una vez allí no tendrían más que volverle a poner sobre sus ruedas para tomar el camino de la capital.
¡Ah! ¡Cuánto apremio mostraba Cascabel, y también su mujer y sus hijos, por ponerse en marcha! Fue por esta causa que dejaron la gran ciudad de Sacramento, al amanecer el 15 de febrero, unos a pie, otros en el coche, cada cual a su gusto.
La temperatura era todavía muy fresca, pero hacía buen tiempo. No hay para qué decir que no se pusieron en camino sin bizcochos; dicho de otra manera, sin conservas variadas de carnes y legumbres.
Por otra parte, fácilmente habrían de poder proveerse de víveres en villas y pueblecillos. Y, después de todo, la caza, bisontes, gamos, liebres y perdices, abundaban en aquellos territorios. Juan no se privaría seguramente de coger su escopeta y hacer de ella buen uso, puesto que la caza no estaba prohibida ni se exigía licencia en las vastas praderas del Far West. Juan era un diestro tirador, y Wagram, a falta del perro de aguas Marengo, se distinguía por sus cualidades cinegéticas de primer orden.
Al abandonar Sacramento, la Belle Roulotte tomó la dirección del Nordeste. Se trataba de llegar a la frontera por el camino más corto, y franquear la Sierra Nevada, o sea aproximadamente doscientos kilómetros hasta el Paso de Sonora, que da acceso a las interminables llanuras del Este.
No era todavía el Far West propiamente dicho, donde las pequeñas villas se encuentran muy lejos unas de otras. No era la pradera con sus horizontes lejanos, sus anchos espacios desiertos, sus indios nómadas que la civilización rechazaba lentamente en aquellos tiempos hacia las regiones poco frecuentadas de América del Norte. Casi al salir de Sacramento se elevaba ya el país. Se notaban las ramificaciones de la Sierra que recuadra admirablemente la vieja California entre sus cadenas cubiertas de pinos negrales, dominadas acá y allá por picos de cinco mil metros de altura. Era una barrera de verdor que la Naturaleza ha dado a este país donde vertiera tanto oro, agotado ahora por la rapacidad humana. En la dirección seguida por la Belle Roulotte no faltaban villas importantes: Jackson, Mocquelenne, Placerville, célebres puertos avanzados de Eldorado y del Calaveras. Pero Cascabel no se paraba en ellas más que el tiempo necesario para hacer algunas compras, o cuando quería pasar una noche más tranquila. Tenía prisa por franquear las montañas de Nevada, el país del gran lago Salado y la enorme muralla de las Montañas Rocosas, donde su tiro tendría algunos buenos empujones que dar; después, hasta la región del Erié o del Ontario, el coche no tendría más que seguir a través de la pradera, por caminos hollados ya por el pie de los caballos y las carretas de las caravanas.
Sin embargo, no se andaba deprisa por aquellos territorios montañosos. El camino se alargaba por rodeos inevitables. Además, aunque esta comarca está atravesada por el paralelo 38°, que es en Europa el de Sicilia y España, los últimos fríos del invierno habían conservado todo su rigor. Se sabe que, por consecuencia del alejamiento del Gulf Stream –esa cálida corriente que a partir del Golfo de Méjico se dirige oblicuamente hacia Europa– el clima de América del Norte es mucho más frío, siendo su latitud la misma que la del antiguo continente. Pero esto es por poco tiempo. Pasadas algunas semanas California volvería a ser la tierra generosa entre todas, la madre fecunda en que el grano de los cereales se multiplica al céntuplo, en que las producciones más variadas de las zonas tropicales y templadas se mezclan con profusión; la caña de azúcar, el arroz, el tabaco, los naranjos, los olivos, los limoneros, los ananás, los bananos. No es sólo el oro el que ha motivado la riqueza del suelo californiano; es la extraordinaria vegetación que ha salido de sus entrañas.
–¡Echaremos de menos este país! –decía Cornelia, que no era indiferente a los buenos manjares.
–¡Glotona! –le respondía Cascabel.
–¡Oh! No es por mí, sino por los niños.
Varios días transcurrieron caminando por los linderos de los bosques a través de verdes y dilatadas praderas.
Por numerosos que fuesen los rumiantes por ellas alimentados, no conseguían agotar el tapiz de hierba que la Naturaleza renueva sin cesar. No se insistirá nunca demasiado sobre la potencia vegetal de este territorio californiano, al que ningún otro puede ser comparado. Es el granero del Pacífico, y las flotas de comercio que exportan sus productos no han de poder agotarlo.
La Belle Roulotte marchaba al paso ordinario, por término medio, solamente unas seis o siete leguas por día. En estas condiciones había ya paseado su personal a través de Estados Unidos, donde el nombre de los Cascabel era tan ventajosamente conocido, desde las bocas del Mississipí hasta Nueva Inglaterra. Cierto que entonces se detenía en cada villa de la Confederación con el objeto de hacer colecta. Ahora, en este viaje del Oeste al Este, no se trataba de maravillar al público. No era una jira artística esta vez; era la vuelta a la vieja Europa, con sus granjas normandas en el horizonte.
La travesía se hacía alegremente, y ¡cuántas casas sedentarias hubieran envidiado la dicha que contenía aquella casa ambulante! Se reía, se cantaba, se cambiaban burlas y algunas veces el cornetín, vigorosamente tocado por el joven Sandre, ponía en fuga a los pájaros, no menos gorjeantes que esta dichosa familia.
Sin embargo, a pesar de que todo esto estaba muy bien, a juicio de Cascabel, los días invertidos en el viaje no debían ser necesariamente días de vacaciones.
–Niños –repetía–, es menester no enmohecerse.
Y durante las paradas, si sus caballos reposaban, la familia no lo hacía. Más de una vez los indios se apresuraron a mirar a Juan, ensayando sus juegos de malabarista; a Napoleona, ejecutando algunos pasos graciosos; a Sandre, dislocándose como un ser de goma; a la señora Cascabel, dedicándose a los ejercicios de fuerza, y Cascabel, a los efectos de ventriloquia, sin olvidar a Jako, que charlaba en su jaula, los dos perros que trabajaban en conjunto, y John Bull, que se deshacía en muecas.
Advirtamos, asimismo, que Juan no descuidaba sus estudios en el camino. Leía y releía algunos libros, que componían la pequeña biblioteca de la Belle Roulotte, un poco de geografía y de aritmética, y diversas narraciones de viaje. Llevaba también el
diario de «a bordo», donde se relataban de agradable manera los incidentes de la navegación.
–¡Llegarás a ser demasiado instruido! –le decía a veces su padre–. ¡Pero ya que es tu gusto...!
Y Cascabel se guardaba muy bien de contrariar la afición de su primogénito. En el fondo, su mujer y él eran dichosos por contar con un sabio en la familia.
Hacia el 27 de febrero, después del mediodía, la Belle Roulotte llegó al pie de las gargantas de Sierra Nevada. Durante cuatro o cinco días el rudo paso de la cadena iba a ocasionar grandes fatigas. Sería duro, tanto para las personas como para las bestias, ascender la pendiente hasta media montaña. Habría necesidad de empujar las ruedas sobre los estrechos caminos que rodean los flancos de la enorme barrera.
Aunque el tiempo continuaba dulcificándose por precoces influencias de la primavera californiana, el clima era, sin embargo, poco caluroso a ciertas horas.
Nada tenía más temible que las lluvias torrenciales, los ventisqueros, las ráfagas desencadenadas que giran alrededor de las gargantas, donde el viento se precipita como en un embudo.
Por otro lado, la parte superior de los pasos se eleva por encima de la zona de las nieves perpetuas, y es necesario caminar lo menos a dos mil metros antes de bajar al país de los mormones.
Cascabel contaba con hacer lo que había ya hecho en semejantes ocasiones; tomaría caballos de refuerzo, que alquilaría en las villas o granjas de la montaña, y hombres, indios o americanos para conducirlos. Esto sería sin duda un aumento de gastos, pero necesario si la familia no quería comprometer sus propios caballos.
En la tarde del 27 se llegó a la entrada del Paso de Sonora. Los valles atravesados hasta entonces no presentaban más que desniveles de poca importancia. Vermout y Gladiadorlos habían subido sin demasiadas fatigas. Pero no hubieran podido ir más allá, aunque contasen con la ayuda de toda la compañía.
Se hizo alto a corta distancia de una aldea perdida en el fondo de las gargantas de la sierra.
Solamente se veían algunas casas, y a dos tiros de fusil una granja, a la que Cascabel resolvió dirigirse aquella misma tarde. Quería tener para el día siguiente otros caballos, que los suyos acogerían con satisfacción.
Por el momento era necesario tomar las medidas necesarias a fin de pasar la noche en aquel paraje.
Cuando el campamento quedó montado según las disposiciones acostumbradas se pusieron en relaciones con los habitantes de la aldea, que consintieron de buena gana en suministrar alimentos frescos para las personas y forraje para los animales.
Aquella tarde no hubo ocasión de ensayar los ejercicios. Todos estaban rendidos de fatiga. Jornada ruda, porque había sido necesario hacer una gran parte del camino a pie para aliviar un poco el tiro. Cascabel acordó, pues, reposo completo, que seria respetado mientras durase la travesía de la sierra.
Después que Cascabel echó una investigadora mirada al campamento, dejando la Belle Roulotte al cuidado de su mujer y sus hijos, acompañado de Clou se dirigió hacia la granja.
Esta granja estaba habitada por un californiano y su familia, que hicieron buen recibimiento al saltimbanqui. El granjero se apresuró a suministrarle tres caballos y dos conductores. Estos debían guiar a la Belle Roulotte hasta el punto en que se suavizan las pendientes que bajan hacia el Este; después se volverían, llevando el tiro suplementario. Solamente que esto costaría bastantes dólares.
Cascabel regateó, como hombre deseoso de no echar su dinero por la ventana, y, finalmente, convino en una suma que no excedía del crédito asignado a esta parte del viaje.
A las seis de la mañana del día siguiente llegaron los dos hombres, y los tres caballos fueron enganchados delante de Vermout y Gladiador. La Belle Roulotte partió, subiendo una garganta estrecha, muy cubierta de bosques sobre sus flancos.
Dos horas después, en una vuelta del desfiladero, los maravillosos territorios de California, que la familia dejaba con cierta pena habían desaparecido completamente detrás del macizo de la sierra.
Los tres caballos del granjero eran sólidos animales, con los que se podría contar. Pero no sucedía lo mismo con los conductores. Eran dos fuertes mocetones, especie de mestizos mitad indios mitad ingleses... ¡Ah! Si Cascabel hubiera sabido lo que iba a pasar, ¡qué prisa se hubiera dado para despedirlos!
Lo cierto es que Cornelia los encontraba de bastante mala traza. Juan participaba de la opinión de su madre, y ésta era igualmente la de Clou; Cascabel no parecía haber tenido acierto al escogerlos. Menos mal que, al fin y al cabo, no eran más que dos, y habrían tenido que habérselas con gente dispuesta a la defensa si hubiesen abrigado la idea de atacarlos.
En cuanto a los malos encuentros de la sierra, no eran de temer. Los caminos eran seguros en aquella época. No estaban en los tiempos en que los mineros californianos, a los que se llamaba loafers y rowdies, se unían a los malhechores llegados de todos los rincones del mundo para maltratar a la gente honrada. La ley de Lynch había acabado por hacerles entrar en razón.
Sin embargo, como hombre prudente, Cascabel resolvió ponerse en guardia por lo que pudiese ocurrir.
Los hombres alquilados en la granja resultaban, eso sí, hábiles carreteros. Así, la jornada transcurrió sin accidente, y de eso se debían felicitar ante todo. Una rueda partida, un eje roto, y los huéspedes de la Belle Roulotte, lejos de toda habitación, no teniendo ningún medio de reparar sus averías, se hubieran encontrado en el mayor aprieto.
El paso presentaba un aspecto extremadamente salvaje. Nada más que pinos negrales, y por toda vegetación, musgos que tapizaban el suelo. Aquí y allí, enormes montones de rocas, multiplicando los rodeos, sobre todo a lo largo de uno de los afluentes del Walkner, salido del lago de este nombre, y que se precipitaba tumultuosamente al fondo de los precipicios. A lo lejos, perdido en las nubes, apuntaba el Castle Peak, dominando las demás cimas, pintorescamente proyectadas por la cadena de Nevada.
Hacia las cinco de la tarde, cuando la sombra subió de las profundidades de la estrecha garganta, hubo una vuelta que dar. La pendiente era tan fuerte en aquel punto, que fue necesario descargar en parte el coche y dejar detrás el cesto y la mayor parte de los objetos colocados sobre la galería superior.
Todo el mundo se puso a trabajar, y, fuerza es reconocerlo, los dos conductores dieron prueba de vigor y celo en esta circunstancia. Cascabel y los suyos modificaron algo su primera impresión con respecto a estos hombres. Además, al cabo de dos días se llegaría al punto más alto del desfiladero, y entonces, no teniendo más que bajar, sería llegada la hora de que el tiro de refuerzo volviese a la granja.
Cuando aquel atardecer se hubo escogido el sitio para acampar, y mientras que los carreteros se ocupaban de sus caballos, Cascabel, sus dos hijos y Clou volvieron atrás y transportaron los objetos que habían sido depositados al principio de la rampa.
Una buena cena terminó esta jornada, y sólo se pensó en descansar.
Cascabel ofreció a los dos conductores lugar en uno de los departamentos de la Belle Roulotte; pero rehusaron, asegurando que el abrigo de los árboles les bastaría. Allí, envueltos en gruesas mantas, podrían velar más eficazmente por el tiro de su amo.
Pocos instantes después, el campamento estaba sumido en un profundo sueño.
Al día siguiente, a los primeros albores de la mañana, todo el mundo estaba en
pie.
Cascabel, Juan y Clou bajaron los primeros de la Belle Roulotte, y se dirigieron al
punto en que Gladiador y Vermout habían sido instalados la víspera.
Los dos estaban allí; pero los tres caballos del granjero habían desaparecido.
Como no podían estar lejos, Juan iba a dar orden a los conductores para que se pusieran en su busca, pero entonces observó que tampoco aquellos hombres se encontraban en el campamento.
–¿Dónde estarán? –dijo.
–Sin duda –respondió Cascabel– corren en busca de sus caballos.
–¡Ohé...! ¡Ohé...! –gritó Clou, con voz aguda, que debió de oírse a gran distancia. No obtuvieron respuesta.
Igual resultado obtuvieron nuevos gritos, lanzados a pleno pulmón por Cascabel y Juan, quienes, al final volvieron pasos atrás.
Los dos conductores no aparecían.
–¡A ver si habremos acertado sobre su traza! –exclamó Cascabel.
–¿Por qué nos habrán dejado? –preguntó Juan.
–¡Porque habrán hecho algo malo!
–Pero, ¿qué será?
–¿Qué será, dices? ¡Espera...! ¡Vamos a saberlo...!
Y seguido de Juan y Clou, volvió corriendo a la Belle Roulotte.
Franquear el estribo, abrir la puerta, atravesar los departamentos y precipitarse en el cuarto del fondo, donde había sido colocada la preciosa arca de hierro, fue obra de un instante. Un momento después Cascabel reapareció, gritando:
–¡Robada!
–¿El arca de hierro...? –dijo Cornelia.
–¡ Sí, el arca de hierro! ¡Ha sido robada por esos canallas !
CAPÍTULO IV
FIRME RESOLUCIÓN
Canallas! Éste era el calificativo más suave que merecían aquellos bribones.
Sin embargo, por mucho que les increparan, la familia no resultaba por eso menos robada.
Menos la última, todas las tardes Cascabel había tenido la costumbre de mirar si el arca estaba en su sitio.
Pero la víspera, aún lo recordaba, de resultas de las grandes fatigas de la jornada, como se caía de sueño no había hecho su acostumbrada visita. Evidentemente, mientras que Juan, Sandre y Clou habían ido con él a buscar los objetos abandonados a la vuelta del paso, los dos conductores, después de haber penetrado, sin ser vistos, hasta el último departamento, se apoderaron del arca y la habían ocultado bajo algunas malezas en el límite del campamento. De ahí que rehusaran pasar la noche en el interior de la Belle Roulotte. Después habían esperado que toda la familia se durmiese para huir con la caja y los caballos del granjero.
De todas las economías de la compañía no quedaba nada, excepto algunos dólares que Cascabel tenía en su bolsillo. Y aún podían darse por contentos de que aquellos infames no se hubieran llevado a Vermout y Gladiador porque los perros, acostumbrados ya a la presencia de los dos hombres después de su permanencia de veinticuatro horas, no habían dado aviso, y el robo no había tenido dificultad.
¿Dónde encontrar a los ladrones, ahora que se habrían internado a través de la sierra...?
¿Dónde encontrar el dinero...? Y sin este dinero, ¿cómo atravesar el Atlántico?
La desesperación de la familia se traducía por las lágrimas de los unos y por el furor de los otros. De momento, Cascabel fue presa de un verdadero acceso de rabia, y su mujer y sus hijos tuvieron bastante trabajo para calmarle. Pero, después de haberse abandonado a su cólera, volvió a ser dueño de sí mismo, como hombre que no debe perder el tiempo en vanas recriminaciones.
–¡Maldito cofre! –no pudo menos de decir Cornelia en medio de sus lágrimas.
–Es cierto –confirmó Juan–; de no haber tenido el arca, nuestro dinero...
–¡Sí...! ¡Bonita idea la que tuve al comprar esa endiablada caja! –exclamó Cascabel–. Decididamente, cuando se tiene un cofre, lo más prudente es no guardar nada en él. ¡Valiente ventaja que sea a prueba de fuego, como me decía el comerciante, desde el momento en que no está hecho a prueba de ladrones!
Preciso es reconocerlo; era un golpe muy rudo para la familia, y no debe extrañar que todos estuviesen agobiados. ¡Robados los dos mil dólares, ganados a fuerza de tantos trabajos!
–¿Qué vamos a hacer? –dijo Juan.
–¿Qué quieres que hagamos? –respondió Cascabel, cuyos dientes apretados parecían mascar las palabras–. Sin caballos de refuerzo no podemos continuar subiendo el paso... En fin... Propongo que volvamos a la granja. Tal vez hayan ido a parar allí esos infames...
–¡A menos que no hayan vuelto! –observó atinadamente Clou de Girofle.
Y, en efecto, esto era más que probable. Sin embargo, como repetía Cascabel, no había otro camino a tomar que el de volverse atrás, puesto que no podían seguir adelante.
Vermout y Gladiador fueron, pues, enganchados, y el coche empezó a bajar el desfiladero de la sierra.





























