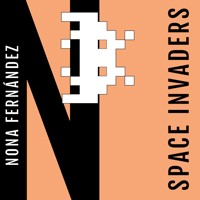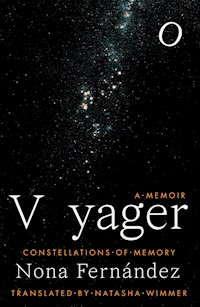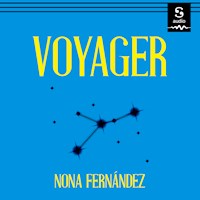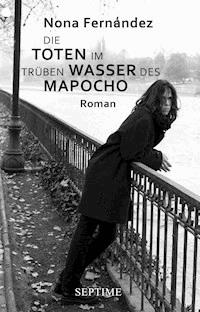Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alquimia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La plaza de Armas de Santiago fue iluminada artificialmente en 1883 y la abuela de Nona Fernández estuvo allí, le dijo. Pero la mujer nació en 1908. A partir de ese recuerdo falso, Fernández explora la historia familiar, pero también la de un país conformado por un viejo dirigente gremial obligado a exiliarse, caballos de palo, una máquina de escribir, un ojo sobre un charco de sangre, unas velas y el cadáver de un presidente que convirtió la muerte en mandato. Chilean Electric es una criptografía y una iluminación que arranca de la "temible oscuridad" chilena a los desaparecidos, los asesinados, los ahorcados. También es la continuación de uno de los proyectos personales más importantes de la literatura contemporánea en español, "una especie de morse luminoso" y la promesa de que ya no haya sombras para ninguno de nosotros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nona Fernández
Chilean Electric
Chilean Electric
Nona Fernández
Chilean Electric
Nona Fernández
Primera edición: Alquimia Ediciones, 2015
Segunda edición: Alquimia Ediciones, 2017
Colección: Foja Cero
A Blanca Gross Pérez
La anciana enciende la luz.
Clic hacen los interruptores.
La ciudad, Gonzalo Millán
El pago de la cuenta por suministro
efectuado después de la fecha de vencimiento
originará intereses.
Boleta electrónica No 127383667
Registro de instalación
Era una compañía alemana, dijo. Una que había llegado a instalar la luz. Eran muchos obreros y técnicos que desembarcaron con cables, ampolletas y alicates en la plaza de Armas, el primer lugar que se iluminó en todo Santiago. Dijo que el trabajo demoró años. No especificó cuántos, pero imagino que los suficientes como para que uno de esos eléctricos alemanes conociera a una mujer y tuviera cuatro hijos chilenos con ella. Dos morenitos de ojos azules, una niña rubia de pelo tieso y por último un colorín.
Una noche la madre de los niños les informó que irían al centro de la ciudad. El padre había terminado parte de su trabajo y en la plaza se celebraría una ceremonia. Los morenitos, la niña rubia y el colorín salieron y caminaron por las calles semioscuras, apenas iluminadas por los pequeños faroles a mecha que alguien había encendido al atardecer. La niña rubia iba de la mano de su madre, así me dijo. Las sombras de sus cuerpos se proyectaban en los muros y en el suelo, avanzaban a sus espaldas sin despegarse de sus pies. La de su madre era delgada y pequeña. La de su hermano, el colorín, movediza y siempre apurada, corriendo delante de las demás. La suya, chiquitita y de piernas flacas, una sombra tan oscura que de sólo mirarla le daba miedo, así me dijo. No importaba cuánto se apuraran ni qué tan rápido doblaran las esquinas, las sombras siempre estaban ahí, detrás, haciendo el mismo recorrido que ellos, pisando sobre sus pasos, tragándose el momento que acababa de ocurrir.
Después de una caminata larga, la niña llegó con sus hermanos y su madre a la plaza de Armas. Ahí se encontraron con otros niños y mujeres y hombres que esperaban ver el espectáculo de la luz eléctrica. El lugar estaba lleno. Los abuelos ocupaban los bancos y las gradas de la catedral a modo de asiento. Sobre los hombros de los padres, los niños se asomaban intentando ver. Había animales también, perros, gallinas y algunas mulas, así me dijo. Nadie quería quedarse afuera. Cientos de cabezas y de cuerpos con sus respectivas sombras, expectantes, reunidos en la plaza pública a la espera de una iluminación.
No sé cómo habrá comenzado todo. No recuerdo si ella me lo contó. Quizá hubo una ceremonia. Alguien dio un discurso encaramado en una tarima hecha especialmente para la ocasión o sobre las mismas gradas de la catedral. Quizá se habló del progreso, de los nuevos tiempos, del futuro que se venía encima y se hacía presente esa noche ahí, en la penumbra del punto cero de la ciudad, del ombligo del país. O quizá no hubo nada ceremonial y simplemente un alemán de cabeza blanca contó hasta tres a viva voz:
eins, zwei, drei.
Quizá luego accionó el interruptor, y así, rápidamente para no develar el truco, cada uno de los faroles instalados en la plaza se encendió al mismo tiempo entregando al público un acto de ilusionismo como nunca antes habían presenciado.
La gente enmudeció. Nos quedamos con la boca abierta, así me dijo. No volaba ni una mosca, todo era silencio mientras mirábamos las ampolletas encendidas.
La luz era mucho más brillante que la de las lámparas de mecha. Era una luz completa que no dejaba a nadie afuera. Intrusa y sorpresiva, hizo aparecer los rostros de la gente en plena noche. Los santiaguinos nunca se habían visto así. El hermano colorín era aún más colorín bajo los faroles. Su pelo brillaba como una brasa de la salamandra que encendían en invierno. La luz se paseaba entre los cuerpos potenciando colores, formas y diseños. Abrazaba cinturas, despeinaba cabezas, estrechaba manos, hombros, pechos, espaldas. Sacaba afuera una nueva dimensión de cada uno. La gente se acercaba a los faroles y sonreía bajo las ampolletas mirando sus propios cuerpos iluminados, exponiéndolos al resto como quien muestra un traje nuevo.
La niña rubia era muy niña y me dijo que miraba todo sin soltar la mano de su madre porque no terminaba de entender lo que pasaba. El brillo de las ampolletas era tan potente que hizo desaparecer las sombras en la plaza. Donde miraran ya no había ninguna, todas habían sido tragadas por la luz, así me dijo. La niña rubia, de tan niña, pensó que la noche se había acabado de golpe, que ya llegaba el amanecer. Pensó que las horas que normalmente tenía a oscuras para dormir se habían diluido bajo los faroles, ya no estaban, y que en cualquier momento iba a tener que volver a la escuela otra vez. La luz resucitaba el día, lo hacía aparecer en plena noche al contacto de un interruptor. Me dijo que tuvo miedo. Me dijo que lo primero que pensó fue que la luz eléctrica, por mucho que espantara sombras, podía ser peligrosa. Me dijo que la luz eléctrica hacía trampa con el tiempo y eso nadie, ni siquiera alguien que tuviera la cabeza iluminada, lo podía hacer.
Después de unos minutos alguien aplaudió y el aplauso contagió otras manos, que también aplaudieron, y así todos comenzaron a batir sus palmas, impresionados y hasta incrédulos de lo que veían. Lo que vino después nunca me lo dijo, pero puedo suponer que hubo un festejo, una gran tomatera con guitarreo y baile, y que la esta duró toda la noche bajo las ampolletas nuevas de la plaza, donde ahora el tiempo no pasaba, donde la luz lo detenía para seguir festejando.
La empresa alemana siguió desparramando luz por la ciudad. En los años siguientes pusieron postes de cemento gruesos por el resto de las calles, postes que cargaban los nuevos faroles y cables. Una cuadra se encendía en algún barrio céntrico. Al mes siguiente se encendía otra y luego otra y luego otra más. La ciudad fue apareciendo de a poco, enfocándose en sus rincones más oscuros, iniciando el diseño que hasta hoy intenta empatar día y noche.
La luz entró por las ventanas a las casas, piezas y almohadas de los más afortunados, que quizá desde entonces empezaron a imaginar en sus torcidos sueños una ciudad delimitada por neones, por lucecitas de colores, por focos de seguridad. Una ciudad alerta, siempre encendida, la ciudad insomne. Esos postes de luz, que fueron los primeros, llevaban el nombre de la empresa alemana que los levantó. Era un logo circular con una sigla en su interior. Tres o cuatro letras indescifrables. jtr, o gsbm, o ceta. Creo que era ceta. Esos postes permanecieron en la ciudad durante muchos años. Camino a la compra del kilo de pan y el cuarto de aceite, de la mano de la niña rubia, que con el tiempo se transformó en mi abuela, vi esa sigla impresa en los postes de luz en la calle donde nací. Esta es la empresa en la que trabajaba mi papá, así me dijo, y me enseñó la marca con su mano blanca y arrugada, como un testimonio de la noche donde, según ella, comenzaron a trampear con el tiempo.
Esta es la empresa en la que trabajaba mi papá.
Mi abuela no tenía ombligo. Lo descubrí una noche en que entré a su pieza sin avisar. Era tarde, había despertado luego de un mal sueño y, para sentirme segura, caminé por el pasillo con la idea de acostarme en su cama. Normalmente lo hacía. Me metía entre sus sábanas tiesas con olor a naftalina y en la oscuridad contaba alguna historia que me ayudaba a dormir. Siempre eran relatos sobre su vida. Cuentos viejos de la familia, de su trabajo en la oficina del ministerio, de sus peleas con Octavio, mi abuelo, o con don Arturo, su segundo marido. El escenario de esas historias era un Santiago viejo que no alcancé a conocer del todo, pero que aparecía en fotogramas con cada escena que ella narraba. Los recorridos eran siempre en el centro de la ciudad.