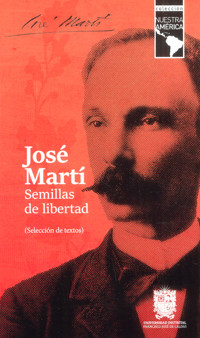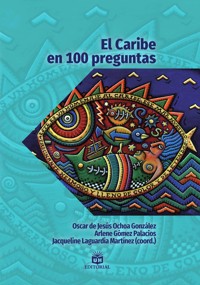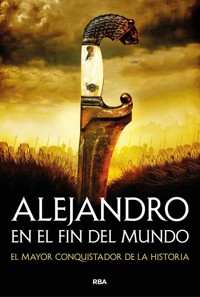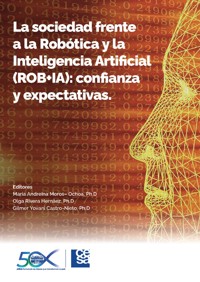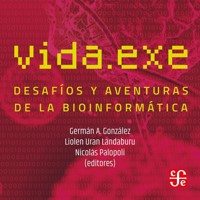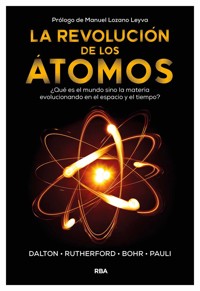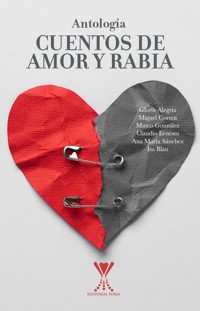5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Centre de Pastoral Litúrgica
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Un nuevo Pentecostés de la Iglesia del siglo XX. El impulso profundamente cristiano del papa Juan XXIII dio unos frutos espléndidos que, a pesar de todos los altibajos, siguen vivos hoy y, sobretodo, siguen siendo semilla de futuro. Porque, con aquella reunión universal de obispos, la Iglesia fue capaz de buscar, en las fuentes del Evangelio, cómo debía renovarse en su interior, y cómo debía actuar ante un mundo que había cambiado radicalmente, y que ya no aceptaba una autoridad eclesial que antes siempre se había dado por supuesta. La Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo y con el buen hacer de Juan XXIII y, después, de Pablo VI, supo marcarse unas líneas de actuación que vale la pena recordar ahora, en el cincuentenario del inicio conciliar, como luz que nos sigue guiando en estos tiempos nuestros tan desconcertados. Nueve autores nos ayudan a rememorar el acontecimiento y su significado, desde diversas perspectivas, para que podamos continuar bebiendo de su riqueza, el servicio del Evangelio de Jesús, en la Iglesia y en el mundo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Una llamada de futuro
Este libro quiere ser una evocación de lo que significó el Concilio Vaticano II, con el objetivo de ayudar a descubrir lo que puede significar hoy como mensaje y llamada para nuestro futuro eclesial.
El Concilio Vaticano II fue, como tantas veces se ha dicho, un espléndido don de Dios a la Iglesia y al mundo. Y por ello, volverlo a mirar, revivirlo, hacer presentes de nuevo sus intuiciones y los caminos que abrió, será sin duda una buena luz y un buen impulso para guiarnos en estos tiempos actuales.
Para ello, en el libro ofrecemos, en primer lugar, una síntesis histórica del acontecimiento conciliar, seguida de una presentación de las que se podrían considerar sus principales adquisiciones. Luego, recogemos seis testimonios de personas que, desde distintos ámbitos y situaciones, vivieron aquella época y ahora pueden ofrecernos lo que supuso para ellas. Luego, presentamos una selección de diez textos antológicos extraídos de los documentos conciliares, para acercarnos en directo a las reflexiones y formulaciones que el Concilio produjo. Y finalmente, presentamos la lista de los dieciséis documentos conciliares y una cronología para ayudar a situarse.
El papa Juan XXIII, en el discurso de clausura de la primera etapa del Concilio, el 8 de diciembre de 1962, hablaba de un “nuevo Pentecostés” que debía enriquecer el camino de la Iglesia con sus dones. Y eso fue, realmente, aquel acontecimiento que el propio Juan XXIII ya no vería continuar pero que su sucesor, Pablo VI, llevaría adelante con acierto y decisión. Que recordarlo ahora signifique volver a alimentarse de la fuerza del Espíritu que tan vivamente se manifestó entonces.
Pequeña historia de un Concilio inesperado
El 25 de enero de 1959, último día de la semana de oración por la unión de los cristianos, en la basílica romana de San Pablo, Juan XXIII reunió a un pequeño grupo de cardenales y les dirigió lo que él denominó un discorsetto. Como si fuera lo más normal del mundo, tranquilamante, les anunció su propósito de convocar un Concilio ecuménico. Los asistentes quedaron desconcertados. Al día siguiente, el diario oficioso de la Santa Sede, L’Osservatore romano, especializado en infomar extensa y ampulosamente sobre todo lo referente al papa, escondía la noticia en un mínimo recuadro de letra pequeña. Y pasó días sin hablar del tema aunque la prensa mundial presentara el anuncio como una gran noticia. Años después, escuché como un monseñor romano, de apariencia piadosísima, murmuraba que “había sido un cuarto de hora de locura (de follia)” del papa. Ahora, a los cincuenta años del inicio del Concilio Vaticano II, sigue siendo un misterio qué impulsó al papa Roncalli a convocar inesperadamente y por iniciativa personal un Concilio. Un Concilio que nadie esperaba y que resultaría el acontecimiento más importante de la historia de la Iglesia contemporánea. El fin de una etapa de siglos, el inicio de un cambio de consecuencias aún imprevisibles.
El sorprendente Juan XXIII
Sólo hacía tres meses que los cardenales le habían elegido. Se puede decir que escogieron al cardenal más distinto a su antecesor, Pío XII. Este, por su figura y su talante, era un aristócrata, intelectual, autoritario, que consiguió reunir un prestigio universal con las críticas de quienes consideraban excesivo su monopolio de poder que llevaba a identificar la Iglesia católica con el papa. En el cónclave dominó la idea de que convenía escoger un cardenal más discreto, para un tiempo de espera, lo que se llamó “un papa de transición”. De ahi que los votos –quizá sin mucha convicción—fueran agrupándose en aquel cardenal ya anciano (76 años), ahora patriarca de Venecia después de muchos años de una discreta carrera diplomática, bastantes casi olvidado en Bulgaria y Turquía, luego en París. Nadie esperaba gran cosa de él, hijo de campesinos, rechoncho y amable, no valorado como un talento y sin experiencia romana, más aficionado a la historia que a la teología. Si dicen que el Espíritu Santo guía la elección de los cardenales –aunque no pocas veces no parece conseguirlo– en este caso les jugó una jugarreta genial. Eligieron un papa de transición que en los pocos años de su pontificado lo que promovió fue la transición, el cambio radical, en la Iglesia. Recuerdo que estando un servidor en Roma en los últimos meses de su pontificado, me sorprendía que muchos miembros de la Curia romana seguían considerándolo sólo como un buen hombre, de limitado talento, demasiado ingenuo, dominado por su entorno. Ahora, cuando ya son muchos quienes le consideran como el gran papa del siglo XX, el mejor conocimiento de toda su vida revela que la convocatoria del Concilio y la orientación que le imprimió era semilla presente en él ya desde muchos años atrás. No fue un cuarto de hora de locura sino la epifanía de una honda convicción.
Lo escribía en su Diario cuando estaba olvidado como delegado vaticano en Bulgaria: “Nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas formas”. Y ya antes, a los 22 años, descubre a san Esteban como modelo a seguir: “Fue el primero en intuir la idea universal de la nueva religión y se lanzó con audaz seguridad por un camino nuevo”. Uno diría que es lo que a sus más de setenta años realizaría cuando se sorprendió al constatar que ya había terminado su etapa de eclesiástico obediente a sus superiores y era él, como papa, quien debía decidir. Un camino nuevo. ¿Qué hacer? No es hombre de creer que él tiene todas las soluciones. Es hombre de confiar en los demás. Conclusión: convocar un concilio: que vengan todos los obispos y entre todos se busquen nuevos caminos. Su afición a la historia le lleva a recordar la importancia que han tenido en la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, su atención a la realidad presente le inspira a una firme convicción: no es ahora tiempo de concilios para condenar sino para dar un salto adelante. Como le escuché decir improvisando en una pequeña parroquia suburbial de Roma: “Dicen que el papa es demasiado optimista, que sólo ve lo bueno. Pero yo no sé apartarme del Señor que más que en el ‘no’ insistió siempre en el ‘sí’”.
Un salto adelante. Ciertamente no era él el único en constatar que era necesario dada la situación de la Iglesia. Baste recordar lo que en la gran reunión de los católicos alemanes, el Katholikentag de 1966, decía el entonces joven profesor de teología Josef Ratzinger hablando de la realidad anterior al Concilio: “Los cristianos estaban ya cansados de que se les mirara como a gentes atrasadas y ajenos al mundo, y que éste se burlara de ellos. Existía la decisión de vivir el cristianismo de acuerdo con este siglo y de sumergirlo en el mundo de nuestro tiempo. Quienes estaban animados de esta voluntad sentían una impresión penosa ante las encíclicas pontificias redactadas siempre en el estilo de la curia, con el lenguaje de la antigüedad decadente, lo mismo que ante una liturgia y unos pontificales cuyo estilo evocaba la Edad Media o el barroco y también ante una teología católica que no decía nada al hombre moderno”. Claro está que al mismo tiempo, altas jerarquías de la Iglesia, especialmente en la Curia romana, defendían todo lo contrario, sentían la Iglesia atacada por la modernidad, tanto en lo cultural como en lo político (el gran enemigo era el comunismo), necesitada de organizarse como lo que el responsable del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani, denominaba “un baluarte” cuyo lema era semper idem (siempre igual).
Es evidente que entre una y otra posición, el valor de Juan XXIII al convocar un Concilio abierto a la libertad de palabra, implicaba un riesgo notable. Unos recibieron el anuncio con esperanza, otros con temor. Entre quienes tenían poder en la Iglesia –por ejemplo y sobre todo, la Curia romana–, dominaba el temor, aunque parecía que ellos eran mayoría entre los convocados a un Concilio que no deseaban. La esperanza estaba entre quienes desde años atrás trabajaban en los movimientos de renovación bíblica o litúrgica, en la nueva teología, en los intentos de nuevos movimientos de laicos especialmente entre los jóvenes (como la JOC). Pero la impresión general es que se trataba de una minoría, aunque fuera la que más sintonizara con Juan XXIII.
Mal preparado pero bien empezado
Hay un cierto misterio, no resuelto, sobre el tiempo de preparación del Concilio. Es decir, desde el 25 de enero de 1959 en que Juan XXIII lo anuncia hasta su inicio el 11 de octubre de 1962. El misterio es por qué dejó en manos de la Curia romana la parte mayor y decisiva de su preparación. Roncalli era un papa liberal, en el sentido que dejaba hacer, no se imponía. Pero al mismo tiempo era muy fiel a sus convicciones. Lo que cuesta entender es cómo confió a quienes no compartían su idea del Concilio su preparación (escuché que un dicho frecuente entre los miembros de la Curia era: “lo que es nuevo no es bueno, lo que es bueno no es nuevo”; un dicho que en absoluto compartía Juan XXIII aunque él no fuera un progresista sino un tradicional aunque libre y sobre todo evangélico).
Los encargados de preparar el Concilio fueron en su mayor parte eclesiásticos de la Curia romana o adictos a ella. Elaboraron un material inmenso, más de dos mil páginas, tres veces más páginas que las de todos los concilios anteriores, que en setenta proyectos de documentos –“esquemas” en el lenguaje conciliar—trataban prácticamente de todo pero repitiendo lo que entonces se consideraba la doctrina adquirida de la Iglesia oficial, sobre todo de los últimos papas. Imaginaban no sin notable ingenuidad, que los obispos que acudirían al Concilio lo aprobarían sin problemas. Y es justo notar que en la encuesta que Juan XXIII mandó que se realizara entre todos los obispos del mundo, también entre las universidades católicas, para que propusieran temas para el Concilio, el nivel mayoritario no era superior. Dominaba la insistencia en una concepción a la defensiva en la Iglesia, contra lo que se denominaba errores modernos. Por ejemplo, entre los obispos de España, muchos se limitaban a pedir la condena del comunismo y la proclamación de algún nuevo dogma mariano. Poco más.
Cuando los primeros proyectos de documentos empezaron a llegar al papa y a los obispos, el panorama inició un cambio. Primero fue Juan XXIII que, sin entrometerse en los trabajos de preparación, recuperó la proclamación de lo que él pensaba debía ser el Concilio. Lo que sintetizaba con la palabra aggiornamento que quería significar poner al día, abrirse a los deseos de los hombres y mujeres. Y por ello pedía “un lenguaje claro”, mayor atención a lo pastoral que a lo doctrinal, insistir en el 'sí' (en lo positivo) y dejarse de condenas. Según la anécdota que en Roma circulaba en varias versiones pero en el fondo coincidentes, según la cual a varios interlocutores que le preguntaban sobre qué esperaba del Concilio, respondía abriendo la ventana mientras decía: “que entre aire fresco” (la versión más radical añadía: “y que se lleve todos estos papeles Tiber abajo”; “estos papeles” eran los documentos preparados por la Curia). Un mes antes del inicio del Concilio, en un mensaje a todo el mundo, insiste en que el Vaticano II debe dirigirse a todos y por primera vez utiliza una expresión que se hará famosa: “la Iglesia de los pobres” (“la Iglesia debe presentarse como los que es y y como quiere ser, como Iglesia de todos y en particular como la Iglesia de los pobres”). Al mismo tiempo, promueve que teólogos hasta entonces considerados peligrosos e incluso prohibidos por el Santo Oficio se incorporen a los trabajos preparatorios. Serán algunos de los que durante el Concilio adquirirán un protagonismo decisivo, como los alemanes Haering, Rahner y Ratzinger, los franceses Congar, Daniélou, De Lubac o Chenu, el suizo Küng, el holandés Schillebeeckx.
Al mismo tiempo, en estos últimos meses, también algunos prelados sobre todo europeos, se diría que despiertan del desinterés que hasta entonces habían mostrado –o de la creencia que tal era el dominio de la Curia y de los sectores más conservadores que no valía la pena intervenir– y emprenden iniciativas que tienen un común denominador: dejar claro que los primeros proyectos de documentos que desde Roma les han enviado no responden a lo que Juan XXIII había anunciado sobre el Concilio y casi todos son de una calidad ínfima. Son el belga Suenens, el canadiense Léger, el holandés Alfrink, el francés Liénart, el alemán Döpfner para citar algunos de los más conocidos y que luego serán también protagonistas del Vaticano II. La procedencia geográfica de la mayoría de estos obispos y teólogos da pie a lo que se convertirá en un tópico: el dominio de las iglesias centroeuropeas entre quienes empujaron el Concilio hacia nuevos caminos. Y, por otra parte, la coincidencia en que una de sus quejas fuera la escasa presencia del ecumenismo en los textos preparatorios, el abandono de la casi utópica llamada de Juan XXIII a preparar un Concilio que fuera un gran paso hacia la reunión de todas las Iglesias cristianas, consiguió que en Roma, entre quienes controlaban la mayoría de comisiones, adquiriera más relieve el Secretariado para la Unión de los Cristianos, su presidente el anciano biblista alemán y jesuita cardenal Bea y su secretario el holandés Willebrands. Ahora, cincuenta años después, uno ve con mayor claridad que en todo el proceso conciliar, estuvo misteriosa pero realmente presente un aliento espiritual, evangélico, que superaba las impericias humanas y hacía realidad las palabras de Jesús: “Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños”.