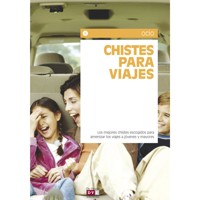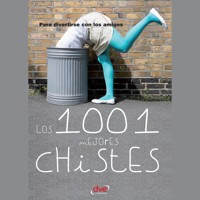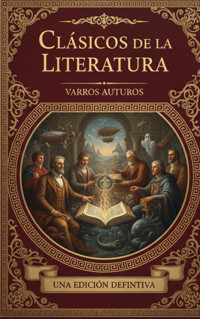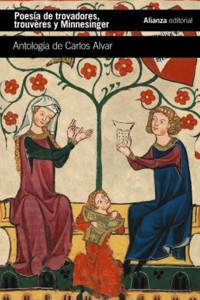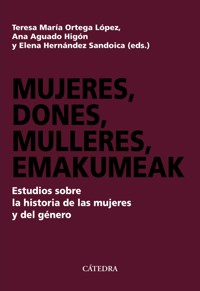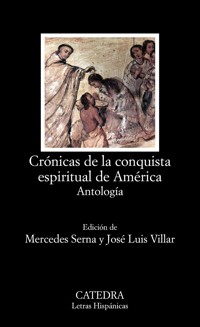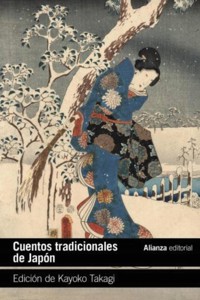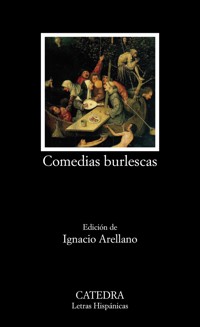Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Descubre el poder y la influencia de tres mujeres extraordinarias que desafiaron las convenciones de su tiempo y marcaron el destino del Imperio romano. Livia, Julia Domna y Gala Placidia fueron tres mujeres excepcionales en la historia de Roma. Livia, esposa del emperador Augusto, fue su consejera más cercana e influyó en decisiones cruciales, facilitando la sucesión de su hijo Tiberio. Julia Domna, esposa de Septimio Severo, destacó por su vasta cultura y carisma, influyendo en la administración del poder y promoviendo un renacimiento cultural en el Imperio. Gala Placidia, hija de Teodosio I, vivió durante las invasiones bárbaras, primero como reina de los visigodos y luego como esposa del emperador Constancio III. Como regente de su hijo Valentiniano III, gobernó con astucia, manteniendo la unidad del Imperio. Estas emperatrices simbolizan diferentes etapas de la historia romana y demuestran que las mujeres desempeñaron un papel político decisivo en el destino de Roma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
del prólogo: Rosa María Cid López, 2024.
© del texto de Livia y la sucesión de Augusto: Josep Borrell y Oriol Olesti.
© del texto de Julia Domna emperatriz: Juan Carlos Moreno.
© del texto de El rapto de Gala Placidia: Juan Antonio Almedros.
© de los apéndices: Luis García y Antoni Romeu.
Ilustraciones: William Borrego, Elisa Ancori.
Diseño cubierta: Compañía.
Fotografías: busto de Marco Agripa, Museo del Louvre/Wikimedia Commons: 133a; Agripina la Mayor, Museo Arqueológico Nacional de España /Wikimedia Commons: 133b; Busto de un joven Octavio, Museo Arqueológico Nacional de Aquileia /Wikimedia Commons: 134a; Cleopatra VII, Altes Museum/Wikimedia Commons: 134b; Estatua de Druso César, Museo Arqueológico y de Arte de Maremma/Wikimedia Commons: 135a; germánico, Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba /Wikimedia Commons: 135b; Julio César, Museo de Antigüedades de Turín/Wikimedia Commons: 136a; moneda con las efigies de Marco Antonio y Octavia/Clasical Numismatic Group: 136b; Busto de Nerón César, hijo de Germánico, Museo Arqueológico de Tarragona/Wikimedia Commons: 137a; Pompeyo Magno, Museo Arqueológico de Venecia/Wikimedia Commons: 137b; Tiberio, Carlsberg Glyptotek, Copenhagen/Wikimedia Commons: 138a. Colección asesorada por Jordi Cortadella y Óscar Martínez.
© RBA Coleccionables, S.A.U.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2024.
OBDO405
ISBN: 978-84-1132-964-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Portadilla
Prólogo
Primera Parte. La Infancia No Se Toca
I. Una Mujer De La Alta Sociedad
II. La Rival De Cleopatra
III. Livia, Emperatriz
IV. La Sucesión De Augusto
V. El Triunfo De Livia
Cronología
Segunda Parte
I. El Horóscopo Que Valía Un Trono
II. El Camino Hacia El Imperio
III. Mater Castrorum
IV. La Emperatriz Filósofa
V. El Imperio Se Tiñe De Sangre
Cronología
Tercera Parte
I. Una Princesa Romana
II. En Soledad
III. El Cautiverio
IV. Reina Visigoda
V. El Sueño De Barcino
VI. Una Madre Superviviente
Cronología
Anexos
Biografías
Fuentes
Lecturas Recomendada
Prólogo
EN UN MUNDO DONDE EL PODER ERA DOMINIO CASI EXCLUSIVO DE LOS hombres, tres mujeres desafiaron las convenciones y moldearon el destino del Imperio romano. Los nombres de Livia, Julia Domna y Gala Placidia evocan a mujeres poderosas de la antigua Roma, involucradas en las tareas de gobierno y con afán de intervenir en los asuntos públicos. Las tres mostraron de qué modo podía ejercerse el poder como integrantes de la familia imperial. Por ello, hoy se las califica como emperatrices, aunque ese título jamás se les reconoció.
A pesar de su relevancia histórica, no es fácil reconstruir sus biografías. De hecho, sus vidas se conocen o reconstruyen por la información disponible sobre los varones notables de su tiempo, en especial sus parientes. Son datos escasos pero suficientes para mostrar que la patricia Livia, la oriental Julia Domna y la cristiana Gala Placidia aparecen en momentos cruciales de la historia de Roma. A través de sus vidas, podemos observar la evolución del Imperio.
En el turbulento año 40 a. C., una joven Livia huyó de Roma con su esposo y su hijo pequeño en brazos, escapando de las purgas políticas que amenazaban a su familia. Este dramático episodio marcó el inicio de una vida extraordinaria que se extendería a lo largo de tres gobiernos imperiales, y que la llevaría a ser una de las mujeres más influyentes de su época.
Casi dos siglos después, en la lejana Emesa (Siria), nació Julia Domna, hija de un sacerdote del dios solar Elagabal. Su ascenso desde sus orígenes provinciales hasta convertirse en emperatriz romana y figura central en la corte imperial es un testimonio de su excepcional capacidad política y cultural.
Y cuando el cristianismo comenzaba a sacudir los cimientos del mundo antiguo, emergió Gala Placidia. Nacida en la púrpura imperial pero forjada en el crisol de la adversidad, esta mujer notable llegó a ejercer un poder considerable en un imperio que se enfrentaba a unos desafíos sin precedentes.
Las tres vivieron tiempos convulsos, marcados por las rivalidades políticas y la violencia, de la cual fueron víctimas, pero también supieron controlarla e incluso la propiciaron. En situaciones tan extremas, sobrevivieron, resistieron y actuaron. Nunca fueron meras comparsas de los emperadores o varones poderosos que tenían al lado, sino que dieron muestras sobradas de su capacidad e iniciativa.
Livia, como esposa de Augusto y madre de Tiberio, tuvo que navegar por las peligrosas aguas de la sucesión imperial. Disfrutó de notable reconocimiento en su longeva existencia, aunque en su juventud debió superar notables dificultades e incluso temió por su vida, a causa las posiciones políticas de su padre, enfrentado a los gobernantes de su tiempo. De su primer esposo, tuvo los dos únicos hijos que alumbró. Esa breve unión parecía destinada sobre todo a protegerla de posibles persecuciones.
Muy joven inició su relación con Octavio —luego llamado Augusto—, con quien estuvo casada cincuenta y dos años, en los que contempló la caída de la República y la construcción de un nuevo régimen, el Principado, en lo que colaboró como consejera de su marido.
Su habilidad para influir en la política de manera sutil la convirtió en una figura clave en la consolidación del Principado. Gracias a ella, la dinastía creada por Augusto integró a sus descendientes, los Julios, y también a los Claudios. Su afán por colocar a su primogénito como emperador y la desaparición de los parientes varones de Augusto contribuyeron a crear su imagen de envenenadora, pero tales asesinatos no son fáciles de probar. Su hijo Tiberio la desdeñó cuando asumió la dignidad imperial.
Hacia finales del siglo II d. C., Julia Domna recibió una exquisita educación en su tierra natal, por lo que se la presenta como una mujer culta y sabia, que recogía el legado de Oriente, pero que siempre respetó las costumbres de Occidente.
Septimio Severo, un brillante militar africano, se casó con ella y accedió al trono imperial en el 193. Como emperador, prosiguió sus campañas militares y ella le acompañó en sus expediciones, gozando de enorme popularidad entre los soldados, que la llamaban mater castrorum. Ha sido considerada asimismo la emperatriz filósofa. Su papel como mecenas de filósofos y juristas revela a una mujer que entendía que el poder no solo se ejerce con la espada, sino también con la pluma.
Fue madre de dos hijos, cuya rivalidad desembocó en el asesinato del menor a manos del primogénito. A pesar del terrible fratricidio, Julia Domna ayudó a su hijo Caracalla en sus tareas de gobierno. Esta actitud paradójica es difícil de entender y todavía es motivo de debate. Con ella emergió una dinastía marcada por la presencia femenina.
Cuando el cristianismo irrumpió con fuerza en los últimos compases del Imperio, apareció la figura de Gala Placidia. Hija de Teodosio el Grande, nació en Constantinopla. Pasó de ser una princesa romana capturada por los godos a regente del Imperio de Occidente. Su vida, marcada por giros dramáticos del destino, nos muestra cómo la astucia política y la determinación podían triunfar incluso en las circunstancias más adversas.
Salvo en sus últimos años, su biografía transcurrió en un ambiente de rivalidades constantes, entre hermanos y parientes, romanos y bárbaros, cristianos y paganos, incluso en el seno de los grupos cristianos. Se casó con Ataúlfo, un bárbaro visigodo, en una unión breve, pero armoniosa, en la que ella halló sobre todo protección.
Más desdichado fue su posterior matrimonio con Constancio, coemperador con Honorio, el hermano de Gala. Cuando su hijo Valentiniano se convirtió en emperador de Occidente, aún siendo niño, ella ejerció una larga regencia, durante la cual mostró su conocimiento de los entresijos de la política imperial y se granjeó los apoyos del Senado, el ejército y la Iglesia.
Estas tres mujeres, separadas por siglos pero unidas por su extraordinaria influencia, nos ofrecen una perspectiva única sobre el poder en la antigua Roma. Fueron personalidades sobresalientes, involucradas en la acción política en un mundo dónde el poder era un asunto masculino. Sus historias nos invitan a cuestionar nuestras percepciones sobre el papel de las mujeres en la antigüedad y nos invitan a reflexionar sobre cómo el poder y el género se han entrelazado a lo largo de la historia. Pero, sobre todo, nos recuerdan que, incluso en las épocas más desafiantes, la inteligencia, la determinación y la habilidad política tienen un impacto profundo y duradero.
ROSA MARÍA CID LÓPEZ
Catedrática de Historia Antigua
Universidad de Oviedo
PRIMERA PARTE
LIVIA
Y LA SUCESIÓN DE
AUGUSTO
A PESAR DE HABER VIVIDO DE UNA MANERA DISCRETA Y SIN GRAN protagonismo público, Livia, la esposa de Augusto y madre de Tiberio, fue una pieza clave en la génesis del sistema dinástico romano. Madre, abuela y bisabuela de emperadores, su sangre hiló el poder imperial durante generaciones. Sin embargo, la mayor parte de la historiografía romana desdeñaría este papel trascendental. Acusada de intrigante, pérfida y asesina, autores como Tácito o Dion Casio la describieron como malvada madre y madrastra, reprobando sus actividades y condenándola, como es frecuente en las crónicas romanas, al que debería haber sido su escenario ideal: la casa y sus tareas domésticas.
Sin embargo, Livia no se limitó a este rol estereotipado. Fue un personaje activo en la corte imperial, primero de Octavio Augusto y luego de Tiberio, y hasta sus últimos años de vida, ya octogenaria, estuvo interviniendo —o quizá, mejor dicho, interfiriendo— en la política romana. Primero desde la alcoba de Augusto y luego como Iulia Augusta (su titulatura como emperatriz romana), actuó en favor de sus intereses y de los de sus allegados, en un rol de matrona romana que desbordó el ámbito estrictamente privado. Quizá hoy podríamos considerar que el suyo fue más un poder fáctico que un poder legal, pero eso no cuestiona que en algunos momentos pudiese resultar muy efectivo. Pese a las acusaciones de participar en los asesinatos de los rivales de su hijo en la sucesión, o de incitarlos, pronto se forjó a su alrededor una fama de mujer virtuosa, culta, y, sobre todo, prudente. Fue una mujer con poder, pero con la astucia de quien prefiere que esa fuerza no sea percibida claramente. En una Roma misógina y falócrata, su habilidad y sus éxitos no pueden ser menospreciados.
La trascendencia del personaje pervivió más allá de su muerte. Durante algún tiempo fue modelo de princesa imperial, virtuosa y recatada, sobre todo por su oposición a emperatrices volubles o licenciosas como Mesalina o Agripina la Menor. Livia, como fiel consejera de Augusto, se convirtió en el modelo de la buena emperatriz y contribuyó a legitimar la sucesión dinástica que tanto influyó en los reinados de las dinastías Flavia y, sobre todo, Antonina.
Sin embargo, su prestigio no pervivió mucho más allá en el tiempo, difuminado por las actuaciones, menos exitosas pero seguramente más sensacionalistas, de emperatrices como Faustina Menor o Julia Domna, que como había sucedido con Mesalina o Agripina escandalizaron a sus contemporáneos; mujeres de la corte imperial conocidas por sus debilidades o sus intrigas, no por su positiva influencia en la política de sus esposos ni por su papel crucial en la sucesión imperial y la transmisión del poder político. Poco a poco, la memoria de Livia fue desapareciendo de la pluma de los historiadores romanos, al mismo tiempo que los éxitos de las mujeres romanas del Alto Imperio—que habían alcanzado una notable autonomía económica y social— se deterioraron en una sociedad tardorromana y cristiana, fuertemente misógina.
Las siguientes páginas pretenden recuperar su memoria, y contextualizar sus actuaciones en un periodo, el del nacimiento del Imperio romano, fundamental para la historia de Europa y del mundo occidental. En pocos casos el rol de una mujer de la Antigüedad clásica fue a la vez tan literario y tan trascendente como el de Livia Drusila.
I
UNA MUJER DE LA ALTA SOCIEDAD
Livia fue una de las mujeres con mayor poder en la historia de Roma. Con ella se fueron a la tumba muchos secretos, puesto que estuvo en el ojo del huracán del poder imperial durante toda su vida, como esposa del emperador Augusto y madre de otro césar, Tiberio. Su larga cercanía al poder tiene pocos paralelos en el mundo antiguo.
LOS 89 AÑOS DE LA VIDA DE LIVIA CORRESPONDIERON A UNO DE LOS periodos más intensos y significativos de la historia de la Ciudad Eterna: los últimos años de Julio César y el estrellato de Cleopatra; el triunvirato de Octavio, Lépido y Marco Antonio; el fin de la República y el nacimiento del Imperio; la pax romana; la edad dorada de las letras latinas, con Virgilio, Horacio y Ovidio, etc.
Pese a su posición privilegiada en la corte imperial, no hay unanimidad en la historiografía moderna sobre su verdadera importancia en la historia política de Roma. Para algunos, gozó de un estatus casi oficial en el círculo de poder del nuevo Imperio, encarnando el rol dinástico de las emperatrices. Otros, en cambio, sostienen que no hay datos evidentes que avalen la anterior tesis, y concluyen que ninguna mujer tuvo influencia decisiva en la historia de Roma. Tal disparidad no puede extrañarnos: los datos históricos que conservamos de su vida son escasos y cuestionables.
Los autores altoimperiales que la mencionan (Tácito, Suetonio, Dion Casio) lo hacen en tanto que era miembro de la familia Julia-Claudia, y como tal estuvo sujeta a una visión muy crítica con las veleidades despóticas de esta dinastía, de la que solo fue salvada la figura de Octavio Augusto. Por otro lado, estos autores comparten también la misoginia generalizada de la historiografía romana: Livia fue mujer y en Roma eso significaba ser irrelevante.
Por suerte, conservamos algunas inscripciones y documentos donde se refleja su actividad, de manera que podemos conocer algunas de sus actuaciones sin la problemática intermediación de los historiadores antiguos. Son muy pocos esos testimonios, dada la relevancia institucional e histórica del personaje, pero significativos por tratarse de una mujer (es quizás la mujer romana de la que conservamos más documentación). Ello nos lleva a una interesante conclusión: posiblemente la esposa imperial tuvo un poder real —aunque limitado— durante su vida, lo cual fue silenciado por los historiadores de su tiempo. La historia oficial de Roma no quería dejar más espacio del necesario a sus mujeres. Sin duda lo consiguió.
PRUEBA DE VIDA
Livia nació en el seno de una familia aristocrática económicamente venida a menos. Era hija del político y militar Marco Livio Druso Claudiano. De cualquier modo, sus orígenes son muy poco conocidos, ya que los escasos datos transmitidos por las fuentes literarias apenas reconstruyen sus primeros años de juventud.
A diferencia de los varones romanos, que como ciudadanos poseían un praenomen (el nombre de pila), un nomen (el gentilicio de la familia) y el cognomen, que poseía todo ciudadano romano de pleno derecho y que formaba, con el praenomen y el nomen, los tria nomina de los documentos oficiales desde el 100 a.C., las mujeres romanas no eran merecedoras de esa triple condición para ser nombradas. Bastaba con que se mencionara la gens (clan o conjunto de familias); así, nuestra protagonista solo recibió al nacer un nombre impersonal, basado en el nomen de su familia, la gens Livia. En el caso de tener hermanas se añadían pequeños apodos o cognomen (la primera, la mayor, la segunda, la menor…) para distinguir el orden de nacimiento entre ellas. Por ejemplo, Livia recibió el cognomen de Drusila (literalmente, la pequeña Drusa), derivado del cognomen (Druso) que llevaban su padre y su abuelo.
Este dato no puede ser más revelador de la condición de la mujer en Roma, un sexo condenado a vivir en una minoría de edad permanente, cuya forma de ser nombrado borraba de un plumazo cualquier singularidad individual. De hecho, obtener un nombre era ya una victoria para cualquier mujer, una victoria asociada al mismo hecho de nacer, puesto que quien recibía esa distinción era identificado como miembro de la gens, fuera de un sexo u otro, y como tal obtenía el primero de los derechos: seguir con vida.
A diferencia de la sociedad actual, en la que el derecho protege la vida y la integridad de cualquier recién nacido, en la Roma antigua —como en otras sociedades del pasado— el mero hecho de nacer no era razón suficiente para que la supervivencia del neonato quedase garantizada. Y aquí no importaba el sexo. En Roma, inmediatamente después del alumbramiento, el recién nacido era depositado en el suelo, a los pies del padre, y este tenía el derecho de tomarlo en sus brazos, aceptando así su ingreso en la familia (con todos los efectos jurídicos que ello suponía, incluido portar el nomen de la gens), o de dejarlo simbólicamente en el suelo, lo cual suponía el abandono y la negación de la entrada en el grupo familiar. En algunas ciudades había lugares públicos especialmente destinados a este efecto, como la llamada lactaria columna, («columna de los lactantes») de Roma, aunque cualquier rincón de una calle o espacio público podía ser utilizado a este efecto. Donde no podía permanecer el neonato rechazado era en el espacio doméstico, reservado solo a los miembros de la familia. El hijo repudiado era así «expuesto» —de ahí el origen del término «expósito», con el que se designaba a los niños abandonados—, es decir, expulsado, apartado del grupo. Como tal, el recién nacido podía morir o ser adoptado, o incluso esclavizado, por cualquiera que quisiera hacerse cargo de él. Algunos niños eran abandonados vestidos, con la esperanza de que sobrevivieran, y otros desnudos, puesto que se pretendía su eliminación. Cuando se les dejaba en un lugar destinado habitualmente a este efecto, con frecuencia los recogían sujetos interesados en esclavizarlos. En cualquier caso, lo más habitual era que la infeliz criatura muriera sin remedio, algo que no era considerado particularmente atroz. Y si bien es cierto que las mujeres expuestas tenían más posibilidades de ser recogidas con vida que los varones, su destino era generalmente aciago. La mayoría de ellas acababan sirviendo como mano de obra esclava en penosos trabajos domésticos o bien caían en redes de proxenetas de diverso pelaje, para ser obligadas a ejercer la prostitución en los burdeles de los pueblos y las ciudades Incluso en esta suerte de ceremonia de iniciación a la vida había una diferencia importante, dependiendo de si el recién nacido era niño o niña. En el segundo caso, el padre, tras tomar en brazos a su hija, tenía que expresar públicamente su voluntad de que debía amamantársela, cosa que no se hacía nunca en el caso de los varones, pues para ellos ya se daba por descontado que merecían la nutricia leche materna.
Tal discriminación quizá hundiera sus raíces en la época arcaica, en una ley ancestral promulgada hipotéticamente por Rómulo, el primer rey de la Urbs. Esta ley castigaba el abandono o la exposición de un hijo varón con la confiscación de la mitad del patrimonio familiar, pero si la repudiada era una hija el castigo solo se daba cuando el abandono afectaba a la primogénita. O lo que es lo mismo, el pater familias, tras reconocer a su primera hija, podía deshacerse de las siguientes sin temor a represalias legales. Esta ley conectaba con los usos y costumbres patriarcales de una comunidad eminentemente rural, donde el valor de la mujer se medía por el rendimiento que podía ofrecer en las tareas del campo —eran menos productivas que los hombres— y en los trabajos domésticos. En este último aspecto, el matrimonio a edades muy tempranas sumaba otro contratiempo para el sistema patriarcal romano, pues la rápida salida de las chicas de la familia significaba dejar de contar con su ayuda en las arduas tareas de la casa. Así pues, en este contexto, no es de extrañar que el abandono de las hijas y el infanticidio femenino fueran una práctica habitual y normalizada en la antigua Roma.
La discriminación por razones de sexo entre los recién nacidos también se extendía al modo de celebrar los alumbramientos. En el caso de los varones, se esperaba al noveno día tras el nacimiento —un periodo prudente, dada la elevada mortalidad infantil— para otorgarle el nombre y celebrar una pequeña ceremonia, durante la cual se colgaba del cuello del niño un amuleto, una bulla o caja que contenía diversos elementos mágicos y que debería llevar hasta la edad adulta. Se realizaba un sacrificio y los amigos de la familia entregaban pequeños obsequios al recién nacido. Las niñas, en cambio, debían conformarse con un amuleto de «segunda categoría», un simple collar y cadena cuyos poderes milagrosos distaban mucho de los que disfrutaba la bulla masculina Livia sobrevivió a esta dura prueba de vida y acabó luciendo el modesto collar con que se «premiaba» a las recién nacidas. Fue, pues, reconocida y aceptada en el seno de su familia, pero el desconocimiento que tenemos sobre sus primeros años de vida es casi absoluto. Un vacío que incluso plantea serias dudas sobre la fecha exacta y el lugar donde nació: quizá pudo ser el 30 de enero del año 59 o del 58 a.C. Estas lagunas históricas ilustran la desidia con que los historiadores de la época se conducían con las mujeres, ya fueran plebeyas o patricias, anónimas o ilustres.
Quien tomó en sus brazos a Livia el día de su nacimiento y expresó el deseo de que la amamantasen, fue un político de segundo nivel en la Roma republicana, el ya citado Marco Livio Druso Claudiano. Su nombre verdadero era Apio Claudio Pulcro y pertenecía a un linaje patricio con más de veinte cónsules a sus espaldas, pero cambió de nombre al ser adoptado por Marco Livio Druso, uno de los tribunos de la plebe más polémicos de la Roma republicana, asesinado en 91 a.C. y para muchos el principal causante de la guerra social (91-88 a.C). Este conflicto enfrentó a Roma con muchas de las comunidades itálicas que habían colaborado en su expansión desde el siglo III a.C., y que habían esperado inútilmente durante décadas el acceso a la ciudadanía romana, que se les negaba. El detonador de las hostilidades —que amenazaron la propia supervivencia de la Urbs— fue precisamente el asesinato de Marco Livio Druso, personaje favorable a los intereses de los grupos senatoriales más reacios a la promoción de los itálicos, pero que practicó un peligroso doble juego —probablemente demagógico— para contar con el apoyo de los plebeyos romanos y los aliados itálicos.
Antes de morir, Marco Livio Druso amasó una enorme fortuna, que le permitió dispendios como la construcción de una lujosa villa en la colina del Palatino, con la que mostraría a toda la ciudad la dimensión de su riqueza. Pero toda esa opulencia corría el peligro de quedar huérfana si Marco Livio no daba el paso de la adopción, pues su matrimonio no le había proporcionado hijos.
Una estrategia muy común entre las élites romanas era adoptar a un heredero que mantuviera unido el patrimonio y garantizara la continuidad del linaje. En este caso que la familia de Apio Claudio Pulcro aceptase perder oficialmente un hijo era indicativo, probablemente, de una situación económica mejorable. De este modo ingresó el padre de la futura emperatriz en la gens Livia. Tras el duro periodo de las primeras guerras civiles entre Sila, líder del partido tradicionalista, y Mario, valedor de los reformistas, Roma entró en una peligrosa etapa de poderes personales, que desembocaron en el llamado primer triunvirato (59-56 a.C.), alianza entre los tres personajes más influyentes del momento: Licinio Craso, Cneo Pompeyo y Julio César. Se trataba de un pacto político sin base jurídica —es decir, extraoficial— en el que la fuerza de los apoyos populares y militares era clave para colocar a sus partidarios en las principales magistraturas y controlar así la República. En este peligroso e inseguro contexto, Marco Livio Druso Claudiano realizó una carrera política correcta, propia de un noble con recursos, pero alejado de los grandes centros de poder. Se sabe que colaboró en este primer triunvirato con una legación a Alejandría y que en el año 50 a.C. fue pretor (juez) en Roma. Debió de tener unas mínimas aptitudes políticas, pues se mantuvo en la vida pública de la capital, dominada en aquel momento por Pompeyo, pese a ser amigo personal y partidario de Julio César, que se encontraba combatiendo en la Galia. Mantenía también contactos con el filósofo y senador Cicerón, enemigo acérrimo de César, bien documentados por las fuentes, en lo que parece una situación de equidistancia bien calculada. En cualquier caso, jugó bastante bien sus cartas, puesto que sobrevivió a la guerra civil entre César y Pompeyo, incluida la muerte de este último en el año 48 a.C., demostrando una notable capacidad para capear periodos turbulentos.
Tras la muerte de Pompeyo, César consiguió el dominio de la República e instauró un sistema de gobierno personal, la dictadura. Sus reformas pretendían sentar la base de un nuevo modelo político, el futuro principado (instaurado por Augusto, su hijo adoptivo, en 27 a.C.), pero generó una gran oposición entre los senadores, que no querían ver reducido su poder en el tradicional sistema republicano (el Senado era una cámara con amplios poderes legislativos y políticos, integrada por una clase mixta patriciaplebeya denominada nobilitas).
A pesar de su admiración inicial por César, Marco Livio Druso Claudiano fue escorándose hacia el grupo de los opositores a la dictadura, y cuando César fue asesinado (44 a.C.) quedó alineado claramente con el grupo de los tiranicidas, partidarios de mantener la República frente a los miembros del segundo triunvirato (Octavio —el futuro Augusto—, Marco Antonio y Lépido). Incluso se mostró públicamente a favor de conceder poderes militares a Décimo Bruto, uno de los asesinos de César y —según las malas lenguas— su hijo ilegítimo. Por ello fue incluido el padre de Livia en las listas de proscritos de los nuevos triunviros.
Desde los tiempos de la dictadura de Sila, los enemigos políticos del Estado —así considerados por su oposición al gobernante de turno— aparecían en estas listas irregulares que condenaban a muerte a los inscritos en ellas, sin ningún tipo de juicio ni derecho de apelación. En cualquier caso, Marco Livio Druso Claudiano fue consecuente con su decisión de apoyar a la República, y a diferencia de otros muchos senadores que se entregaron sin honor a los triunviros, él participó en la batalla de Filipos (42 a. C.) junto a Bruto y Casio, líderes republicanos, contra Octavio y Marco Antonio, los vencedores. No murió junto a sus líderes en el campo de batalla, pero prefirió suicidarse con honor antes de ser capturado.
TRIUNVIROS CONTRA REPUBLICANOS. Octavio y Marco Antonio, miembros junto con Lépido del segundo triunvirato, entraron en guerra contra los principales cabecillas del asesinato de César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Las fuerzas republicanas, concentradas en Asia Menor, atravesaron el sur de Tracia con el refuerzo por mar de la flota de Cneo Lucio Ahenobarbo y, tras enfrentarse a las tropas de avanzada de Norbano Flaco y Decidio Saxa, alcanzaron la llanura de Filipos (Macedonia), donde hallaron el grueso del ejército de los triunviros, que se impuso triunfalmente después de dos días de lucha.
Antes de su muerte había tomado algunas medidas que garantizaban la continuidad del linaje. Por un lado, como luego veremos, casó a su única hija, Livia, con un miembro de la familia Claudia, dejando así selladas futuras alianzas con la que había sido su propia gens. Por otro lado, había adoptado como hijo a Marco Livio Druso Libón (hijo natural de Lucio Escribonio Libón), probablemente en su testamento, para poder conservar un heredero varón. Precisamente la tía de Libón, Escribonia, sería la segunda esposa de Augusto, de manera que el hermanastro de Livia fue a su vez el sobrino de la esposa del futuro emperador. Este verdadero rompecabezas familiar no puede sorprendernos, dado el limitado número de gens que se repartían el poder en la Roma republicana, y que mantenían entre sí una y compleja red de influencias, adopciones y estrategias de parentesco para gestionar mejor sus patrimonios e influencias políticas.
En cualquier caso, la situación económica del padre de Livia declinó al final de sus días. Este tuvo que vender una parte de su finca palatina al mismo Cicerón, y el patrimonio que legó a sus herederos fue modesto. Aparecer en las listas de proscritos, además, suponía la pérdida y confiscación de bienes, aunque en algunos casos se conseguía limitar esas pérdidas. Como era habitual, la mayor parte de la herencia pasó tras su muerte a manos del hijo adoptivo varón, con lo que su hija Livia quedó condicionada por la penuria.
Por lo que respecta a la madre de Livia, conocemos su nombre, Aufidia, y poco más. Lógicamente, pertenecía a la gens Aufidia, una familia de origen plebeyo. Su padre —y, por lo tanto, abuelo de Livia— era Marco Aufidio Lurco, tribuno de la plebe en 61 a.C. No era uno de los grandes linajes de Roma, sino más bien una gens secundaria. En concreto, Marco Aufidio Lurco había nacido en Fondi, antigua ciudad de un pueblo del centro de la península itálica, los volscos, que estaba ubicada en la vía Apia, a medio camino entre Roma y Nápoles. Se trataba de una familia de la aristocracia local, alejada hasta el siglo I a.C. de las esferas de poder de Roma. Algunos autores antiguos consideraban que Tiberio, segundo emperador romano y primer hijo de Livia, había nacido precisamente en Fondi, donde la familia materna tenía propiedades.
De la primera juventud de Livia se sabe tan poco como de su infancia. Dado que aún estaba lejos de entrar en la vida del futuro emperador Octavio, las fuentes literarias no mostraron ningún interés en esa etapa de su vida. Podemos, sin embargo, intuir algunas cosas. Cabe pensar que, como era habitual entre las familias de notables, Livia fuera criada por una nodriza, una nutrix, generalmente de condición servil y que garantizara una buena alimentación al recién nacido sin perturbar la vida social y doméstica de la madre. Respecto a la educación, es seguro que la joven Livia recibió una de corte tradicional, que implicaba un primer periodo de aprendizaje de las tareas domésticas. Las primeras enseñanzas se impartían en el ámbito de la domus (el hogar), hasta los siete años, y estaban enfocadas a los hijos varones, pero también se extendían a sus hermanas. Como Livia no tuvo hermanos, probablemente dispuso de una institutriz para ella sola.
UNA EDUCACIÓN TRADICIONAL
A la edad de siete años, tanto los niños como las niñas podían acudir a la escuela, normalmente dirigida por un pedagogo de origen griego y condición servil. Aquellas escuelas no siempre eran espacios cerrados, a veces podían instalarse en un pórtico o un lugar abierto al público, donde los alumnos acudían a clase con su propia silla y su recado de escribir. La lectura, la escritura y algo de aritmética constituían las materias principales de este periodo educativo, que finalizaba hacia los 12 años. A partir de este momento, los varones proseguían sus estudios con la oratoria, la gramática, la filosofía y el canto, mientras que las mujeres daban por terminada su etapa escolar. Al hombre le esperaba la ciudadanía, la carrera política y militar. A la mujer, su función principal: prepararse para el matrimonio. La edad mínima de los hombres para casarse quedó fijada en los 14 años (aunque pocos lo hacían antes de los 16-18), mientras que para las mujeres se estableció a los 12, edad a la que no era en absoluto inusual que contrajeran matrimonio.
No es un dato seguro, pero las fuentes literarias insisten en que, ya en su edad adulta, Livia era una persona instruida, que leía perfectamente las cartas, con largos párrafos en griego, enviadas por su esposo, Augusto. Hay que tener en cuenta que la instrucción en griego formaba parte de la educación de los jóvenes aristócratas romanos y es de suponer que Livia gozó de una maestra particular para iniciarse en esta lengua, algo común entre las familias de alcurnia.
El matrimonio, concebido como la base de la familia a través de la concepción y la crianza de los hijos, llevaba a las jóvenes aristócratas a destinar una parte muy importante de su tiempo al cuidado del cuerpo, algo que se aprendía desde la infancia, como seguramente debió de hacer la joven Livia, una mujer de gran belleza natural según explican las fuentes históricas. A buen seguro se esmeró la futura emperatriz en realzar su atractivo físico, aplicándose afeites y cremas desde una edad bien temprana. Esto era algo absolutamente normal en las mujeres de rango senatorial, como las de la familia de Livia, pues la cosmética permitía cumplir con los patrones de belleza que se consideraban símbolos de estatus social. Uno de los elementos más preciados de ese canon era el cutis, que debía lucir luminoso, sonrosado y muy poco expuesto a la luz solar, nada que ver con la tez oscura y el rostro cetrino de las campesinas que se deslomaban trabajando en los campos de sol a sol.
Para conseguir la piel blanca y fina que las distinguía como hijas de la élite, las jóvenes aristócratas se acicalaban con todo tipo de cosméticos, algunos de los cuales incluían estaño y lanolina (cera de origen animal, extraída principalmente de las glándulas sebáceas del ganado ovino), aunque también era habitual el uso de productos vegetales, como el aceite de oliva y el vinagre. El poeta Ovidio, adulador en diversas obras de la emperatriz Livia, recomendaba el uso de polvos blancos —el polvo de mica, de origen mineral— para mantener la belleza del cutis. Igualmente, con frecuencia se recurría a las mascarillas para mantener la piel tersa, eliminar las pecas o el acné, pero quizás el procedimiento más afamado de todos fue el mencionado por Plinio el Viejo: bañarse en leche de burra, lo que algunas mujeres llegaban a hacer hasta siete veces al día.
Como indicio de buena salud, las mujeres romanas se maquillaban las mejillas coloreando los pómulos en tonos rojos, y a veces se pintaban con carmín los labios. El color rojo podía obtenerse de diversas formas, sobre todo extrayéndolo de tierras bermejas convenientemente tratadas, pero el pigmento más caro procedía del cinabrio, un mineral de gran valor, cuya explotación era un férreo monopolio estatal. El cinabrio es en realidad sulfuro de mercurio, y durante la época republicana se extraía de las minas hispanas de Sisapo (Almadén). Su utilización en la metalurgia y en la preparación de pinturas murales hacían de él un producto muy caro, pero su empleo en la cosmética femenina comportaba serios riesgos para la salud, porque se trataba de un compuesto formado por un 85 % de mercurio y un 15 % de azufre, elementos altamente tóxicos y cuyo contacto directo con la piel podía desencadenar el envenenamiento progresivo de sus usuarias. Se tiene constancia de que entre algunas jóvenes de buena familia se produjeron muertes debidas al abuso de estos deletéreos afeites.
Para las mujeres de baja extracción social, este refinado mundo de cosméticos, leches de burra y potingues caros y sofisticados era sencillamente inalcanzable Maquillarse con exóticos ungüentos, como la ceniza y la zurita para las cejas o el polvo de malaquita para las sombras verdes, que venían de muy diversos territorios del Imperio —cinabrio hispano, grasas de origen animal provenientes de Grecia, perfumes de Oriente— solo estaba al alcance de las privilegiadas que podían comprarlos, porque la inmensa mayoría luciría el resto de su vida un rostro, una piel y unos cuerpos huérfanos de cuidados y de coquetería, acordes con su humilde condición.
Este tipo de adorno público no mejoraba el rol secundario y marginal de la mujer; sin embargo, su protagonismo social fue evolucionando notablemente a lo largo del tiempo. Parece una anécdota, pero se trata de algo más: cuando en el año 215 a.C. se promulgó la Lex Oppia, que tenía por objeto limitar el número de joyas, lujos y carruajes que las nobles romanas podían exhibir en público, se estaba tratando de limitar y moderar no solo el despliegue de lujos de los grandes linajes romanos, sino la actuación cada vez más activa de estas mujeres. Pese a la oposición del senador, orador y pedagogo Catón el Viejo, dicha ley fue abolida en 195 a.C.
En la Roma de la época arcaica, la mujer era considerada mentalmente débil, y por eso, en documentos como las famosas Doce Tablas (las primeras normas jurídicas vigentes en la ciudad, redactadas a mediados del siglo V a.C.), la mujer quedaba férreamente sometida a la tutela de un hombre. Sin embargo, también en esas leyes se reconocía la capacidad de la mujer para heredar legítimamente de su progenitor, en una condición de paridad absoluta con los hermanos varones, según fuera la voluntad paterna. Esta medida no las liberó de su papel dependiente, pero abría una senda de discreta autonomía que ya en tiempos de Livia, y al menos desde el siglo II a.C., algunas figuras femeninas habían empezado a transitar, al asumir funciones cada vez más activas en la vida política y social de la República romana.
CONTRA EL SILENCIO
Como ya sucedía en el mundo griego, el comportamiento de la mujer romana tenía que ser silencioso, poco visible y modesto, y todo lo que en ella confería destellos o relevancia era percibido como negativo. No es por ello extraño que una de las divinidades más antiguas y veneradas en la Urbs fuera Tácita Muta, la diosa de la feminidad y del silencio por excelencia, cuya leyenda servía de ejemplo en la conformación de la feminidad. Se trataba de una ninfa de gran belleza pero también de gran charlatanería. Ningún secreto estaba a salvo con ella y no podía evitar hablar demasiado. Cuando Júpiter supo que, por la indiscreción de Tácita, se había conocido su amor por otra ninfa a espaldas de su esposa Juno, le arrancó la lengua y la confió a Mercurio. Cuando la trasladaba al Hades, Mercurio la violó y ella concibió dos hijos, los Lares Compitales o dioses de caminos y límites. Todos los años se celebraban en Roma las Fiestas Parentales, en honor de Tácita, la diosa que no solo era muda, sino que mostraba la insensatez de la mujer que utilizaba demasiado la palabra. Igual que Tácita debió haber callado, el ritual doméstico anual reforzaba la idea del silencio femenino y de la masculinidad de la palabra pública.
Un ejemplo de este rol sería el de Sempronia, la mujer de Escipión Emiliano y hermana de los hermanos Graco, históricos defensores de los plebeyos romanos. Cuando en 102 a.C. un impostor quiso hacerse pasar por hijo de Tiberio Sempronio Graco, un tal Erquicio, el tribuno de la plebe obligó a Sempronia a asistir a la asamblea para testificar si era o no su sobrino. El pueblo pedía a gritos que lo besara, mostrando así su parentesco, pero ella lo rechazó con desdén, sin abrir la boca. Sin embargo, a Sempronia no se le pidió declarar, puesto que no interesaban sus palabras, sino que se le pidió besar, algo femenino e íntimo que mantenía a la mujer alejada de un rol político más activo. Su gesto de rechazo y su silencio fueron valorados como un ejemplo de la mejor tradición de la matrona romana.
Otras mujeres hubo que se rebelaron contra la imposición del silencio. Un caso significativo fue el de Hortensia, la hija del gran orador Hortensio Hortalo. En el año 42 a.C., los miembros del segundo triunvirato (Octavio, Marco Antonio y Lépido), ante la necesidad de obtener nuevos recursos para afrontar la guerra civil que seguían manteniendo contra los asesinos de César, decidieron imponer a las 1.400 mujeres más ricas de Roma unas tasas destinadas a los gastos militares. Se trataba, lógicamente, de mujeres cuyos patrimonios no estaban bajo la tutela del padre o del marido, muertos muy probablemente durante las proscripciones y el conflicto bélico. Aquella medida fue considerada injusta por las afectadas, que por primera vez eran sometidas a tributo a pesar de no poder intervenir en la toma de decisiones y en la legislación que les afectaba. Por ello decidieron unirse y en primer lugar contactaron con las mujeres del círculo de los triunviros, como Octavia, hermana de Octavio, y Julia, la madre de Marco Antonio, que quisieron ayudarlas. Sin embargo, Fulvia, la esposa de Marco Antonio, se opuso a ellas. Buscaron entonces a un representante masculino que defendiera su privilegio de no pagar impuestos. Ante su sorpresa, nadie se ofreció, por lo que fue una de ellas, Hortensia —la mejor preparada, como hija del gran orador—, quien asumió esa tarea y se presentó directamente ante los triunviros. Pronunció entonces un famoso discurso, recogido por el historiador Apiano, en el que argumentaba que ellas no debían pagar impuestos, pues estaban excluidas de las magistraturas, de los cargos públicos, de los honores y de cualquier otro tipo de mando. También se quejó de que la guerra civil les había arrebatado a sus padres, maridos, hermanos o hijos, y no querían ahora con sus fortunas contribuir a nuevas tragedias. Era cierto que durante la guerra contra Aníbal las matronas romanas habían vendido sus joyas para ayudar al esfuerzo bélico, pero ahora se las obligaba a contribuir con impuestos forzosos, a lo que ellas se negaban. Los triunviros quisieron hacer callar a Hortensia, y mandaron a los lictores (funcionarios que escoltaban a los magistrados y actuaban también como fuerza de orden público) que expulsasen a las mujeres del tribunal, pero la multitud les increpó, de manera que decidieron posponer su decisión para el día siguiente. La presión de las mujeres resultó efectiva: los triunviros rebajaron a cuatrocientas el número de mujeres afectadas por el impuesto, y el resto de los recursos se obtuvo imponiendo préstamos obligatorios a los varones que poseyeran una fortuna superior a 100.000 denarios, fueran ciudadanos, libertos o extranjeros.
El episodio de Hortensia es significativo por diversas razones. Para empezar, su intención de influir en los triunviros a través de sus vínculos femeninos —esposas, madres o hermanas— demuestra hasta qué punto en el siglo I a.C. se había consolidado ya un cierto rol femenino —indirecto, pero influyente— en la gestión de los asuntos públicos. El hombre detentaba el poder, pero las mujeres de su gens tenían una cierta capacidad de intervención en las cuestiones que les atañían como mujeres.
Por otro lado, no hay duda de que el número de mujeres romanas poseedoras de un gran patrimonio se había incrementado enormemente. Los episodios cruentos de la guerra civil —y en especial las durísimas proscripciones, que en algunos momentos escaparon al control de los propios triunviros, con numerosos casos de asesinatos para obtener los patrimonios de los afectados— permiten explicar una parte de este incremento, pero sin duda no todo. El cambio en las formas de matrimonio y en la gestión de los patrimonios y herencias había permitido el surgimiento de un grupo de mujeres propietarias, con notable autonomía, nunca visto hasta entonces en la Roma antigua.
Los episodios de Sempronia y Hortensia permiten también analizar brevemente su contramodelo, es decir, lo que para los varones romanos eran los arquetipos de la mujer pérfida e intrigante que tan bien se adecuaba con la mentalidad de políticos como Catón el Viejo o Cicerón, fuertemente misóginos. Fueron los casos de Fulvia, la esposa de Marco Antonio, o de Clodia, la hermana de Publio Clodio, el violento tribuno partidario de Julio César. En estos casos, la independencia de carácter de la mujer, valorada como positiva en el caso de Hortensia, fue denostada por todos los historiadores romanos de la época, que consideraban esta actitud poco menos que como el origen de todos los males; algo así como la decadencia de la civilización romana.
Clodia, por ejemplo, nacida en el 94 a.C., todavía no estaba casada a los 20 años, lo que se juzgó como un indicio de su carácter independiente. Pertenecía a la familia patricia Apia Claudia y por ello había recibido una cuidada educación, que incluía el griego y la filosofía. Era una persona leída, que cultivaba la poesía. Se casó inicialmente con Licinio Lúculo, uno de los hombres más ricos y extravagantes de Roma (sus villas eran famosas por sus lujos, y sus cenas pasaron a la historia por los abundantes y exóticos platos ofrecidos a los comensales), pero se divorció rápidamente de él, por un conflicto con su hermano y por el rumor de su comportamiento licencioso mientras Lúculo estuvo fuera de Roma. Posteriormente contrajo matrimonio con Quinto Cecilio Metelo, cónsul en el año 60, quién murió súbitamente en el 59 a. C., según algunos envenenado. Mujer de gran belleza, empezó entonces una vida desenfrenada, que incluyó una relación con el famoso poeta Catulo, diez años más joven que ella, quien la inmortalizó con el pseudónimo de Lesbia. Las fuentes, siempre masculinas, nos indican que jugaba y bebía, alternando a la vez con diferentes hombres. Se la acusó de yacer con esclavos, de practicar orgías en su finca de Baia (una ciudad próxima a Nápoles) e incluso de cometer incesto con su hermano Clodio.
BANQUETES ROMANOS. Los banquetes eran una de las celebraciones sociales más apreciadas por el estamento patricio de Roma. El evento solía realizarse en el triclinium, sala principal de la domus («casa»), y previamente se celebraba un ritual consistente en una libación dedicada a los dioses Lares (protectores del hogar) y un lavado de manos. A pesar de esta solemnidad, estaban permitidas ciertas conductas que hoy no se tolerarían, como eructar, lanzar ventosidades y provocarse el vómito para seguir comiendo (bajo los lechos se colocaban recipientes para recoger lo devuelto).
A tenor del sufrimiento amoroso que muestra Catulo en sus poemas, siempre temeroso de que Lesbia lo abandone, parece claro que fue una mujer independiente, pero en realidad su imagen de persona calculadora, fría y licenciosa responde a los misóginos testimonios de Cicerón. También tuvo que ver en esta construcción arquetípica un lío de faldas en el que Clodia-Lesbia tuvo solo un papel secundario. Entre sus amantes figuraba Celio Rufo (amigo personal de Catulo, para mayor escarnio del poeta). Según nos transmiten las fuentes, Clodia le había entregado unas joyas que él utilizó para contratar a unos sicarios que debían asesinar al político Dion de Alejandría. El complot fracasó, Celio fue llevado a juicio y Cicerón lo defendió. Para conseguir su libertad, Cicerón acusó a Clodia de perversión y de mentir por despecho, al haberla abandonado Celio. El filósofo y orador no dudó en usar toda su capacidad retórica contra la acusada (con la que, al parecer, tenía ya una enemistad manifiesta): la trató de prostituta barata, de organizar orgías con esclavos, de presidir banquetes desaforados, etc. Es curioso que, en su discurso, Cicerón justificara el uso de la prostitución entre los jóvenes romanos, considerándola parte importante de las tradiciones de la ciudad, pero, a la vez, juzgara que esta actividad no tenía nada que ver con las pérfidas acciones de Clodia. Al final, Celio fue absuelto y toda la calumnia cayó sobre su otrora amante. A partir de este episodio, las fuentes históricas callan, pues nunca más se supo de su vida.
LA «AMBICIOSA» FULVIA
Si Clodia fue estigmatizada por los misóginos prohombres de la época con un arquetipo similar a la moderna calificación de «mujer fatal», Fulvia cargó con la etiqueta de mujer con ambición de poder, una suerte de lady Macbeth avant la lettre. Se trataba de un rol aún más peligroso, puesto que ponía en cuestión el omnipresente dominio masculino en la vida política.
Fulvia fue hija única de Marco Fulvio Bambalio, miembro de una gens plebeya, y de Sempronia, y siempre mostró su apoyo al sector popular, es decir, favorable a las reformas políticas que favoreciesen los intereses de las clases más modestas de Roma, la plebs, frente a los privilegios de los sectores senatoriales, los llamados optimates. Fue inicialmente la mujer de Publio Clodio, es decir, el hermano de Clodia, y compartía con él su apoyo a las políticas sociales de Julio César, como la repartición de grano y tierras entre los plebeyos. Tuvo dos hijos con Clodio, una de ellos Claudia, la primera mujer de Octavio. Además de ser tribuno de la plebe, Clodio dirigía diversos grupos subversivos que operaban en la ciudad y mantenían de manera violenta el control de la vida política, amenazando o atacando a sus oponentes. Pero en 52 a.C., durante un tumulto, fue asesinado por las bandas pagadas por los optimates y dirigidas por Milón, y Fulvia aprovechó sus funerales para buscar el apoyo popular, tras lo cual consiguió que el cuerpo de su marido fuera incinerado en el Senado, que fue en parte destruido.
Su viudedad duró poco. Tras los diez meses de obligatorio duelo, Fulvia se casó con Cayo Escribonio, otrora partidario de los optimates. Tras el matrimonio con Fulvia, Escribonio cambió su voto en el Senado a favor de César (probablemente a raíz de un soborno), contribuyendo así a engrandecer la fama de esta mujer que había conseguido trasladar el favor senatorial hacia la factio de los populares. Sin embargo, Escribonio murió en el año 49 a.C., luchando en África y dejó viuda a Fulvia de nuevo.
Fue entonces cuando Fulvia, que había amasado una importante fortuna, se desposó con Marco Antonio, el joven lugarteniente de César. Plutarco describe así sus ambiciones: «mujer no nacida para las labores de su sexo o para el cuidado de la casa, ni que se contentaba tampoco con dominar a un marido particular, sino que quería mandar al que tuviese mando, y conducir al que fuese caudillo». Juntos se convirtieron en un verdadero poder fáctico.
Al morir asesinado Julio César (44 a.C.) creyeron que podrían asaltar la dictadura. Marco Antonio parecía el claro sucesor, pero la aparición del joven Octavio, hijo adoptivo del dictador, retrasó sus planes. Fulvia no dudó en ofrecer a Octavio su hija, Claudia, para sellar con un matrimonio el segundo triunvirato (el pacto entre Marco Antonio, Octavio y Lépido). De nuevo, los intercambios de hijas y esposas eran un arma política de primera magnitud, y Fulvia la ofrecía para promocionar a su nuevo marido. Pero la alianza no funcionó, y pronto Marco Antonio y Octavio empezaron la lucha por el poder. Aquí, de nuevo Fulvia tuvo un importante papel. Algunos autores indican que fue ella quien intrigó para que Cicerón, el cónsul y afamado orador, fuera proscrito y ejecutado. Su animadversión hacia el tusculano se remontaba a la época de Clodio, quien, como tribuno, lo había desterrado, le había confiscado sus propiedades, e incluso había impedido por la fuerza reconstruir su casa al regresar a Roma. Precisamente Milón defendió la casa de Cicerón y así se iniciaron las disputas callejeras que terminaron con la vida de Clodio, lo que Fulvia no olvidó jamás.
Las fuentes se detienen en los tenebrosos detalles de la cabeza cortada del filósofo. Fulvia la puso sobre sus rodillas, abrió su boca y, tras estirar de su lengua, le clavó sus agujas para el pelo mientras le dedicaba toda clase de improperios. El gran enemigo de Clodia y de Marco Antonio era humillado en el regazo de aquella mujer que le había derrotado finalmente. Marco Antonio agradeció la ayuda de su esposa cambiando el nombre de la ciudad frigia de Eumea por el de Fulvia, y allí se acuñó una moneda en cuyo anverso fue retratada: se trataba de la primera moneda romana donde aparecía un personaje femenino no mitológico. Un hecho que no es muy conocido, pero que demuestra la evolución de la mujer en la sociedad romana, a la vez que la importancia política de Fulvia. Las mujeres empezaban a tener un nuevo rol en el imaginario romano y Fulvia era entonces la principal insignia de ese cambio.
Tras la muerte de Cicerón y con la consolidación del segundo triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido, Fulvia había casi conseguido su objetivo, como esposa del que parecía ser el mejor candidato para sustituir a Julio César. No parecía que el joven Octavio tuviera fuerzas suficientes para alzarse con el poder. Sin embargo, las cosas no siguieron el curso previsto.
Tras el pacto que repartió el poder entre los triunviros, correspondió a Marco Antonio el dominio de los territorios orientales, por lo que marchó hacia Egipto sin su esposa. Durante algún tiempo, Fulvia siguió desempeñando un importante papel en Roma, pero Octavio no continuó con el guion previsto y repudió a Claudia, la hija de Fulvia, y mostró las primeras discrepancias con Marco Antonio. Fulvia aprovechó el malestar que provocaba el asentamiento de los veteranos de Octavio en Italia para levantar a una parte de la población contra el triunviro. Reunió tropas en Perusa para enfrentarse a las fuerzas de Octavio, pero fue derrotada y Fulvia enviada al exilio, donde murió antes de reunirse con Marco Antonio. La situación pudo reconvertirse a la manera romana: Marco Antonio, ahora viudo, se casó con Octavia, la hermana de Octavio. Todo quedaba en familia, de momento.
Figuras como Fulvia y su hija Claudia, Escribonia, Octavia, Sempronia o Clodia muestran la vinculación que existía entre las distintas gens romanas a través de sus mujeres. Se trataba de nexos y de vínculos de colaboración en los cuales solía ser pasivo el papel de las mujeres, pero estas terminaron por adquirir un gran protagonismo en la evolución de los hechos históricos.
En este panorama, Livia Drusila fue un paso más allá, y no solo su primer matrimonio se convirtió, como era habitual, en una pieza clave para las alianzas familiares, sino que su posterior maternidad también fue un elemento esencial para certificar la continuidad del sistema. Livia no fue innovadora, pero sí promovió un cambio profundo en la percepción de la mujer romana, matrona pero a la vez con influencia política.
II
LA RIVAL DE CLEOPATRA
Siguiendo la voluntad familiar, en el año 42 a.C., Livia se casó con Tiberio Claudio Nerón, su primo. Entraba así en la vida adulta, y pronto cumplió con la función principal de cualquier mujer romana: dar hijos a su esposo. Nada hacía pensar que su vida tendría relevancia, pero su encuentro con Octavio la convertiría en primera dama romana.
CUANDO LIVIA CUMPLIÓ 16 AÑOS, UNA EDAD TRADICIONAL ENTRE LAS mujeres romanas para contraer matrimonio, su padre decidió casarla. Es este el primer dato realmente histórico que conocemos sobre el personaje, pues, si bien podemos suponer cuál fue hasta entonces su itinerario vital (nacimiento, educación, etc.), ningún autor antiguo tuvo interés en reflejarlo.
La fecha de su matrimonio, en el año 42 a.C., no fue en absoluto casual. Además de la razón biológica y cultural del matrimonio de una joven noble romana, diversos motivos contribuyeron a la decisión familiar de que Livia se desposase. Para Marco Livio Druso se acercaba el dramático final de la guerra civil tras el asesinato de Julio César, en la que había tomado partido por el bando republicano, el de los tiranicidas, a diferencia de otros muchos nobles romanos que no dudaron —en el último momento— en pasarse al lado de los triunviros.
Evidentemente, su previsible muerte hubiera dejado a su familia sin el pater familias y sin hijo varón que pudiera reemplazarlo, con las penosas consecuencias que todo ello hubiera comportado (tutela del pariente masculino más cercano para la mujer y la hija, disgregación del patrimonio, etc.). Una de las soluciones para evitarlo era casar a su hija, ya mayor de edad, con un varón, que así tomara las riendas del linaje. Era una buena opción para pilotar de manera controlada la continuidad de la familia.
Debemos recordar, además, que la participación de Marco Livio Druso Claudiano en el grupo de los asesinos de César, y por tanto su inscripción en la lista de proscritos, suponía no solo una condena a muerte, sino la pérdida y confiscación de su patrimonio. La boda de su hija, con su consecuente dote, permitía desviar parte de ese patrimonio hacia el futuro yerno y salvarlo del control estatal.
Pero esa no era la única opción de Marco Livio, ni su única apuesta. Parece que ya de manera testamentaria, es decir, poco antes de partir hacia el campo de batalla, tomó otra decisión habitual en estos casos: adoptar a un heredero que garantizara la descendencia. Marco Livio adoptó a Marco Livio Druso Libón, un joven emparentado directamente con Cornelio Sila, el dictador, y Pompeyo Magno. Poco sabemos de él, solo que dado el régimen testamentario romano, favorable a los varones, sin duda se quedó con la mayor parte del patrimonio familiar. Sin embargo, el hermanastro de Livia tuvo un papel indirecto en el futuro de Roma. Como hijo natural de Lucio Escribonio Libón, Marco Livio Libón tenía una tía paterna, Escribonia, que se acabaría convirtiendo en la segunda esposa de Octavio. El futuro Augusto conocería a Livia precisamente por su lejano parentesco con Escribonia. Como en una comedia folletinesca, la hermana del sobrino terminaría acostándose con el marido de la tía.
Pero debemos regresar al año 42 a.C., unos años antes del encuentro entre Octavio y Livia, para analizar el primer matrimonio de esta. El esposo escogido fue Tiberio Claudio Nerón Druso (llamado a veces Nerón Druso por la historiografía), un cercano miembro de la familia Claudia (la consanguínea de Livia), probablemente un primo suyo. En Roma existían duras leyes contra el incesto, que incluía hasta el segundo grado —por ejemplo, la boda entre Claudio y su sobrina Agripina solo pudo realizarse tras una autorización expresa del Senado—, pero el matrimonio entre primos no era en absoluto extraño, puesto que se trataba de una buena estrategia para mantener unido el patrimonio de la gens.
MATRIMONIO ROMANO. En Roma, el matrimonio podía ser un acto sagrado cuya ejecución requería un minucioso ritual, antes y después de la ceremonia, en el que se incluían sacrificios a los dioses y una cena nuptial.
Tiberio Claudio Nerón no era un personaje especialmente relevante de la alta sociedad romana, pero tampoco un desconocido. El mismo Cicerón había escrito en su favor una carta de recomendación al gobernador de Cilicia (algo habitual en la administración romana, dominada por las influencias familiares y el clientelismo), y parece que incluso estuvo a punto de casarse con Tulia, hija del célebre orador. En su carta de recomendación, cercana a una propuesta de extorsión en toda regla, Cicerón destacaba los contactos que Nerón tenía en Oriente, en Cilicia, y le insinuaba al gobernador que también podían serle útiles.
Su relación con Cicerón, y también el vínculo con la familia Claudia, situaba a Nerón en el bloque senatorial, pero en el año 48 a.C. cambió de bando. Apoyó la dictadura de César, y este le nombró primero comandante de la flota de Alejandría y posteriormente deductor (fundador) de las colonias de Arles y Narbona. Su carrera política con los populares iba viento en popa, pero el asesinato de Julio César la truncó, y Nerón no jugó bien sus bazas: volvió a cambiar de bando para apoyar a los tiranicidas y quedó así en la facción perdedora. Poco antes de la debacle de Filipos, sin embargo, y a diferencia de su suegro, consideró mejor cambiar otra vez su favor, gracias a lo cual salvó su situación personal.
Cuando se celebró la boda, Tiberio Claudio Nerón contaba con unos 40 años, y Livia —como mucho— unos 16. No sabemos con qué condiciones contrajeron matrimonio, pero cabe suponer un matrimonio cum manu, en la que la mujer pasaba a quedar bajo la protección de su nuevo marido, y su dote con ella. Era un tipo de casorio que dejaba poca independencia a la esposa, el más tradicional durante el periodo republicano.
No se trataba de una cuestión menor. El otro tipo de matrimonio, el sine manu