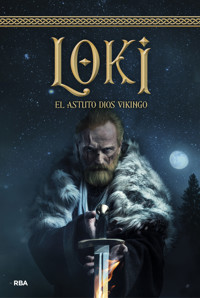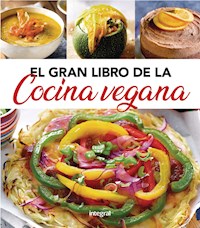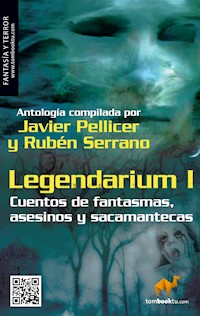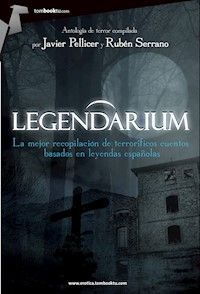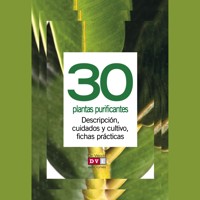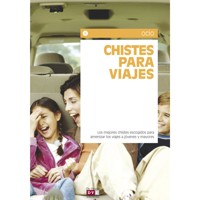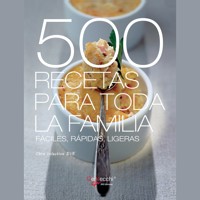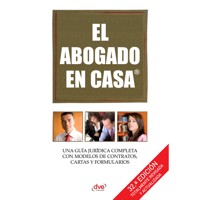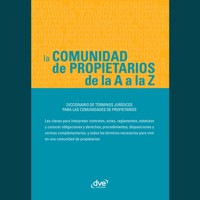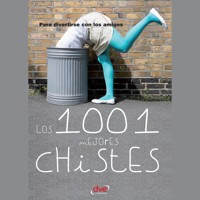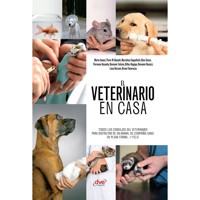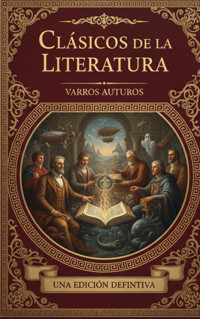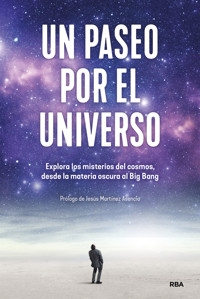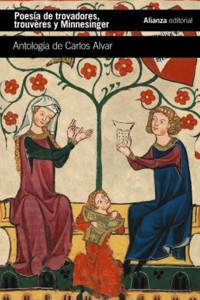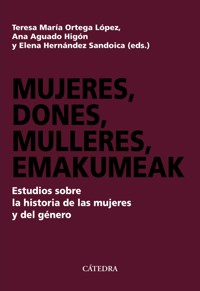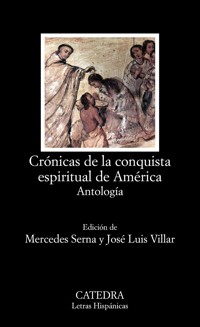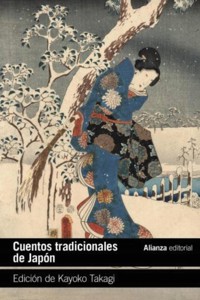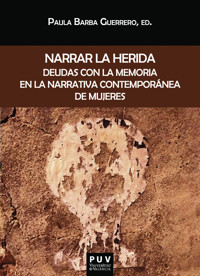
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans
- Sprache: Spanisch
En un contexto de crecientes crisis, la narrativa femenina contemporánea se erige como una herramienta para comprender las diversas formas en que las mujeres abordan, desafían y subvierten las realidades adversas. Este volumen reivindica el valor de las voces de mujeres contemporáneas que, con la vista en el futuro, reclaman su pasado y su presente visibilizando las deudas de representación y recuerdo que perduran en la actualidad. Se traza, en consecuencia, una genealogía literaria que da voz a las muchas violencias estructurales que invalidan y homogeneizan la experiencia femenina como medio para recuperar espacios de representación desde donde demandar reconocimiento, (re)escribir la experiencia y (re)articular su subjetividad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans
http://www.uv.es/bibjcoy
DirectoraCarme Manuel
Narrar la herida: deudas con la memoria en la narrativa contemporánea de mujeres© Autores y autoras del libro
Este volumen se enmarca en el programa «Narrar para reivindicar: genealogías literarias en femenino ante un mundo en crisis» (31-10ACT-23), dirigido por la Dra. Míriam Borham Puyal, de la Universidad de Salamanca, y financiado por el Instituto de las Mujeres mediante la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad para el año 2023.
Asimismo se encuadra en las actividades del Grupo de Investigación Reconocido Intersecciones: Literatura, Arte y Cultura en el Limen (iLAC) de la Universidad de Salamanca y del proyecto «¿Narrar la resiliencia para conseguir la felicidad? Hacia una narratología cultural» (PID2020-113190GB-C22), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
1ª edición de 2025Reservados todos los derechosProhibida su reproducción total o parcial
ISBN: 978-84-1118-563-9 (papel)ISBN: 978-84-1118-564-6 (ePub)ISBN: 978-84-1118-565-3 (PDF)DOI: https://doi.org/10.7203/PUV-OA-9788411185653Depósito legal: V-931-2025
Corrección: Xavier LlopisImagen de la cubierta: Sophia de Vera HöltzDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Impreso en España
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. HERIDAS DE MEMORIA EN LA NARRATIVA CONTEMPORÁNEADE MUJERES
Paula Barba Guerrero
IHEREDAR LAS CRISIS. LA ETNICIDAD EN LA MEMORIA CULTURAL NORTEAMERICANA
CAPÍTULO 1. DEUDAS PENDIENTES OWHAT WE LOSE: ZINZI CLEMMONS SOBRE EL LEGADO MATERNO COMO UNA CUESTIÓN ESTRUCTURAL
María Jennifer Estévez Yanes
CAPÍTULO 2. «SEGUIR SIENDO UN PROBLEMA»: EMANCIPACIÓN Y RESILIENCIA FEMENINA ENTHE NIGHT WATCHMAN (2020) DE LOUISE ERDRICH
Celia Cores Antepazo
IIENCARNAR CONFLICTOS. LA CRISIS DEL TESTIMONIO Y LA NARRACIÓN DEL TRAUMA
CAPÍTULO 3. NARRAR LA HUIDA DEL HORROR: MEDIACIONES DE LA GUERRAA PARTIR DE MARÍA LUISA ELÍO Y LUCÍA SOULLIER
Daniel Escandell Montiel
CAPÍTULO 4. «A TRAVÉS DE LOS CUERPOS ATORMENTADOS DE LAS MUJERES»: LA POESÍA DE TESTIMONIO Y LOS POEMAS CENSURADOS DE ANA BLANDIANA
Viorica Patea
CAPÍTULO 5. NARRAR PARA VISIBILIZAR: LA VISIÓN DE CLEMANTINE WAMARIYA SOBRE EL GENOCIDIO DE RUANDA
Sara Casco-Solís
IIIREESCRIBIR EL PASADO. EL MITO EN CRISIS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL
CAPÍTULO 6. RECODIFICAR A LA NUEVA MUJER: TRANSGRESIONES FANTÁSTICAS EN LA LITERATURA NEOVICTORIANA
Ana Tejero Marín
CAPÍTULO 7. LOLITAS INTERMEDIALES: RESIGNIFICAR EL MITO EN LA CANCIÓN POP DE LANA DEL REY Y BELÉN AGUILERA
Alejandro Sánchez Cabrera
INTRODUCCIÓN
HERIDAS DE MEMORIA EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA DE MUJERES
PAULA BARBA GUERREROUniversidad de Salamanca
Debido a la implementación de políticas neoliberales durante las últimas décadas del siglo XX y a la consolidación de una globalización compleja que se extiende hasta nuestro presente, se han establecido nuevos paradigmas sociales que alteran la relación entre la sociedad civil y el Estado, facilitando la proliferación de mecanismos de exclusión cultural y política (Duménil y Lévy, 2011; Schaeffer, 2022). Desde la configuración de nuevas fronteras invisibles y concéntricas (Balibar, 2004: 111) hasta la fortificación —y simultánea negación— de violencias pasadas, las primeras décadas del siglo XXI se han caracterizado por un incremento de crisis sociales interrelacionadas: crisis migratorias, culturales, económicas, políticas, crisis del Estado de bienestar, conflictos bélicos, crisis humanitarias, sanitarias, ambientales, etcétera.1 No sorprende, por tanto, que estudios académicos recientes califiquen el presente como ‘la era de las crisis’, destacando la ubicuidad de estos conflictos y las transformaciones políticas como ejes vertebradores de los nuevos modelos sociales del siglo XXI.
Esta necesidad y aceleración del cambio social en las micro y macroestructuras de las sociedades modernas ha conllevado notables dificultades y retrocesos en materia de género, pues, como indica Judith Butler (2024), los efectos del neoliberalismo han consolidado los sentimientos antifeministas de ciertos grupos conservadores, así como una serie de reacciones públicas contra los estudios y las políticas de género. De igual modo, diversos estudios feministas han demostrado cómo la adopción de ideologías neoliberales ha facilitado una redistribución de responsabilidades sociales que afectan significativamente a las mujeres. Concretamente, la ideología neoliberal permite que el Estado abandone su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y delegue dicha responsabilidad en cada individuo (Brown, 2006), lo que resulta en regímenes de inequidad y precariedad que determinan, en particular, las dimensiones de la vida social de comunidades históricamente precarizadas (Giroux, 2015: 20-21).
La inevitable adaptación a esta «cotidianeidad de la crisis»,2 como la denomina Lauren Berlant (2011: 81, 196), plantea una infinidad de retos en el presente, que abarcan desde la dificultad para explorar nuestra afectividad íntima desde parámetros no neoliberales hasta la problemática de escapar de modelos prefigurados de subjetividad femenina. Reclamar una diversidad y una autonomía de representación se vuelve, así, una demanda necesaria y legítima en la actualidad, especialmente como vehículo para reivindicar los efectos de la «heterogeneidad de un espacio global»3 plagado de contradicciones que fomenta la explotación de la diferencia (Mezzadra y Neilson, 2012: 59).4
Si partimos del reconocimiento de estas diversas crisis, este volumen busca indagar en las dificultades para representar los retos a los que se enfrentan las mujeres de nuestro tiempo. Para ello, Narrar la herida: deudas con la memoria en la narrativa contemporánea de mujeres parte de la premisa de que existe en la literatura contemporánea de mujeres un interés por abordar la crisis de representación a la que se enfrentan las mujeres, registrando un deseo de recuperar experiencias pasadas y presentes que permitan romper con las imposiciones de la feminidad normativa para reivindicar la individualidad de autoras con voz propia. Para ello, los distintos capítulos que conforman este volumen se articulan en torno al concepto de deuda con la memoria, que sirve para expresar la necesidad de revisar la representación cultural y literaria de mujeres mediante el estudio de reescrituras que reclamen «reconocimiento» (Felski, 2008: 12-17) y reparación de estas heridas de representación.
DEUDAS CON LA MEMORIA: NARRATIVAS DE MUJERES, MUJERES EN LA NARRATIVA
Al igual que el discurso social, la narrativa de mujeres ha participado históricamente de una «jerarquía de credibilidad conjugada en base al género»5 (Gilmore, 2023: 2). En este sentido, algunos modos literarios han facilitado una constitución opresiva de la feminidad a lo largo del tiempo, reproduciendo estereotipos que son el resultado de un poder social y político que, como aclara Judith Butler, no solo afecta al sujeto al subyugarlo desde fuera, sino que también conforma y constituye su subjetividad desde dentro (1997: 2), mediante un deseo de pertenencia y reconocimiento frente a la amenaza de un potencial borrado de la vida social colectiva. Contra el discurso público que reafirma la norma, la memoria subjetiva se erige como un pilar sobre el que reclamar una individualidad, una voz y una existencia propias.
En su introducción «Practicing Feminism, Practicing Memory», Marianne Hirsch alude al borrado colectivo de experiencias de mujeres para abogar por una resignificación del concepto de movilización del recuerdo (2019: 2-3). Hirsch explora el significado convencional de movilización en su acepción más bélica y lo entrelaza con un uso partidista y punitivo de la memoria colectiva. Al integrar el género en la movilización del recuerdo, la autora rechaza esta primera visión del recuerdo como elemento de venganza y defiende una activación de la capacidad subversiva de la memoria que permita visibilizar la negligencia de representación a la que se enfrentan algunas mujeres al tratar de expresar sus recuerdos y experiencias. Esta manera de proceder resulta particularmente necesaria a la hora de narrar recuerdos resultado de violencia interpersonal y estructural, pues, como anticipa Jenny Edkins, la memoria en estos contextos tiende a concebirse como una realidad irrepresentable e inexacta para evitar nombrar el agravio y ofrecer justificaciones por la herida (2003: 176).
La necesidad de recuperar el relato resulta especialmente significativa en el panorama sociopolítico actual, pues, como aclara Marianne Hirsch,
[e]n un contexto en que la transmisión histórica se ve frustrada por el desplazamiento de las fronteras nacionales, la realineación de las orientaciones políticas y el cuestionamiento, el borrado y el olvido de las historias … quienes sobreviven transmiten a sus descendientes mucho más que recuerdos dolorosos de tiempos de guerra. Sus preocupaciones y necesidades, el trauma y el duelo se intensifican debido a las posibilidades limitadas de reconocimiento a su alcance tras décadas de impunidad, negación política y polémica. (2022: 24)6
En su estudio, Hirsch localiza un sentido de deuda con la memoria colectiva que requiere de la descentralización crítica del pasado para enmendar la negación y el olvido históricos. En cierto modo, su teorización implica la movilización del recuerdo individual como un mecanismo para dejar atrás el relato principal de la nación. En consecuencia, pagar las deudas que mantenemos con la memoria histórica supone un acercamiento a lo que Paul Jay denomina «el giro transnacional en la producción literaria»,7 que se refiere a la elaboración de enfoques críticos en torno a las intersecciones entre la literatura, la cultura y la globalización que, de un modo u otro, informan y motivan nuevas representaciones en la narrativa contemporánea (2010: 176).
Esta evolución crítica hacia la descentralización de los estudios literarios ha sido analizada, entre otros, por Shelley Fisher Fishkin, quien en el contexto concreto de los estudios norteamericanos determina que la tarea fundamental de la crítica del presente no es sino impulsar un giro hacia lo transnacional, relegando el estudio de las narrativas del Estado-nación a un segundo plano (2005: 5) para dar respuesta a la crisis de representación del presente.8 Esta transformación implica adoptar una perspectiva bifocal que reconozca la relación dicotómica entre lo global y lo local como un medio para «expresa[r] contradicciones y tensiones entre las fuerzas constitutivas del presente» y poder comprender así el impacto de lo global en situaciones locales (Cvetkovich y Kellner, 1997: 1-2).9 En la crítica más reciente, esta correlación de crisis particulares y globales se teoriza como una «policrisis global», un término que confirma cómo la confluencia de múltiples sistemas globales resulta en crisis que se concatenan, interactúan y se sincronizan (Lawrence et al., 2024: 6), lo que marca significativamente nuestro día a día.
Ante la omnipresencia de lo crítico, este volumen aboga por estudiar el papel de mecanismos de escucha colectiva y otros modos de reparación, recuperación y reconocimiento para generar visiones alternativas de comunidad. Los capítulos que componen el volumen distinguen esas «impresiones» que según Ahmed configuran un sentir colectivo (2004: 27), reflexionando sobre los usos subversivos del lenguaje (Lukic, 2014: 45) en entornos transnacionales para teorizar subjetividades atravesadas por la otredad, en línea con las investigaciones de Kelly Oliver (2001: 7). Se ofrece, en consecuencia, un corpus compuesto de diversos géneros de representación del yo que van más allá del testimonio tradicional —entendido como un acto de reconocimiento que Terry Eagleton relaciona con la veracidad fática (2002: 85-86)— para comprender y ampliar el rol de las mujeres en la narrativa contemporánea y el valor de la narrativa contemporánea contradiscursiva escrita por mujeres. Este acercamiento crítico a otras historias ofrece reflexiones críticas y literarias sobre la «proximidad» desde las que rechazar regímenes interseccionales de inequidad impuestos a lo largo del tiempo (Berlant, 2022: 11).
Las aportaciones que conforman este libro por tanto examinan narrativas que desafían retóricas de homogeneización y ahondan en la dificultad de enfrentar imposiciones narrativas, sociales, culturales y políticas para ofrecer una nueva interpretación de realidades exiliadas al olvido colectivo. Así, los capítulos que integran este volumen se aproximan a esas deudas con la memoria que mantenemos hoy en día para reclamar el potencial afirmativo de la literatura de mujeres que, frente a la eliminación pública de sus experiencias, alzan la voz para hacer su realidad visible, invocando una esperanza que, como indica Sara Ahmed (2017: 2), ofrece posibilidades de cambio y transformación social.
CONTAR LAS CRISIS CONTEMPORÁNEAS:VOCES DE MUJERES ANTE LOS RETOS DE NUESTRO TIEMPO
Las aportaciones de este volumen buscan registrar expresiones y experiencias de género desde una perspectiva plural e interseccional, al tiempo que abordan diferentes contextos históricos y culturales y diversos momentos políticos. Para ello, escapan de la hegemonía canónica literaria al explorar trayectorias de mujeres que narran vivencias para reivindicar realidades socavadas.
Para abordar esta recuperación de la experiencia desde la diversidad geográfica y filológica necesaria, este volumen se divide en tres secciones. La primera presenta una lectura plural de las herencias contemporáneas de crisis culturales del pasado en el contexto de los Estados Unidos. En línea con las teorías de Ron Eyerman (2001), Marianne Hirsch (2008) o Michelle R. Jacobs (2023), las contribuciones de este primer apartado abordan el recuerdo como un elemento generador de crisis de reconocimiento desde el que visualizar las heridas de un pasado marcado por la violencia y sus ramificaciones presentes. El capítulo de María Jennifer Estévez Yanes, «Deudas pendientes o What We Lose: Zinzi Clemmons sobre el legado materno como una cuestión estructural», aborda esta premisa analizando las herencias traumáticas de las mujeres afroamericanas. Centrándose en las experiencias de pérdida y vulnerabilidad de la protagonista de Clemmons, Estévez Yanes teoriza el recuerdo cultural como una amalgama de lo personal y lo colectivo, y subraya el deseo de la autora de reparar la historia desde una estética de la posmemoria. Por su parte, el capítulo de Celia Cores Antepazo, «“Seguir siendo un problema”: emancipación y resiliencia femenina en The Night Watchman (2020) de Louise Erdrich», explora la recuperación de la memoria cultural e histórica de los nativos Chippewa en la novela de Erdrich para denunciar la violencia infligida sobre las mujeres nativoamericanas a lo largo de los siglos. Cores Antepazo analiza la relación histórica de las comunidades nativoamericanas con el gobierno estadounidense y contextualiza ejercicios de violencia racial y supervivencia indígena para visibilizar la deshumanización y la explotación de las mujeres nativoamericanas. Ambas contribuciones reconstituyen el pasado desde una estética del recuerdo cultural que entiende la etnicidad como un elemento vertebrador de la memoria para las comunidades racializadas de los Estados Unidos.
La segunda sección del volumen recoge esta trayectoria y la amplía, incorporando experiencias de mujeres enmarcadas en conflictos bélicos en otros contextos geopolíticos. Las aportaciones que la componen se orientan hacia la recuperación del yo a través del recuerdo íntimo, registrando testimonios de mujeres que hacen públicas diversas formas de violencia. Como continuación del interés de recuperación del pasado, el capítulo de Daniel Escandell Montiel, «Narrar la huida del horror: mediaciones de la guerra a partir de María Luisa Elio y Lucie Soullier», aborda la narración de recuerdos de guerra centrándose en los casos de María Luisa Elio durante el franquismo y Lucie Soullier como reportera de la guerra en Siria. Escandell Montiel examina la mediación del testimonio femenino al tiempo que revisa la posibilidad de adaptación de esa experiencia a medios narrativos multimedia no canónicos, como el videojuego. Su aportación recalca el compromiso ético del recuerdo personal como recuperación de una historia propia pero también como proceso de reconocimiento y sensibilización social. Por su parte, el capítulo de Viorica Patea, «“A través de los cuerpos atormentados de las mujeres”: la poesía de testimonio y los poemas censurados de Ana Blandiana», recoge el testimonio de la poeta sobre las condiciones y dificultades experimentadas por mujeres en Rumanía a finales del siglo XX, apelando a la solidaridad narrativa de la literatura testimonial para con quienes han experimentado sufrimiento. Con un claro énfasis en la construcción estética de la poesía de Blandiana, Patea reivindica el carácter ético de una narración que reclama las posiciones de las mujeres ante conflictos políticos y situaciones de represión. Por último, el capítulo de Sara Casco-Solís, «Narrar para visibilizar: la visión de Clemantine Wamariya sobre el genocidio de Ruanda», aborda el testimonio de Wamariya desde un enfoque poscolonial, combinando la teoría del trauma y los estudios de los refugiados para explorar la capacidad de la literatura de la diáspora a la hora de reivindicar sucesos que la historia colectiva prefiere abandonar al olvido. Para ello, Casco-Solís presenta el testimonio como un ejercicio de superación personal que permite visibilizar ejercicios de violencia estructural. En línea con las teorizaciones de Leigh Gilmore (2001) o Gillian Whitlock (2015), las aportaciones de esta sección examinan el potencial del testimonio de las mujeres y destacan sus implicaciones éticas.
La tercera y última sección de este volumen aborda la desarticulación de mitos culturales y estereotipos de género, y participa de esa estética de la memoria presente en los apartados previos mediante la denuncia de mitos limitantes y nocivos para las mujeres. El capítulo de Ana Tejero Marín, «Recodificar a la Nueva Mujer: transgresiones fantásticas en la literatura neovictoriana», relaciona dos géneros que miran hacia el pasado —la fantasía y la narrativa neovictoriana— para reivindicar la ficción especulativa como un espacio de interpelación histórica. A través de su lectura de la novela A Natural History of Dragons, de Marie Brennan, Tejero Marín descodifica el mito de que el recuerdo solo es accesible desde el realismo o la no-ficción al tiempo que reivindica el papel de las mujeres en la ciencia y en la sociedad victorianas, lejos de visiones estereotipadas. Por último, el capítulo de Alejandro Sánchez Cabrera, «Lolitas intermediales: resignificar el mito en la canción pop de Lana Del Rey y Belén Aguilera», analiza las relaciones intertextuales e intermediales en torno a la figura de Lolita, y dibuja una trayectoria desde los orígenes literarios del mito hasta sus reescrituras musicales y fílmicas más contemporáneas. Así, Sánchez Cabrera subraya el potencial de la canción pop para actualizar mitos culturales y ampliar nuestro imaginario colectivo. Además, ambas contribuciones buscan reivindicar el valor de narrativas populares como medios para reescribir y desmitificar discursos del pasado.
De este modo, Narrar la herida: deudas con la memoria en la narrativa contemporánea de mujeres traza genealogías literarias contemporáneas en femenino, entendiendo la crisis del presente desde una pluralidad de espacios, tiempos y experiencias que permiten reivindicar las diversas deudas con la memoria que aún se mantienen con las mujeres. En las narrativas que este volumen explora se visibilizan heridas que permanecen en la memoria individual de sus autoras y en la memoria colectiva de aquellas comunidades que se ven reflejadas en sus relatos, ofreciendo representaciones legítimas a fin de reclamar un futuro esperanzador.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AHMED, Sara (2004): «Collective Feelings: Or, the Impressions Left by Others», Theory, Culture and Society 2.2, pp. 25-42.
AHMED, Sara (2017): Living a Feminist Life, Durham, Duke University Press.
BALIBAR, Étienne (2004): We the People of Europe. Reflections on Transnational Citizenship, Princeton, Princeton University Press.
BERLANT, Lauren (2011): Cruel Optimism, Durham, Duke University Press.
BERLANT, Lauren (2022): On the Inconvenience of Other People, Durham, Duke University Press.
BROWN, Wendy (2006): «American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization», Political Theory 34.6, pp. 690-714.
BUTLER, Judith (1997): The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, Stanford University Press.
BUTLER, Judith (2024): «Gender Is Not A Culture War», IAI News, 21 de marzo de 2024, en línea: <https://iai.tv/articles/judith-butler-gender-is-not-a-culture-war-auid-2791?utm_source=reddit&_auid=2020>.
CRENSHAW, Kimberlé, Kehinde ANDREWS y Annabel WILSON (2024): «Blackness Is the Intersection», en Kimberlé Crenshaw, Kehinde Andrews y Annabel Wilson (eds.): Blackness at the Intersection, Londres, Bloomsbury, pp. 193-199.
CVETKOVICH, Ann y Douglas KELLNER (1997): «Introduction: Thinking Global and Local», en Ann Cvetkovich y Douglas Kellner (eds.): Articulating the Global and the Local: Globalization and Cultural Studies, Boulder, Westview Press, pp. 1-32.
DUMÉNIL, Gerald y Dominique LEVY (2011): The Crisis of Neoliberalism, Boston, Harvard University Press.
EAGLETON, Terry (2002): Literary Theory: An Introduction, Londres, Blackwell.
EDKINS, Jenny (2003): Trauma and the Memory of Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
EYERMAN, Ron (2001): Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, Cambridge, Cambridge University Press.
FELSKI, Rita (2008): Uses of Literature, Londres, Blackwell.
FISHKIN, Shelley Fisher (2005): «Crossroads of Cultures: The Transnational Turn in American Studies», American Quarterly 57.1, pp. 17-57.
GILMORE, Leigh (2001): The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony, Ithaca, Cornell University Press.
GILMORE, Leigh (2023): The #MeToo Effect: What Happens When We Believe Women, Columbia, Columbia University Press.
GIROUX, Henry A. (2015): Against the Terror of Neoliberalism. Politics Beyond the Age of Greed, Nueva York, Routledge.
HIRSCH, Marianne (2008): «The Generation of Postmemory», Poetics Today 29.1, pp. 103-128.
HIRSCH, Marianne (2019): «Practicing Feminism, Practicing Memory», en Ayşe Gül Altınay, María José Contreras, Marianne Hirsch, Jean Howard, Banu Karaca y Alisa Solomon (eds.): Women Mobilizing Memory, Columbia, Columbia University Press, pp. 1-25.
HIRSCH, Marianne (2022): «Debts», en Irene Kacandes: On Being Adjacent to Historical Violence, Berlín, De Gruyter, pp. 23-26.
JACOBS, Michelle R. (2023): Indigenous Memory, Urban Reality: Stories of American Indian Relocation and Reclamation, Nueva York, NYU Press.
JAY, Paul (2010): Global Matters: The Transnational Studies in Literary Studies, Ithaca, Cornell University Press.
LAWRENCE, Michael, Thomas HOMER-DIXON, Scott JANZWOOD, Johan ROCKSTÖM, Ortwin RENN y Jonathan F. DONGES (2024): «Global Polycrisis: the Causal Mechanisms of Crisis Entanglement», Global Sustainability 7, pp: 1-16. DOI:10.1017/sus.2024.1.
LUKIC, Jasmina (2014): «Transnational Turn, Comparative Literature and the Ethics of Solidarity: Engendering Transnational Literature», en Draga Alexandru, Maria-Sabina Mădălina Nicolaescu y Helen Smith (eds): Between History and Personal Narrative, Viena, LIT Verlag, pp. 33-52.
MANZANAS CALVO, Ana M. y Jesús BENITO SÁNCHEZ (2017): Hospitality in American Literature and Culture: Spaces, Bodies, Borders, Nueva York, Routledge.
MEZZADRA, Neil y Bret NIELSON (2012): «Between Inclusion and Exclusion: On the Topology of Global Space and Borders», Theory, Culture & Society 29.4/5, pp. 58-75.
OLIVER, Kelly (2001): Witnessing: Beyond Recognition, Mineápolis, University of Minnesota Press.
SCHAEFFER, Robert K. (2022): After Globalization: Crisis and Disintegration, Nueva York, Routledge.
SCHULTERMANDL, Silvia (2021): Ambivalent Transnational Belonging in American Literature, Nueva York, Routledge.
WHITLOCK, Gillian (2015): Postcolonial Life Narratives: Testimonial Transactions, Oxford, Oxford University Press.
1 Cabe señalar que entre estas crisis también se encuentra la pérdida del sentido de comunidad, que se ve sustituido por un fuerte individualismo y por la comercialización neoliberal de, por ejemplo, los cuidados o la hospitalidad (Manzanas y Benito 6).
2 «crisis ordinariness». Todas las citas procedentes de obras en inglés han sido traducidas al castellano por la autora de esta introducción.
3 «heterogeneity of global space».
4 Si bien este volumen, por su extensión, no puede aspirar a cubrir un abanico más amplio de esta crisis de representación, sí que reconoce, en línea con las teorizaciones de Kimberlé Crenshaw, Kehinde Andrews y Annabel Wilson, entre otros, que los distintos ejes de opresión interseccional que actúan para controlar y marginalizar al sujeto no pueden interpretarse como categorías separadas, entendiendo la identidad de género como una codificación plural, compleja y heterogénea (2024: 193-194). La referencia a la diferencia debe entenderse desde esta perspectiva interseccional, como un reconocimiento de la diversidad de experiencias y expresiones identitarias que se enfrentan a las imposiciones de la globalización.
5 «gendered hierarchy of credibility».
6 «In a context in which historical transmission is short-circuited by shifts in national borders, the realignment of political orientations, and the contestation, erasure and forgetting of histories …, survivors transmit more than memories of wartime suffering to their descendants. Their anxieties and needs, their trauma and mourning, are compounded by the limited possibilities of recognition that exist after decades of impunity, political denial, and contestation».
7 «the transnational turn in literary production».
8 No debe olvidarse que esta crisis del presente no es contemporánea, pues, como sugiere Silvia Schultermandl, la historia de la literatura norteamericana (entre otras) presenta representaciones ambivalentes de subjetividad transnacional a través de su historia (2021: 1-2).
9 «Dichotomies, such as those between the global and the local, express contradictions and tensions between crucial constitutive forces of the present moment».
IHEREDAR LAS CRISIS
LA ETNICIDADEN LA MEMORIA CULTURAL NORTEAMERICANA
DEUDAS PENDIENTES O WHAT WE LOSE: ZINZI CLEMMONS SOBRE EL LEGADO MATERNO COMO UNA CUESTIÓN ESTRUCTURAL1
MARÍA JENNIFER ESTÉVEZ YANESUniversidad de La Laguna
1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo reflexiona sobre los traumas heredados del pasado y la experiencia de la pérdida canalizados a través de la figura materna en la novela What We Lose (2017), de la escritora Zinzi Clemmons. Clemmons fue criada en Filadelfia por una madre sudafricana y un padre estadounidense. Creció en Swarthmore, Pensilvania, y pasaba los veranos en Sudáfrica. Fue a la Universidad de Brown, donde estudió teoría crítica, y luego obtuvo un máster en ficción en la Universidad de Columbia, donde trabajó con Paul Beatty, quien se convertiría en su mentor.
Su trabajo como escritora ha aparecido en Zoetrope: All-Story, The Paris Review Daily y en Transition, entre otros. También es cofundadora y antigua editora del Apogee Journal, una revista que aborda las políticas de identidad, además de editora colaboradora de Literary Hub donde escribe sobre temas que incluyen el reconocimiento de los artistas y escritores negros.
La autora es conocida por su novela debutante What We Lose, publicada en 2017, que fue finalista para varios premios literarios y le otorgó el reconocimiento del National Book Award 5 Under 35 de 2017. La novela explora temas de racismo, identidad, pérdida y duelo desde una perspectiva compleja que apunta hacia las intersecciones entre lo individual y lo colectivo a través de la relación madre-hija. La novela sigue a Thandi en su duelo por la pérdida de su madre a causa de un cáncer de mama y lleva al lector a diferentes momentos de la vida de la protagonista que revelan aspectos de su identidad y su historia como hija, mujer y madre y los traumas heredados que la acompañan.
En What We Lose, Clemmons presenta la experiencia de pérdida a través de una mirada que resuena con el pensamiento de Judith Butler, quien entiende la pérdida asociada a la vulnerabilidad como «consecuencia de nuestros cuerpos socialmente constituidos» y como reveladora de «algo acerca de lo que somos, algo que dibuja los lazos que nos ligan a otro» (2004: 46, 48). Partiendo de esta idea y siguiendo la estética de la posmemoria propuesta por Marianne Hirsch, Clemmons pone el foco en las respuestas afectivas a estos lazos, y así ilumina el legado de historias de trauma y violencia ajenas pero afectivamente próximas. Estas historias, como Hirsch afirma, son herencia de las deudas pendientes con pasados marcados por el trauma y la violencia, así como de las pérdidas y ausencias que resultan de sus heridas (2022: 25). Este legado, cuya herencia persiste en el presente, hace latente la necesidad de ahondar en las injusticias cometidas, así como de revindicar los gestos de resistencia que ponen de manifiesto (25).
La conexión viva de la posmemoria, como Hirsch la denomina (2021: 13), permite activar el sentido de pérdida y ausencia derivados de vivencias traumáticas cuyas heridas aún siguen abiertas, alertando del alcance de sus síntomas. Es a través de los actos de «leer, observar y escuchar» (2016: 82),2 y más específicamente, a través de la proyección narrativa, que el dolor y la pena que parecen tan abrumadoramente estáticos y absorbentes pueden reclamarse como procesos activos y transformadores en su dimensión más relacional y afectiva.
2. LA NOVELA Y SU FORMA RELACIONAL
Clemmons abre su novela con un pequeño prólogo donde plasma la inquietante sensación que a Thandi, la protagonista, le produce pensar en la incertidumbre de la muerte de su padre cuando aún trata de averiguar cómo llorar y procesar la dolorosa y latente pérdida de su madre. Justo después de este breve prólogo, Thandi nos desvela una clave fundamental para entenderla: «Nací cuando el apartheid estaba muriendo» (Clemmons, 2018: 7).3 Así, la protagonista nos ofrece una mirada hacia su interior, donde se presenta la interrelación entre las historias personales y la historia colectiva; es decir, entre lo íntimo y lo familiar con lo público y lo social.
Esta conexión entre lo personal y lo colectivo se manifiesta en la forma de la novela y revela una técnica que Kenton Butcher analiza partiendo de las ideas de Frederic Jameson sobre la falta de profundidad (depthlessness) que el posmodernismo trajo consigo (2023: 153-54). Butcher se basa en la contranimia de depthless para explicar que, al hacer referencia tanto a lo superficial como a lo insondablemente profundo, presenta una contradicción que ofrece una solución estética unificadora (151). Por tanto, aunque la estructura formal de la novela puede parecer subjetivamente superficial o fragmentada en una primera lectura, su apariencia contrasta con la profundidad emocional y la cohesión temática que realmente posee el texto (153-154). Además, Butcher extiende esta misma idea a Thandi: su historia refleja una entramado de conexiones culturales y sociales que abarcan múltiples dimensiones temporales y generacionales (153-54). En su aparente simpleza, la novela cuestiona las expectativas formales del lector a la par que revela una unidad y una profundidad subyacentes a través de Thandi y los múltiples contextos que habita.
Este aspecto de la forma es interesante puesto que la trama es en parte autobiográfica para Clemmons, quien comenzó a escribir esta novela mientras exploraba su propia historia de crianza por parte de su madre migrante sudafricana y a quien más tarde ella misma maternó durante su enfermedad. De hecho, la autora usa en la novela las notas que tomaba al final de cada día durante los meses que cuidó a su madre (en parte publicadas previamente en 2011 en su artículo «People I Have Known Who Have Died»), que intercala con gráficos dibujados a mano sobre las etapas de la muerte, fotografías, fragmentos de artículos periodísticos y blogs, folletos médicos, cartas o estadísticas. Esta combinación de medios con la ficción sirve a la autora para crear una especie de collage fragmentado en el texto, que a su vez sumerge al lector en la realidad de la memoria y el trauma de la protagonista y le hace comprender su pérdida, cuestionando la posibilidad de una única narrativa linear que refleja el proceso natural de cómo recordamos. De hecho, la propia autora describe el proceso de escritura de la novela como un collage en el que, además de intercalar diferentes estilos y narrativas textuales y visuales, alteró el orden de los eventos en diferentes ocasiones hasta obtener el resultado deseado (2017d: 14:10-15:10). Esta decisión confirma el deseo de la autora de ser partícipe de la vanguardia negra que ella misma afirma echar en falta como parte reconocida del canon literario (Clemmons, 2016).
Así, la narrativa oscila entre la narración en primera persona, que cuenta las vivencias personales de Thandi y que nos lleva a momentos de antes y de después de la pérdida de su madre en diferentes ciudades de Sudáfrica y los Estados Unidos, y, por otro lado, la narración en tercera persona, que reporta sucesos y eventos aparentemente inconexos que sirven para confirmar que la narrativa de Thandi y de su madre toca inquietudes y problemáticas más allá de ellas mismas, como veremos más adelante. Esta correlación se establece en el texto por medio de un estilo más periodístico y de reportaje, que guarda una clara conexión con la posmemoria. En su análisis de la novela, Butcher comenta cómo esta, lejos de reproducir los archivos que contiene y las realidades a las que estos se refieren, abre un espacio para explorar cada referencia, enmarcándola en contextos más amplios. Por ejemplo, Butcher analiza cómo, en What We Lose, la referencia a la icónica foto The Vulture and the Little Girl