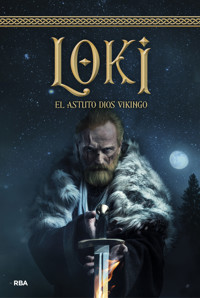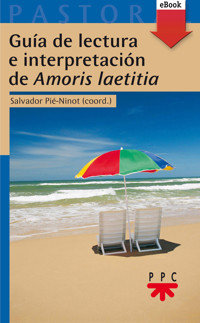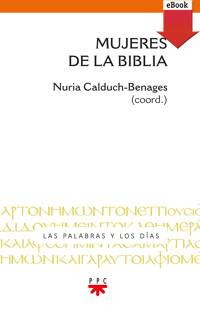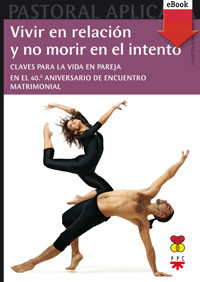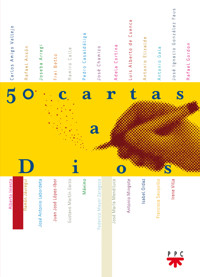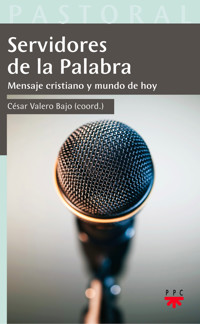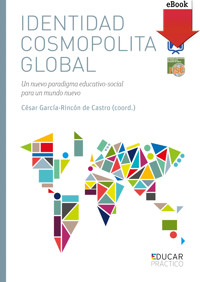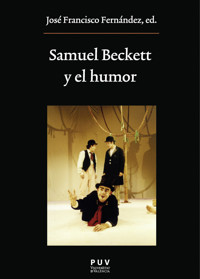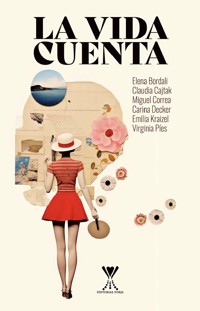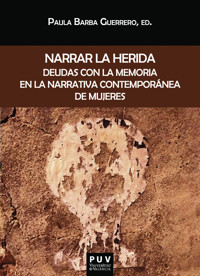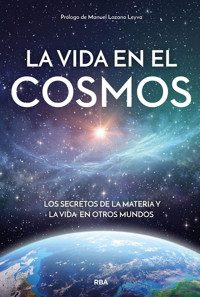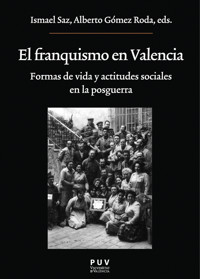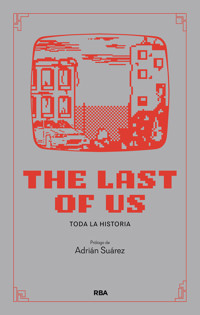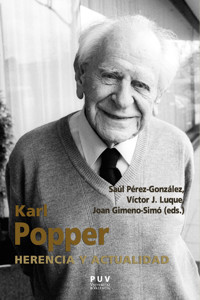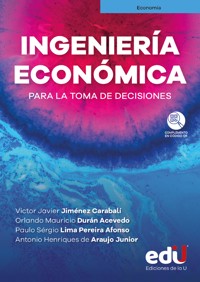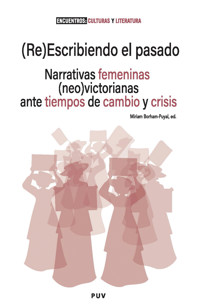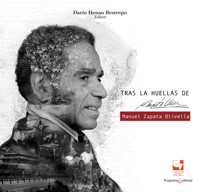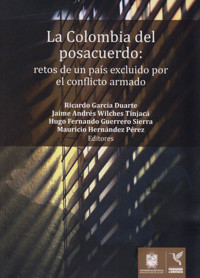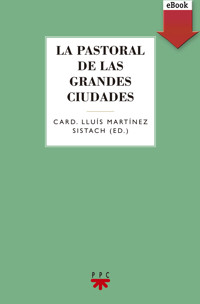
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: GS
- Sprache: Spanisch
En este tiempo de globalización en que vivimos, las grandes ciudades del mundo tienen retos, dificultades y posibilidades similares para el anuncio del Evangelio y para la realización de la misión de la Iglesia. El I Congreso Internacional sobre la Pastoral de las Grandes Ciudades -cuyas actas ofrece este libro- se gestó a raíz de unas conversaciones del cardenal Lluís Martínez Sistach con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano durante los días previos al cónclave de marzo de 2013 y unos días después con el ya elegido papa Francisco. "Aliento a todos -dice Francisco- a seguir reflexionando de manera creativa sobre el modo de afrontar la tarea evangelizadora en los grandes núcleos urbanos, cada vez en mayor extensión, y en los que todos necesitan sentir la cercanía y la misericordia de Dios, que nunca les abandona". Este libro recoge las nueve ponencias pronunciadas durante la primera fase del Congreso, a cargo del sociólogo español Manuel Castells; el antropólogo francés Marc Augé; el catedrático e investigador Javier Elzo; el experto en Patrística Angelo di Berardino; el pastoralista mexicano Benjamín Bravo; el vicario episcopal de Milán Luca Bressan; el rector de la Universidad Católica del Congo, Jean-Bosco Matand Bulembat; el vicario general de Lieja (Bélgica), Alphonse Borras; y el teólogo argentino Carlos María Galli, cuya exposición destaca porque aborda el proyecto teológico-pastoral y misionero de Francisco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
El 52 % de la población mundial vive hoy en grandes ciudades, y el proceso va en aumento. Siempre he considerado que estas grandes concentraciones urbanas interpelan la pastoral que realizamos en ellas, muchas veces con criterios rurales heredados de una época previa al actual boom urbano. La reflexión de los pastores de estas megápolis será una gran ayuda para configurar una pastoral urbana que facilite y haga más fecunda la presencia evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos. El Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que se ha celebrado en Barcelona responde a esta inquietud y a esta finalidad.
El papa Francisco, en la audiencia que nos concedió el 27 de noviembre de 2014, manifestó que se sentía próximo al Congreso y deseaba continuar el trabajo realizado al decirnos, en su interesante y rico discurso, que «en este momento reflexionando con vosotros quiero entrar en esta “corriente” para abrir nuevos caminos, y deseo también ayudar a superar posibles miedos que frecuentemente sentimos y que nos desorientan y nos paralizan».
Con la publicación de las Actas del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades podemos decir que el Congreso ha completado su labor. Se ha terminado un trabajo intenso y de gran relevancia, y ahora se abre el período de difusión de los contenidos del Congreso, para que puedan llegar a todos los países del mundo y contribuyan a desarrollar la necesaria pastoral de las grandes concentraciones urbanas.
En este tiempo de globalización en que vivimos, las grandes ciudades del mundo tenemos retos, dificultades y posibilidades similares para el anuncio del Evangelio y para la realización de la misión de la Iglesia. Siempre he pensado que los pastores de las grandes urbes deberíamos ayudarnos más compartiendo la reflexión pastoral y las experiencias eclesiales que vivimos en nuestras diócesis urbanas. El Sínodo de los Obispos de octubre de 2012 constató que hoy las transformaciones de las grandes ciudades y la cultura que expresan son un lugar privilegiado de la nueva evangelización. Es muy necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas y alcanzar con el Evangelio los núcleos más profundos del alma de las ciudades.
El Congreso de Barcelona ha tenido su origen, su finalidad y su método. Hacer una breve reseña de todo ello puede ayudar a valorar sus contenidos. El Congreso se gestó de alguna manera a raíz de unas conversaciones que mantuve con el cardenal Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano en aquellos días previos al cónclave de marzo de 2013 y unos días después con él, elegido ya obispo de Roma y sucesor de Pedro. El papa Francisco me manifestó su preocupación por la pastoral de la gran Buenos Aires y de las grandes urbes, coincidiendo con la mía por la megápolis de Barcelona y de toda su área metropolitana.
De regreso a Barcelona decidí celebrar un Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Y lo programé pensando en dos etapas: la de los expertos y la de los pastores diocesanos de grandes ciudades de los cinco continentes del mundo. Dos etapas necesarias y complementarias. Los expertos y los pastores se complementan y son necesarios para tener una lectura más completa de la realidad de las grandes urbes, porque para la pastoral de estas ciudades es necesario hacer también de ellas una lectura teológica sin la cual el conocimiento de la realidad sería muy incompleto. Como afirma el papa Francisco en su Evangelii gaudium, hay que «reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas» (n. 71). La ciudad pide ser interpretada teológicamente y no solo con un análisis sociológico, urbanístico, económico, etc. A juzgar por los resultados del Congreso, una vez terminado, considero que ha sido un buen método de trabajo.
Convenía que estas dos etapas del Congreso se celebraran con una cierta distancia de tiempo que permitiera a los pastores –cardenales, arzobispos y obispos– recibir las reflexiones de los sociólogos, pastoralistas, teólogos y otros especialistas para poder reflexionar como pastores, para poder dejarse interpelar y valorar en qué manera aquellos contenidos inciden en la presencia de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad y en el anuncio del Evangelio.
Para que el método escogido diera buenos resultados y permitiera una dinámica fluida era muy necesario que los contenidos de la primera etapa fueran ricos, sugerentes e interpeladores para la pastoral de las grandes metrópolis del mundo. Ello pedía escoger a los nueve ponentes de entre los mejores especialistas y que procedieran de distintos continentes, ya que se trataba de un Congreso de ámbito mundial. La etapa de los expertos se celebró los días 20-22 de mayo de 2014 en Barcelona. Deseo poner de relieve que en la celebración del Congreso se produjeron algunos «milagros», si se me permite esta expresión. Primer «milagro»: mi invitación a los ponentes para pronunciar la ponencia y participar los tres días del Congreso fue aceptada por todos. No es frecuente que una fecha vaya bien a nueve personas de distintos continentes y primeras figuras en su especialidad. Se produjo también un segundo «milagro», que es un elogio para estos ponentes: todos los ponentes sin excepción entregaron su texto antes de pronunciar su ponencia.
Todos los ponentes participaron por las mañanas en la lectura de las ponencias y en los diálogos posteriores. Esta participación de todos ellos tenía mucha importancia dado el método del Congreso, ya que las tardes de aquellos días reunían a los ponentes con quince expertos más en distintas especialidades, realizando un trabajo conjunto de reflexión y diálogo sobre los contenidos de las ponencias de la mañana, orientado a la elaboración de conclusiones o señalar contenidos o aspectos, cuestiones o sugerencias que pudieran ayudar a los pastores diocesanos en su trabajo en la segunda etapa del Congreso. De esta forma, gracias a la disponibilidad y a la competencia de los ponentes, se pudo elaborar un «Documento de síntesis» que, junto con las ponencias, se envió a los pastores diocesanos para que pudieran preparar su reflexión y su participación los días 24-26 de noviembre de 2014, en que se celebró en Barcelona la segunda etapa del Congreso.
Dada la finalidad de este Congreso dedicado a la pastoral de las grandes ciudades del mundo, la segunda etapa tenía una importancia especial. Era como la coronación del trabajo de todo el Congreso, inalcanzable sin la aportación de la primera etapa.
En la reunión de los pastores se trataba de poner en común las reflexiones de estos cardenales, arzobispos y obispos de cuatro continentes del mundo (Australia no estaba representada, ya que el cardenal Pell, arzobispo de Sidney, que aceptó participar, fue trasladado a Roma). Participamos solamente pastores, y todos éramos de alguna manera ponentes. El trabajo consistió en dialogar sobre los contenidos fundamentalmente del «Documento de síntesis», que fue muy elogiado por todos. Se trataba de ayudarnos como pastores de grandes ciudades con nuestras reflexiones a la luz del contenido que nos habían proporcionado los expertos, pero también a la luz de nuestra experiencia pastoral en grandes urbes. Esta segunda etapa puede ser equiparada al «juzgar» en el trabajo del Congreso. La primera nos había ofrecido el «ver» la realidad global de las grandes ciudades, dejándose el «actuar» a cada pastor diocesano con el trabajo de su propia Iglesia, aportando la riqueza de estos días de trabajo sinodal.
No se trataba de planificar la pastoral de ninguna de nuestras diócesis, sino simplemente de dejarnos interpelar por las reflexiones de los expertos sobre la realidad actual de las grandes concentraciones urbanas, enriquecernos con las reflexiones de los demás pastores y conocernos un poco más para podernos ayudar en el futuro para el bien de la pastoral de la propia Iglesia particular. Gracias a las abundantes y ricas intervenciones de todos los pastores tuvimos ocasión de elaborar y consensuar unas conclusiones que presentamos al papa Francisco.
Este Congreso Internacional nació de mis conversaciones con el papa Francisco y quise que terminara escuchando la voz del pastor de la Iglesia universal. Por ello pedí al papa que nos concediera una audiencia privada al grupo de los pastores diocesanos reunidos en Barcelona. Francisco nos concedió muy generosamente la audiencia para el 27 de noviembre por la mañana. De esta forma, el Congreso se inició y se clausuró cum Petro et sub Petro.
El papa Francisco es una voz muy autorizada en la pastoral de las grandes ciudades porque, como arzobispo de la gran Buenos Aires, siempre se interesó por esta temática. El 25 de agosto de 2011, el entonces cardenal Bergoglio pronunció el discurso de apertura del primer Congreso Regional de Pastoral Urbana. En sus palabras, el arzobispo de Buenos Aires habló de «la gran ciudad, un nuevo signo de los tiempos», e hizo historia de lo que supuso el Concilio Vaticano II, y en especial la constitución Gaudium et spes, para la comprensión del fenómeno de la creciente urbanización del mundo. En este discurso dijo que «la Iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para expansionarse» (texto del discurso en C. M. GALLI, Dios vive en la ciudad. Buenos Aires, 2011, pp. 390ss). Otro botón de muestra es el contenido dedicado a los desafíos de la culturas urbanas en su exhortación apostólica Evangelii gaudium, de 24 de noviembre de 2013 (cf. nn. 71-75). Este documento de Francisco ha sido un verdadero background teológico y pastoral de las dos etapas de este Congreso.
Fruto de su experiencia pastoral, en la audiencia del 27 de noviembre, el papa nos dirigió un discurso riquísimo de contenido eclesial y pastoral. Estas fueron sus primeras palabras:
Os hablaré a partir de mi experiencia personal, de uno que ha sido pastor de una ciudad populosa y multicultural como Buenos Aires. Y también a partir de la experiencia que hemos realizado juntos como obispos de las once diócesis que forman aquella región eclesiástica; con ellos, partiendo de diversos ámbitos y pruebas, hemos buscado en comunión eclesial afrontar algunos aspectos pastorales para la evangelización de aquel conjunto urbano que cuenta con una población de cerca de trece millones de personas, contacto con once diócesis. Buenos Aires tiene tres millones en la noche y casi ocho durante el día por el hecho de que muchas personas se desplazan a la ciudad [...] Buenos Aires está en el lugar decimotercero entre las ciudades más densamente pobladas del mundo.
Francisco quiso enriquecer los resultados del Congreso hablándonos de cuatro retos que son a la vez horizontes de una pastoral urbana. Retos, es decir, lugares desde los cuales Dios nos está llamando. Horizontes, es decir, aspectos a los que hemos de prestar especial atención. Los cuatro retos son: vivir un cambio de mentalidad pastoral; dialogar con la multiculturalidad; prestar atención a la religiosidad del pueblo; y atender a los pobres urbanos. Finalmente, el papa nos señaló las actitudes pastorales fundamentales para una pastoral en la gran ciudad: salir con el fin de suscitar la fe, como hizo Jesús con Zaqueo, y ser una Iglesia samaritana que atrae por su testimonio y se arraiga en las periferias existenciales de la megápolis.
El Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades celebrado en Barcelona terminó, pero continúa el trabajo perseverante al servicio de esta pastoral. Así nos lo pidió el papa Francisco en su mensaje que nos envió el 25 de noviembre en la celebración cultual-cultural que tuvo lugar en la singular basílica de la Sagrada Familia, con la participación de los pastores diocesanos y del pueblo de Dios reunidos en la emblemática iglesia situada en el centro de la gran ciudad de Barcelona: «Me alegro por los esfuerzos realizados y aliento a todos a seguir reflexionando, de manera creativa, sobre el modo de afrontar la tarea evangelizadora en los grandes núcleos urbanos, cada vez en mayor extensión, y en los que todos necesitan sentir la cercanía y la misericordia de Dios, que nunca les abandona». Para cumplir con este encargo he constituido la Fundación «Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades», que pretende prestar un servicio a una reflexión que debe ser de todos.
+ LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal Arzobispo de Barcelona
IPRIMERA FASE
EXPERTOS SOBRE GRANDES CIUDADES
(Barcelona, 20-22 de mayo de 2014)
SALUDO A LOS PARTICIPANTES
Cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH,
Arzobispo de Barcelona
Un saludo muy cordial a todos y a todas. Una salutació molt cordial a tots els congressistes. Je vous salue, vous tous, par votre assistance à ce Congrès Internationale. Un saluto molto cordiale a tutti voi che partecipate in questo Congresso sulla Pastorale delle Grandi Città. I cordially greet all of you who are attending this International Congress.
Inauguramos hoy la primera etapa del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Barcelona es estos días la capital del mundo de las grandes concentraciones urbanas.
Lo primero que quiero decir es que el sábado pasado concelebré la eucaristía con el papa Francisco en Santa Marta, y hablando con él de este Congreso me dijo que saludase a todos los congresistas y que les otorga su bendición apostólica. Francisco está muy interesado en esta iniciativa. Hoy hace veintidós años que el papa fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y recibió la ordenación episcopal el 27 de junio de 1992. Le felicitamos y rogamos por él y por su programa pastoral.
La iniciativa de organizar este Congreso es el fruto de unas conversaciones que mantuve con el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo del gran Buenos Aires, pocos días antes del cónclave, y con el ya papa Francisco. Coincidimos los dos en la preocupación por la pastoral de las grandes ciudades. Siempre he considerado que los pastores de las grandes ciudades tendríamos que ayudarnos más en la realización de la pastoral, y así lo pedía a hermanos míos de grandes archidiócesis. Hace unos años hicimos una experiencia, reuniéndonos en Barcelona con el cardenal arzobispo de Burdeos y con el arzobispo de Marsella. Como fruto de aquellas conversaciones con el papa Francisco decidí organizar este Congreso Internacional sobre la Pastoral de las Grandes Ciudades que hoy iniciamos en su primera etapa.
Hay que tener muy presente que la evangelización comenzó en las ciudades del tiempo de Jesús y después se propagó al mundo rural. Hoy, el 52 % de la población mundial vive en ciudades y se dice que el año 2050 será ya el 75 %. Dios vive en las ciudades. Y el papa Francisco nos dice que «necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas» (Evangelii gaudium 71). Durante estos días del Congreso contemplaremos las grandes ciudades con la ayuda de sociólogos, de pastoralistas, de teólogos y de representantes de otras especialidades, de muchísima competencia y provenientes de diversos continentes. Contemplaremos las grandes ciudades para ayudar a los pastores y a sus Iglesias diocesanas a ofrecer el Evangelio y el servicio que la Iglesia ha de prestar a las personas y a la sociedad. Contemplaremos las grandes ciudades para conocerlas mejor, para amarlas más y para poder ayudar a sus ciudadanos a descubrir la presencia de Dios.
En el programa del Congreso está fotografiada la gran ciudad de Barcelona, y en el centro, la basílica de la Sagrada Familia. La Iglesia presente en la ciudad. Dios presente en la ciudad. La belleza de la Sagrada Familia sabe hablar al hombre de hoy, conservando al mismo tiempo los rasgos fundamentales del arte antiguo. Su presencia podría parecer que establece un contraste con la ciudad, formada por edificios y calles que, al recorrerlos, muestran la modernidad a la cual somos enviados. Ambas realidades conviven y no desentonan; todo lo contrario, parecen hechas la una para la otra; la iglesia para la ciudad y viceversa. Aparece como evidente entonces que la ciudad sin la iglesia quedaría privada de algo que es sustancial, manifestaría un vacío que no puede ser llenado por ninguna otra construcción, sino por algo más vital que impulsa a mirar hacia arriba sin desfallecer y que conduce al silencio de la contemplación.
Las grandes ciudades son ambivalentes, ya que al mismo tiempo que ofrecen a sus ciudadanos unas posibilidades infinitas también aparecen en ellas numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la vida de muchos. El papa Francisco habla de que existen muchísimos «no ciudadanos», que son los «ciudadanos a medias» o los «sobrantes urbanos» (cf. Evangelii gaudium 74).
El Sr. Alcalde ha puesto de relieve los diferentes aspectos sociales, espirituales y humanos que comporta la realidad de las grandes ciudades a sus habitantes. La Iglesia y las otras religiones trabajan en el tercer sector, en el campo social, para ayudar a humanizar la vida de los ciudadanos.
En el mismo documento antes citado, la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa nos habla de la necesidad de una «Iglesia en salida» (n. 24). Él nos reitera que hemos de ir a las periferias geográficas y existenciales. Pienso que nuestro Congreso Internacional contribuye a poner en práctica el programa que el papa Francisco nos ha propuesto. El Congreso ha de contribuir directa e indirectamente a evangelizar, y la Iglesia, como nos recordaba Pablo VI, existe para evangelizar; evangelizar es su misión esencial.
Considero que con el trabajo de este Congreso facilitamos la aplicación del programa que el papa Francisco nos ha propuesto en Evangelii gaudium, y que consiste en la transformación de todo lo que se pueda y que sea necesario en la acción eclesial para facilitar la evangelización. Las conferencias, los diálogos y las reflexiones de estos días nos ayudarán a conocer la realidad de las grandes concentraciones humanas, y esto facilitará una programación y una acción pastoral más adecuadas. Estamos convencidos de que el Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en las grandes urbes, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida, y vida abundante.
El Congreso Internacional que comienza hoy no acabará el próximo jueves. El Congreso continúa. El trabajo de estos días, el de los ponentes, el de los expertos y el de los congresistas, lo ofreceré a los pastores de grandes ciudades del mundo para que valoren dicho trabajo, y de esta manera pueda enriquecer el encuentro de estos pastores los días 24, 25 y 26 de noviembre en Barcelona, con objeto de reflexionar sobre el trabajo que vamos a realizar estos días, para intercambiar experiencias pastorales con el fin de llegar a unas conclusiones sobre la pastoral en las granes ciudades.
Este Congreso Internacional tendrá una clausura muy especial y muy valiosa. El papa Francisco, muy interesado en nuestro trabajo, me ha concedido una audiencia para todos los pastores el 27 de noviembre de 2014. Le llevaremos las conclusiones y escucharemos su palabra, fruto de su interés de siempre por la pastoral de las grandes ciudades.
Me place agradecer a todos, autoridades, obispos y congresistas, vuestra participación en este Congreso, y de manera muy especial a los ponentes y a los expertos, ya que, al invitarles a participar en nuestro encuentro, me han contestado inmediatamente aceptando la invitación y manifestando que participarán todos en el Congreso estos tres días de mayo. Deseo que el trabajo de las sesiones sea muy fructífero y que todos nos encontremos bien en esta acogedora y bellísima ciudad de Barcelona, sede de la Iglesia metropolitana.
PONENCIAS
1
ÁNGELES Y DEMONIOSDE LAS GRANDES CIUDADES
LA METROPOLITANIZACIÓN DEL MUNDO Y EL PAPEL DE LA RELIGIÓN EN LOS PROBLEMAS SOCIALES URBANOS
MANUEL CASTELLS
1. Vivimos, en 2014, en un planeta mayoritariamente urbanizado en el que el 52 % de la población vive en ciudades. Dicha proporción alcanzará a dos tercios de la humanidad en 2050 (véase grafico). La población urbana en América Latina alcanza ya el 80 % en 2014. Europa es 70 % urbana en 2014 y superará el 80 % en 2050. Lo más significativo es que el núcleo de este proceso de urbanización es una forma especial históricamente nueva: lo que denomino la región metropolitana. A ello se refiere en realidad la expresión «grandes ciudades». Pero la región metropolitana no es simplemente una ciudad más grande. No es una ciudad en realidad, es un conjunto de formas de hábitat que incluye espacios naturales y agrícolas junto con zonas urbanizadas discontinuas conectadas por ejes de transporte y generalmente fragmentadas funcionalmente, socialmente e institucionalmente. Es una conurbación de grandes dimensiones resultante de la fusión de núcleos urbanos preexistentes, de la suburbanización periférica del espacio rural y del crecimiento de diversos centros urbanos en una metrópolis policéntrica (Hall/Pain, 2006; Castells, 2010). Tomando como indicador aproximado de metropolitanización la proporción de población urbana que vive en asentamientos de más de cinco millones de personas, los mapas presentados en anexo muestran el crecimiento de esta forma urbana entre 1950 y 2025. En 2014 alcanzó el 18 % de la población urbana en el mundo, y la proyección al 2025 es del 23 %. La tabla en anexo presenta las treinta mayores regiones metropolitanas por nivel de población en 2010, así como sus proyecciones. A título de comparación incluí en dicha tabla algunas regiones metropolitanas del sur de Europa y de América Latina.
El patrón de crecimiento metropolitano es la expresión especial de dos grandes procesos característicos de nuestro tiempo: la globalización y la revolución en tecnologías de información y comunicación (Castells, 2010). La globalización está constituida por una red de redes que articulan todas las actividades humanas. Esas redes se construyen en torno a procesos de creación de valor en los que la flexibilidad de la red permite conectar los territorios que tienen valor y desconectar los que no lo tienen. De ahí surge la concentración especial de los espacios valorados y la emigración de personas, y movimientos de capital, hacia dichos espacios, escapando de los territorios marginados por dicha lógica. Es más, la sinergia entre distintos nodos de valor (por ejemplo producción, poder, tecnología, talento, salud, educación) incrementa el valor producido en los principales nodos territoriales en donde coinciden más y mejores nodos de las distintas redes. La concentración espacial de los nodos más valorados de cada red se expresa en la forma de región metropolitana, en un proceso acumulativo: cuanto más grande es la concentración de riqueza y poder, más crece esa región metropolitana con respecto a otros territorios, cualesquiera que sean las consecuencias sobre la calidad de vida.
Paradójicamente, las tecnologías de comunicación digital, en redes telecomunicadas, no dispersan a la población, como profetizaban los futurólogos, sino que aumentan la concentración espacial. Ello es así porque la concentración territorial genera economías de sinergia y economías de aglomeración al tiempo que permiten articular todo el planeta en una red de metrópolis que funcionan como una unidad productiva actuando en tiempo real a escala planetaria. Ahora bien, esas mismas tecnologías permiten la descentralización especial de actividades y residencias dentro de las regiones metropolitanas, conduciendo a la fragmentación espacial y social en inmensas extensiones de urbanización difusa.
De modo que la globalización articulada por las tecnologías de telecomunicación, información y transporte rápido concentran población y actividades en grandes metrópolis, conectadas globalmente y descentralizadas localmente. Más allá de las metrópolis, el mundo rural queda marginado y los patrones de urbanización pasan a depender en su dinámica de los nodos metropolitanos que estructuran el planeta.
2. Las regiones metropolitanas, como siempre fue el caso de las grandes ciudades en la historia, concentran la riqueza y el poder en todas las sociedades. También son los lugares en donde se desarrollan con más facilidad la cultura, la creatividad y la innovación, fuentes esenciales del bienestar humano. Por consiguiente, tanto en situación de crisis como de bonanza es en esas regiones metropolitanas en donde existe una mayor dinámica de crecimiento económico, de creación cultural (Hall, 1998). Y es en ellas donde existen mayores oportunidades en el nivel personal. Los servicios sociales esenciales, y en particular educación y salud, también siguen a la población y a la riqueza en su localización, proporcionando mejores condiciones de vida básicas a sus residentes en comparación con las otras formas de hábitat. Lo cual actúa como polo de atracción para la emigración creciente del campo y de las regiones periféricas a las regiones metropolitanas.
3. En esas regiones metropolitanas se concentran los grupos sociales más ricos y poderosos, y también los grupos sociales mayoritarios desarraigados de sus hábitats tradicionales en busca de una mejora de vida, generalmente para sus hijos. El resultado es una extrema desigualdad social que se incrementa a la vez como consecuencia de la crisis y del desarrollo desigual. Se da, pues, una mayor desigualdad y una mayor polarización entre las personas, con un impacto más negativo para las mujeres, niños, minorías étnicas e inmigrantes. La pobreza, en la última década, se ha reducido en la mayor parte de los países, y también en las regiones metropolitanas, en proporción de la población (por ejemplo, en América Latina se redujo del 40 % al 29 % de la población), pero en número de personas la pobreza ha crecido más en las regiones metropolitanas que en cualquier otro hábitat, por lo cual su visibilidad e impacto social es mucho mayor en el mundo metropolitano.
4. En las regiones metropolitanas, el crecimiento económico se combina con altos niveles de desempleo y subempleo, así como un alto grado de informalidad en la ocupación (en la mayoría de América Latina el empleo informal supera el 40 % del empleo urbano, con la consiguiente precariedad de vida. Aun así, la educación y la salud han mejorado en la mayoría de las metrópolis y proporcionan mejores prestaciones que en el país en general y, desde luego, que en las zonas rurales. Ahora bien, se trata, en general, de mejoras cuantitativas más que cualitativas. Es decir, escolarización, cultura sanitaria, pensiones de jubilación o asistencias. Pero con escasa calidad en los servicios prestados, en la medida en que el aumento de escolarizados y asegurados no se corresponde con los recursos públicos asignados a la cobertura de las nuevas necesidades de una creciente población metropolitana. En Europa, sin embargo, las políticas de austeridad derivadas de la crisis económica han deteriorado el Estado del bienestar, invirtiendo la tendencia positiva en prestaciones sociales, de educación, salud y empleo que existía en años anteriores.
Ahora bien, en su conjunto, la metropolitanización, por su dinámica de creación de riqueza, aún muy desigualmente repartida, ha supuesto una mejora genérica de las condiciones de vida de la población en términos de las medidas tradicionales de ingresos, empleo, educación y salud. Para analizar la relación entre urbanización, metropolitanización y condiciones de vida de las personas he calculado una serie de regresiones estadísticas sobre una base de datos mundial a partir de los datos organizados por diversas agencias de Naciones Unidas, con resultados que se presentan en anexo. Mediante una serie de ecuaciones de regresión que miden la relación entre crecimiento urbano y metropolitano y una serie de indicadores de nivel de vida, observo relaciones estadísticamente significativas y positivas entre dicho crecimiento y la esperanza de vida, así como con la disminución de la mortalidad infantil. La metropolitanización es correlativa positivamente con la mejora de la infraestructura en la provisión de agua y de alcantarillado, así como con los servicios de educación y salud a la población. Es decir, constato que hay efectivos positivos de la metropolitanización sobre algunos elementos básicos de la vida de las personas, a pesar de la acumulación de problemas sociales en las grandes urbes y de la mayor visibilidad de estos problemas. Con todo, la metropolitanización incide positivamente en el desarrollo humano considerado en términos tradicionales.
5. Sin embargo, es esencial señalar que hay nuevas formas de deterioro de la vida, apuntando a lo que yo llamaría un modelo de desarrollo inhumano. En concreto se observa:
– Destrucción ecológica creciente en las regiones metropolitanas, así como en el ecosistema global como consecuencia de un modelo territorial que no integra en el crecimiento los impactos negativos sobre el medio ambiente. Utilizando algunos indicadores, por ejemplo la urbanización, se correlaciona fuertemente con la contaminación atmosférica y con muertes por contaminación.
– Deterioro de la vida cotidiana y de las condiciones de vivienda y de transporte. Por ejemplo: el % de población en vivienda informal, generalmente autoconstruida, en 2005 era el 26 % en Argentina, 50 % en Bolivia, 29 % en Brasil, 18 % en Colombia, 32 % en Venezuela, 36 % en Perú, 41 % en Filipinas, 47 % en Pakistán, 66 % en Nigeria, 70 % en Bangladesh, 33 % en China, etc.
– Pero lo peor es la desintegración del tejido social. Estudios tanto cuantitativos como cualitativos en distintos países asocian el proceso de metropolitanización con la destrucción de la comunidad, la tendencia creciente al individualismo insolidario y a la competición salvaje. Empíricamente (véase anexo), la metropolitanización se correlaciona con la desconfianza con respecto a los vecinos y también con respecto a la sociedad en general. Hay también relación estadística significativa entre la tasa de crecimiento metropolitano y sentimientos tales como el esperar que las otras personas en general te traten injustamente.
– Hay también una explosión de la cultura del consumismo en las grandes metrópolis, sobre todo entre los jóvenes. Esta es una fuente importante de frustración, porque la mayoría de jóvenes no pueden acceder en realidad a ese consumo comercializado, constituyendo un incentivo para la cultura de la delincuencia.
– Destrucción del espacio público por modelos especulativos apoyados en gobiernos municipales corruptos o dispuestos a sacrificarlo todo por el crecimiento económico local. El resultado es la desaparición paulatina del espacio de convivencia, raíz de la cultura urbana.
– Incremento sustancial del tiempo de transporte, que acorta el tiempo de vida cotidiana para las personas.
– Así se constituyen enormes metrópolis anónimas, segregadas socialmente, pero sin diferenciación espacial, sin identificación simbólica entre habitantes y hábitat.
Así pues, el crecimiento económico generalmente asociado a la metropolitanización mejora las condiciones de vida en niveles individuales, pero contribuye a una degradación de los patrones de vida colectiva.
6. La expresión más directa de la degradación de la vida social en las regiones metropolitanas es el ascenso de la práctica de la violencia urbana y de la cultura del miedo.
– Los datos indican que hay un alto nivel de violencia ligado al individualismo competitivo y a la desigualdad social. Se observa una correlación estadísticamente significativa entre el crecimiento metropolitano y los asaltos a las personas, las muertes violentas y la tasa de homicidios. Este nivel de violencia se debe en parte a la economía criminal como conexión perversa local/global y a la cultura de la droga (particularmente en Colombia, México, América Central, Nigeria y Suráfrica). Pero el miedo se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana y a cualquier contexto, incluso en áreas que no están bajo control de las bandas de narcotraficantes.
– La percepción de la violencia y el miedo son aún más acentuados que la ya de por sí grave realidad de la violencia. Los datos muestran que el crecimiento metropolitano se correlaciona con la desconfianza y el miedo con respecto a las personas en general.
– En el trasfondo de esta agresividad social se encuentra la cultura de la competitividad para salir adelante de cualquier forma. La ideología neoliberal es la ideología dominante, y sus efectos no son solo políticos, sino sociales y personales.
– La situación se agrava por el declive o ausencia de redes de protección social en muchos países, por la crisis política del Estado del bienestar.
– El resultado son millones de jóvenes sin perspectiva, actualmente más educados y aun así bloqueados en el mercado de trabajo formal.
– Los problemas sociales se acentúan por la corrupción institucional sistémica, y en particular policial, en la mayoría de países del mundo.
– Las cárceles, con condiciones infrahumanas, se convierten en escuelas de crimen.
– La expulsión de la vivienda formal vuelca parte de la vida social a la vida en la calle en áreas descontroladas o controladas por mafias locales.
– En el conjunto de las sociedades asistimos a una verdadera «crisis del alma», evidenciada por el deterioro de la salud mental, en particular en oleada de casos de depresión, alienación, desesperanza, suicidio. En los países desarrollados, más de la mitad de las mujeres adultas toman regularmente medicamentos antidepresivos. Hay millones de niños que son tratados con potentes drogas (como el Ritalin) para «calmarlos» cuando reclaman atención con su hiperactividad. A esa crisis masiva frecuentemente responden las instituciones de cuidado de salud mental mediante medidas de aislamiento y medicación masiva de control (estimulada por las empresas farmacéuticas) en lugar de tratamientos curativos.
– El envejecimiento global conduce en las regiones metropolitanas a grandes capas de mayores que se encuentran en una vejez marginada, sin refugio para su soledad.
7. En ese contexto es particularmente grave la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, locales y nacionales.Dos tercios de los ciudadanos desconfían de sus gobiernos y un 80 % rechaza a los políticos. Asistimos a un hundimiento de la confianza. Los ciudadanos se perciben sin protección y sin esperanza (Castells, 2009). Y, aun así, allá donde hay gobiernos locales que innovan y protegen surge la esperanza, como hemos podido observar recientemente en Medellín, México DF o Río Grande do Sul.
8. La cultura de los medios de comunicación de masas, dominada por el sensacionalismo y los intereses comerciales, se convierte en amplificador de la crisis personal y moral. Por otro lado, la autocomunicación de masas, representada por Internet y redes sociales, compensa parcialmente el vacio social, sosteniendo la construcción de autonomía personal, cultural y política. Los datos de la encuesta mundial de 2010 del British Computer Institute muestra una relación positiva entre el uso de Internet y la satisfacción de las personas con su vida, en particular las mujeres y los estratos pobres, por los efectos de empoderamiento y sociabilidad que Internet conlleva. Pero, al mismo tiempo, la cultura de Internet puede, en ciertos contextos, contribuir a la fragmentación individual en las grandes metrópolis.
9. En el nivel colectivo se producen reacciones de reconstrucción de la vida socialpara escapar del anonimato, la violencia y el miedo:
a) Comunitaria-identitaria, cerrándose sobre la comunidad, con riesgo de fundamentalismo cultural.
b) Nuevos movimientos sociales, frecuentemente mas allá de los partidos y organizaciones tradicionales que tratan de reconstituir el tejido social y las instituciones democráticas.
Pero no solo de protesta vive la gente. ¿Qué pasa con las personas?
10. La familia tiene un papel esencial en la reconstrucción del tejido social y en la estabilización material y espiritual de las personas. Pero esta acción correctiva de la familia se ve atenuada por el hecho de que la familia patriarcal está en crisis y otras formas de institución aún no aparecen, aunque entre jóvenes y mujeres surgen algunos embriones (Castells/Subirats, 2008).
11. En situaciones de crisis social y personal, como las que se producen crecientemente en las grandes metrópolis, históricamente la religión ha tenido un papel esencial de consuelo, refugio, protección. Y de hecho observamos un crecimiento de la religiosidad en el mundo en paralelo a la metropolitanización, tal y como se puede observar en los gráficos presentados en apéndice.
Sin embargo, las instituciones religiosas mayoritarias, en nuestro contexto, están también en crisis de legitimidad, en particular la Iglesia católica.
Sobre la base de los datos presentados en los gráficos con respecto a la evolución reciente de las religiones en el mundo propondré algunas reflexiones.
En primer lugar se constata el crecimiento de las personas que se declaran religiosas en el mundo, en términos tanto absolutos como relativos. El porcentaje de personas religiosas en el total de la población mundial se incremento desde el 83 % en 1980 al 89 % en 2010. Por tanto, en contra de una percepción eurocéntrica, la inmensa mayoría de la población del planeta es religiosa, y cada vez más.
Ahora bien, si nos referimos a los católicos, observamos un descenso significativo en términos de su proporción en la población mundial y de la población religiosa. Los católicos pasaron (pasamos) del 19 % de la población mundial en 1980 al 15 % en 2010. Y del 22 % de religiosos al 17 % en las mismas fechas. Este descenso no puede deberse a factores demográficos, porque el grueso de católicos se encuentra en América Latina, en donde sigue creciendo la población, en contraste con Europa.
Comparando religiones en porcentaje de población se observa un aumento de musulmanes, hindúes y otros cristianos (fundamentalmente cristianos renovados [evangélicos] en fuerte crecimiento, en particular en América Latina, a expensas de los católicos). Junto al descenso de los católicos se observa un fuerte y significativo descenso de los no religiosos, en particular en Europa (probablemente debido al incremento de la religión en Europa del Este).
Comparando por regiones. La caída más fuerte de católicos es en América Latina, en menor grado Europa y Estados Unidos. Esa caída en América Latina se debe sobre todo al incremento de otros cristianos y de no religiosos (estos últimos en contraste con su evolución en otros países). En Europa, incremento de otros cristianos (anglicanos, ortodoxos) y caída, en cambio, de no religiosos. La única región del mundo en donde hay un incremento de los católicos es África.
Es esencial observar no solo la pertenencia religiosa, sino la práctica entre los religiosos. En este sentido es significativo que la caída más fuerte de práctica religiosa se produce en España, seguida de Brasil, dos países tradicionalmente católicos. Les siguen Estados Unidos y Turquía. Cae también la práctica religiosa en países latinoamericanos, excepto en Uruguay (por el efecto de los evangélicos). Aumenta en Alemania y Europa oriental, así como en Corea e India.
12. Por el contexto en que se elabora esta ponencia sería importante reflexionar sobre los factores que contribuyen al declive de la influencia de la Iglesia católica en el mundo. Aquí mis apuntes son simplemente indicativos y no basados en investigación, aunque las hipótesis que apunto podrían ser investigadas. He aquí algunos elementos posibles que, en su conjunto, contribuirían a ese declive.
La Iglesia católica:
a) En términos generales, en aquellos países en que es hegemónica es percibida como cercana a las élites dominantes y timorata en su crítica social. En algunos casos, ciertas congregaciones se utilizan como forma de legitimación de poder oligárquico, tal como los Legionarios de Cristo (en cuyo caso también se constituyó como una red de pederastia por su fundador).
b) En la imagen pública no se moviliza suficientemente en defensa de las condiciones de vida de los pobres.
c) Se percibe frecuentemente como alejada de la problemática de la gente y no da ejemplo de pobreza y sacrificio, excepto en casos heroicos de testimonio.
d) No asume los derechos de las mujeres, en particular el derecho al divorcio, que en muchos casos es necesario para mantener relaciones familiares sanas. Tampoco el derecho al aborto en ningún caso, y, aunque el problema en este ámbito es complejo, es percibido por muchas mujeres como que niega su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su vida. La no igualdad de sexos en la Iglesia católica, por la prohibición a las mujeres de ejercer como sacerdotes, complica la relación a mujeres cada vez más autónomas.
e) Para la mayoría de los jóvenes, la doctrina de la jerarquía eclesiástica se basa en criterios rígidos y anticuados.
f) No se persigue, denuncia y sanciona con suficiente determinación la oleada de abusos sexuales y pederastia en el seno de la Iglesia, y se encubre y protege a los perversos. Esta ambigüedad de la jerarquía ha hecho un tremendo daño a la imagen pública de la Iglesia, sobre todo en Europa y Estados Unidos.
De ahí el declive de la Iglesia, el aumento de secularismo y, sobre todo en América Latina, el aumento de los evangélicos y de religiones tradicionales (como afrobrasileñas o afrocaribeñas). Y esto sobre todo en las grandes ciudades, donde los problemas sociales son mayores, la individualización mayor, la violencia mayor y la apertura a nuevas corrientes religiosas más acentuada. Es significativo el fuerte desarrollo del pentecostalismo en África, América Latina y en el mundo, a pesar de la práctica sistemática de estas Iglesias de manipulación ideológica y explotación económica de sus fieles.
13. También, como contraste a las críticas formuladas, quisiera aportar mis reflexiones sobre posibles vías de reconstrucción de los vínculos entre la Iglesia católica y la comunidad de sus fieles, no como estrategia de mercado para la Iglesia católica, sino como factor general de mejora social en muchos países. Tal vez inspirándonos del crecimiento de la Iglesia católica en África, en condiciones muy difíciles, como ejemplo del espíritu de la Iglesia de los pobres. Algunas líneas indicativas podrían ser, en sintonía con las reflexiones expresadas por el papa Francisco, valiente renovador de la Iglesia católica:
– Salir a la calle y fundirse con los sectores populares, tomando la defensa de sus reivindicaciones.
– Creación de comunidad en el nivel espacial, transformando las parroquias en centros sociales multifuncionales que sean también a la vez de lucha social y de plegaria.
– Enfoque valiente de diálogo con los jóvenes, sin tabúes, directo y sin prejuicios.
– Cultura, arte y música pop como formas de agregación social.
– Conectando con la especificidad de las comunidades étnicas y su religiosidad, enlazando con su historia y aceptando el sincretismo, la multiplicidad de expresiones del Dios único.
– Intervenir en las redes sociales de uso general, no para captar, sino para evangelizar, no en redes sociales eclesiásticas, sino en donde estén los jóvenes.
– Enfrentarse a la violencia sicaria y a la policía corrupta, restableciendo la autoridad moral de la Iglesia. Proteger a la gente. Disposición a la ejemplaridad del valor y al martirio, como hizo el arzobispo de San Salvador y tantos otros.
– Crítica frontal a la iniquidad y corrupción de las instituciones políticas. Limpiar las finanzas de la Iglesia, como el papa está limpiando el Banco Vaticano.
– Apoyarse en el ejemplo y palabra del papa Francisco. Vivir como él vive, escuchar como él escucha, obrar con decisión como él hace.
Conclusión
La historia de la humanidad es una lucha perpetua entre el bien y el mal. Cada construcción humana entremezcla elementos de esta lucha en cualquier dimensión y forma de la existencia. Nuestro nuevo entorno de vida, nuestro hábitat del siglo XXI, caracterizado por una urbanización mayoritaria apoyada en una red global de grandes metrópolis, expresa la capacidad de la especie para el progreso, así como para su autodestrucción. En esta lucha se debaten los miles de millones de personas que viven en las grandes ciudades, buscando el apoyo de la religión para encontrar el camino del bien frente a las oleadas destructivas del mal que torturan su existencia. La Iglesia católica tiene ante sí un gigantesco desafío. De cómo lo afronte depende el que sea instrumento divino para remediar el dolor del mundo o que los humanos busquen otras sendas para su salvación cotidiana.
Referencias
Estas referencias mínimas, por razones de economía del texto, se refieren a las obras que remiten a un conjunto más amplio de referencias.
M. CASTELLS, Communication Power. Oxford, University Press, 2009.
–, «Globalization, Networks, Urbanization», en Urban Studies (noviembre 2010).
P. HALL, Cities and Civilization. Nueva York, Pantheon, 1998.
P. HALL / K. PAIN, The Polycentric Metropolis. Londres, Earthscan, 2006.
APÉNDICE
2
EL PLANETA COMO LUGAR.CIUDAD-MUNDO Y MUNDO-CIUDAD
MARC AUGÉ
Tradicionalmente, la antropología estudia las relaciones sociales en un espacio determinado, teniendo en cuenta el contexto en que se dan tales relaciones. Por eso la antropología se interesa, en primer lugar, por la evolución del mundo actual, sintetizado en dos términos vinculados entre sí: urbanización y globalización.
Por otra parte, para comprender claramente este mundo, indudablemente sería necesario llevar a cabo algunos estudios antropológicos sobre el espacio virtual y sus variados usos, considerando en todo caso el hecho de que los medios de comunicación de masas y, más en general, todos los medios de comunicación se ponen de parte de la relación objeto de la comprensión y, a la vez, del contexto que hay que tener en cuenta. Dicho de otra manera y en la medida en que el uso de estos medios afecta a una parte cada vez mayor de la humanidad, la distinción entre relación y contexto es cada vez más artificial.
Precisamente esto es lo que pretenden descubrir y reconocer, más o menos libremente, los arquitectos, o al menos los que se esfuerzan en fundamentar su actividad en una base teórica. No es sorprendente que, desde hace algunos años, el tema del «contexto» esté en el centro de sus preocupaciones. Junto con otros cuantos puntos se ha podido señalar, especialmente en la región de París, el desastre estético y social derivado de la indiferencia respecto al medio ambiente. El mismo centro de París intra muros padeció el cáncer de los años cincuenta y sesenta, en los cuales la necesidad de construir rápidamente tenía precedencia sobre cualquier otra consideración. Es suficiente embocar cualquier calle de París para ver asomar, en forma de masas más o menos compactas, edificios funcionales, desgraciadamente víctimas de una cierta degradación, que se alzan entre construcciones antiguas o que se remontan a la época del plano de Hausmann. Su presencia no sería en absoluto curiosa si no respondiese exclusivamente a la preocupación, del todo moderna, por la diversidad y coexistencia de estilos y tiempos diversos. Sin embargo, a menudo solo es resultado de la prisa y de la negligencia.
Por otro lado, la cuestión de las periferias es más compleja desde el momento en que las realizaciones arquitectónicas han sido a veces producto de una reflexión realizada sobre el punto en que se cruzaban el ideal del pueblo de origen («trabajamos sobre el pueblo») y la preocupación por modernizar las viviendas de las clases proletarias. Todos los conjuntos de grandes proporciones, todos los «bloques», tenían que tener tiendas y servicios cercanos para poderse hacer un puesto en la «comunidad» en el que poder vivir juntos cómodamente. La ingenuidad de esta utopía de la segregación se manifestó a finales de los años setenta con el aumento del paro y el «reagrupamiento familiar», cuando muchos «trabajadores inmigrantes» pasaron a ser «parados con asistencia» y padres de familias numerosas: el lugar de la «comunidad» acogió a familias en dificultad, procedentes de diversos orígenes y provenientes de fuera. Nunca se ha hablado tanto de integración social más que después de haber creado las condiciones de exclusión social en nombre de una ideología del lugar que, en un primer momento, no tenía ninguna voluntad de crear guetos. «Condenados a arresto domiciliario», los «jóvenes de la ciudad» han comenzado a su modo la simbolización, han creado territorios delimitados, definidos y objeto de prácticas rituales sometidas a una regulación minuciosa.
Hace quince años, el etnólogo David Lepoutre analizó de cerca el mundo de los preadolescentes que vivían en la Cité des Quatre Mille («Ciudad de los Cuatro mil»), en la Courneuve, y que, a su manera, elaboraban una «cultura» en el sentido antropológico del término. A lo largo de su investigación, concretada luego en un libro de referencia (Coeur de banlieu, «Corazón de barrio». Odile Jacob, 1977), con ocasión de una visita que hice a aquel lugar, me pude dar cuenta del esfuerzo psíquico e intelectual que suponía la inmersión en un ambiente a la vez tan cercano y tan lejano. Había experimentado la misma sensación un poco antes, al visitar a Gérard Althabe en la vivienda social donde vivía en Saint-Denis. En especial se interesaba por los contactos que se establecían en los huecos de las escaleras o en los rellanos. Sociabilidad mínima entre personas de múltiples orígenes. Después de haber estado y recorrido África y Sudamérica, y después de repetidas experiencias de largos viajes por el mundo global, me he dicho algunas veces que la tercera etapa debería ser la realizada por Alhabe en las diversas periferias del mundo: el estudio de algunos de los asentamientos considerados con justicia símbolos de la segregación, aunque derivan de los grandes y rápidos movimientos de población, los cuales, con el crecimiento demográfico, serán el fenómeno más importante del nuevo siglo.
Los arquitectos son los testigos de esta situación en la que la conexión entre las relaciones sociales y su contexto es cada vez más problemática. Algunas estrellas de la profesión participan en la uniformización estética del planeta, imponiendo su estilo, fácilmente identificable, en las megalópolis de los diversos continentes. Otros hacen lo mismo de modo más discreto y afirmando que tienen en cuenta, de vez en cuando, el contexto circundante, el paisaje y hasta la historia. Ahora bien, dado que es imposible que en todo momento nos apoyemos en el paisaje circundante, esta preocupación, por sincera que pueda ser y que, en ocasiones, proviene del sentido común, tiene todos los ingredientes de una fórmula convencional. Fuck the context! («a la mierda el contexto»), escribió en una ocasión Rem Kolhas. Indudablemente quería decir que, en el mundo global, el contexto ya no existe. La misma Tierra funciona sin contexto y todos los días la recorremos en todos los sentidos en la televisión o en Internet.
El contexto ya no existe, pero existen las ciudades. Dada la continua extensión del tejido urbano se perfilan dos tareas: reestructurar lo ya existente y dar un nuevo centro a la ciudad, probar soluciones que permitan eliminar material y simbólicamente la separación entre la ciudad intra muros junto con su entorno y el mundo urbano. Cuando se da el peligro de convergencia entre fractura espacial y social encontramos la lógica y la definición del lugar.
Si por lugar entendemos un espacio en el que es posible leer la estructura social, habrá que caer en la cuenta de que las grandes ciudades del mundo son lugares en la precisa medida en que no es posible distinguir en el espacio urbano, no tanto puntos de referencia históricos iluminados para los turistas llegados de otros lugares, cuanto más bien la discontinuidad, las rupturas y las desigualdades que caracterizan la sociedad actual. Hoy en día, la auténtica oposición se da entre el el «mundo-ciudad» –caracterizado por todos los aspectos de la transparencia y la evidencia, recorrido velozmente por los grandes de este mundo, por los hombres de negocio, turistas y arquitectos, cuya imagen se encuentra en todas las pantallas y en los escaparates de las agencias de viajes y que, en nuestra opinión, es hoy día el objeto de la uniformización estética e ideológica– y la «ciudad-mundo», la megalópolis, en cuyo interior se perciben claramente todas las diferencias sociales, étnicas, culturales y económicas, donde la miseria está al lado de la opulencia y donde un puñado de kilómetros separa los mayores laboratorios de investigación científica de las zonas «devastadas» a las que se apartan los analfabetos. En este vasto lugar de la ciudad-mundo coexisten varios lugares. El drama de los exiliados y de los emigrantes, cada vez más numerosos, está en el hecho de que, después de los sueños de la partida, alimentados más o menos por las imágenes del mundo-ciudad, a su llegada tienen que afrontar la cercanía inaccesible del «lugar del otro», el que ya se encontraba allí antes. El lugar, por definición, no es acogedor; cada uno tiene su puesto y ha de guardarlo. El extranjero es mantenido a distancia y, en la mejor hipótesis, se le exhorta a crear un lugar todo suyo. El lugar de la ciudad-mundo no escapa a esta regla.
El mundo-ciudad se ha convertido en el contexto de la ciudad mundo y hace localmente causa común con ella. Su presencia se expresa mediante una triple pérdida de centro:
1) Pérdida del centro de la ciudad, cuyo espacio se rediseña para garantizar el vínculo con el resto del mundo y en el que los grandes centros cada vez están más representados por los aeropuertos y estaciones donde se cruzan trenes y metros, y también por los supermercado, en los que se acumulan y se exponen productos procedentes de todo el mundo.
2) Pérdida del centro de la vivienda, en cuyo medio resuenan la televisión y el ordenador, y donde se podría decir que Hermes, guardián del umbral del exterior y del encuentro, toma el puesto de Hestia, diosa del hogar y de la intimidad doméstica.
3) Pérdida del centro de la persona misma, en la cual los avances del teléfono móvil, transformado en ordenador, permiten y hasta imponen estar en contacto con el exterior en los desplazamientos personales.
En conjunto, respecto a la ciudad-mundo, el mundo-ciudad desempeña un papel a la vez determinado en exceso y supervacáneo: representa, a la vez, el contexto, el doble y el no lugar: el contexto de las relaciones que se desarrollan allí, el doble de las vidas que se intentan realizar y el no lugar de los lugares que se estructuran allí. Globalización y urbanización son sinónimos en la medida en que la urbanización lleva consigo simultáneamente la extensión de la megalópolis, la extensión del tejido urbano a lo largo de las vías de circulación, los ríos y las costas, y la ampliación de las redes de comunicación. El mundo-ciudad está en el centro de la ciudad-mundo y vive en él hasta en los más pequeños rincones; es su fantasma, amable a los ojos de quien quiere creer en la ilusión del viaje y del turismo, aterrador para las víctimas directas de su lógica económica, familiar para los hombres de negocios, los políticos y las estrellas de todo tipo que lo recorren en todos los sentidos. El mundo-ciudad es la organización concreta del mercado mundial y, desde este punto de vista, el término «deslocalización» es muy significativo: equivale al cambio de escala cuyas consecuencias no hemos terminado de medir todavía. La lógica del lugar y del microcontexto está a punto de perder su puesto en un mundo marcado por la inmersión del lugar en el no lugar.
Ahora bien, el lugar no se opone al no lugar como el bien al mal o la buena vida a la vida miserable. El lugar absoluto sería un espacio en el cual cada uno sería «condenado a arresto domiciliario» en función de la edad, el sexo, el lugar que ocupa entre los hijos y dentro de las reglas del entendimiento conyugal; un espacio en el cual el sentido social, entendido como conjunto de las relaciones sociales autorizadas o mandadas, alcanzaría su máxima expresión, siendo imposible la soledad e impensable la libertad individual. El no lugar absoluto sería un espacio sin normas ni obligaciones colectivas de ningún tipo, un espacio sin alteridad, un espacio impregnado de infinita soledad. La característica absoluta del lugar es totalitaria, la del no lugar es la muerte. Evocar estos dos aspectos significa definir, de una sola vez, el reto de cualquier política democrática: cómo salvar el sentido (social) sin matar la libertad, y a la inversa.
En el mundo global, la respuesta se presenta en términos espaciales: volver a pensar lo local. A pesar de las ilusiones propagadas por las tecnologías de la comunicación social, la televisión e Internet, vivimos donde vivimos. La ubicuidad y la instantaneidad todavía siguen siendo a día de hoy metáforas. En lo relativo a los medios de comunicación, lo importante es tomarlos por lo que son: medios para facilitar la vida, pero no para reemplazarla. Desde este punto de vista, la tarea que hay que llevar a cabo es inmensa. Hay que evitar que la superabundancia de imágenes y de mensajes desemboque en formas nuevas de aislamiento. Para frenar este rumbo todavía corregible, las soluciones tendrán que tener necesariamente carácter espacial, local y, por decirlo de una vez, político en sentido amplio.
¿Cómo conciliar en el espacio urbano el sentido del lugar y la libertad del no lugar? ¿Se puede volver a pensar la ciudad en su conjunto y la vivienda en sus detalles? Una ciudad no es un archipiélago. La ilusión creada por Le Corbusier de una vida basada en la casa y la unidad colectiva de viviendas ha llevado al nacimiento de los macroedificios de nuestras periferias, abandonados enseguida por las tiendas y servicios que tenían que hacerlos eminentemente vivibles. En su caso se ha descuidado la necesidad de la relación social y del contacto con el exterior; ese concepto lo traducen a su modo los «jóvenes de extrarradio» cuando, por ejemplo en el conjunto de París, se desplazan regularmente desde el fondo de sus ciudades hacia los barrios que son a la vez el corazón de la ciudad histórica y los símbolos de la sociedad de consumo: los Campos Elíseos y el barrio de Châtelet-Les Halles.
En las verdaderas ciudades, ¿qué es lo que evoca un aspecto de lo que podríamos calificar de ciudad ideal? Me vienen a la mente dos ejemplos. Ciertamente los estoy idealizando, pero precisamente de eso se trata en este ejercicio: encontrar algunas huellas del ideal. El primer ejemplo, con mucho el más convincente, se refiere a las ciudades de dimensión media de Italia septentrional como Parma y Módena. En el centro de estos centros urbanos la vida es intensa, la plaza pública sigue siendo lugar de encuentro, se circula en bicicleta y se pasa de modo natural junto a los lugares históricos. El visitante de paso tiene sensación de poderse meter, sin ser observado, en la intimidad de este mundo cortés, de establecer relaciones sin verse obligado a ello y de poder pasar de una ciudad a otra por el simple placer de la vista. Pero, se podría decir, precisamente hay que cerrar los ojos para ignorar todo lo que obstaculiza esta visión de turista miope: pobreza, inmigración, actitud de rechazo... De nuevo me limito al plano ideal, que exige, en efecto, una cierta forma de miopía. Otro ejemplo: la vida de un barrio de un distrito parisiense. Se podrían poner perfectamente muchísimos otros ejemplos en cuanto resulta conocido que en las grandes metrópolis a escala mundial (Ciudad de México, Chicago...) existen formas de vida local especialmente activas. La vida de barrio es la que se percibe en la calle, en las tiendas, en los cafés... En París, ciudad en la cual la vida se ha hecho más difícil a lo largo de los últimos años, a pequeña escala se observan frágiles vínculos poco capaces de resistir al desencanto: las conversaciones en la barra del bar, las ocurrencias de un anciano y la joven cajera de un supermercado, la charla con el dependiente tunecino de las tiendas de alimentación: otras tantas formas modestas de resistencia al aislamiento que parecerían demostrar que la exclusión, el cerrarse en uno mismo y el rechazo de la imaginación no son una fatalidad.
¿Qué conclusiones prácticas se pueden sacar de estas dispersas señales? Una de ellas es que todo programa y todo proyecto de detalle deberían estar asociados a varios tipos de reflexión: una reflexión urbanística sobre las fronteras y el equilibrio interno del cuerpo de la ciudad; una reflexión arquitectónica sobre la continuidad y las rupturas de estilo; una reflexión antropológica sobre la vivienda actual, que debe conciliar la necesidad de múltiples aperturas hacia el exterior y la necesidad de la privacidad. Amplio taller de «remiendos» (en el sentido en que, hace tiempo, las costureras y las «que cogían puntos a las medias» recosían prendas rotas o medias con carreras). En cuanto fuera posible, trazar de nuevo las fronteras entre los lugares, entre el mundo urbano y el rural, entre el centro y las periferias. Fronteras, es decir, umbrales, pasajes y puertas oficiales para hacer saltar las invisibles barreras de la exclusión implícita. Hay que volver a conceder la palabra al paisaje. Podremos imponernos la tarea de, a largo plazo, remodelar un paisaje urbano moderno, en el sentido de Charles Baudelaire, en el cual se mezclarían de forma consciente estilos y épocas como las clases sociales. Los distritos y los barrios de las ciudades francesas están obligados a un cierto porcentaje de «viviendas sociales», pero, además de que esta obligación se elude frecuentemente, muy a menudo se da el efecto de estigmatización basado en el estilo y en los materiales. De nuevo un esfuerzo hacia el ideal... Tal ideal debería ser perceptible en la distribución interior de los apartamentos más modestos, donde habría que conjugar a pequeña escala las tres dimensiones esenciales de la vida humana: la privacidad, ocasionalmente la dimensión pública (familiar) y la relación con el exterior.
Formulado de este modo, el ideal es utópico y no depende solo del arquitecto. Pero la materia del ideal o de la utopía ya está presente. Vuelvo a tomarla para concluir por el camino de la costurera y la recomponedora de carreras. No es exclusiva de los grandes proyectos, que pueden ofrecer belleza a todas las miradas, ni de la reestructuración de los grandes paisajes, donde todos pueden perderse para luego encontrarse. Muy simplemente pretende recordar que todo comienza y todo acaba con el individuo más modesto y que las mayores empresas son vanas si no lo afecta, aunque sea mínimamente. Un recuerdo tanto más necesario en un período marcado por grandes migraciones y concentraciones urbanas.