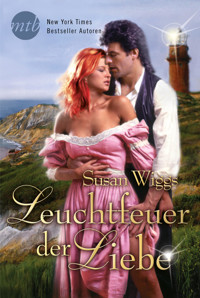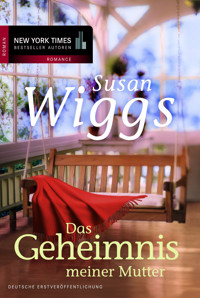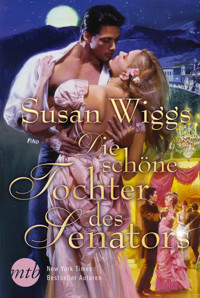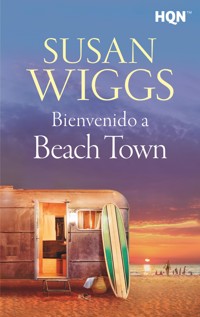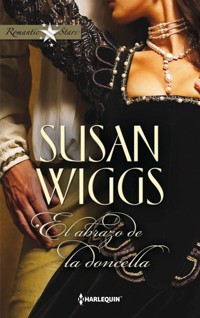
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Guapo e incorregible, Oliver de Lacey siempre ha vivido a tumba abierta: el vino, las armas y las mujeres son sus emblemas. Ni siquiera cuando una misteriosa sociedad secreta lo salva de la horca siente el impulso de abandonar sus costumbres libertinas. La única pasión de mistress Alondra es su labor clandestina junto a un grupo de rebeldes protestantes que intenta impedir las ejecuciones ordenadas por la reina. Alondra no busca nuevas emociones... hasta que Oliver de Lacey cae por la trampilla del patíbulo y entra en su vida. Mientras sus destinos quedan indisolublemente unidos en su lucha contra la persecución monárquica, Oliver y Alondra descubren un amor que merece la pena salvar. Un amor por el que incluso merece la pena morir. "Susan Wiggs se sumerge profundamente en el corazón y la lógica de sus personajes para conmovernos." Romantic Times BOOKreviews
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Susan Wiggs. Todos los derechos reservados.
EL ABRAZO DE LA DONCELLA, N.º 73 - abril 2013
Título original: The Maiden’s Hand
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. las marcas que lleven ® están registradas en la oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3042-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Para mi colega Barbara Dawson Smith,
Agradecimientos
Quiero dar las gracias a Joyce Bell, Betty Gyenes y Barbara Dawson Smith por prestarme generosamente su tiempo y su apoyo. Y también a los muchos miembros de GEnie® Romance Exchange, un boletín de noticias electrónico, por tantas conversaciones interesantes.
Gracias especialmente a Trish Jensen y Kathryn van der Pol por su eficacia como correctoras.
Soy más falso que promesa de borracho.
WILLIAM SHAKESPEARE.
Como gustéis, acto III, escena V.
Prólogo
Oliver de Lacey había muerto miserablemente. Había subido a la horca balbuciendo y suplicando, y su último acto como mortal había sido orinarse encima.
Esa mañana se había levantado en su húmeda celda de Newgate, había suplicado una última vez engendrar un descendiente en la hija del carcelero, había mentido entre dientes al sacerdote que fue a darle la absolución y vomitado su último desayuno.
Ahora estaba pagando por sus muchos pecados.
Después de la ejecución, su descenso al infierno no fue como esperaba. De hecho, rayaba lo peculiar. Estaba oscuro, sí, pero ¿qué eran esas diabólicas rendijas de luz gris y esos crujidos como de madera? Y si había abandonado su cuerpo mortal, ¿por qué tenía aquel molesto dolor en el cuello? ¿Por qué olía a madera recién cortada?
Aquello era nuevo y especialmente horrendo para un hombre que no esperaba morir ajusticiado como un delincuente de poca monta, nada menos. Siempre había sabido que moriría joven. Pero se había esforzado por asegurarse una muerte gloriosa. Soñaba con perecer en un duelo, montando a caballo, o quizás incluso mientras estuviera en la cama con la mujer de otro.
No colgado del cuello mientras una muchedumbre sedienta de sangre le increpaba (¡Dios no lo quisiera!).
Al menos nadie sabía que quien había muerto al amanecer era lord Oliver de Lacey, barón de Wimberleigh. Le habían arrestado, juzgado y sentenciado bajo el nombre de Oliver Lackey: un granuja cualquiera, con el rostro cubierto por una poblada barba, que había incitado más de un motín.
Menos mal. Así había ahorrado a su familia una tremenda humillación. Se habían ido todos al extranjero a pasar la primavera, y al volver descubrirían que Oliver se había esfumado sin dejar rastro.
«¡Ah, qué desperdicio!», pensó con fastidio mientras aquel extraño medio de transporte lo conducía a la condenación eterna. Había querido dejar su huella durante el poco tiempo que pasara sobre la Tierra. Con ese fin, había enamorado a todas las mujeres que se cruzaron en su camino, luchado en cada batalla que se topó, probado cada manjar, leído cada libro, y se había embarcado en cada aventura al alcance de un joven noble y de buena disposición. Había vivido deprisa y con pasión, vorazmente, sabedor de que su enfermedad acabaría por doblegarlo algún día.
Y esa mañana, una hora antes de que cantara el gallo, había muerto como un cobarde.
–Dicen que ha muerto de mala manera –aquella voz traspasó la carreta con destino al infierno en la que viajaba Oliver–. ¿Vos lo visteis?
Cielo santo, qué voz más horrible y profana.
–Sí, lo vi –aquella voz, en cambio, era dulce como el trino de la alondra al amanecer–. No tuvo ni pizca de dignidad. No sé por qué Spencer insistió tanto en llevarse a este.
¿Spencer? ¿El diablo se llamaba Spencer?
–Los caminos de Spencer –dijo la voz horrenda–, como los del Señor, son inescrutables. ¿Sabe que venís?
–Claro que no –contestó la mujer–. Cree que solo ayudo con el cifrado. No debe enterarse.
–Rayos y centellas, esto no me gusta. Ni un pelo.
«Amén», pensó Oliver. La muerte se volvía más rara por momentos. Descender al infierno era un asunto sumamente extraño.
Los crujidos y el traqueteo cesaron de repente.
«¿Y ahora qué?», se preguntó Oliver. Se preparó para una avalancha de fuego y azufre.
–Ahora tened cuidado. ¿Hay alguien por ahí? –preguntó el hombre.
–Solo el enterrador jefe, en su choza. ¿Le disteis el vino bien cargado?
–Oh, sí. No moverá ni un hueso.
–Pero veo una luz en la ventana –dijo la mujer.
–Sí. Más vale que hagamos un poco de teatro, entonces. Acercad la carreta al borde de la fosa. Vamos a sacarlo –la carreta se sacudió–. So. ¡So! Maldito penco deslomado. Casi se mete en la fosa. Pasadme ese cincel. Voy a quitar la tapa.
Un chirrido resonó en el aire, seguido por un relincho.
–¡Rayos y truenos! –siseó el hombre–. ¡Cuidado con la caja! Vais a volcarla.
Una raya de luz se abrió a los pies sin vida de Oliver. Luego empezó a inclinarse, a resbalar, hasta que sus restos cayeron por una abrupta pendiente. Aterrizó sobre algo polvoriento y mucho más pestilente que cualquier cosa que se hubiera hecho en los calzones.
–Oh, no –susurró la mujer–. ¿Qué hemos hecho, doctor Snipes?
«Sí, ¿qué?», se preguntó Oliver.
–Ha caído a la fosa –dijo ella como si hubiera oído su pregunta.
«¡Ah!», pensó Oliver. «Al menos esto empieza a tener sentido». El infierno era una sima, tal y como lo había descrito el señor Dante. Aunque allí hacía frío. Un frío que calaba los huesos.
–Hay que sacarlo –dijo el hombre llamado Snipes.
«Sí, sí, por favor». Oliver intentó hablar, pero de su garganta herida no salió ningún sonido.
–¡Mirad, doctor Snipes! Se ha dado la vuelta. ¡Santo cielo, se ha salvado!
«¿Salvado?».
Oliver vio un par de sombras cernerse sobre él, un cielo gris y nublado tras ellas.
–¿Señor Lackey? ¿Me oís? –dijo la mujer.
–Sí –la voz le salió como un fino silbido.
–¡Habla! ¡Alabado sea Dios!
¿Por qué alababa a Dios aquel instrumento del diablo? ¿Y por qué se dirigía a él llamándolo Lackey? Seguramente el diablo conocía su verdadera identidad.
–Señor Lackey, tenemos que sacaros de ahí –dijo Snipes.
–¿Dónde estoy? –ya estaba. Había hablado. Con voz horriblemente rasposa, claro, pero inteligible.
–Yo, eh, bueno, estáis cerca de la acequia de la City, al otro lado de Greyfriars –dijo Snipes–. En un, eh, en un cementerio para pobres.
–¿Esto no es el infierno? –preguntó Oliver tontamente.
–Algunos dirían que sí –murmuró la mujer.
Dios, le encantaba su voz. Era de esas voces que adoraba en las mujeres: dulce, pero no aguda, enérgica y precisa como una cítara bien afinada.
–El cielo no es, desde luego –dijo–. ¿El purgatorio, entonces?
–Doctor Snipes –susurró la mujer–, cree que está muerto.
–Estoy muerto –afirmó Oliver con su voz rasposa. El polvo y la paja se removieron cuando levantó el puño. Estornudó–. Morí de mala manera. Vos misma lo habéis dicho.
Habría jurado que la oía ahogar una risita.
–Señor, os colgaron, pero no moristeis.
–¿Por qué no? –Oliver se sentía ligeramente ofendido.
–Porque nosotros no lo permitimos. Sobornamos al verdugo para que acortara la cuerda y nos aseguramos de que os bajaran, os declararan muerto y clavaran la tapa de vuestro ataúd antes de que murierais.
–Ah –Oliver se quedó pensando un momento–. Gracias –luego gruñó–: ¿Queréis decir que supliqué, me humillé y me ori... me puse en ridículo para nada?
–Eso parece.
Un gallo cantó a lo lejos.
–Vamos, hay poco tiempo. Tenemos que sacaros de ahí. ¿Podéis moveros?
Oliver intentó sentarse. ¡Jesús, qué débiles tenía los miembros! Logró incorporarse un poco.
–Esto está lleno de bultos –se quejó–. ¿En qué clase de agujero estoy metido?
–Ya os lo ha dicho mistress Alondra –contestó Snipes–. Es una tumba para pobres.
«Alondra». Su nombre era tan delicioso como su voz.
–Convendría que os dierais prisa –dijo ella–. Podrían pegaros alguna enfermedad.
–¿Quiénes? –preguntó Oliver.
–Los muertos. Es una fosa común, señor. Hay un montón ahí abajo, cubiertos con tierra y paja. Cuando la fosa está llena, se tapa.
–Y todo ese limo es un magnífico abono cuando empieza a crecer la hierba –comentó solícitamente el señor Snipes.
–¿Queréis decir...? –Oliver sintió una náusea. Se levantó de un brinco–. ¿Queréis decir que me habéis arrojado sobre un montón de... cadáveres?
–Ha sido un accidente lamentable –dijo Alondra.
Oliver había pasado varias semanas en Newgate, soportando la mala comida y el aire pútrido. Lo habían colgado casi hasta la muerte. Era imposible que tuviera fuerzas para hundir las manos en la tierra húmeda y salir de la tumba a gatas.
Pero lo hizo.
En cuestión de segundos estaba tendido sobre la hierba fría y cubierta de rocío, intentando recobrar el aliento.
–Por Dios, qué asco –silbando, se dio la vuelta. Sus salvadores se inclinaron para mirarlo. Snipes llevaba el manto negro y el sayo de los enterradores, y a la luz incierta del amanecer Oliver vio un brazo retorcido y seco, una nariz y una barbilla prominentes y un pelo blanco y plumoso bajo una gorra plana.
–Voy a decirle al enterrador que hemos dado sepultura a este pobre pecador –Snipes se alejó cojeando entre las sombras, camino de la choza que se veía a lo lejos.
–¿Tenéis fuerzas para levantaros? –preguntó Alondra.
Oliver la miró.
–Dios mío –dijo con los ojos fijos en su cara pálida y ovalada, en sus rasgos delicados e iluminados por el alba, rodeados por un nimbo de lustroso cabello negro que escapaba de una sencilla cofia–. Dios mío, sois un ángel.
Los labios carnosos y rojos de la mujer se tensaron por las comisuras.
–Nada de eso.
–Es cierto. Estoy muerto. He muerto y he ido al cielo y vos sois un ángel, y voy a pasar la eternidad a vuestro lado. ¡Aleluya!
–Tonterías –sus gestos se volvieron bruscos cuando le tendió la mano–. Vamos, dejadme que os ayude. Tenemos que llegar al refugio.
Tiró de su mano, y su contacto infundió en Oliver una fuerza milagrosa. Al erguirse, vio que era más alto que ella. Por un momento se sintió profundamente unido a aquella mujer. Pero no sabía si ella sentía lo mismo, o si siempre tenía aquella expresión de pasmo.
–¿El refugio? –susurró él.
–Sí –ella se limpió a hurtadillas la mano en el delantal–. Os quedaréis allí hasta que vuestro cuello esté curado.
–Muy bien. Solo tengo una pregunta más que haceros, señora.
–¿Sí?
Oliver le dedicó su mejor sonrisa. Esa que las mujeres de buena cuna decían que podía eclipsar la luz de los astros.
Ella ladeó la cabeza: estaba claro que le faltaba educación para dejarse deslumbrar como era debido.
–¿Sí? –repitió.
–Mistress Alondra, ¿queréis tener un hijo mío?
Uno
–Spencer, no vas a creer lo que me dijo ese rufián –Alondra se paseaba por el inmenso dormitorio del priorato de Blackrose–. ¡Valiente canalla!
–¿Lo que te dijo? –Spencer Merrifield, conde de Hardstaff, tenía una forma encantadora de levantar una ceja de modo que pareciera un signo de interrogación de color gris. Sentado en su amplio lecho, con el cuerpo enjuto apoyado en cojines y almohadones, parecía bañado por la luz del atardecer que entraba por la ventana circular–. ¿Hablaste con él?
–Sí. En... en el refugio –le supo mal contar aquella mentirijilla, y se quedó mirando el dibujo de las baldosas del suelo. A Spencer le parecería mal que hubiera presenciado la ejecución. Pero el refugio lo llevaban personas piadosas que compartían sus mismas aspiraciones.
–Entiendo. Bueno, ¿y qué te dijo Oliver de Lacey?
Ella arrugó el ceño y se dejó caer en un taburete, junto a la cama, metiéndose las suaves faldas de cachemira entre las rodillas.
–Creía que se llamaba Oliver Lackey.
–Ese es uno de sus alias. En realidad es sir Oliver de Lacey, barón de Wimberleigh, hijo y heredero del conde de Lynley.
–¿Él? ¿Un noble? –aquel hombre llevaba una camisa sucia, un chaleco de fustán corriente, calzas y medias hechas harapos. Iba descalzo: los zapatos se los quedaban siempre los guardianes de la prisión. Parecía tan vulgar como un perro callejero... hasta que le sonrió.
Spencer la observó atentamente, como si quisiera asomarse a su pensamiento. Ella conocía bien aquella mirada. Cuando era muy pequeña, solía comparar a Spencer con el Todopoderoso, con todos los poderes de Su condición.
–A veces va de incógnito –explicó Spencer–. Supongo que para ahorrar humillaciones a su familia. Pero ¿qué te dijo el joven lord?
«¿Queréis tener un hijo mío?».
Alondra se puso colorada al recordarlo. Había respondido quedándose boquiabierta de asombro. Y luego, humillada hasta lo más hondo de su alma, se había alejado, ordenándole que se escondiera en la carreta hasta que el doctor Snipes regresara con ellos y llegaran al refugio.
–Voy a tenderme –había dicho Oliver–, pero me tendería más contento si os tuviera debajo.
Menos mal que el doctor Snipes había vuelto y le había ahorrado el tener que responder.
Ahora miró a Spencer y sintió tal oleada de espanto y mala conciencia que le temblaron las manos. Las escondió entre los pliegues de sus faldas.
–No recuerdo sus palabras exactas –dijo, mintiendo de nuevo–. Pero tenía una actitud de lo más insolente.
–Puede que su roce con la muerte lo hubiera puesto de mal humor.
Era un comentario extrañamente comprensivo, viniendo de un hombre tan poco tolerante. Alondra parpadeó, sorprendida. Intentó que sus mejillas sonrojadas perdieran parte de su calor.
–Le vendría bien aprender modales.
–¿Merecía morir, sea un rufián o un hombre de honor?
–No –musitó ella, avergonzada al instante. Tomó la mano de Spencer; la tenía fría y seca por la edad y la mala salud–. Perdóname. Me falta generosidad de espíritu.
Él le apretó los dedos un momento.
–No puede esperarse que una mujer entienda los motivos que impulsan a un hombre a jugarse la vida.
Ella sintió el impulso repentino de apartar la mano, y con la misma rapidez lo sofocó. Le debía todo cuanto era a Spencer Merrifield. Si de vez en cuando sus comentarios bienintencionados le molestaban, debía ignorarlos con buen humor.
–¿Y qué elevado propósito tienes pensado para Oliver de Lacey? –preguntó.
Veía la llama del sol moribundo reflejada en los ojos grises y brumosos de Spencer, que parecían atravesar su alma. A veces temía su sabiduría, porque parecía conocerla mejor de lo que se conocía a sí misma.
–¿Spencer? –Alondra se tocó el rígido corpiño gris, preguntándose si la gorguera o la toca se le habrían torcido.
–Tengo un propósito en mente para ese joven. Querida mía –añadió él–, estoy cada vez más enfermo.
Un nudo de temor se alzó en la garganta de Alondra.
–Entonces buscaremos otro médico, consultaremos...
Él la hizo callar con un ademán.
–La muerte es parte del ciclo de la vida, Alondra. Está por todas partes. No me da miedo el más allá. Pero debo pensar en ti. La casa de Evensong ya es tuya, desde luego. Pienso dejarte todos mis bienes terrenales, todo mi dinero. No te faltará nada.
Alondra apartó la mano y la metió entre las rodillas, buscando calor cuando un escalofrío insoportable se apoderó de ella. Él hablaba con tanta naturalidad, cuando en realidad su muerte cambiaría la vida de Alondra irrevocablemente.
–Tienes diecinueve años –observó él–. La mayoría de las mujeres ya son madres cuando alcanzan tu edad.
–No me arrepiento de nada –dijo ella tajantemente–. A decir verdad...
–Calla. Escucha, Alondra. Cuando yo muera, te quedarás sola. Peor que sola.
¿Peor? Ella contuvo el aliento. Luego dijo:
–Wynter.
–Sí. Mi hijo –aquella palabra sonaba en sus labios como una maldición. Wynter Merrifield era hijo de su primera esposa, doña Elena de Dura. Muchos años atrás, antes del nacimiento de Alondra, el matrimonio se desplomó bajo el peso del desprecio de doña Elena por su esposo inglés y sus flagrantes aventuras con hombres más jóvenes. Como la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma, un cisma surgido del odio y la infidelidad separó a Spencer y Elena.
Y Wynter, ahora un fornido lord de veinticinco años, fue la víctima.
Al abandonar a Spencer, doña Elena no le dijo que estaba esperando un hijo. Refugiada en Escocia, dio a luz a Wynter y le educó para que odiara tanto a su padre como lo odiaba ella y para que fuera tan devoto de la reina María como Elena lo había sido de Catalina de Aragón.
Hacía dos años y medio que Wynter había vuelto al priorato de Blackrose para acechar como un ave carroñera la enfermedad de su padre. Alondra lo veía furtivamente por la ventana de su alcoba todos los días. Delgado, moreno y guapo como un joven dios, recorría a caballo las tierras a lo largo y a lo ancho, cruzando al galope con su corcel negro los hermosos prados verdes de la orilla del río, o las colinas en cuyas terrazas pastaban las ovejas.
Pensar en él la sacaba de quicio, y se levantó para acercarse a la ventana. El sol descendía sobre los agrestes montes Chiltern, a lo lejos, y en el valle del río se amontonaban las sombras.
–Por ley –dijo Spencer cansinamente–, Wynter debe heredar mis tierras. Le corresponden a mi único heredero varón.
–¿Es tu heredero? –preguntó ella de mala gana, aunque no se atrevió a darse la vuelta para mirar a Spencer.
–Es una cuestión espinosa –reconoció Spencer–. Yo desconocía su existencia cuando repudié a mi primera esposa e hice anular el matrimonio. Pero en cuanto supe que tenía un hijo, le hice legitimar. ¿Cómo no iba a hacerlo? Él no pidió nacer de una mujer que le enseñó a odiar.
Alondra oyó el tintineo del cristal cuando Spencer se sirvió más medicina.
–No he debido preguntar. Naturalmente, es tu hijo y tu heredero –se estremeció y siguió mirando por la ventana, sacudida por una tormenta de recuerdos amargos–. Tu único hijo.
–Tienes que ayudarme a detenerlo. Wynter quiere halagar a la reina María convirtiendo el priorato de Blackrose en un monasterio. Convertirá este lugar en un semillero de idolatría papista. Los monjes que vivían aquí antes de la Disolución eran pecadores lascivos –continuó Spencer–. He sudado sangre en estas tierras. Necesito saber que seguirán igual cuando yo no esté. ¿Y qué será de ti?
Ella corrió al taburete, junto a la cama.
–Intento no pensar en la vida sin ti. Pero, cuando pienso en ella, me veo trabajando todavía con los Samaritanos. El doctor Snipes y su esposa cuidarán de mí –se le había pasado por la cabeza que quizá poseyera cierto grado de astucia, que tal vez incluso pudiera valerse por sí misma. Pero sabía que no podía decírselo a Spencer.
Él señaló el baúl que había a los pies de la cama.
–Abre ese baúl.
Ella hizo lo que le pedía, usando una llave de la anilla de hierro que llevaba sujeta a la cintura. Encontró un montón de libros y documentos enrollados.
–¿Qué es todo esto?
–Voy a desheredar a Wynter –dijo él. Alondra sintió dolor en su voz, vio un destello de mala conciencia en sus ojos apagados.
–¿Cómo? –cerró la tapa y apoyó los dedos sobre el baúl–. Tú quieres a tu hijo.
–No puedo fiarme de él. Cuando lo veo, noto en él una dureza, una crueldad, que me ponen enfermo.
Alondra pensó en Wynter, con su cabello y sus ojos de azabache, su cuerpo fibroso de espadachín y su boca, que era aún más agria cuando sonreía. Era un hombre de extraordinaria apostura y profundos secretos. Una combinación peligrosa, como ella sabía bien.
–¿Cómo vas a hacerlo? –preguntó sin darse la vuelta–. ¿Cómo vas a negar a Wynter lo que le corresponde por nacimiento?
–Necesitaré tu ayuda, querida Alondra.
Ella se volvió, sorprendida.
–¿Qué puedo hacer yo?
–Buscarme un abogado. No puedo confiar en nadie más.
–¿Me confiarías esa tarea? –preguntó ella, impresionada.
–No hay nadie más. Necesito que encuentres a alguien discreto y sin embargo totalmente falto de escrúpulos.
–Es tan impropio de ti...
–Tú hazlo –un ataque de tos le hizo encorvarse, y Alondra se acercó apresuradamente y le dio unas palmadas en la espalda.
–Lo haré –dijo con voz tranquilizadora–. Encontraré al bribón con menos escrúpulos de todo Londres.
Alondra estaba en la puerta principal de la elegante casa londinense. Costaba creer que Oliver de Lacey viviera allí, junto al Strand, una franja de la ribera del río donde las grandes mansiones de la nobleza se alzaban codo con codo, y los jardines dispuestos en terrazas descendían hasta el borde del agua.
La puerta se abrió, y Alondra se descubrió mirando a una anciana rolliza, con una trompetilla pegada a la oreja.
–¿Está lord Oliver de Lacey en casa?
–¿Eh? Oliver no es nada laxo en casa –la mujer golpeó el suelo con su bastón de madera de cerezo–. Nuestro querido Oliver puede ser muy diligente cuando se empeña en algo.
–Laxo, no –dijo Alondra alzando la voz e inclinándose hacia la trompetilla–. De Lacey. Oliver de Lacey.
La mujer sonrió.
–No hace falta que grites –se dio unas palmadas en el desgastado delantal–. Ven junto al fuego y cuéntale qué quieres a la vieja Nance.
Alondra se adentró unos pocos pasos en el interior de la casa, y se quedó sin habla. Se sentía como si hubiera entrado en el interior de un inmenso reloj. Por todas partes (en la chimenea, al pie de las escaleras, por las paredes) veía grandes bielas y ruedas dentadas, conectadas entre sí con cables y cadenas.
Le dio un vuelco el corazón. ¡Aquello era una cámara de tortura! Quizá los De Lacey fueran católicos encubiertos que...
–Cualquiera diría que te has dado un susto de muerte –Nance meneó su bastón–. No son más que cacharros inútiles inventados por el padre de lord Oliver. Fíjate –tocó una manivela al pie de la ancha escalera, y una plataforma se deslizó hacia arriba entre grandes chirridos.
Durante los minutos siguientes, Alondra vio maravillas inimaginables: una silla que se movía sobre rieles para ayudar a la anciana ama de llaves a subir y bajar las escaleras, un ingenioso mecanismo para encender la enorme lámpara redonda que colgaba del artesonado del techo, un reloj mecánico alimentado por el calor de las brasas del hogar, y un fuelle accionado a distancia por poleas.
Nance Harbutt, que se hacía llamar orgullosamente la señora de Wimberleigh House, le aseguró que tales máquinas podían encontrarse en toda la casa. Eran el fruto de la imaginación de Stephen de Lacey, conde de Lynley.
–Ven a sentarte –Nance señaló un extraño sillón que parecía apoyado sobre patines.
Alondra se sentó, y de pronto soltó un grito de sorpresa. El sillón se movía adelante y atrás, como un balancín empujado por una suave brisa.
Nance se sentó a su lado, ordenando varias capas de faldas.
–Su Señoría fabricó este sillón después de casarse con su segunda esposa, cuando empezaron a llegar los niños. Le gustaba sentarse aquí con ella y mecerlos hasta que se dormían.
La imagen que evocaban las palabras de Nance hizo que Alondra sintiera un extraño calor. Un hombre con un bebé sobre el pecho, una mujer cariñosa a su lado... Esas cosas le eran ajenas, tan ajenas como el enorme perro que dormitaba sobre los juncos dispersos por el suelo, delante del hogar. El animal, de pelo largo, tenía el cuerpo famélico de un galgo, con piernas mucho más largas.
Un lebrel ruso, le explicó Nance, llamado borzoyas en lengua autóctona. Lord Oliver los criaba, y el macho más bonito de cada camada recibía el nombre de Pavlo.
Alondra se obligó a prestar atención a Nance Harbutt, la anciana sirvienta de la familia De Lacey. El ama de llaves tenía tendencia a divagar, y le molestaba enormemente que la interrumpieran, así que Alondra guardó silencio.
Randall, el mozo que la había acompañado desde el priorato de Blackrose, esperaba en la cocina. Habría encontrado la cerveza o la sidra, y de poco le serviría ya a Alondra. Ello no la incomodaba en lo más mínimo. Randall y ella tenían un acuerdo. Ella no hablaba de sus borracheras, y él no hablaba de sus actividades con los Samaritanos.
Según Nance, el sol salía y se ponía por obra y gracia de lord Oliver. No le cabía ninguna duda de que su joven señor no solo había colgado la luna, sino también el sol y todas y cada una de las estrellitas plateadas que había en el cielo.
–Quisiera ver a lord Oliver –dijo Alondra cuando Nance se detuvo un momento para tomar aire.
–¿Ser él? –Nance frunció el ceño.
–Verlo –repitió Alondra, hablando directamente a la trompetilla.
–Claro que sí, querida –Nance le dio unas palmadas en el brazo. Luego hizo una cosa curiosa: le quitó la capucha del manto de viaje negro y la miró fijamente–. Dios del cielo –dijo, levantando la voz. Recogió su delantal y empezó a abanicarse.
–¿Ocurre algo?
–No. Por un momento tu cara me ha recordado a la que puso la segunda mujer de lord Stephen el día que la trajo a casa.
Alondra recordó lo que Spencer le había contado sobre la familia de Oliver. Lord Stephen de Lacey, un hombre excéntrico y poderoso, se casó joven. Su primera mujer murió al dar a luz a Oliver. La segunda era de ascendencia rusa, afamada por su singular belleza. Aunque Alondra se sintió halagada por la comparación, pensó que la vieja sirvienta debía de tener la vista tan débil como el oído.
–Bueno, entonces –dijo Nance con energía–, ¿para cuándo es el niño?
–¿El niño? –Alondra la miró estupefacta.
–¡El niño, muchacha! El que te ha hecho lord Oliver. Y ya era hora, alabado sea Dios...
–Señora... –a Alondra le ardían las orejas.
–Y no será porque mi querido muchacho no lo haya intentado. Sería preferible casarse primero, claro, pero Oliver siempre ha sido la...
–Señora Harbutt, por favor –dijo Alondra, casi gritando a la trompetilla.
–¿Eh? –Nance dio un respingo–. Santo cielo, chiquilla, no estoy sorda como una tapia.
–Lo siento. Me habéis entendido mal. No... –no sabía cómo describir lo horrorizada que se sentía por la sola sugerencia de que pudiera ser una mujer deshonrada que llevaba en su seno al bastardo de un bribón–. Lord Oliver y yo no nos conocemos tan bien. Quisiera hablar con él sobre un asunto. ¿Está en casa?
–Por desgracia, no –Nance resopló. Luego pareció animarse–. Pero sé dónde está. A estas horas siempre se ocupa de negocios importantes.
Alondra se sintió inmensamente aliviada. Quizás el joven aristócrata se ocupara en nobles tareas, sirviendo en el Parlamento o haciendo buenas obras entre los pobres.
Tal vez fuera un placer inesperado verlo en el desempeño de sus elevadas tareas.
Al fondo de la taberna más lúgubre de la ribera sur del río, Oliver de Lacey apartó los ojos de la mesa de juego y miró al desconocido que, envuelto en un manto negro, acababa de entrar. Una mujer, a juzgar por su esbelta figura y su actitud indecisa.
–Rayos y centellas –dijo Clarice, moviéndose sobre su regazo–. No me digas que los puritanos han vuelto a tomarla con nosotros.
Oliver disfrutó del movimiento sugerente de sus suaves nalgas. Clarice no era más que un trozo de carne añeja con volantes en medio de un lupanar, pero era una mujer, y él adoraba a las mujeres sin reservas.
Y más que nunca ahora que le habían dado una segunda oportunidad de vivir.
–Ignórala –dijo y, al frotar el cuello de Clarice con la nariz, sintió el olor de la lascivia–. Seguro que es un carcamal sarmentoso que no soporta ver a la gente disfrutar de la vida. ¿Eh, Kit?
Sentado frente a él, al otro lado de la mesa, Christopher Youngblood sonrió.
–Tú, de hecho, disfrutas demasiado de ella, amigo mío. Las juergas constantes le roban su sabor.
Oliver levantó los ojos al cielo y miró a Clarice en busca de comprensión.
–Kit está enamorado de mi medio hermana Belinda. Está guardando su virtud para ella.
Clarice sacudió la cabeza, y sus rizos amarillos brincaron sobre sus hombros desnudos.
–Qué lástima.
Rosie, la otra ramera, se inclinó hacia Kit, agarró su gorguera almidonada y le obligó a mirarla.
–Que esa dama se quede con su virtud –declaró–. Yo me quedo con sus vicios –le dio un sonoro beso en la boca y golpeó la mesa alegremente mientras el joven se ponía colorado como un pimiento.
Riendo a carcajadas, Oliver pidió más cerveza y llamó a Samuel Hollins y Egmont Carper, sus compañeros de apuestas predilectos, para jugar una partida de dados. Con el ánimo lubricado por la cerveza y las mujeres, hizo girar el dado en su cubilete.
Y ganó. Vaya si ganó. Aquella era su primera salida desde aquel desgraciado incidente (se negaba a llamarlo «ahorcamiento»: le sonaba demasiado tétrico), y la suerte que le había librado de la muerte parecía haberlo impregnado como el dulce perfume de una mujer.
Tenía más suerte que un gato con nueve vidas, y jamás se le ocurría preguntarse si se lo merecía. Tampoco se le pasaba por la cabeza el hecho de que aquel incidente fuera extremadamente inusual. Dos desconocidos habían arriesgado su vida para rescatarlo.
En una casita cerca de Saint Giles, le habían procurado una bacía llena de agua caliente, una cuchilla de afeitar y ropa limpia. Y él se había aseado, afeitado y vestido y había vuelto a casa para dormir un día entero.
Y se sentía como nuevo, salvo por la magulladura del cuello, que ocultaba hábilmente con una hermosa gorguera, y por una leve rojez en los ojos.
Sus salvadores, el doctor Phineas Snipes y mistress Alondra, se habían preguntado en voz alta por qué aquel misterioso Spencer le había salvado la vida.
Oliver de Lacey no se preguntaba el porqué. Lo sabía. Era porque estaba bendecido. Bendecido con el físico de un ángel, de lo cual sabía sacar el mayor provecho, a pesar de no tener ningún mérito en ello. Bendecido con una familia grande y cariñosa cuyo único defecto era que se daba mucha prisa en perdonarle todas sus transgresiones. Bendecido con un ingenio rápido y una lengua mordaz. Bendecido con el ansia de vivir.
Y condenado, también, a morir joven. No había cura para su enfermedad. Los ataques de asma eran pocos e infrecuentes, pero, cuando se presentaban, le golpeaban como una tormenta. Durante años había librado cada batalla, pero sabía que al final la enfermedad lo vencería.
–¿Ollie? –Clarice le acarició la oreja con la lengua–. Te toca lanzar los dados.
Como un perro sacudiéndose el agua, Oliver se libró de sus pensamientos. Hizo una tirada magistral. Un siete perfecto. Clarice gritó de alegría. Carper entregó a regañadientes su moneda y Oliver metió un ducado en el carnoso escote de la mujer que lo acompañaba.
–¿M-milord? –una voz suave e insegura interrumpió su ensoñación.
Con una expresión triunfal todavía en la cara, Oliver levantó los ojos.
–¿Sí?
La puritana vestida de negro lo miró. Una mano blanca y fina retiró su capucha.
Oliver se levantó, desalojando a Clarice de su regazo.
–¡Vos!
Mistress Alondra asintió con la cabeza. Tenía la tez blanquísima, los ojos de un gris luminoso y del color de la lluvia, y su labio inferior temblaba.
–Señor, me gustaría hablar con vos.
Sin mirar siquiera a Clarice, él alargó el brazo y la ayudó a levantarse.
–Por supuesto. Mistress Alondra... –señaló a sus compañeros y le fue diciendo a toda prisa sus nombres–. Sentaos –dijo. Aquella mujer le hacía sentir un extraño desasosiego. A la luz neblinosa de la lámpara de la taberna, su belleza no parecía tan etérea como al amanecer, dos días antes. Parecía, en realidad, bastante corriente con su tosco vestido y el pelo recogido hacia atrás en una prieta trenza negra.
–No hay sitio en la mesa –dijo–. Y además...
–Tengo una rodilla estupenda esperándoos –la asió de la muñeca y la hizo sentarse sobre su regazo.
Ella chilló como si Oliver hubiera prendido fuego a sus posaderas, y se levantó de un salto.
–¡No, señor! Esperaré hasta que os venga bien hablar conmigo. En privado.
–Como queráis –dijo él, y se preguntó por qué sentía el impulso de mortificarla–. Puede que tengáis que esperar mucho, entonces. Hoy me sonríe la fortuna –le tendió su jarra–. Tomad un poco de cerveza.
–No, gracias.
Oliver sentía el extraño anhelo de besar su boca puntillosa hasta que se volviera suave y carnosa bajo la suya. De acariciar aquel cuerpo esbelto y convertir su rigidez en blandura.
Consciente de que había marcado las reglas del juego, le guiñó un ojo y se volvió hacia sus compañeros.
Alondra se convenció de que estaba siendo despojada capa a capa de su dignidad. Qué necia había sido por suponer que Oliver de Lacey estaría ocupado en tareas honorables. Y era doblemente tonta por haber dejado que Randall durmiera la borrachera y haber ido allí sola. Había pagado a un barquero para que la llevara al otro lado del río. Se había movido como un ladrón por fétidos callejones repletos de vagabundos y estafadores, todo por buscar a un individuo al que Spencer, por una vez en su vida, había juzgado erróneamente un hombre de honor.
Lo único que parecía interesar a lord Oliver eran los placeres del juego, el olvido que proporcionaba una cerveza bien fuerte y los secretos terrenales escondidos bajo el corsé de encaje de aquella mujer llamada Clarice.
Una charla procaz y bulliciosa se alzaba del grupo de jugadores como una niebla, tan oscura a veces que Alondra no distinguía nada en ella. Se sentía como la llama de una vela sacudida por los vientos de la corrupción. Tercamente, se negaba a dejarse apagar.
Si él pretendía humillarla obligándola a esperar su turno, ella esperaría. Oliver de Lacey no la conocía en absoluto. Ella había aprendido lo que significaban el deber y la lealtad del hombre más honorable de Inglaterra. Por Spencer, soportaría cualquier tormento.
Naturalmente, Spencer no sabría nunca cuánto había sufrido. No podía decirle que había esperado entre rufianes, rameras y jugadores. Y, sobre todo, no podía decirle que sentía un interés íntimo y vergonzante por cuanto la rodeaba.
La sensualidad lujuriosa y cargada de descaro de la gente que flanqueaba la mesa de juego la impresionaba. Era apenas media mañana, y estaban bebiendo cerveza y vino como los invitados a una boda en el festín de medianoche.
Y en el centro de todas las miradas, como el sol lanzando su fuego sobre un grupo de astros menores, estaba Oliver de Lacey en persona.
No se parecía en nada a la víctima digna de lástima que había caído en la fosa polvorienta apenas dos días antes.
Estaba guapo como un príncipe, su pelo era una masa de ondas doradas y en su cara cincelada parecían convivir en perfecto equilibrio ángulos y líneas duras con una boca sensual y unos ojos del color de los huevos de petirrojo. En algunos hombres, tal belleza podría haber dado lugar a cierto aire de blandura, pero en Oliver de Lacey no. Su expresión tenía una rara mezcla de humor y potencia viril que encendía una chispa de turbación en Alondra.
Apenas quedaban rastros de sus padecimientos en las entrañas del penal de Newgate. Cualquier hombre que hubiera sido arrestado y condenado por provocar un motín, y luego salvado en secreto de la muerte, habría procurado no exhibirse en público tan pronto después del incidente.
Un jubón de corte espléndido y terciopelo azul oscuro realzaba impúdicamente sus anchos hombros. Un llamativo cordón dorado adornaba sus mangas en torno a sus fuertes brazos. Y cuando echaba la cabeza hacia atrás para reír, mostrando sus dientes sanos y su risa musical, Alondra apenas podía culpar a Clarice por aferrarse a él. Tenía aquel aire de potencia, de magnetismo, que hacía que cualquier persona sensata se sintiera a salvo cuando él estaba cerca.
«¿Queréis tener un hijo mío?». Aquel recuerdo la asaltó de pronto: las palabras de Oliver resonaron en su cabeza, y se odió a sí misma por asirse a ellas. Él estaba bromeando, nada más.
Hacía frío en la taberna, con su yeso húmedo y sus paredes de madera, y la luz lúgubre de las lámparas. No había motivo alguno para que Alondra se sintiera acalorada. Y sin embargo así era como se sentía: como si tuviera ascuas por dentro y una fuerza exterior las avivara.
–¿Estáis segura de que no queréis sentaros con nosotros? –inquirió Oliver, observándola tan atentamente que Alondra se convenció de que había notado que tenía el cuello, las mejillas y las orejas coloradas.
–Segurísima –dijo.
Él exhaló un gran suspiro.
–No soporto veros ahí, tan incómoda –abrió los brazos como si fuera a abrazar a los que rodeaban la mesa–. Amigos míos, tengo que irme con la querida mistress Alondra.
Ella vio desencanto en sus caras, y en cierto modo, intuitivamente, lo entendió. Cuando Oliver se retiró de la mesa, pareció que el sol se ocultaba tras una nube.
Luego hizo una cosa extraña. Hincó una rodilla delante de Clarice. Mirándola como si fuera la reina María en persona, tomó su mano, le dio un largo beso en la palma y le cerró los dedos en torno a un regalo invisible.
–Adiós, hermosa mía.
Contemplar aquella despedida íntima y caballerosa produjo en Alondra una extrañísima sensación de anhelo. No había nada de notable en que un libertino se despidiera de su querida, desde luego, y sin embargo Oliver conseguía infundir a aquel simple acto un aire de melancólico romanticismo y de ternura. Como si adorara a aquella mujer.
Alondra se preguntó cómo sería ser amada de aquel modo, aunque fuera solo un momento. Aunque fuera por un libertino.
Luego, él lo echó todo a perder dando un pellizco a Clarice en el trasero que la hizo reír a carcajadas. Cuando se levantó y se puso un sombrero de terciopelo azul, su pluma rozó las vigas ennegrecidas del techo.
–Kit, puede que luego venga a buscarte.
Kit Youngblood le mandó un alegre saludo. Aunque algo mayor que Oliver, más taciturno y de facciones más toscas, era casi tan guapo como él. Los dos juntos resultaban arrolladores.
–Hazlo. He echado en falta nuestras rondas mientras has estado fuera. De peregrinación, ¿no?
La mirada que intercambiaron estaba cargada de regocijo y compañerismo. Luego, sin previo aviso, Oliver tomó a Alondra de la mano y la llevó al callejón.
En cuanto se recuperó de la sorpresa, ella se apartó.
–Las manos quietas, milord, si sois tan amable.
–¿Vuestra misión en la vida es herirme? –preguntó él. Parecía bastante sobrio, a pesar de haber bebido tres jarras de cerveza en presencia de Alondra.
–Por supuesto que no –juntó las manos delante de sí–. Milord, he venido a veros para...
–Me tendisteis la mano cuando yacía sin aliento en una fosa común. ¿Por qué dais un respingo cuando yo hago lo mismo?
–Porque yo no necesito ayuda. De esa clase.
–¿De qué clase? –ladeó la cabeza. La pluma de su sombrero se curvó hacia abajo, acariciando una cara tan favorecida por Adonis que Alondra no podía por menos que mirarla fijamente.
–De la que implica contacto –replicó ella, irritada por dejarse aturdir por su simple apariencia.
–Ah –lleno de insolencia viril, él alargó el brazo y pasó un dedo lentamente por la curva de su mejilla.
Fue peor de lo que ella sospechaba: su contacto era tan irresistible como su belleza. Alondra sintió el vergonzoso impulso de apoyar la mejilla en su mano cálida. De mirarlo a los ojos y contarle todos los secretos que nunca se había atrevido a compartir con nadie. De cerrar los ojos y...
–Tendré que recordarlo –dijo él, bajando la mano con una sonrisa–. A la señora no le gusta que la toquen.
–Tampoco me gusta ir por un callejón con un hombre al que apenas conozco. Sin embargo, es preciso. Veréis, hay un asunto...
–¡Saludos, señores! –un grupo de hombres con camisa y gorra de marineros pasó junto a ellos dando trompicones, jurando, escupiendo y dándose empujones para entrar en la taberna.
–¡Buena pesca tengáis! –le gritó uno a Oliver–. Espero que la perca pique bien el anzuelo –la puerta se cerró de golpe detrás del hombre, sofocando sus risotadas.
Alondra frunció el ceño.
–¿Qué ha querido decir?
La sorprendió ver que Oliver se ponía colorado. ¿Por qué se sonrojaba un sinvergüenza por el comentario de un marinero?
–Debe de haberme confundido con un aficionado al deporte de la pesca –Oliver echó a andar por el callejón.
–¿Adónde vamos? –Alondra se recogió las faldas y corrió tras él.
–Dijisteis que queríais hablar.
–Sí. ¿Por qué no aquí? Estaba intentando explicarme.
Se oyó un chirrido por encima de sus cabezas, donde los edificios de madera se inclinaban sobre la calle. Oliver se volvió, agarró a Alondra y la empujó contra una pared encalada.
–¡Soltadme! –chilló ella–. ¡Sinvergüenza! ¡Rufián! ¿Cómo os atrevéis a tomaros libertades con mi virtud?
–Es una idea tentadora –dijo él con voz risueña–. Pero no era esa mi intención. Ahora, estaos quieta.
Antes de que acabara de hablar, una cascada de agua sucia cayó desde una ventana alta. Las inmundicias llenaron la parte de la calzada en la que Alondra estaba apenas unos segundos antes.
–Ahí lo tenéis –Oliver se apartó de la pared y siguió calle abajo–. Vuestra virtud y vuestro traje están a salvo.
Avergonzada, ella le dio las gracias con esfuerzo.
–¿Adónde vamos?
–Es una sorpresa –el sonido de sus botas, altas hasta la rodilla, resonaba en la calle angosta.
–No quiero sorpresas –dijo ella–. Solo quiero hablar con vos.
–Y hablaréis. A su debido tiempo.
–Quiero hablar ahora. ¡Por Dios, señor, que me sacáis de mis casillas!
Oliver se detuvo y se volvió tan bruscamente que Alondra estuvo a punto de chocar con él.
–Ah, mistress Alondra –dijo, y sus ojos azulísimos se arrugaron por las comisuras–, ni la mitad de lo que vos me sacáis a mí de las mías.
Alondra temió que fuera a tocarla otra vez, pero él se limitó a sonreír y siguió andando.
Ella lo siguió por un camino que pasaba junto a las casetas en las que se guardaban los perros para los encierros de toros, y procuró no mirar a un grupo de prostitutas enmascaradas que se había reunido para ver el espectáculo.
Por su extremo norte, el camino daba al Támesis. El ancho río parduzco estaba a rebosar de esquifes, chalupas, botes y barcazas. A lo lejos, por el este, se alzaban los mástiles enjarciados de grandes navíos de guerra y barcos mercantes, y por el oeste se cernía el Puente de Londres. Desde allí, Alondra no distinguía las tétricas cabezas cortadas de traidores que adornaban la puerta sur del puente, pero los pájaros que volaban en círculo sobre ella la hicieron estremecerse al recordarlo.
Oliver levantó la mano y en apenas unos segundos una barcaza con tres remeros en la proa y un timonel en la popa golpeó el tope de la escalera que bajaba al río.
Él se agachó y señaló el asiento entoldado de la barcaza, diciendo:
–Después de vos, señora.
Ella vaciló. Había sido un error dejar a Randall. Lord Oliver podía estar llevándola camino de la perdición.
Aun así, la elegante barcaza abierta parecía mucho más tentadora que el oscuro callejón, de modo que Alondra bajó los escalones de piedra hasta la línea del agua. El timonel le tendió una mano para ayudarla a subir a bordo.
–A la señora no le gusta que la toquen, Bodkin –dijo Oliver solícitamente.
Bodkin se encogió de hombros justo cuando Alondra tenía un pie en la barcaza y otro en el embarcadero de piedra resbaladiza. La barcaza se movió. Y ella cayó sobre el asiento tapizado de cuero con un golpe sordo.
Intentando conservar la dignidad, miró a Oliver con enojo. Él le lanzó una sonrisa mientras se agarraba al poste del dosel y se sentaba ágilmente en el asiento, a su lado.
Alondra miró fijamente hacia delante.
–Supongo que vamos a algún sitio donde podamos hablar en privado.
Oliver dio un codazo al remero que tenía enfrente.
–¿Oyes eso, Leonardo? Quiere tener una cita conmigo.
–No es cierto.
–Chist. Estaba bromeando. Claro que voy a llevaros a un lugar donde podamos hablar en privado. Cuando llegue el momento.
–¿Cuando llegue el momento? ¿Por qué no ahora?
–Por la sorpresa –dijo él con un exceso de paciencia llena de buen humor–. La marea está baja, Bodkin. Creo que podemos cruzar el puente.
El timonel se tiró de la barba.
–¿Río arriba? Nos empaparemos.
Oliver se echó a reír.
–Esa es la gracia, en parte. Abajo los remos, caballeros. Más allá del puente.
Alondra confiaba en que hubiera un motín, pero la tripulación le obedeció. En perfecta sincronía, tres pares de largos remos se hundieron en el agua. La barcaza comenzó a deslizarse por el Támesis.
A pesar de su enojo con lord Oliver de Lacey, Alondra sintió un arrebato de emoción. Los remolinos agitaban el agua bajo las estrechas arcadas del Puente de Londres. Ella sabía que se ahogaba gente intentando pasar por debajo. Pero el movimiento suave y veloz de la hermosa embarcación surcando el agua le producía una deliciosa sensación de libertad. Se dijo que no tenía nada que ver con aquel hombre benevolente, lujurioso y totalmente pagano que tenía a su lado.
Unos minutos después, las olas coronadas de blanco elevaron la proa de la barca. Al aproximarse al Puente de Londres, la embarcación comenzó a corvetear como un caballo salvaje sobre el agua que se arremolinaba con estruendo en torno a los pilares.
Alondra levantó la cara hacia el agua que salpicaba. Había ido a Londres para encargarse de una transacción comercial, y allí estaba, en medio de una aventura prohibida. Giraba y se sacudía como una hoja en el agua, a merced de un hombre caprichoso que, por pura fuerza de voluntad, la había apartado de su propósito y arrastrado a una escapada que ella no debía querer experimentar.
–Ojalá escucharais lo que tengo que deciros –dijo.
–Podría hacerlo. Sobre todo, si incluye vino, dinero y mujeres.
–No.
–Entonces contádmelo después, paloma mía. Primero vamos a divertirnos.
–¿Por qué insistís en sorprenderme? –preguntó ella, agarrada a la borda de la barcaza.
–Porque –se quitó el sombrero y lo apretó contra su corazón. Tenía una expresión seria y pueril, los ojos muy abiertos y un mechón dorado que le caía sobre la frente–. Porque, solo por una vez, Alondra, quiero veros sonreír.
Dos
Alondra no le entendía en absoluto. De eso estaba segura. No alcanzaba a comprender por qué él se empeñaba en entretenerla. Tampoco sabía por qué le gustaba tanto saludar a los desconocidos que navegaban por el Támesis, saludar a voces a gente a la que no conocía de nada, navegar junto a una barca de pesca para preguntar a su dueño qué tal había ido la jornada.
Pero, sobre todo, no comprendió los gritos de alegría y la emoción de Oliver cuando cruzaron el puente. Para ella, aquella aventura fue simplemente terrorífica.
Al principio.
El fragor del agua, con su denso olor a pescado, saturó sus sentidos. Rechinó los dientes, mareada, al sentir cómo se levantaba la proa y volvía a bajar bruscamente. La velocidad soltó algunos mechones de su trenza y levantó sus faldas hasta las rodillas.
Pero el terror, una vez disipado, la exaltó. Sobre todo, cuando todo pasó.
–¿Esa era mi sorpresa? –preguntó débilmente una vez dejaron atrás el puente.
–No. Aún no habéis sonreído. Estáis blanca como un fantasma irlandés.
Alondra se volvió hacia él y levantó con esfuerzo las comisuras de los labios.
–Ya está –dijo entre dientes–. ¿Os basta con eso?
–Es preciosa. Pero no, esa no la quiero.
–¿Qué tiene de malo mi sonrisa? –preguntó ella–. No todos podemos ser bellos como dioses del sol, con hermosas bocas y dientes perfectos.
Él se rio, agitando su pelo mojado por la niebla.
–Os habéis fijado.
–También me he fijado en vuestro inmenso engreimiento –levantó la nariz al aire–. Estropea bastante el efecto.
Oliver se puso serio, aunque sus ojos seguían brillando llenos de alegría.
–No pretendía ofenderos, querida Alondra. Es solo que vuestra sonrisa no era real. Una sonrisa de verdad empieza en el corazón –olvidando (o ignorando) su prohibición de tocarla, rozó con los dedos su rígido corpiño–. Amor, yo podría hacer sonreír todo vuestro cuerpo.
–Francamente...
–Es un calor que se mueve hacia arriba y hacia fuera, como una llama. Así.
Ella se quedó atónita cuando sus manos rozaron la parte de arriba de sus pechos, cubiertos por una fina golilla de linón. Sus dedos le rozaron la garganta, y luego la barbilla y los labios. Alondra pensó con horror en los remeros y en Bodkin, que iba al timón, pero mientras un horrible azoramiento se apoderaba de ella, siguió muy quieta, absorta en Oliver.
–Una sonrisa verdadera no acaba aquí, en la boca –él la observó atentamente–. Sino en los ojos, como una vela que atraviesa la oscuridad.
–En fin –se oyó susurrar ella–, no estoy segura de que yo pueda hacer eso.
–Claro que sí, dulce Alondra. Pero hace falta práctica.
Sin saber cómo, sus labios estaban apenas a unos centímetros de los de ella. Y los de Alondra temblaron con un ansia que la pilló por sorpresa. Deseaba sentir la boca de Oliver sobre la suya, descubrir la forma y la textura de sus labios. Había oído muchos sermones sobre la perversidad del deseo carnal, creía haber luchado contra la tentación, pero nadie la había advertido nunca del poder de seducción de un hombre como Oliver de Lacey.
Cerrando los ojos, se inclinó hacia él, hacia su calor, hacia el olor a taberna y a río del que estaba impregnado.
–He vuelto a tocaros –dijo Oliver, y Alondra oyó una risa sofocada en su voz–. Por favor, perdonadme –bajó las manos y se apartó.
Ella abrió los ojos de golpe. Oliver estaba arrellanado en los cojines, con una pierna levantada y una mano sumergida en el agua.
–Hace bastante frío hoy, ¿no, mistress Alondra?
Ella refrenó el impulso de comprobar si su golilla seguía bien puesta.
–Así es, milord –no estaba acostumbrada a que la provocaran. Y tampoco estaba acostumbrada a hombres guapos y atrevidos que repartían bromas y cumplidos insinceros como si fueran limosnas para los pobres.
No importaba, se dijo. Spencer decía necesitar a Oliver de Lacey. Y por Spencer, ella soportaría el encanto insolente del joven lord. No por placer, desde luego.
–¿Vais a escucharme ahora? –preguntó–. He venido de muy lejos para veros.
–¡Nell! –rugió él, y la barcaza se escoró cuando se inclinó para asomarse por debajo del dosel–. ¡Nell Buxley! –saludó a una chalupa que avanzaba río abajo, rumbo a Southwark–. ¡Conocí la gloria en tu regazo la última vez que nos vimos!
–Buenos días, mi señor –respondió una voz femenina enronquecida por el vino. Una mujer sonriente, con peluca amarilla, asomó la cabeza en la chalupa–. ¿Quién es esa que va con vos? ¿Habéis robado ya su honor?
Con un gemido de impotencia, Alondra se recostó en los asientos y se echó la capucha sobre la cara.
–¡Esto es otro lupanar! –Alondra se detuvo en seco–. ¿Por qué me habéis traído aquí?
Oliver se rio.
–Es el mercado de Newgate, amor mío. ¿Nunca habéis estado aquí?
Ella miró el enjambre humano que circulaba por los estrechos pasadizos, amontonándose en torno a los tenderetes o deteniéndose a observar las payasadas de un mono o de un perro danzarín.
–Claro que no. Por lo general, evito los lugares frecuentados por vagabundos, carteristas y señores sin oficio ni beneficio.
Mientras hablaba, vio a un muchacho correr tras un caballero entrado en carnes. El chico rozó su oreja con una pluma y, cuando el caballero levantó el brazo para rascarse, el pequeño rufián cortó su faltriquera y se escabulló con el botín.
Alondra se llevó una mano al pecho y señaló con la otra.
–¡Ese chico! Ha... ha...
–Y lo ha hecho muy bien.
–Le ha robado la bolsa a ese hombre.
Oliver echó a andar por la callejuela.
–Para algunas personas, la vida es corta y brutal. Dejemos en paz a ese muchacho.
Ella no quería adentrarse tras Oliver entre aquel bullicioso gentío, ni deseaba quedarse sola e indefensa ante las cosas terribles que podían ocurrirle. A pesar de su aparente despreocupación, Oliver, con su prodigiosa estatura y sus andares llenos de arrogancia, hacía que se sintiera protegida.
–Fijaos en esto –dijo él, acercándose al mono bailarín. Un par de personas se apartaron para dejarlo pasar. A Alondra le pareció sentir el calor de las miradas de admiración que las mujeres le lanzaban de soslayo.
Al ver a Oliver, el monito, ataviado con jubón y sombrero, comenzó a saltar de alegría por encima de su cadena. Su dueño se echó a reír.
–Milord, os hemos echado de menos estas últimas semanas.
Oliver hizo una reverencia, doblándose por la cintura.
–Y yo os he echado de menos a vos y al joven Lutero.
Alondra contuvo el aliento. Era decididamente impío bautizar a un mono con el nombre del gran reformador.
–Lutero es un tipo de fuertes convicciones, ¿verdad que sí? –preguntó Oliver.
El animalillo enseñó los dientes.
–Es leal a la princesa Isabel.
Al oír aquel nombre, el simio comenzó a saltar frenéticamente a un lado y otro de la cadena.
–Pero tiene sus dudas respecto al rey Felipe.
Nada más nombrar Oliver al odiado marido español de la reina María, Lutero se tiró al suelo, afligido, y se negó a moverse. Oliver soltó una carcajada, arrojó una moneda al amo del monito y siguió paseando mientras el gentío aplaudía.
–Sois demasiado atrevido –dijo Alondra, apretando el paso para ponerse a su lado.
Él le sonrió de soslayo.
–¿Eso os parece atrevido? ¿A vos, que salís de noche a hurtadillas para salvar la vida de criminales sentenciados?
–Eso es distinto.
–Entiendo.
Alondra sabía que se estaba riendo de ella. Pero antes de que pudiera mirarlo con enfado, él se detuvo frente a un tenderete rodeado por largas cortinas de lona.
–Pasad a ver el espectáculo de las extravagancias de la naturaleza –gritaba una mujer–. Tenemos un tejón que toca el tambor –alargando el brazo, asió a Oliver del hombro.
Él le dio una palmada en la mano y se apartó.
–No, gracias.
–¿Un ganso que saber contar? –le ofreció la vocera.
Oliver sonrió y sacudió la cabeza.
–¿Un cordero con dos cabezas? ¿Un ternero con cinco patas?
Oliver se dispuso a alejarse. La mujer se inclinó hacia él y dijo en un susurro:
–Un toro con dos pichas.
Oliver de Lacey se paró en seco.
–Eso tengo que verlo –dijo, depositando una moneda sobre su palma.
Hizo que Alondra lo acompañara, pero ella se negó firmemente a mirar. Se quedó en un rincón del tenderete, con los ojos bien cerrados y las fosas nasales saturadas por el denso olor a estiércol. Pasaron varios minutos, y cerró también los oídos a los silbidos y los abucheos que se mezclaban con los ruidos de los animales.
Al fin Oliver volvió a su lado y la sacó a la luz brillante del día. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de asombro juvenil.
–¿Y bien? –preguntó Alondra.
–Me siento transido de emoción –contestó él, muy serio–. Y estafado por la naturaleza.
Alondra sacudió la cabeza con desagrado. Por una vez, Spencer se equivocaba. Aquel hombre grosero y procaz no podía ser el dechado de honor que Spencer le creía.
–Corazón que maquina pensamientos inicuos –masculló–, pies presurosos para correr al mal.