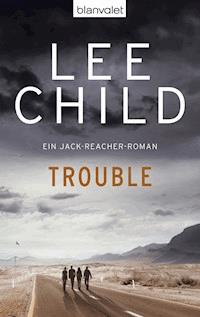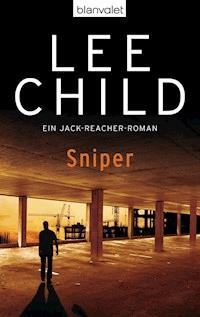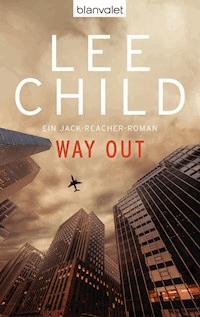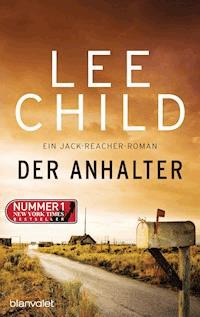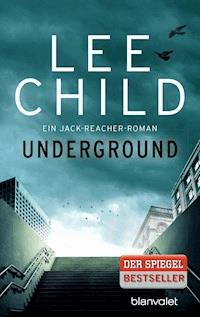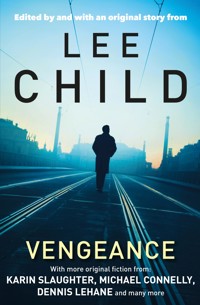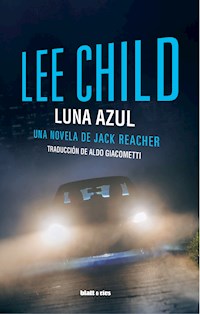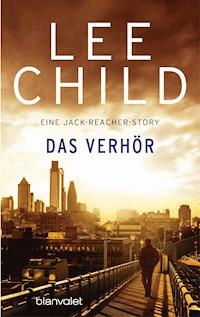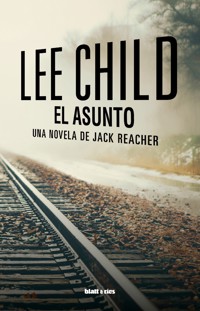
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
Es marzo de 1997 cuando Jack Reacher recibe la orden de dirigirse de encubierto a una pequeña población de Mississippi. ¿Su misión? Investigar el asesinato de una joven en el que podrían estar involucrados soldados de una base militar cercana. Lo que Reacher no se imagina es que quizá sea el principio del final de sus días como policía militar. La sheriff local Elizabeth Deveraux tiene sed de justicia y motivos de sobra para sospechar del ejército. Reacher deberá ganarse su confianza y unir fuerzas con ella para evitar que la verdad que otros pretenden ocultar quede enterrada para siempre. La conspiración amenaza con destruir su fe en las instituciones que representa y con cambiar para siempre el rumbo de su carrera, convirtiéndolo en un hombre temible y solitario. "Lee Child sigue siendo el mejor." Stephen King "Lee Child: el recurso perfecto para devolverles el gusto por la lectura a quienes nunca lo perdieron." César Aira
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
EL ASUNTO
LEE CHILD
Traducción de Aldo Giacometti
Índice
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Cuarenta y dos
Cuarenta y tres
Cuarenta y cuatro
Cuarenta y cinco
Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
Cuarenta y ocho
Cuarenta y nueve
Cincuenta
Cincuenta y uno
Cincuenta y dos
Cincuenta y tres
Cincuenta y cuatro
Cincuenta y cinco
Cincuenta y seis
Cincuenta y siete
Cincuenta y ocho
Cincuenta y nueve
Sesenta
Sesenta y uno
Sesenta y dos
Sesenta y tres
Sesenta y cuatro
Sesenta y cinco
Sesenta y seis
Sesenta y siete
Sesenta y ocho
Sesenta y nueve
Setenta
Setenta y uno
Setenta y dos
Setenta y tres
Setenta y cuatro
Setenta y cinco
Setenta y seis
Setenta y siete
Setenta y ocho
Setenta y nueve
Ochenta
Ochenta y uno
Ochenta y dos
Ochenta y tres
Ochenta y cuatro
Ochenta y cinco
Ochenta y seis
Ochenta y siete
Ochenta y ocho
Sobre el autor
Créditos
Landmarks
Table of Contents
Dedicado a la memoria de
David Thompson, 1971-2010.
Librero lúcido y buen amigo
UNO
El Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo, seiscientos mil metros cuadrados, treinta mil personas y más de veintisiete kilómetros de pasillos, pero lo construyeron solo con tres puertas a la calle, a través de las cuales se accede a un vestíbulo peatonal vigilado por guardias de seguridad. Elegí la opción sudeste, la entrada principal, la más cercana al metro y a la estación de autobuses, porque era la más concurrida y la más transitada por trabajadores civiles, y yo quería que hubiese muchos trabajadores civiles a mi alrededor, a ser posible una larga e incesante fila de personas, por motivos de seguridad, sobre todo para que no me pudieran disparar nada más verme. Los arrestos siempre salen mal, a veces sin querer y a veces a propósito, así que quería que hubiese testigos. Quería miradas independientes fijándose en mí, al menos en los primeros momentos. Me acuerdo de la fecha, por supuesto. Fue el jueves 11 de marzo de 1997, y fue el último día que entré en ese edificio como empleado legal de quienes lo construyeron.
Hace mucho tiempo.
Casualmente, el 11 de marzo de 1997 faltaban justo cuatro años y medio para ese martes del futuro en el que cambió el mundo, y por eso, como tantas otras cosas en aquellos tiempos, la seguridad de la entrada principal era seria sin ser histérica. No es que yo incitara a la histeria. No desde lejos. Llevaba mi uniforme de gala, limpio y planchado, pulido y abrillantado, cubierto con trece años de medallas, distintivos, insignias y distinciones. Tenía treinta y seis años, caminaba recto y erguido, era a todos los efectos lo que se espera de un comandante de la Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos, salvo porque tenía el pelo demasiado largo y hacía cinco días que no me afeitaba.
Por aquel entonces la seguridad del Pentágono estaba a cargo del Servicio de Protección de Defensa. A cuarenta metros de distancia, vi a diez de sus hombres en el vestíbulo, lo que me pareció exagerado e hizo que me preguntara si todos eran del Servicio de Protección o si en realidad había algunos de los nuestros, infiltrados, esperándome. La mayoría de nuestro trabajo especializado lo llevan a cabo oficiales técnicos, muchas veces haciéndose pasar por otra persona. Se hacen pasar por coroneles, generales y reclutas, o por cualquiera por el que se tengan que hacer pasar, y son buenos en ello. Ponerse un uniforme del Servicio de Protección de Defensa y esperar a su objetivo es una parte importante de su trabajo. A treinta metros no logré reconocer a ninguno, pero el ejército es una institución muy grande y probablemente hubieran seleccionado a hombres que yo nunca había visto.
Seguí avanzando en medio de un gran grupo de gente que se dirigía a la puerta principal. Algunos hombres y algunas mujeres iban de uniforme, bien de gala, como el mío, bien de combate, con el viejo estampado de camuflaje que llevábamos entonces. Otros hombres y mujeres, obviamente militares pero sin uniforme, vestían de traje o con ropa de trabajo. Algunos eran evidentemente civiles. En cada una de esas categorías algunos llevaban bolsos, carteras o paquetes, y todos, sin importar su categoría, aminoraban el paso, se esquivaban y avanzaban lentamente a medida que el gran grupo de gente se iba estrechando hasta formar una cuña compacta y después se estrechaba aún más, hasta quedar en una fila de uno o de dos, según se preparaban para entrar. Me puse en la fila con ellos, por mi cuenta, solo, detrás de una mujer de manos blancas y muy poco curtidas y delante de un hombre con un traje de vestir que había abrillantado hasta los codos. Ambos civiles, trabajadores de oficina, probablemente analistas de algún tipo: justo lo que yo quería. Miradas independientes. Era casi mediodía. Hacía sol y un poco de calor en el aire de marzo. Primavera en Virginia. Al otro lado del río los cerezos estaban a punto de despertar. La famosa floración iba a ocurrir. En cualquier casa de esta inocente nación billetes de avión y cámaras réflex esperaban sobre los recibidores, listos para una excursión turística a la capital.
Esperé en la fila. Mucho más adelante que yo, los del Servicio de Protección de Defensa hacían lo que hace cualquier personal de seguridad. Cuatro se ocupaban de tareas específicas: dos atendían el mostrador de recepción y dos inspeccionaban a los que llevaban identificación oficial y los hacían pasar por un torno abierto. Dos estaban de pie inmediatamente detrás del cristal, pasada la puerta, mirando hacia fuera con la cabeza alta y la mirada al frente, examinando el caudal de gente que se acercaba. Cuatro estaban más atrás, en la sombra, al otro lado de los tornos, agrupados, dándole a la lengua. Los diez estaban armados.
A mí me preocupaban los cuatro al otro lado de los tornos. No cabe duda de que en 1997 el Departamento de Defensa estaba seriamente inflado y sobrecargado en relación con las amenazas que entonces enfrentábamos, pero aun así era inusual ver a cuatro oficiales de servicio sin absolutamente nada que hacer. La mayoría de los mandos se encargaba de que su personal excedente por lo menos pareciera ocupado. Pero estos cuatro no cumplían ninguna función evidente. Me estiré y miré hacia delante para intentar verles los zapatos. Se puede aprender mucho de unos zapatos. Los disfraces de infiltrado no suelen llegar tan lejos, especialmente en un ambiente uniformado. El Servicio de Protección de Defensa desempeñaba básicamente la función de un policía de guardia, por lo que, hasta donde pudieran elegir, los del Servicio se inclinarían por zapatos de policía, un calzado grande y cómodo, apropiado para caminar y estar de pie todo el día. Un oficial técnico de la Policía Militar trabajando de infiltrado podría llevar sus propios zapatos, que serían sutilmente distintos.
Pero no pude verles los zapatos. Dentro estaba demasiado oscuro, y estaban demasiado lejos.
La fila avanzaba a un ritmo aceptable para los tiempos previos al 11-S. Sin impaciencias incómodas, sin frustraciones, sin miedo. Solo una rutina al viejo estilo. La mujer que estaba delante de mí llevaba perfume. Podía olerlo en su nuca. Me gustó. Los dos hombres detrás del cristal me vieron cuando me faltaban unos diez metros para llegar. Su mirada pasó de la mujer a mí. Se detuvo en mí un poco más de lo necesario y después se dirigió a la persona que tenía detrás.
Después volvió. Los dos hombres me miraron abiertamente, de arriba abajo y de un lado a otro durante cuatro o cinco segundos, después yo avancé y su atención avanzó conmigo. No se dijeron nada. Tampoco le dijeron nada a nadie más. Ningún aviso, ninguna advertencia. Había dos interpretaciones posibles. En la primera, el mejor de los casos, yo sería simplemente alguien a quien nunca habían visto. O quizás destacaba por ser más alto y corpulento que cualquier otra persona en un radio de cien metros. O porque llevaba las hojas de roble doradas que indican el rango de comandante y las cintas de algunas medallas importantes, incluida una Estrella de Plata, lo que hacía de mí un tipo ejemplar, pero mi pelo y mi barba hacían que pareciera un verdadero cavernícola, y esa disonancia visual podría haber sido motivo suficiente para la larga segunda mirada: puro interés. Las tareas de guardia pueden ser muy aburridas, y ver algo distinto es siempre bienvenido.
En la segunda, el peor de los casos, estarían confirmando que el acontecimiento que esperaban había ocurrido, y que todo sucedía de acuerdo con lo planeado. Como si se hubiesen preparado, hubiesen estudiado fotos y se dijesen a sí mismos: Vale, ya está aquí, justo a tiempo, ahora solo tenemos que esperar dos minutos a que entre, y entonces lo derribamos.
Porque me esperaban, y yo había llegado justo a tiempo. Tenía una reunión a las doce y algunos asuntos que tratar con un coronel en un despacho del tercer piso en el anillo C, y estaba seguro de que nunca llegaría a mi destino. Ir de frente hacia un arresto es una táctica bastante contundente, pero a veces la única manera de saber si la estufa está caliente es tocarla.
El hombre que estaba delante de la mujer que estaba delante de mí entró y enseñó una placa que llevaba colgada del cuello con un cordón. Lo hicieron pasar. La mujer que estaba delante de mí avanzó y después se detuvo, porque justo en ese momento los dos guardias del Servicio de Protección de Defensa decidieron salir de detrás del cristal. La mujer se quedó quieta en su sitio y luego se hizo a un lado para que pasaran por delante de ella, a contracorriente. Después reanudó su avance y entró, y los dos guardias se detuvieron exactamente en el mismo lugar en el que había estado ella, pero mirando en la dirección contraria, hacia donde estaba yo, no hacia el otro lado.
Estaban bloqueando la puerta. Me miraban directamente. Yo estaba bastante seguro de que eran auténticos agentes del Servicio de Protección. Llevaban zapatos de policía, y sus uniformes se habían alisado, estirado y amoldado a sus cuerpos durante mucho tiempo. No eran disfraces que hubieran sacado de una taquilla y se hubieran puesto por primera vez esa mañana. Miré más allá de ellos, dentro, a sus cuatro compañeros que no hacían nada, y traté de juzgar comparativamente el ajuste de su ropa. Era difícil de adivinar.
Delante de mí, el que estaba a mi derecha dijo:
—Señor, ¿podemos ayudarle en algo?
—¿En qué? —pregunté yo.
—¿Adónde se dirige hoy?
—¿Tengo que decírselo?
—No, señor, en absoluto —respondió—. Pero podríamos ayudarle a llegar un poco más rápido, si quiere.
Probablemente a través de una discreta puerta que lleva a una pequeña habitación cerrada, pensé. Supuse que ellos también contaban con los testigos civiles, igual que yo. Dije:
—Puedo esperar mi turno sin problema. Ya casi he llegado.
Los agentes no respondieron a ese comentario. Punto muerto. Momento de aficionados. Intentar empezar el arresto fuera era una estupidez. Yo podía empujarles, arremeter contra ellos, dar la vuelta y correr hasta perderme entre la gente en un abrir y cerrar de ojos. Y no dispararían. No ahí fuera. Había demasiada gente en esa entrada. Demasiados daños colaterales. Recordad que estábamos en 1997. 11 de marzo. Cuatro años y medio antes de las nuevas reglas. Era mucho mejor esperar a que entrara en el vestíbulo. Esos dos lacayos podían cerrar las puertas a mis espaldas y plantarse allí hombro con hombro mientras me daban las malas noticias en el mostrador. En teoría, en ese momento yo todavía podía volver atrás y tratar de abrirme paso de nuevo, pero eso me llevaría un segundo o dos, y en ese segundo o dos los cuatro tipos sin nada que hacer podían dispararme por la espalda unas mil veces.
Y si me lanzaba hacia delante me podían disparar de frente. Y además, ¿adónde iba a ir? Escaparse del Pentágono no era una buena idea. El edificio de oficinas más grande del mundo. Treinta mil personas. Cinco pisos. Dos sótanos. Veintisiete kilómetros de pasillos. Tiene diez pasillos radiales entre los anillos, y dicen que una persona puede recorrer el espacio que separa dos puntos cualquiera en un máximo de siete minutos, algo que probablemente se calculó tomando como referencia el ritmo de marcha rápida oficial del ejército, que es de seis kilómetros por hora, lo que implica que, si corría rápido, llegaría a cualquier parte más o menos en tres minutos. ¿Pero adónde? Podía encontrar un cuarto de limpieza, robar raciones de comida y aguantar un día o dos, pero eso sería todo. O podía retener a algunos rehenes y tratar de defender mi causa, pero nunca había visto que algo así funcionara.
Así que esperé.
El oficial del Servicio de Protección de Defensa que estaba a mi derecha dijo:
—Que tenga un buen día, señor.
Después pasó por mi lado y su compañero hizo lo mismo al otro lado, ambos caminando despacio, dos hombres contentos de estar al aire libre, patrullando, cambiando su punto de vista. Quizás no fueran tan estúpidos después de todo. Estaban haciendo su trabajo y siguiendo su plan. Habían intentado engañarme para dejarme encerrado en una pequeña habitación, pero no lo habían conseguido, y como no hay mal que por bien no venga, ahora pasaban al plan B. Esperarían hasta que yo estuviera dentro y las puertas estuvieran cerradas, y después pasarían de inmediato al modo de control de multitudes, dispersando a la gente que llegaba, manteniéndola a salvo en caso de que fuera necesario abrir fuego. Supuse que el cristal del vestíbulo sería a prueba de balas, pero un experto jamás apostaría a que el Servicio de Defensa hubiese recibido exactamente el producto por el que había pagado.
Tenía la puerta justo enfrente. Estaba abierta. Respiré hondo y entré en el vestíbulo. A veces la única manera de saber si la estufa está caliente es tocarla.
DOS
La mujer del perfume y las manos pálidas ya desaparecía en el pasillo al otro lado del torno abierto. La habían hecho pasar. Justo enfrente de mí estaba el mostrador de recepción con dos hombres. A mi izquierda estaban los otros dos que comprobaban las identificaciones. El torno abierto estaba entre sus caderas. Los cuatro tipos extra seguían al otro lado sin hacer nada. Permanecían los cuatro juntos, callados y atentos, como si fueran un equipo independiente. Yo seguía sin poder verles los zapatos.
Respiré hondo de nuevo y me acerqué al mostrador.
Como un cordero que se dirige hacia el matadero.
El recepcionista de la izquierda me miró y dijo: “Sí, señor”, con la voz llena de cansancio y resignación. Una respuesta, no una pregunta, como si yo ya hubiese hablado. Parecía joven y razonablemente inteligente. Un auténtico agente del Servicio de Protección, probablemente. Los oficiales técnicos de la Policía Militar aprenden rápido, pero no los pondrían a cargo de la recepción del Pentágono, por muy infiltrados que estuvieran.
El del mostrador volvió a mirarme, expectante, y yo dije:
—Tengo una reunión a las doce.
—¿Con quién?
—Con el coronel Frazer —respondí.
Él actuó como si no reconociera el nombre. El edificio de oficinas más grande del mundo. Treinta mil personas. Hojeó un libro del tamaño de una guía telefónica y preguntó:
—¿El coronel John James Frazer? ¿El enlace con el Senado?
—Sí —dije.
O: Culpable de los cargos.
Más lejos a mi izquierda los cuatro tipos extra me observaban. Pero no se movían. Aún.
El hombre del mostrador no preguntó mi nombre. En parte porque, probablemente, habría recibido instrucciones y le habrían enseñado fotos, y en parte porque mi uniforme de gala incluía mi nombre sobre una placa, colocada reglamentariamente en la solapa del bolsillo derecho del pecho, perfectamente centrada, con el borde superior justo setenta y cinco milímetros por debajo de la costura superior.
Siete letras: REACHER.
O catorce: Arrésteme ahora.
El de recepción dijo:
—El coronel John James Frazer está en el 3C315. ¿Sabe cómo llegar hasta allí?
—Sí —respondí.
Tercer piso, anillo C, el más cercano al pasillo radial número tres, sector quince. Esa era la versión del Pentágono de un mapa de coordenadas, que resulta necesaria, dado que abarca doce hectáreas enteras de superficie.
El tipo dijo:
—Que tenga muy buen día, señor. —Y su mirada inocente pasó de mí a la persona que tenía detrás en la fila.
Me quedé quieto un momento. Le estaban poniendo el lazo. Lo estaban dejando perfecto. La prueba legal general que se aplica para establecer la culpabilidad de un crimen se expresa con la frase en latín actus non facit reum nisi mens sit rea, que significa, aproximadamente, que hacer una cosa no tiene por qué causarte problemas si no tuviste la intención de hacerla. Una norma es acción más intención. Ellos estaban esperando a que yo demostrara mi intención. Estaban esperando a que cruzara el torno y me perdiera en el laberinto. Lo cual explicaba por qué los cuatro tipos extra estaban en su lado de la entrada, y no en el mío. En cuanto cruzara la línea se haría real. Quizás había problemas de jurisdicción. Quizás habían consultado abogados. Sin duda, Frazer quería eliminarme, pero también quería cubrirse el culo.
Respiré hondo de nuevo, crucé la línea y lo hice real. Pasé entre los dos hombres que comprobaban las identificaciones y me deslicé entre los fríos flancos metálicos del torno. La barra estaba recogida. No había nada que golpear con los muslos. Salí por otro lado y me detuve. Los cuatro tipos extra estaban a mi derecha. Miré sus zapatos. El reglamento del ejército es sorprendentemente vago con respecto a los zapatos. Oxford negros lisos con cordones o equivalentes, tradicionales, sin ornamentos, con un mínimo de tres ojales, punta afilada y cinco centímetros de tacón como máximo. Eso es todo lo que dice la letra pequeña. Los cuatro de mi derecha cumplían con los requisitos, pero no llevaban zapatos de policía. No como los dos de fuera, que lucían cuatro variantes del mismo tema clásico. Muy limpios, con los cordones bien atados y algunas marcas de uso aquí y allá. Quizás eran auténticos guardias del Servicio de Protección de Defensa. Quizás no. No había manera de saberlo. No en ese momento.
Yo los miraba y ellos me miraban a mí, pero nadie dijo nada. Los rodeé y me dirigí al interior del edificio. Recorrí el anillo E en sentido contrario a las agujas del reloj y giré a la izquierda en el primer pasillo radial.
Los cuatro tipos también.
Se mantenían a unos veinte metros de mí, lo bastante cerca para no perderme de vista, lo bastante lejos para no agobiarme. Un máximo de siete minutos entre dos puntos cualquiera. Yo era el jamón de un bocadillo. Supuse que habría otra dotación esperando en la puerta del 3C315, o tan cerca como me dejaran llegar. Iba directamente hacia ellos. No podía escapar ni podía esconderme.
Subí dos tramos de escaleras en el anillo D, hasta el tercer piso. Empecé a caminar en el sentido de las agujas del reloj solo por diversión, y crucé el pasillo radial número cinco y después el cuatro. El anillo D estaba bastante concurrido. La gente iba de un lado al otro con los brazos repletos de carpetas de papel marrón. Hombres y mujeres, de uniforme y con la mirada perdida, se movían deprisa. El lugar estaba hasta arriba. Yo esquivaba y seguía avanzando. La gente me miraba durante todo el recorrido. El pelo, la barba. Me detuve en un grifo, me agaché y bebí un poco de agua. Pasaban a mi lado. Veinte metros detrás de mí, ni rastro de los cuatro extras del Servicio de Protección. Pero es cierto que no tenían necesidad de seguirme. Sabían a dónde iba, y sabían a qué hora tenía que llegar.
Me incorporé, empecé a caminar de nuevo y giré a la derecha en el radial número tres. Llegué al anillo C. El aire olía a lana de uniforme, a friegasuelos y muy sutilmente a cigarro. La pintura de las paredes era gruesa e institucional. Miré a derecha e izquierda. Había gente en el pasillo, pero ningún grupo grande en la puerta del sector quince. Quizás me estaban esperando dentro. Ya llegaba cinco minutos tarde.
No giré. Me quedé en el radial tres, crucé el anillo B y llegué hasta el A. El centro del edificio, donde terminan todos los pasillos radiales. O donde empiezan, dependiendo del rango y la perspectiva. Más allá del anillo A solo hay un espacio abierto, pentagonal, de dos hectáreas, que parece el agujero de un donuts angulado. En otros tiempos se lo llamaba Zona Cero, porque suponían que el mejor misil de los soviéticos, el más grande, estaba apuntando permanentemente hacia allí, como si fuera el centro de un blanco enorme. Yo creo que estaban equivocados. Yo creo que los cinco mejores misiles de los soviéticos, los cinco más grandes, estaban apuntando hacia allí, por si los primeros cuatro lanzamientos no funcionaban. Los expertos dicen que los soviéticos tampoco recibían siempre los productos por los que pagaban.
Esperé en el anillo A hasta diez minutos pasada la hora acordada. Era mejor mantenerlos en la espera. Quizás ya me estaban buscando. Quizás a los cuatro tipos extra ya les estaban abroncando por haberme perdido. Respiré muy hondo de nuevo, salí de la pared y recorrí otra vez el radial tres, cruzando el anillo B, hasta llegar al C. Giré sin romper el paso y me dirigí al sector quince.
TRES
No había nadie esperando en la puerta del sector quince. Ninguna dotación especial. Absolutamente nadie. El pasillo también estaba totalmente vacío, en ambas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista. Y silencioso. Supuse que el resto de las personas ya estaban donde querían estar. Las reuniones de las doce en punto ya estaban en marcha.
La puerta del sector quince estaba abierta. Golpeé una vez, a modo de cortesía, a modo de anuncio, a modo de advertencia, y después entré. Originalmente, la mayor parte del espacio de oficina del Pentágono era diáfana, dividida por archivadores y por los muebles que conformaban los distintos sectores (de ahí el nombre), pero con los años habían levantado tabiques para crear espacios privados. El despacho de Frazer en el 3C315 era bastante normal. Era un espacio pequeño y cuadrado, con una ventana sin vistas, una alfombra en el suelo, fotos en las paredes, un escritorio de metal del Departamento de Defensa, una silla con apoyabrazos y dos sin ellos, una cómoda y un mueble de almacenamiento doble.
Y era un espacio pequeño y cuadrado completamente privado de gente, aparte del propio Frazer, en la silla detrás del escritorio. Levantó la vista, me miró y sonrió.
—Hola, Reacher —dijo.
Miré a derecha e izquierda. No había nadie. Absolutamente nadie. No había baño privado. Tampoco un armario grande. Ninguna otra puerta de ningún tipo. Detrás de mí, el pasillo estaba vacío. El gigantesco edificio estaba en silencio.
—Cierre la puerta —dijo Frazer.
Cerré la puerta.
—Siéntese, si quiere —dijo Frazer.
Me senté.
—Llega tarde —dijo Frazer.
—Le pido disculpas —respondí—. Me quedé atascado.
Frazer asintió:
—A las doce de la mañana este lugar es una pesadilla. Pausas para comer, cambios de turno, lo que sea. Es un zoológico. Nunca hago planes que me obliguen a moverme a las doce. Me quedo aquí.
Frazer medía casi un metro ochenta, pesaba unos noventa kilos, era ancho de hombros, robusto de pecho, tenía la cara roja y pelo negro, y rondaba los cuarenta y cinco años. Había mucha vieja sangre escocesa en sus venas, filtrada a través de la tierra fértil de Tennessee, que era donde había nacido. Había estado en Vietnam de adolescente y en el Golfo ya de adulto. Tenía distinciones de combate por todas partes, como si fueran un sarpullido. Era un guerrero a la antigua, pero, desafortunadamente para él, hablaba y sonreía tan bien como luchaba, así que le habían destinado a la Oficina de Intermediación con el Senado, porque los que administraban el dinero eran ahora el verdadero enemigo.
—Entonces, ¿qué es lo que tiene para mí? —dijo.
Yo no dije nada. No tenía nada que decir. No esperaba llegar tan lejos.
—Buenas noticias, espero —continuó.
—No tengo ninguna noticia —dije yo.
—¿Nada?
Asentí:
—Nada.
—Me dijo que tenía el nombre de la persona. Eso es lo que decía su mensaje.
—No lo tengo.
—¿Y por qué lo dijo? ¿Para qué ha solicitado verme?
Hice una pausa.
—Era un atajo —respondí.
—¿En qué sentido?
—Hice circular la noticia de que tenía el nombre. Me preguntaba quién saldría de su escondite para hacerme callar.
—¿Y no salió nadie?
—De momento no. Pero hace diez minutos pensaba que la historia era distinta. Había cuatro hombres extra en el vestíbulo. Con uniforme del Servicio de Protección de Defensa. Me siguieron. Pensé que eran un equipo de arresto.
—¿Lo siguieron adónde?
—Por el anillo E hasta el D. Después desaparecieron en la escalera.
Frazer sonrió de nuevo.
—Está paranoico —dijo—. No desaparecieron. Le dije que a las doce se cambiaban los turnos. Vienen en el metro como todos los demás, se quedan charlando unos minutos al llegar, y después se dirigen a su sector, que está en el anillo B. No lo estaban siguiendo.
Me quedé callado.
Él dijo:
—Siempre hay grupos del Servicio dando vueltas. Siempre hay grupos de todo dando vueltas. Nos sobra mucho personal. Va a haber que hacer algo. Es inevitable. Es lo único de lo que oigo hablar en el Capitolio, todo el día, todos los días. No hay nada que podamos hacer para detenerlo. Todos deberíamos tenerlo presente. Especialmente la gente como usted.
—¿Como yo? —pregunté.
—Hay muchos comandantes en este ejército. Demasiados, probablemente.
—También hay muchos coroneles —dije.
—Hay menos coroneles que comandantes.
Me quedé callado.
Él preguntó:
—¿Yo estaba en la lista de cosas que podrían salir de su escondite?
Tú eras la lista, pensé.
—¿Estaba? —insistió.
—No —mentí.
Sonrió de nuevo:
—Buena respuesta. Si tuviese un problema con usted, habría hecho que lo mataran en Mississippi. Quizás hubiese ido para encargarme de ello yo mismo.
Me quedé callado. Él me miró durante un momento, después empezó a formársele una sonrisa en la cara y la sonrisa se convirtió en una carcajada que intentó contener por todos los medios, pero no lo consiguió. Le salió como un ladrido, como un estornudo, y tuvo que echarse hacia atrás y mirar hacia el techo.
—¿Qué? —pregunté.
Su mirada volvió a nivelarse. Seguía sonriendo. Dijo:
—Lo lamento. Estaba pensando en esa frase que usa la gente. Esa que dice: ¿Ese tipo? No podría conseguir ni que le arrestaran.
Me quedé callado.
Él dijo:
—Tiene muy mal aspecto. Sabe que aquí hay peluquerías, ¿no? Debería ir.
—No puedo —dije—. Tengo el aspecto que debo tener.
Cinco días antes mi pelo solo estaba cinco días más corto, pero por lo visto aún no lo bastante largo como para llamar la atención. Leon Garber, que en ese momento volvía a ser mi superior, me citó en su despacho, y porque su mensaje decía en parte sin, repito, sin atender ninguna cuestión de aseo personal, supuse que quería aprovechar la ocasión e increparme allí mismo, mientras la prueba todavía estuviera presente en mi cabeza. Y fue exactamente así como empezó la reunión. Me preguntó:
—¿Qué resolución del ejército regula el aspecto personal de un soldado?
Viniendo de él, la pregunta me pareció bastante sarcástica. Garber era sin duda el oficial más desaliñado que yo había visto jamás. Podía retirar un abrigo de gala a estrenar de los almacenes de intendencia y una hora más tarde ya parecía que había peleado dos guerras, que había dormido con él y que había sobrevivido a tres peleas en bares sin quitárselo.
—No recuerdo qué resolución regula el aspecto personal de un soldado —respondí.
—Yo tampoco —dijo él—. Pero me suena que, sea cual sea, la norma que recoge la longitud del pelo y las uñas y las políticas de aseo está en el capítulo uno, apartado ocho. Puedo verlo con bastante claridad, ahí en la página. ¿Recuerda qué dice?
—No —respondí.
—Dice que las normas del aseo capilar son necesarias para mantener la uniformidad en una comunidad militar.
—Entendido.
—Establece que se cumplan esas normas. ¿Sabe cuáles son?
—Estuve muy ocupado —dije—. Acabo de volver de Corea.
—Había oído Japón.
—Hice escala allí.
—¿De cuánto tiempo?
—Doce horas.
—¿Hay peluqueros en Japón?
—Seguro que sí.
—¿Los peluqueros japoneses tardan más de doce horas en cortarle el pelo a un hombre?
—Seguro que no.
—Capítulo uno, apartado ocho, párrafo dos, ahí dice que en la parte alta de la cabeza el pelo debe estar cuidadosamente peinado, y que su largo y su volumen no pueden ser excesivos ni presentar un aspecto andrajoso, descuidado o extremo. Dice, en cambio, que el pelo debe exhibir un aspecto adecuado.
—No estoy seguro de lo que significa eso —dije.
—Dice que un pelo adecuado es aquel en el que el contorno del pelo del soldado se ajusta a la forma de su cabeza, curvándose hacia dentro hasta llegar a su terminación natural en la base del cuello.
—Me ocuparé de ello.
—Como usted sabe, son requisitos. No sugerencias.
—Vale —dije.
—El apartado dos dice que cuando el pelo esté peinado, no llegará a las orejas ni a las cejas, y no tocará el cuello del uniforme.
—Vale —dije de nuevo.
—¿Describiría su peinado actual como andrajoso, descuidado o extremo?
—¿Comparado con qué?
—¿Y en qué situación se encuentra con respecto al peine, las orejas y las cejas, y el cuello del uniforme?
—Haré que alguien se ocupe de ello —dije.
Después Garber sonrió y el tono de la reunión cambió por completo. Preguntó:
—¿Cómo de rápido le crece el pelo, de todos modos?
—No lo sé —dije—. A una velocidad normal, supongo. Probablemente igual que a cualquiera. ¿Por qué?
—Tenemos un problema —dijo—. En Mississippi.
CUATRO
Garber dijo que el problema en Mississippi estaba relacionado con una mujer de veintisiete años llamada Janice May Chapman. Era un problema porque estaba muerta. La habían asesinado a una manzana de la calle principal de un pueblo llamado Carter Crossing.
—¿Era una de los nuestros? —pregunté.
—No —dijo Garber—. Era una civil.
—¿Y entonces por qué es un problema?
—Ya llegaremos a eso —dijo Garber—. Primero debe conocer la historia. Ese lugar está en el medio de la nada. En la esquina noreste del estado, cerca de la frontera con Alabama y Tennessee. Hay una línea de tren norte-sur y una carretera de tierra pequeña y aislada que la cruza en dirección este-oeste cerca de un manantial. Los trenes se detenían allí para cargar agua, y los pasajeros bajaban a comer, así que el pueblo creció. Pero tras la Segunda Guerra Mundial solo pasan dos trenes al día, ambos de carga, sin pasajeros, por lo que el pueblo decayó de nuevo.
—¿Hasta?
—Hasta el gasto público federal. Usted sabe cómo fue. Washington no podía permitir que extensas áreas del sur se convirtieran en el Tercer Mundo, por lo que invertimos algo de dinero allí. Mucho dinero, de hecho. ¿Te has dado cuenta de que la gente que más critica a los gobiernos proteccionistas parece vivir en los estados con mayores subsidios? Un gobierno no proteccionista los mataría irremediablemente.
—¿Qué recibió Carter Crossing? —pregunté.
—Carter Crossing recibió una base del ejército que se llama Fort Kelham —respondió Garber.
—Vale —dije—. He oído hablar de Kelham. Nunca supe dónde estaba exactamente.
—Antes era inmensa —dijo Garber—. Se inauguró en 1950, creo. Podría haber sido tan grande como Fort Hood, pero estaba demasiado al este de la I-55 y demasiado al oeste de la I-65 como para resultar útil. Había que conducir un largo camino por carreteras pequeñas para llegar hasta allí. O quizás los políticos de Texas tenían más peso que los políticos de Mississippi. En cualquier caso, Hood acaparó toda la atención y Kelham se marchitó. Siguió funcionando a duras penas hasta que terminó la Guerra de Vietnam, y después la convirtieron en una escuela de rangers. Y eso es lo que sigue siendo hoy.
—Pensé que el entrenamiento de los rangers se hacía en Benning.
—El regimiento 75 manda a sus mejores hombres a Kelham durante un tiempo. No está lejos. Algo relacionado con el terreno.
—El 75 es un regimiento de operaciones especiales.
—Eso dicen.
—¿Hay suficientes rangers de operaciones especiales entrenando como para hacer que funcione un pueblo entero?
—Casi —dijo Garber—. No es un pueblo muy grande.
—¿Entonces qué estamos diciendo? ¿Que un ranger del ejército mató a Janice May Chapman?
—Lo dudo —dijo Garber—. Probablemente haya sido algún paleto local.
—¿Hay paletos en Mississippi? ¿Hay palas, siquiera?
—Algo entre pueblerinos, entonces, gente del monte. Montes hay seguro, muchos, llenos de árboles.
—Sea como sea, ¿por qué estamos hablando de eso?
En ese momento Garber se levantó, salió de detrás de su escritorio, cruzó la habitación y cerró la puerta. Tenía más años que yo, naturalmente, y era más bajo pero más o menos igual de ancho. Y estaba preocupado. Era raro que cerrara la puerta de su despacho, y más raro aún que pasaran más de cinco minutos sin que pronunciara una pequeña y tortuosa homilía, un aforismo o un eslogan diseñado para resumir su punto de vista de modo que fuera fácil de recordar. Volvió a su sitio, el cojín de su silla silbó al sentarse y preguntó:
—¿Ha oído hablar alguna vez de un lugar llamado Kosovo?
—Está en los Balcanes —respondí—. Como Serbia y Croacia.
—Va a haber una guerra ahí. Al parecer nosotros vamos a tratar de impedirla. Al parecer es probable que fracasemos y que en lugar de eso terminemos bombardeándolo todo, a un lado o al otro.
—Vale —dije—. Siempre es bueno tener un plan B.
—El asunto serbo-croata fue un desastre. Igual que Ruanda. Una infamia total. Estamos en el siglo veinte, por el amor de Dios.
—A mí me pareció que se ajustaba bien al siglo veinte.
—Se supone que las cosas deberían ser diferentes.
—Espere al siglo veintiuno. Ese es mi consejo.
—No vamos a esperar nada. Vamos a tratar de hacer las cosas bien en Kosovo.
—Bueno, suerte con eso. No me pidan ayuda a mí. Solo soy un policía.
—Ya tenemos gente. Ya sabe, de manera intermitente, entrando y saliendo.
—¿Quiénes? —pregunté.
—Fuerzas de paz.
—¿Cómo? ¿Naciones Unidas?
—No exactamente. Solo a los nuestros.
—No lo sabía.
—No lo sabía porque se supone que nadie lo puede saber.
—¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?
—Doce meses.
—¿Hemos estado desplegando secretamente tropas de infantería en los Balcanes durante todo un año? —pregunté.
—No es para tanto —respondió Garber—. Muchas de ellas son misiones de reconocimiento. Por si fuera a pasar algo más adelante. Pero se trata sobre todo de calmar las cosas. Allí hay muchas facciones. Si alguien pregunta, siempre decimos que nos invitó la otra. Así todos piensan que los demás tienen nuestro apoyo. Son acciones disuasorias.
—¿A quién mandamos? —insistí.
—A rangers del ejército —dijo Garber.
Garber me contó que Fort Kelham seguía funcionando como una escuela oficial de entrenamiento para rangers, pero que además estaban usando la base para alojar a dos compañías completas de rangers ya formados, ambas cuidadosamente seleccionadas del Regimiento Ranger 75 y designadas como Compañía Alfa y Compañía Bravo, que se desplegaban en Kosovo de encubierto de manera rotativa, un mes cada una. El relativo aislamiento de Kelham hacía que fuera el lugar clandestino perfecto. No es que sintiéramos la necesidad de ocultar nada, dijo Garber. Había muy poco personal implicado y se trataba de una misión humanitaria movida por las razones más puras. Pero Washington era Washington, y había cosas que era mejor no decir.
—¿Carter Crossing tiene departamento de policía? —pregunté.
—Sí —dijo Garber.
—Entonces déjeme adivinar. Como no están llegando a ninguna parte con la investigación del homicidio, quieren ir de pesca. Quieren añadir algunos miembros de la plantilla de Kelham a su estanque de sospechosos.
—Sí, eso es lo que quieren hacer —dijo Garber.
—Los miembros de la Compañía Alfa y de la Compañía Bravo incluidos.
—Sí —dijo Garber.
—Quieren hacerles todo tipo de preguntas.
—Sí.
—Pero no podemos permitir que le hagan ninguna pregunta a nadie, porque tenemos que mantener ocultas todas las idas y venidas de infiltrados.
—Correcto.
—¿Tenemos una causa probable?
Esperaba que Garber respondiera que no, pero en cambio dijo:
—Ligeramente circunstancial.
—¿Ligeramente? —pregunté.
—El momento es desafortunado. Janice May Chapman fue asesinada tres días después de que la Compañía Bravo regresara de su último viaje a Kosovo. Vuelan directamente desde el otro lado del Atlántico. Kelham tiene pista de aterrizaje. Ya se lo dije, es un sitio bastante grande. Aterrizan en la oscuridad para mantener el secreto. Después la compañía que regresa se pasa dos días encerrada transmitiendo informes.
—¿Y después?
—Al tercer día la compañía que regresa tiene una semana de permiso.
—Y todos salen por el pueblo.
—Por lo general sí.
—También por la calle principal y las manzanas cercanas.
—Ahí es donde están los bares.
—Y en los bares es donde conocen a las mujeres locales.
—Como siempre.
—Y Janice May Chapman era una mujer local.
—Y conocida por ser amigable.
—Estupendo —dije.
—La violaron y la mutilaron —dijo Garber.
—¿Cómo la mutilaron?
—No pregunté. No quise saber. Tenía veintisiete años. Jodie también tiene veintisiete años.
Su única hija. Su única descendencia, en general. Muy querida.
—¿Cómo está? —pregunté.
—Está bien.
—¿Dónde está ahora?
—Es abogada —dijo, como si eso fuera un lugar y no una profesión. Después él me preguntó a mí—: ¿Cómo está su hermano?
—Bien, que yo sepa —dije.
—¿Sigue en el Departamento del Tesoro?
—Que yo sepa, sí.
—Era un buen hombre —dijo Garber, como si irse del Ejército fuera morir.
No dije nada.
Garber preguntó:
—¿Entonces usted qué haría, allí en Mississippi?
Recordad que era 1997. Dije:
—No podemos dejar fuera al departamento de policía local. No en esas circunstancias. Pero tampoco podemos asumir que son expertos o que tienen recursos. Así que deberíamos ofrecerles ayuda. Deberíamos enviar a alguien. Podemos hacer todo el trabajo en la base. Si lo hizo algún tipo de Kelham, se lo entregaremos en bandeja. De esa manera se hará justicia, pero podremos esconder lo que necesitemos esconder.
—No es tan fácil —dijo Garber—. La cosa se complica.
—¿Cómo?
—El comandante de la Compañía Bravo es alguien llamado Reed Riley. ¿Lo conoce?
—Su nombre me suena.
—Y debería sonarle. Es el hijo de Carlton Riley.
—Mierda —dije.
Garber asintió:
—El senador. El presidente del Comité de Servicios Armados. Alguien a punto de ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, dependiendo de hacia dónde sople el viento. Y usted ya sabe cómo son las cosas con las personas así. Un hijo que es capitán de infantería equivale a un millón de votos para él. Un hijo que es un héroe equivale al doble. No quiero imaginarme lo que pasaría si uno de los hombres de Reed resulta ser un asesino.
—Necesitamos alguien en Kelham ahora mismo —dije.
—Por eso usted y yo estamos teniendo esta reunión —dijo Garber.
—¿Cuándo me quiere allí?
—No lo quiero allí —dijo Garber.
CINCO
Garber me dijo que su primera opción para el trabajo en Kelham no era yo. Era un comandante de la Policía Militar recientemente ascendido que se llamaba Duncan Munro. Familia militar, Estrella de Plata, Corazón Púrpura, etcétera, etcétera. Recientemente había realizado un gran trabajo en Corea, y en ese momento llevaba a cabo un gran trabajo en Alemania. Tenía cinco años menos que yo, y por lo que estaba escuchando era exactamente lo que yo había sido hace cinco años. Todavía no lo conocía.
—Ahora mismo está en un avión —dijo Garber—. Volando directamente hacia nosotros. Su hora estimada de llegada es mañana a última hora de la mañana.
—Usted decide —dije—. Supongo.
—Es una situación delicada —dijo.
—Evidentemente —contesté—. Demasiado delicada para mí, en todo caso.
—No se lo tome tan a pecho. Lo necesito para otra cosa. Algo que espero que considere igual de importante.
—¿Para qué?
—Trabajo de infiltrado —dijo—. Por eso estoy contento con su pelo. Andrajoso y descuidado. Hay dos cosas que hacemos muy mal cuando estamos trabajando de infiltrado. El pelo y los zapatos. Zapatos pueden comprarse en una tienda de segunda mano. Pero un pelo desarreglado no se puede comprar en cualquier momento.
—¿De infiltrado dónde?
—En Carter Crossing, por supuesto. En Mississippi. Fuera de la base. Va a aparecer por el pueblo como una especie de exmilitar vagabundo que viaja sin rumbo fijo. Conoce la clase de personas a las que me refiero. Va a ser uno de esos tipos que se sienten como en casa en esos lugares, porque es la clase de entorno al que están acostumbrados. Por lo que va a quedarse allí durante un rato. Va a entablar una relación con las fuerzas de seguridad locales y va a usar esa relación de manera clandestina para asegurarse de que tanto ellos como Munro estén haciendo todo bien.
—¿Quiere que me haga pasar por un civil?
—No es tan difícil. Todos pertenecemos a la misma especie, más o menos. Ya verá.
—¿Investigaré de manera activa?
—No. Estará allí solo para observar e informar. Como una evaluación de entrenamiento. Ya ha hecho esto antes. Quiero que sea mis ojos y mis oídos. Esto se tiene que hacer bien.
—De acuerdo —dije.
—¿Alguna otra pregunta?
—¿Cuándo salgo hacia allí?
—Mañana por la mañana, en el primer vuelo.
—¿Y qué entiende usted por hacer esto bien?
Garber hizo una pausa, se acomodó en la silla y no respondió a la pregunta.
Volví a mi cuartel y me di una ducha, pero no me afeité. Estar infiltrado es como ser actor de método. Y Garber tenía razón. Conocía a esa clase de personas. Cualquier militar las conoce. Los pueblos que están cerca de una base están llenos de tipos a los que largaron por un motivo u otro y que nunca fueron capaces de alejarse más de dos kilómetros. Algunos se quedan allí y a otros los obligan a irse, pero los que se van terminan en otro pueblo cerca de otra base. Lo mismo, pero distinto. Es lo que conocen. Es lo que les hace sentir cómodos. Conservan cierta disciplina militar que tienen incorporada de fondo, como una vieja costumbre, como hebras de ADN, pero abandonan el aseo regular. El párrafo dos del apartado ocho del capítulo uno ya no gobierna sus vidas. Así que no me afeité ni tampoco me peiné. Solo dejé que mi pelo se secara al aire.
Después dejé las cosas sobre la cama. No necesitaba ir a una tienda de segunda mano a comprar zapatos. Tenía unos que podían servir. Hacía unos doce años había estado en Reino Unido y me había comprado unos zapatos brogue marrones en una tienda de caballeros como las de antes en un pueblo completamente apartado. Eran grandes, pesados, robustos. Estaban bien cuidados, pero tenían marcas de uso. Estaban desgastados, literalmente.
Los apoyé en la cama y ahí quedaron, solos. No tenía otra prenda personal. Nada. Ni siquiera medias. Encontré en un cajón una vieja camiseta del ejército, verde oliva, de algodón, originalmente gruesa, ahora desteñida y desgastada de tantos lavados. Me imaginé que era algo que uno de estos tipos podría llegar a conservar. La puse junto a los zapatos. Después fui caminando hasta la proveeduría militar y revisé los pasillos que por lo general no frecuento. Encontré un pantalón de tela marrón y una camisa de manga larga que era esencialmente color granate, pero que la habían prelavado y eso había hecho que las costuras se destiñeran y ahora fueran más bien rosas. No me entusiasmaba demasiado, pero era la única opción que había en mi talle. Tenía el precio rebajado, lo cual para mí tenía sentido, y parecía esencialmente civil. Había visto gente usando cosas peores. Y era versátil. No estaba seguro de qué temperatura iba a hacer en marzo en el rincón noreste de Mississippi. Si hacía calor, podía arremangarme. Si hacía frío, podía desarremangarme.
Elegí unos calzoncillos blancos y calcetines color caqui, y después me detuve en la sección de aseo personal y encontré una especie de cepillo de dientes plegable. Me gustó. La parte de las cerdas estaba dentro de un estuche de plástico transparente, que se sacaba, se le daba la vuelta y se volvía a poner por el otro lado para que el cepillo tuviese la longitud adecuada para ser usado. Obviamente, estaba diseñado para un bolsillo. Era fácil de llevar y las cerdas se conservaban limpias. Una buena idea.
Mandé la ropa directamente a la lavandería, para envejecerla un poco. Nada envejece más las cosas que las lavanderías que hay en las instalaciones militares. Después caminé hasta una hamburguesería que había fuera de la base para que me sirvieran una comida tardía. Allí me encontré con un viejo amigo, un colega de la Policía Militar llamado Stan Lowrey. Habíamos trabajado juntos muchas veces. Estaba sentado delante de una bandeja con los restos de una hamburguesa de doscientos gramos y unas patatas fritas. Cogí mi comida y me deslicé frente a él. Me dijo:
—He oído que te vas a Mississippi.
—¿Dónde lo has oído? —pregunté.
—Mi sargento lo supo por un sargento del despacho de Garber.
—¿Cuándo?
—Hace más o menos dos horas.
—Estupendo —dije—. Hace dos horas ni siquiera lo sabía yo. Se acabó el secreto.
—Mi sargento dice que vas de segundón.
—Tu sargento tiene razón.
—Mi sargento dice que el investigador principal es un chaval.
Asentí:
—Voy de niñero.
—Esto huele mal, Reacher. Huele muy mal.
—Solo si el chico hace las cosas bien.
—Y podría hacerlas bien.
Le di un mordisco a mi hamburguesa y bebí un poco de café. Dije:
—De hecho, no sé si alguien podría hacer las cosas bien en este caso. Hay muchas sensibilidades en juego. Puede que no haya ninguna forma de hacerlo bien. Puede que Garber me esté protegiendo a mí y sacrificando al chico.
—Sigue soñando, amigo mío —dijo Lowrey—. Eres un caballo viejo y Garber te está reemplazando para que batee otro al final de la novena entrada con todas las bases llenas. Va a nacer una nueva estrella. Eres historia.
—Entonces tú también —respondí—. Si yo soy un caballo viejo, tú estás esperando en la puerta de la fábrica de pegamento.
—Exacto —dijo Lowrey—. Eso es lo que me preocupa. Esta misma noche empiezo a mirar ofertas de empleo.
El resto de la tarde no pasó gran cosa. Recogí la ropa de la lavandería, un poco descolorida y maltrecha por las máquinas gigantes. Estaba planchada a vapor, pero eso se corregía con un día de viaje. La dejé en el suelo, cuidadosamente apilada sobre mis zapatos. Entonces sonó el teléfono, un operador me transfirió una llamada del Pentágono y me vi hablando con un coronel llamado John James Frazer. Me dijo que trabajaba en la Oficina de Intermediación con el Senado, pero precedió ese embarazoso anuncio con toda su biografía de combate, como para que no lo juzgara de imbécil. Después dijo:
—Necesito saber inmediatamente si hay la más mínima alusión o rumor respecto a alguien de la Compañía Bravo. Inmediatamente, ¿me entiende? A la hora que sea.
—Y yo necesito saber por qué la policía local está al corriente de que la Compañía Bravo tiene su base en Kelham. Creí que debía ser un secreto.
—Entran y salen en C-5. Son aviones ruidosos.
—En medio de la noche. Así que podrían ser suministros. Armas y comida.
—Hubo un problema climático hace un mes. Tormentas en el Atlántico. Se retrasaron. Llegaron tras el amanecer. Los vieron. Y es un pueblo que convive con la base, de todos modos. Usted sabe cómo funciona. La gente del lugar reconoce los patrones. Las caras que conocen: un mes están y al siguiente no. La gente no es tonta.
—Ya hay indicios y rumores —dije—. El momento es complicado. Como usted dijo, la gente no es tonta.
—El momento podría perfectamente ser una coincidencia.
—Podría ser —dije—. Esperemos que así sea.
Frazer dijo:
—Necesito saber inmediatamente si hay algo que el capitán Riley pudo o debió saber o podría o debería haber sabido. Lo que sea, ¿de acuerdo? Cuanto antes.
—¿Es una orden?
—Es una petición de un oficial superior. ¿Hay alguna diferencia?
—¿Usted está a en mi cadena de mando?
—Considere que sí.
—De acuerdo —respondí.
—Lo que sea —repitió—. A mí, inmediatamente y de manera personal. Solo para mis oídos. A la hora que sea.
—De acuerdo —dije de nuevo.
—Hay mucho en juego. ¿Comprende? Las apuestas son muy altas.
—De acuerdo —respondí, por tercera vez.
Después Frazer dijo:
—Pero no quiero que haga nada que lo haga sentir incómodo.
Me fui a la cama temprano, con el pelo aplastado y la cara sin afeitar áspera contra la almohada, y mi reloj mental me despertó a las cinco, dos horas antes del amanecer, el viernes 7 de marzo de 1997. El primer día del resto de mi vida.
SEIS
Me duché y me vestí a oscuras, calcetines, calzoncillos, pantalón, mi camiseta vieja, mi camisa nueva. Me até los zapatos y guardé el cepillo de dientes en el bolsillo con un paquete de chicles y un fajo de billetes. Dejé todo lo demás. Ni DNI, ni cartera, ni reloj, ni nada. Actor de método. Me imaginé que si lo hiciera de verdad lo haría exactamente así.
Después salí. Subí la calle principal de la base, llegué hasta la caseta de vigilancia y Garber salió a recibirme. Me estaba esperando. Eran las seis de la mañana. Aún no había amanecido. Garber llevaba el uniforme de combate, presumiblemente desde hacía menos de una hora, pero parecía que hubiese pasado toda esa hora revolcándose por la tierra en una granja. Estábamos de pie bajo el resplandor amarillo de una luz de vapor. El aire era muy frío.
Garber dijo:
—¿No lleva bolso?
—¿Por qué tendría que llevarlo? —le pregunté.
—La gente lleva bolsos.
—¿Para qué?
—Para la ropa de repuesto.
—No tengo ropa de repuesto. Tuve que comprar estas prendas específicamente.
—¿Usted eligió esa camisa?
—¿Qué tiene de malo?
—Es rosa.
—Solo en algunas partes.
—Se va a Mississippi. Van a pensar que es maricón. Lo van a moler a palos.
—Lo dudo mucho —dije.
—¿Qué va a hacer cuando esa ropa esté sucia?
—No lo sé. Comprar otra, supongo.
—¿Cómo planea llegar a Kelham?
—Pensé en ir caminando hasta el pueblo y coger un autobús Greyhound hasta Memphis. Después, autostop el resto del camino. Supongo que así es como se hacen estas cosas.
—¿Ha desayunado?
—Estoy seguro de que encontraré una cafetería.
Garber hizo una pausa y preguntó:
—¿John James Frazer le ha llamado por teléfono ayer? ¿Desde la Oficina de Intermediación con el Senado?
—Sí, ha llamado —respondí.
—¿Qué impresión le dio?
—La de que estamos en graves problemas a no ser que a Janice May Chapman la haya matado un civil.
—Esperemos que sea así.
—¿Frazer está en mi cadena de mando?
—Probablemente sea más seguro asumir que sí.
—¿Qué clase de persona es?
—Una que ahora mismo está sometida a mucha presión. Su trabajo de cinco años podría irse al traste, justo cuando resulta más importante.
—Me dijo que no hiciera nada que me haga sentir incómodo.
—Tonterías —replicó Garber—. No está en el ejército para sentirse cómodo.
—Lo que alguien hace estando de permiso después de emborracharse en un bar no es culpa del comandante de la compañía —dije.
—Solo en el mundo real —respondió él—. Pero estamos hablando de política. —Después se quedó callado, solo un momento, como si tuviera muchas más cosas que decir y estuviese tratando de decidir por cuál de ellas empezar. Pero al final lo único que dijo fue—: Bueno, que tenga un buen viaje, Reacher. Manténgase en contacto, ¿de acuerdo?
El paseo hasta la estación de Greyhound fue largo pero no difícil. Solo había que poner un pie delante del otro. Me adelantaron algunos vehículos. Ninguno se detuvo para ofrecerse a llevarme. Quizás lo hubieran hecho si yo fuera de uniforme. En el corazón de Estados Unidos, los ciudadanos que viven cerca de una base por lo general tienen buena predisposición hacia sus vecinos militares. Tomé su desatención como muestra de que mi disfraz de civil era convincente. Me alegró pasar la prueba. No había intentado parecer un civil nunca. Era un territorio desconocido, algo nuevo para mí. Ni siquiera había sido nunca un civil. Supongo que técnicamente sí, durante los dieciocho años que separan mi nacimiento de West Point, pero había pasado esos años en medio de un amasijo de bases del Cuerpo de Marines, una tras otra, por la carrera de mi padre, y vivir en una base como parte de una familia militar no tenía nada que ver con la vida civil. Absolutamente nada. Así que ese paseo matutino fue para mí fresco y experimental. El sol salió detrás de mí, el aire se volvió más cálido y húmedo y se levantó una neblina desde el suelo que me llegaba hasta las rodillas. Avancé a través de ella y pensé en mi viejo colega Stan Lowrey, allí en la base. Me pregunté si habría mirado las ofertas de empleo. Me pregunté si tendría que hacerlo. Me pregunté si también yo tendría que hacerlo.
Un kilómetro antes de llegar al centro del pueblo vi una cafetería y paré a desayunar. Pedí café, por supuesto, y huevos revueltos. Sentí que me integraba bastante bien, por mi aspecto y por mi comportamiento. Había otros seis clientes. Todos civiles, todos hombres, todos sucios y descuidados para los estándares que mantenían la uniformidad en una población militar. Los seis llevaban sombrero. Seis gorras, impresas con los nombres de lo que asumí que eran fabricantes de maquinaria agrícola o proveedores de semillas. Me pregunté si debía llevar una gorra como esas. No lo había pensado, y no había visto ninguna en la tienda militar.
Terminé de comer, le pagué a la camarera y caminé sin gorra hasta el lugar donde llegaban y salían los Greyhound. Compré un billete, me senté en un banco y treinta minutos más tarde estaba en la parte de atrás de un autobús, dirigiéndome hacia el suroeste.
SIETE
El viaje en autobús fue increíble, a su manera. No era una distancia extrema, no era más que una pequeña porción del gigantesco continente, no eran más que tres centímetros en un mapa de una página, pero tardamos seis horas. Al otro lado de la ventanilla las vistas cambiaban tan despacio que parecían no cambiar en absoluto, pero aun así el paisaje al final del recorrido era muy distinto al del principio. Memphis era una gran ciudad, plagada de calles mojadas, rodeada de edificios bajos pintados de apagados tonos pastel, ajetreada y bulliciosa debido a una actividad furtiva y oscura. Me bajé en la estación y me quedé de pie un momento, en la tarde brillante, escuchando los sonidos y latidos de la gente concentrada en el trabajo o en el juego. Después mantuve el sol sobre mi hombro derecho y caminé en dirección sureste. La primera prioridad era encontrar la desembocadura de una carretera ancha que saliera de la ciudad, y la segunda era encontrar algo de comer.
Aparecí en un barrio urbanizado e insalubre lleno de casas de empeño, sex shops y oficinas de fianzas, y supuse que en un lugar así conseguir que alguien me llevara iba a ser casi imposible. Incluso los conductores capaces de detenerse en plena carretera nunca lo harían en esa parte de la ciudad. Así que puse mi segunda prioridad en primer lugar, paré a comer en un bar mugriento y me resigné a una larga caminata después de eso. Buscaba una esquina con una señal de tráfico, un rectángulo grande y verde con una flecha y que dijera Oxford o Tupelo o Columbus. Según mi experiencia, alguien de pie al lado de un cartel así y con el pulgar levantado no dejaba ninguna duda en cuanto a qué quería y hacia dónde se dirigía. No hacían falta explicaciones. No era necesario que el conductor parara a preguntar, lo cual ayudaba mucho. A la gente le cuesta decir que no a la cara. A menudo seguían de largo, simplemente, para evitar ese momento. Siempre es mejor reducir la confusión.
Encontré una esquina y una señal así al final de un paseo de media hora, en el límite de lo que yo consideraba un barrio residencial, lo que significaba que el noventa por ciento de los que condujeran por allí serían respetables madres de familia volviendo a casa, lo que significaba que me ignorarían completamente. Ninguna madre respetable se detendría ante un extraño, y nadie que tuviera solo un kilómetro de viaje por delante se ofrecería a llevarme. Pero seguir caminando habría sido un avance ilusorio. Un falso ahorro. Mejor perder tiempo quieto en un lugar que hacerlo caminando y quemando energía. Incluso si nueve de cada diez coches pasaban de largo, calculé que en una hora ya estaría en viaje.
Y así fue. Menos de veinte minutos después una vieja pick-up frenó a mi lado y su conductor me dijo que se dirigía a un almacén de madera más allá de Germantown. Debía de estar claro que yo no entendía la geografía local, porque el tipo me dijo que si iba con él acabaría fuera de la zona urbana, solo con un camino recto hacia el noreste de Mississippi por delante. Así que me subí y otros veinte minutos más tarde estaba solo otra vez, en el arcén de una carretera polvorienta de una sola vía que avanzaba inequívocamente en la dirección hacia la que yo quería ir. Me recogió un tipo en un Buick destartalado, cruzamos juntos la frontera estatal y recorrimos sesenta kilómetros hacia el este. Después otro, en una furgoneta Chevy muy vieja pero impecable, me llevó treinta kilómetros hacia el sur por una carretera secundaria y me dejó en la que según él era la salida que yo estaba buscando. Para entonces ya era la última hora de la tarde y el sol se movía muy rápido hacia el horizonte lejano. La carretera que tenía ante mí era completamente recta, con bosques bajos a ambos lados y a lo lejos solo se veía oscuridad. Supuse que Carter Crossing se extendía a ambos lados de esa carretera, tal vez cincuenta o sesenta kilómetros hacia el este, lo cual me acercaba a cumplir la primera parte de mi misión, que consistía sencillamente en llegar hasta allí. La segunda parte consistía en ponerme en contacto con los policías locales, lo que podía resultar más difícil. No había ninguna razón convincente para que un vagabundo de paso se hiciera amigo de gente con uniforme de policía. Tampoco había ninguna forma lógica de hacerlo, más allá de ser arrestado, lo que supondría empezar la relación con mal pie.