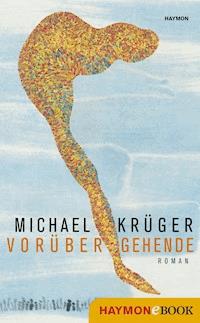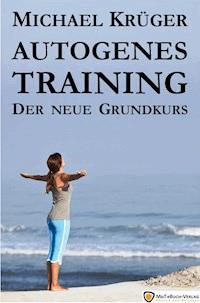9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El cartero cuyos dedos vibran como los de un zahorí cuando sostiene una carta de amor; el hombre tras la ventana que reconoce por el modo de caminar a cada uno de sus vecinos salvo a un hombre misterioso que llega y se va con el crepúsculo; la chica de las escaleras que viene de ninguna parte y cada día aspira vida nueva robándosela a los solitarios. Michaël Krüger habla de devociones y de rechazos, de la contradicción y de la armonía, de la cercanía y de la distancia. Lo hace con sentido del humor y una suave melancolía. Acompaña a sus personajes como un incorruptible observador que se sumerge en las esquinas más remotas del alma, logrando así llegar al corazón del lector.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
el dios detrás de la ventana
MICHAEL KRÜGER
Título original:
Der Gott hinter dem Fenster. Erzählungen
Traducción de Clara Grass
© De los textos: Michael Krüger
© De la traducción: Clara Grass
Madrid, 2018
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-17118-30-3
Nota de la editora
Despedida
El día en que llegó su última carta, una tarjeta dentro de un sobre, llevaba yo toda la mañana en la ventana, después de una noche de insomnio, contemplando el manzano del jardín delantero, que estaba a punto de florecer. Son los tres o cuatro días del año que más me gustan, a pesar de las frecuentes lluvias. Uno se ve a sí mismo mustio en un mundo rendido, en tanto que el viejo árbol se empeña en hacer brotar de su cuerpo mutilado una flor tras otra. Cada año pido que conserve esa abnegación, pues se nota lo mucho que le cuesta, como si quisiera competir con los árboles jóvenes que se pavonean cuajados de flores en los jardines vecinos.
Se levantó un ligero viento, que con una delgada mano lanzó una parte de las hojas del manzano hacia arriba y otra hacia abajo antes de volver a dejarlas como estaban. Igual que un entrenamiento, pensé, para fortalecer la elasticidad de las ramas. Desde que se empezó a hablar de que las abejas podían ser aniquiladas por un virus todavía no investigado, comprobaba todas las mañanas si me habían concedido el honor de formar una colmena en mi árbol como último acto de su vida terrenal. Pero no se las veía todavía; la competencia las atraía mucho más. Solo se dejaban ver las consecuencias de ese viento raro que hacía girar las hojas en distintas direcciones como si debieran aplaudir tan extraño capricho. A menudo me había propuesto podar el árbol porque entre sus torcidas ramas había muchas que estaban secas o se estaban secando, pero luego decidía dejarlo para otro año. De dónde me venían los escrúpulos a la hora de tocar el vetusto árbol claramente tullido era la discusión que sostenía conmigo mismo cuando lo observaba por las mañanas. Respeto, vergüenza, reducir las cosas sagradas a la propia imaginación —y qué podría ser más sagrado que un viejo manzano en flor—, o solo pereza, o peor, indiferencia, porque la verdad es que el árbol necesitaba urgentemente una poda. En los últimos años no he arrancado ni una manzana, solo he recogido las que caían, y como el árbol está ya tan viejo y gruñón y agotado, al final del verano acaban casi todas en la hierba. Solo algunas penden aún, justo en la copa del árbol, donde los pájaros las alcanzan con facilidad, aunque las desprecian abiertamente, y varias tienen la ambición de seguir colgando de su propia rama todo el invierno. Mis manzanas no saben especialmente bien, no son jugosas ni muy dulces, a veces solo les doy un mordisco para no dejarlas sin prestarles atención y luego las tiro con remordimientos.
En verano, por las mañanas antes del trabajo, me siento siempre bajo el árbol durante una hora con una taza de café y leo. La vida pierde su importancia cuando justo después de levantarse uno, todavía con los sueños por resolver reflejados en la cara, se sienta bajo un árbol y lee. Yo también era antes de esos que primero van al baño para comprobar en el espejo si aún se reconocen a sí mismos y para recomponer la otra cara que por la noche se les ha colocado encima de la propia. Me he dado por vencido. También he desistido de afeitarme, para no tener que ver las muecas que sin remedio hay que hacer para poder coger los pelos de entre las arrugas. A veces, ya con la espuma en la cara, me he mirado petrificado, como si no pudiera creer lo que veían mis ojos. ¿Quién eres?, me he preguntado: ¿el que se mira en el espejo o el otro que desde el espejo te mira? No podía hacerme a la idea de que somos una y la misma persona. De este lado, alguien que todavía se siente joven e igualmente se reventará a trabajar, y allí alguien a quien la muerte ya le ha acariciado la mejilla.
Soy el gerente de una distribuidora de revistas que cada semana reparte millones de magacines más o menos importantes y, aunque no es nuestro trabajo conocer el contenido de nuestros «productos», todos lo trabajadores se lanzan como locos sobre las nuevas publicaciones para ver si encuentran algo que aún no sabían. A menudo ese repaso no dura ni tres minutos y en las caras decepcionadas puede leerse que no ha valido la pena. Coches nuevos, mujeres nuevas, nuevos paraísos turísticos, nuevas recetas de cocina, pero otra vez nada para uno mismo. Tenemos mucho éxito, somos líderes en la zona sur de Alemania, y desde que disponemos de un nuevo sistema informático hemos hecho cada vez más clientes; los últimos, la principal revista dentro del mundo del golf y la revista de vela. Por lo que yo sé, nadie en la empresa juega al golf o practica vela, pero todos estaban locos de contentos porque a partir de ahora podrían conocer de forma gratuita los secretos de estos deportes. Por desgracia para mí, soy incapaz de comprender las ventajas que tienen un nuevo mango de un palo de golf o unos nuevos guantes. Me acuerdo de cuánto esfuerzo me costaba siquiera abrir la revista, lo cansado que estaba cuando por fin volvía a cerrarla —bajo el ojo guardián del redactor jefe—, y cómo de pronto, con una voz que no parecía pertenecerme, proclamaba: un producto estupendo, es un honor para nosotros poder distribuirlo. Así lo conseguimos. La revista de golf es de las que menos se devuelven, por eso es tan querida.
El año pasado he leído a diario a Pascal, naturalmente en secreto, para no dar pie a mis compañeros a hacer bromas. Ellos tienen por una ligera forma de idiotez el que uno se dedique por diversión a las cuestiones filosóficas. Me he acostumbrado a forrar los libros de filosofía con papel de periódico en caso de que me los lleve a la oficina para la pausa y así ponerlos a salvo de los ojos que los ridiculizan.
A final de mes me jubilo y empezarán entonces los últimos años de mi vida.
Mientras estaba en la ventana y contemplaba con una cierta alegría temerosa las yemas abultadas del manzano, empezó a caer una lluvia fina, casi un calabobos, que confluía en el cristal de la ventana, se amontonaba despacio y después de un tiempo, rebosante, se decidía a resbalar en forma de gotas por la superficie lisa. Estaba tan ensimismado mirando cómo se formaban las gotas que solo a través del rabillo del ojo me di cuenta de que el cartero estaba en el jardín haciendo extraños movimientos para llamar mi atención. Pero el hecho de que algo (por ejemplo esa llovizna) que apenas se veía pudiera convertirse en gruesas gotas de lluvia que de pronto corren cristal abajo como en una carrera, incitaba más que los aspavientos del cartero mi espíritu quizá poco ansioso de sensaciones en esa mañana de sábado. Cada sábado él recogía un mazo de revistas para leer durante el fin de semana. Así, informado como nadie en el mundo, lo sabía todo acerca de todo, siempre y cuando estuviera en las revistas.
Bajé y le abrí la puerta. Desde la desaparición de mi mujer olvidaba cerrarla de vez en cuando, y aunque vivía en lo que se llama una buena zona residencial y en muchas de las casa vecinas habían entrado a robar por motivos justificados, a mí —aun dejando la puerta abierta— hasta ahora me habían pasado por alto. O quizás los ladrones habían salido pitando tras echar un vistazo a mi biblioteca filosófica forrada en papel de periódico.
Solo ahora reparé en lo calado que estaba el cartero. Se quitó el chubasquero amarillo, el jersey y los zapatos y me siguió hasta la cocina. Las cartas las había echado en el buzón «porque en realidad no sabía si usted se había percatado de mí, tan sonámbulo como estaba ahí de pie», y ahora se estarían mojando por culpa de un fallo de construcción en la puerta del jardín, que solo se podía subsanar cambiando la puerta entera. Ya veía ante mí un fino reguero penetrando por la ranura del buzón y esponjando gota a gota los sobres, todas las facturas y avisos, las invitaciones a que tomara parte activa en la vida social. Así que tuvo que vestirse de nuevo y poner a buen recaudo la desafortunada correspondencia, pues se leía en su cara que iba a suceder una desgracia. Como donde vivimos hay más días de lluvia que en cualquier otra parte del planeta, una de las tareas más importantes de la semana era, por la tarde, después del trabajo, liberar de sus húmedos contenidos los húmedos sobres y ponerlos a secar estirados sobre el suelo para poder descifrar su mensaje. Si estaba unos días de viaje podía prescindir de este ritual, que recordaba a las viejas prácticas de un chamán. Las cartas estaban tan mojadas que solo salían del buzón como un apelmazado y húmedo envoltorio que iba directamente a la basura. De este modo, muchas cartas en mi vida quedaron sin respuesta. Me habían llegado en unas condiciones en que era imposible contestarlas. Aun así, era incapaz de lamentar la pérdida que los días de lluvia ocasionaban durante mis ausencias, porque en los pocos días secos que había la correspondencia era tan abundante como para aplacar mi necesidad de notoriedad. Mi correo electrónico, un regalo de la empresa por mi sesenta cumpleaños, lo había cancelado por saturación del buzón; ser por fuerza el desvalido destinatario de indeseados acercamientos mermaba mi equilibrio psíquico. Uno se vuelve otro sin darse cuenta si se presta a ese pacto diabólico. Todavía me estoy viendo cómo al principio encendía el aparato con mano temblorosa por las mañanas, todavía oigo el zumbido cuando arrancaba borboteante —y me sumía en una honda depresión, de ver que ya a las seis de la mañana me aguardaban las ofertas para participar en Chicago en una mesa de juego imaginaria, alargarme el pene en Hong Kong o hacerme rico en Kenia—. De entrada, la impotencia me llenaba de preocupación e intranquilidad, luego de ira. Pasaban horas hasta que ese galimatías neoinglés se traducía en algo legible, y al final, cuando todo se mandaba a la papelera —que nunca se vaciaba—, se sentía uno tan mortificado, tan humillado, tan cansado, que era incapaz de contestar en un alemán correcto las pocas notificaciones que de verdad le iban dirigidas. Así que también esos correos acababan en la papelera. Y luego, por la noche, con la certeza de que quizás hubiera sido más amable al menos agradecer que te hubieran escrito, aunque hubiera que pedir comprensión e indulgencia… entonces empezaba a rebuscar en la papelera electrónica como un mendigo algunos mensajes en particular, y cuando por fin los encontraba, estaba demasiado agotado para escribir una respuesta que sonara bien y fuera convincente. Por eso me sentí profundamente aliviado cuando un día tuve la suficiente energía para desprenderme de ese fantasma electrónico que me maltrataba y renunciar a la tentación de usarlo más; sin pensarlo dos veces y con una profunda alegría, lo arrojé a la terraza junto con el ordenador y la impresora, y lo dejé allí tirado bajo la lluvia una semana. Un día que no llovía y tenía que pasar el cortacésped, recogí los trozos de los aparatos, y sin que nadie se diera cuenta los metí en el contenedor de basura orgánica entre dos grandes montones de hierba recién cortada. ¡Y con qué gozo íntimo volví a Pascal!
Quedaba el problema con los periódicos. El repartidor por lo general los echa en el buzón antes de las seis de la mañana, seis en total, tres alemanes y tres extranjeros, que leo para no perder el idioma. Si los días de lluvia los recojo sobre las siete, excepto los sábados no puedo leerlos hasta por la noche, después de haber pasado la fase de secado. Si llueve muy fuerte o hay tormenta, las portadas se quedan ilegibles porque la tinta se ha corrido; mi lectura entonces se limita a las secciones de noticias locales y deportes. Claro que he hablado ya sobre la posibilidad de cambiar la puerta metálica con el fabricante, que tiene su taller en Braunschweig sabe Dios por qué motivos, pero siempre con el mismo resultado: que también habría que cambiar el seto que se encuentra a izquierda y derecha, eso sin contar los cables que pasan por debajo de las losas. Alguna que otra vez me ha aconsejado sin miramientos que lo más práctico sería derruir la casa, en su opinión poco atractiva e incómoda, y que él me construyera («para el resto de su vida») una «supercasa» moderna, con un buen aislamiento térmico, cuyo buzón, «dicho sea de paso», no se mojaría nunca. Cansado de discutir sobre si demolerla o no, se me ocurrió poner una especie de tejado de madera, que sujeté con dos abrazaderas sobre la puerta maciza, pero tuve que quitarlo, porque la violencia con que había que abrir la puerta hubiera podido herir al que entrara en ese momento. Así que los periódicos siguen mojándose. Por otra parte, hace poco anoté de Montaigne: «Quien solo se observa por la derecha, rara vez se hallará dos veces del mismo modo». Así que todavía tengo esperanza de encontrar una solución para ese problema si es que consigo verlo desde otra perspectiva. Estamos equivocados —por razones fundadas— sobre el transcurso de la historia del mundo; no se desarrolla en línea recta ni en zigzag, sino que va dando saltos sin control, y más adecuado sería no asegurar nada acerca del curso de la vida, porque ahora mismo, a pesar de la invención de la misericordia y la justicia, a pesar del arrepentimiento y la contrición, a pesar de todas las normas de vida cristiana, no es en absoluto determinable. Que también los periódicos se emborrachen de agua; la existencia es terrorífica.
Al cartero, que estaba empapado, le preparé con mi Lavazza automática un expreso, uno doble. Como solo le quedaba llevar el correo a otro vecino más —un profesor de Pedagogía, miedoso y con inclinaciones esotéricas, que vivía con dos gatos y que era feliz cuando no recibía ninguna carta de padres enfurecidos—, podía descansar en mi cocina sin temor a las consecuencias profesionales y ejercer así de periódico viviente mientras se tomaba el café. Tenía una mente despejada y sintética. Las cartas de la oficina de Hacienda que a diario recibía el señor Eberhard —mi principal enemigo en la calle—, las comentaba sentencioso: «El señor Eberhard tiene ahora más pasado que futuro, a pesar de que es veinte años más joven que usted». No tenía más que coger una carta y comprobarla con el pulgar y el índice para pronosticar la suerte del destinatario. A menudo eran malas noticias las que intuía, lo que, según él, nada tenía que ver con que poseyera un instinto especial para la adversidad, sino —y de esto podía impartir clases magistrales— con el correo en sí. A su juicio, si se pudiera borrar todo el infortunio transmitido gracias al servicio postal, Europa sería hoy más optimista de cara al futuro. «Piense en los millones de notificaciones de defunción que se han mandado durante el siglo xx. ¡Hacienda! ¡La publicidad! La gente es objeto de sugestión, atrae la desgracia por medio del correo —y yo soy el portador de las malas noticias—». Era de la opinión de que las pocas buenas noticias que aún hay se dan cada vez más por teléfono, desde los premios de la lotería hasta las ideas brillantes, de manera que las desdichas que él tenía que portar a diario se hacían aún más onerosas. «¡Frialdad y mezquindad, eso es lo que llevo conmigo!». Me gustaban tanto su pesimismo (que me hacía sentir que siempre hay algo positivo que ganar, lo que ya era bastante difícil) como su pragmatismo, del que se beneficiaba toda la casa. Cuando perseveraba largamente en sus anatemas, mi respiración se volvía más libre. Pero lo que más me admiraba era su facultad de leer cartas cerradas. «Si cae en mis manos una vez al mes una carta de amor, los dedos se me mueven como la vara de un zahorí»; pero también podía decir con la misma certeza si era una despedida lo que encubría el sobre.
Hacía ya ocho años que nos conocíamos, desde la inesperada desaparición de mi mujer. Desde entonces vivo solo en esta vieja casa. Los muchos ecos que dejó tras de sí me enajenan incesantemente y a veces estoy a punto de caer en un estado patológico. Desde que la conocía había sufrido crisis depresivas que podían ser tan terribles que la obligaban a suspender su trabajo en su galería de arte, pero se trataba solo de ataques que interrumpían nuestra vida cotidiana. Y entonces desapareció de pronto, sin más ni más, en un día de junio sin lluvia hace ocho años. A veces, cuando vuelvo a casa, veo su sombra deslizarse por las paredes y entonces comprendo las cosas que me decía. Y claro que todavía están todos sus vestidos colgados en el armario y sus abrigos abajo en el perchero, y que cuando llueve los toco de vez en cuando para comprobar si están mojados. Y también veo en su rostro la expresión de fastidio cuando me ponía pesado y pedante contándole mis lecturas. Una cosa es leer a los filósofos, pero reproducir luego sus pensamientos sin que las consecuencias resulten evidentes puede ser una tortura. Si fuera verdad todo lo que los filósofos han dicho acerca del hombre, le decía a veces, entonces ya no existiríamos.
Sobre su mesa de trabajo aún se encuentra abierto un catálogo con los autorretratos de Rembrandt que estaba leyendo antes de su partida, y cuando no tengo nada que hacer, me siento en su silla y contemplo las ilustraciones. ¿Qué puede mover a una persona a pintarse a sí mismo una y otra vez cada cierto tiempo para comprobar una y otra vez que es otro el que aparece en el lienzo? Falta sin embargo el último retrato, pintado en el preciso instante de su muerte, que podría corregir todos los que se han hecho. Rembrandt me miraba a mí, no yo a él. Me miraba tan incisivamente que me levanté de golpe y tuve que largarme de allí.
El cartero, que de un simple conocido se ha ido convirtiendo poco a poco en un amigo lejano, viene a mayores los sábados un par de horas cuando no estoy de viaje y controla si todo está en orden. Da una vuelta por la casa y el jardín, y a veces, si tiene tiempo, incluso cocina. No quiere tener llave de la casa, pero sabe dónde encontrarla en el garaje, por si acaso, como él dice, y claro que sé qué quiere decir con eso.
Hoy no había nada que hacer. Comprobó las reservas de aceite, arregló el tostador, infló las ruedas de la bicicleta y luego vino de nuevo a la cocina, donde yo estaba mirando por la ventana, con la carta, aún sin abrir, en la mano. Naturalmente, él sabía el contenido, y yo podía leerlo en sus ojos.
Para distraerme, me contó que la mujer que vivía en el número doce había salido de la cárcel antes de tiempo.
Conque había vuelto la llamada asesina de niños, esa que hasta el final proclamó ser inocente de la muerte de su hija; debían de haber pasado al menos tres años desde la última vez que la vi. Cinco años, fue la sentencia, pero por lo visto habían sido compasivos. «Los ojos de la asesina», pudo leerse en un periódico sensacionalista, cuyo nombre no voy a pronunciar, y se mostraba un par de ojos bajo los cuales igual se podía haber puesto «los ojos de la premio Nobel» o «los ojos de la fiscal», cuando en realidad habría que haber dicho «los ojos de una madre rota de dolor», o sencillamente «los ojos de una madre». Pero esos gánsteres disfrazados de periodistas que a diario vierten mierda a cubos sobre nuestro país, esos criminales que son aceptados por toda la sociedad y temidos por los políticos habían recortado un par de ojos profundamente consternados de una cara demacrada, dos oscuros agujeros a través de los cuales resbalaba la miseria por el cuerpo, y debajo, en letras bien grandes, habían escrito «los ojos de la asesina». Fue tal la indignación que me causó en aquellos días el trato que esas víboras de los periodistas daban a un ser humano indefenso, que fui por todo el barrio arrancando de los expendedores de periódicos los carteles con esos ojos, e incluso robando los periódicos, y los tiraba a la basura. Si cada día en Alemania los indefensos tiraran al contenedor de la basura el llamado periódico, quizás tuvieran los propietarios del llamado periódico alguna compasión, pero sucede justo lo contrario: que los indefensos, de quienes el llamado periódico se ríe a diario, leen el periódico y permiten con manifiesta complacencia que se ría de ellos, en tanto que los políticos, que se cagan del miedo al periódico en el parlamento a puerta abierta, publican sus bellos pensamientos preferentemente en el llamado periódico, o dejan caer unas cuantas palabras que los gángsteres de ese periódico, que se hacen pasar por periodistas, utilizan con fines propagandísticos. Me propuse visitar a la mujer o invitarla, aunque sabía que no lo haría.
Así que ahora tenía ante mí sus noticias últimas, una postal arrugada dentro de un sobre, la misiva final de mi hermano Hans, que no era mi hermano.
Lo había visto por última vez un domingo de agosto de 2008. Vino a que le prestara cordones para los zapatos. Abrí la puerta de golpe con cara amenazante, pues bajo ningún concepto iba a consentir que me molestasen tan temprano; me había lanzado hacia ella, dispuesto incluso a correr por el jardín hasta la calle para pillar al gamberro o gamberra —después de que en los últimos meses hubiera pasado lo mismo no sé cuántas veces—, pero ahí estaba él, y me sorprendió en pleno enfado y me preguntó si tenía unos cordones marrones.
De manera que bajamos al sótano —o más exactamente a mi cueva, como la llamaba, porque en los cuatro trasteros tenía guardados junto al vino todos los papeles y libros que podían un día u otro ser utilizados contra mí—, y estuvimos buscando en aquel bonito aunque también fresco domingo de agosto unos cordones marrones. Le ofrecí unos negros, pero él insistió en que marrones. Y a ser posible anchos, porque los quería para sus botas de montaña. Contra los cordones estrechos como los que, según dijo, «estaban en oferta» en ese momento, lanzaba extrañas maldiciones, porque supuestamente ya no los fabricaban como antes, de una sola pieza, sino con el interior tan fino como un hilo y un revestimiento un poco más seguro. Si se te parte este último, ya te puedes ir olvidando, me dijo con cara inexpresiva mientras examinábamos los de mis zapatos, poniendo por completo en evidencia que carecía de la más elemental confianza en los artículos de uso modernos. Durante años le había oído decir que por lo común todos ellos estaban hechos en China, a fin de convertirla en potencia mundial. ¿Dónde has visto tú en Europa una fábrica de cordones que los produzca como los de antes? Se ponía tan furioso hablando de los ridículos cordones, que sin ningún esfuerzo podía hacerte ver lo inútil y caduco de nuestro continente, a la vez que subía hasta los cuernos de la luna a los avispados de los chinos, que con su monopolio en la producción de cordones presuntamente nos obligaban a comprar unos nuevos cada mes, mientras que antes los europeos duraban toda la vida —solo tienes que pensar en Budapest, un bastión en ese sector—. No habría acelerado nuestra intensiva búsqueda el que yo hubiese intentado hablar objetivamente con él del problema. Quería tener razón y quedarse con ella. Siempre.
Por fin habíamos sacado de los ojales todo cordón marrón que pareciera encontrarse aún más o menos en buen estado, y volvimos a colocar en su sitio los zapatos, que ahora daban la impresión de hallarse completamente perdidos. Nunca me los volveré a poner, se me pasó por la cabeza, nunca volveré a meter cordones por esos ojales ni a caminar con esos zapatos. Los habíamos convertido en inútiles, solo ahora parecían auténticos zapatos inservibles, y si Hans no hubiera estado presente, de buena gana me los hubiera llevado arriba y los hubiera tirado a la basura. Pero como si hubiese adivinado mis tétricos pensamientos, Hans —que ojalá no supiera que nunca más iba a llamar a mi puerta— dijo que cuando volviera de su viaje me compraría unos cordones nuevos y de ese modo mis viejos zapatos volverían a estar «presentables».
No quiso tomarse un café.
Estaba en la cocina, con su caraza llena de manchas por la edad y sus formidables orejas de soplillo, en la mano izquierda los cordones y la derecha agarrada al dintel de la puerta.
¿Y qué más?
Me gustaría no leer nunca más esas noticias, dijo, y apuntó con el pie a los periódicos que yo había puesto sobre la segunda silla de la cocina. Nunca más. Luego masculló una despedida, se dio la vuelta y se esfumó.
Aún recuerdo que cogí de nuevo los periódicos que ya había leído y busqué lo que decían los titulares. Esta vez tenía razón Hans: efectivamente, solo se hablaba de asesinatos y crímenes, de presidentes que se habían vuelto locos en el Cáucaso y en Moscú, de secuestros y deportaciones, de soldados que habían pisado minas, y de crisis económica, de intrigas enfangadas en el mundo del teatro y de un viejo que se aferraba con obstinación a Bayreuth y no quería soltarlo, por no hablar de una naturaleza profundamente ultrajada, que llena de desprecio cubría el globo terráqueo con tormentas asesinas. En la primera lectura no me había percatado de que el periódico solo se componía de noticias y comentarios terroríficos. Lo había notado por separado, pero no en su conjunto. Que los presidentes se volvieran locos nada tenía de especial; que los viejos no quisieran soltar la poltrona era de manual; que el teatro se hubiera transformado en un barrizal no podía inquietar a nadie a esas alturas; y que los presupuestos no cuadraban se aprendía ya en la escuela: aunque cada vez pagamos más impuestos, continuamente le quitamos algo a alguien; pagar significa robar.
Comprendí que no quisiera leer nunca más semejantes noticias, pero no tenía claro con qué coherencia iba a llevar a la práctica su propósito. Hans también era de los que reaccionaban, mostraban reflejos, tenían opiniones; no era de los que iban en cabeza, sino por detrás y despotricando sobre el progreso o mejor sobre el progresar, algo que uno no puede en absoluto representarse con formas geométricas, un desordenado zigzag, una confusión, un movimiento caótico —pero siempre hacia adelante, y uno mismo a la zaga, sin aliento—. Y de vez en cuando el progreso se volvía por un instante y miraba las caras acaloradas y rendidas de tanto correr, como si nunca hubiera visto nada tan feo.