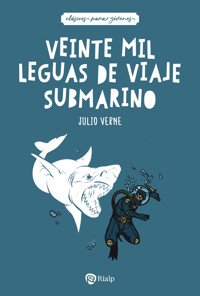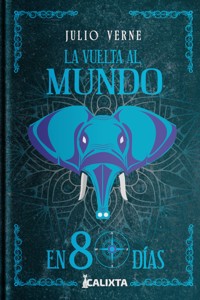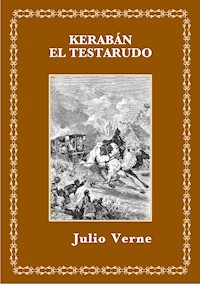18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"El faro del fin del mundo" es una novela del escritor francés Julio Verne, corregida por su hijo Michel Verne y publicada en la
Magasin d’Education et de Récréation desde el 15 de agosto hasta el 15 de diciembre de 1905, y en un volumen completo el 29 de julio de ese mismo año, el de la muerte de Julio.
Fue escrita hacia 1901, puesto que el escritor llevaba varias obras de adelanto sobre el orden de entrega de sus publicaciones, y es considerada una de las mejores novelas de esa etapa literaria de Verne
En "El faro del fin del mundo", la misión pacífica encomendada a los fareros Vázquez y Felipe en una isla aparentemente deshabitada, va a trastornarse por completo con la aparición de unos piratas sin escrúpulos que actuarán con inusitada violencia.
En el enfrentamiento que sigue -todo un símbolo de dos concepciones antagónicas del mundo- se debatirán la desesperada lucha por la libertad del cabecilla de los piratas, Kongre, y la tenacidad y heroísmo, de Vázquez, con quien se alían los elementos de la naturaleza y el implacable paso del tiempo.
En esta novela, que destaca por su tono realista, Verne pasea nuestra mirada por una isla de los confines del mundo, a la que acude la acicateada imaginación del lector.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tabla de contenidos
EL FARO DEL FIN DEL MUNDO
PRIMERA PARTE
I. Inauguración
II. La isla de los Estados
III. Los tres torreros
IV. La banda de Kongre
V. La goleta «Maule»
VI. En la bahía de Elgor
VII. La caverna
VIII. La «Maule» en reparación
SEGUNDA PARTE
I. Vázquez
II. Después del naufragio
III. Los restos del «Century»
IV. Al salir de la bahía
V. Durante tres días
VI. El aviso «Santa Fe»
El desenlace
EL FARO DEL FIN DEL MUNDO
Julio Verne
PRIMERA PARTE
I. Inauguración
El sol iba a desaparecer detrás de las colinas que limitaban el horizonte hacia el oeste. El tiempo era hermoso. Por el lado opuesto, algunas nubecillas reflejaban los últimos rayos, que no tardarían en extinguirse en las sombras del crepúsculo, de bastante duración en el grado 55 del hemisferio austral.
En el momento que el disco solar mostraba solamente su parte superior, un cañonazo resonó a bordo del «aviso» Santa Fe, y el pabellón de la República Argentina flameó.
En el mismo instante resplandecía una vivísima luz en la cúspide del faro construido a un tiro de fusil de la bahía de Elgor, en la que el Santa Fe había fondeado.
Dos de los torreros del faro, los obreros agrupados en la playa, la tripulación reunida en la proa del barco, saludaron con grandes aclamaciones la primera luz encendida en aquella costa lejana.
Otros dos cañonazos siguieron al primero, repercutidos por los ruidosos ecos de los alrededores. La bandera fue luego arriada, según el reglamento de los barcos de guerra, y el silencio se hizo en aquella Isla de los Estados, situada en el punto de concurrencia del Atlántico con el Pacifico.
Los obreros embarcaron a bordo del Santa Fe, y no quedaron en tierra más que los tres torreros, uno de ellos de servicio en la cámara de cuarto.
Los otros dos paseaban, charlando, a la orilla del mar.
—Y bien, Vázquez —dijo el más Joven de los dos— ¿Es mañana cuando zarpa el «aviso»?
—Si, Felipe, mañana mismo, y espero que no tendrá mala travesía para llegar al puerto, a menos que no cambie el viento. Después de todo, quinientas millas no es ninguna cosa extraordinaria, cuando el barco tiene buena máquina y sabe llevar la lona.
—Y, además, que el comandante Lafayate conoce bien la ruta.
—Que es toda derecha. Proa al sur para venir, proa al norte para volver; y si la brisa continúa soplando de tierra, podrá mantenerse al abrigo de la costa y navegará como por un río.
—Pero un río que no tendrá más que una orilla —repuso Felipe—. Y si el viento salta a otro cuadrante…
—Eso sería mala suerte, y espero que no ha de tenerla el Santa Fe. En quince días puede haber ganado sus quinientas millas y fondear en la rada de Buenos Aires.
—Sí, yo creo que el buen tiempo va a durar.
—Así lo espero. Estamos en los comienzos de la primavera, y tres meses por delante son más que algo.
—Y los trabajos han terminado en muy buena época.
—Sí, y no hay miedo que nuestra isla, se vaya a fondo con su faro.
—Seguramente Vázquez; cuando el «aviso» vuelva con el relevo, encontrará la Isla en el mismo sitio.
—Y a nosotros en ella —dijo Vázquez frotándose las manos, después de lanzar una bocanada de humo—. Ya ves, buen mozo, que no estamos a bordo de un barco al que la borrasca zarandea; y si es un barco, está sólidamente anclado a la cola de América… Convengo en que estos parajes no tienen nada de buenos; que la triste reputación de los mares del cabo de Hornos está bien justificada y que los naufragios menudean… Pero todo esto va a cambiar, Felipe: Aquí tienes la Isla de los Estados con su faro, que todos los huracanes no lograrían apagar. Los barcos lo verán a tiempo para rectificar su ruta, y guiándose por su claridad se librarán de caer en las rocas del cabo San Juan, de la punta Diegos o de la punta Fallows, aun en las noches más obscuras… Nosotros somos los encargados de mantener el fuego, y lo mantendremos…
La animación con que hablaba Vázquez no dejaba de reconfortar a su camarada, que acaso no miraba tan de color de rosa las largas semanas que había de pasar en aquella isla desierta, sin comunicación posible con sus semejantes, hasta el día que los tres fueran relevados. Para concluir, Vázquez añadió:
—Ya ves, desde hace cuarenta años estoy recorriendo todos los mares del antiguo y nuevo continente, de grumete, de marinero, de patrón… Pues bien, ahora que ha llegado la edad del retiro, yo no podría desear cosa mejor que ser torrero de un faro: ¡y qué faro! ¡El faro del Fin del Mundo!
Y en verdad que aquel nombre estaba bien justificado en aquella isla, lejana de toda tierra habitada y habitable.
—Di, Felipe —repuso Vázquez, sacudiendo la ceniza de su pipa— ¿A qué hora vas a relevar a Moriz?
—A las 10.
—Bueno; entonces yo te relevaré a las 2 de la mañana y estaré de guardia hasta el amanecer.
—Convenido, Vázquez; entretanto, lo más acertado será irnos a dormir.
—¡A la cama, Felipe, a la cama! Vázquez y Felipe se dirigieron hacia la pequeña explanada en medio de la cual se alzaba el faro, y entraron en el interior.
La noche fue tranquila. En el instante en que alboreaba, Vázquez apagó la luz que alumbraba hacía doce horas.
Generalmente débiles en el Pacífico, sobre todo a lo largo de las costas de América y de Asia que baña el vasto océano, las mareas son, al contrario, muy fuertes en la superficie del Atlántico y se hacen sentir con violencia en aquellos lejanos parajes.
El amanecer de aquel día comenzó a las seis de la mañana, y al «aviso» le hubiera convenido aparejar desde luego. Pero sus preparativos no estaban del todo concluidos, y el comandante no contaba salir de la bahía de Elgor hasta la marea de la tarde.
El Santa Fe, de la marina de guerra de la República Argentina, era un barco de 200 toneladas, con una fuerza de 160 caballos, mandado por un capitán y un segundo, con 50 hombres de tripulación. Estaba destinado a la vigilancia de las costas, desde la desembocadura del río de la Plata hasta el estrecho de Lemaire en el Océano Atlántico. En aquella fecha, el genio marítimo no había construido todavía los barcos de marcha rápida: cruceros, torpederos y otros. Así es que el Santa Fe no pasaba de nueve millas por hora, velocidad suficiente para la policía de las costas de la Patagonia, frecuentadas únicamente por los barcos de pesca.
Aquel año, el «aviso» había tenido la misión de vigilar la construcción del faro, a expensas del gobierno argentino. A bordo del Santa Fe fueron transportados el personal y materiales necesarios para esta obra, que acababa de terminarse con arreglo a los planos de un hábil ingeniero de Buenos Aires.
Hacía algunas semanas que el barco se hallaba fondeado en la bahía de Elgor. Después de haber desembarcado provisiones para cuatro meses, y de haberse asegurado que nada faltaría a los torreros del nuevo faro hasta el día del relevo, el comandante Lafayate se hizo cargo de los obreros enviados a la Isla de los Estados. Si circunstancias imprevistas no hubiesen retardado la terminación de los trabajos, el Santa Fe hubiera estado hacía algún tiempo de regreso en el puerto de Buenos Aires.
Durante su permanencia en la bahía nada tuvo que temer su comandante contra los vientos del norte, del sur y del oeste. Únicamente la mar gruesa hubiera podido molestarle; pero la primavera se había mostrado bien clemente, y ahora que ya reinaba el verano, era de esperar que sólo se producirían pasajeras borrascas en los parajes magallánicos.
Eran las siete cuando el capitán Lafayate y su segundo, Riegal, salieron de sus camarotes. Los marineros concluían el baldeo del puente. El primer contramaestre tomaba sus disposiciones para que todo estuviese dispuesto cuando llegase la hora de zarpar. Aunque esto no se efectuaría hasta la tarde, se limpiaban los cobres de la bitácora y de las claraboyas, y se izaba el bote grande hasta los pescantes, dejando a flote el pequeño para el servicio de a bordo.
Cuando salió el sol, el pabellón nacional subió hasta el extremo de mesana.
Tres cuartos de hora más tarde, la campana tocó para el primer rancho.
Después de desayunar juntos los dos oficiales, subieron a la toldilla, desde donde examinaron el estado del cielo, bastante despejado por la brisa de tierra, y después desembarcaron.
Durante esta última mañana, el comandante quiso inspeccionar el faro y sus anexos, el alojamiento de los torreros, los almacenes que encerraban las provisiones y el combustible, y, por último asegurarse del buen funcionamiento de los diversos aparatos.
Saltó a tierra, acompañado del oficial, y se dirigieron hacia el faro, pensando en la suerte de los tres hombres que iban a permanecer en la soledad de la Isla de los Estados.
—Es verdaderamente duro —dijo el capitán—; sin embargo, hay que tener en cuenta que esta pobre gente había llevado siempre una existencia dura, la existencia de los marinos. Para ellos, el servicio del faro es un reposo relativo.
—Sin duda —contestó Riegal—; pero una cosa es ser torrero en las costas frecuentadas, en comunicación fácil con tierra, y otra vivir en una isla desierta que los barcos no abordan más que muy de tarde en tarde.
—Convengo en ello, Riegal. Por eso se hará el relevo cada tres meses; Vázquez, Felipe y Moriz van a debutar por el período menos riguroso.
—Efectivamente, mi comandante, no tendrán que sufrir los terribles inviernos del cabo de Hornos.
—Terrible —afirmó el capitán—. Desde un reconocimiento que hicimos hace algunos años en el estrecho, en la Tierra del Fuego y en la Tierra de Desolación, del cabo de las Vírgenes al cabo Pilar, yo no he pasado peores días. Pero, en fin, nuestros torreros tienen un solo refugio, que las borrascas no destruirán. No les faltará ni víveres, ni combustible, aunque su facción se prolongase dos meses más del tiempo prefijado. Los dejamos buenos y buenos los encontraremos; pues si es cierto que el aire es vivo, al menos es puro y saludable. Y después de todo, existe este hecho: cuando la autoridad marítima ha solicitado torreros para el faro del Fin del Mundo, la única dificultad ha sido la de la elección.
Los oficiales acababan de llegar ante el faro, donde les esperaban Vázquez y sus camaradas. Se les franqueó la entrada, e hicieron alto, después de contestar al saludo reglamentario de los tres hombres.
El capitán Lafayate, antes de dirigirles la palabra, les examinó desde los pies, calzados con fuertes botas de mar, hasta la cabeza, cubierta con el capuchón de la capota impermeable.
—¿No ha ocurrido novedad esta noche? —Preguntó, dirigiéndose al torrero jefe.
—Ninguna, mi comandante —contestó Vázquez.
—¿No han divisado ustedes ningún barco en alta mar?
—Ninguno, y como la atmósfera estaba despejada, hubiéramos visto sus luces lo menos a cuatro millas.
—¿Han funcionado bien las lámparas?
—Perfectamente, mi comandante; no ha habido el menor entorpecimiento.
—¿Han pasado ustedes mucho frió en la cámara de cuarto?
—No, mi comandante; está muy bien cerrada y el viento no puede franquear el doble cristal de las ventanas.
—Vamos a visitar el alojamiento; y luego el faro.
—A sus órdenes, mi comandante —contestó Vázquez.
En la parte baja de la torre se habían instalado las habitaciones de los torreros al abrigo de espesísimos muros, capaces de desafiar todas las borrascas magallánicas. Los dos oficiales visitaron todas las piezas convenientemente acondicionadas. Nada había que temer de la lluvia, del frío ni de las tempestades de nieve, que son formidables en aquella latitud casi antártica.
Las piezas estaban separadas por un pasillo, en el fondo del cual se abría la puerta que daba acceso al Interior de la torre.
—Subamos —dijo el capitán Lafayate.
—A sus órdenes —repitió Vázquez.
—Basta con que usted nos acompañe.
Vázquez hizo un signo a sus compañeros para que se quedasen, y empujando la puerta de comunicación, empezó a subir la escalera, seguido de los dos oficiales.
La escalera, de rocosos peldaños, era estrecha pero no obscura. Diez troneras la alumbraban de trecho en trecho. Cuando estuvieron en la cámara de cuarto, encima de la cual estaban instaladas las linternas y los aparatos de luz, los dos oficiales se sentaron en el banco circular adosado al muro. Por las cuatro ventanitas la mirada podía dirigirse a todos los puntos del horizonte.
Aunque la brisa era moderada, silbaba con fuerza en aquella altura, sin ahogar, no obstante, los agudos chillidos de las aves marinas, que pasaban dando grandes aletazos.
El capitán Lafayate y su segundo, a fin de tener una vista más despejada, gatearon por la escala que conducía a la galería que rodeaba la linterna del faro.
Toda la isla por la parte oeste estaba desierta, así como el mar en un vasto arco de círculo, interrumpido únicamente por las alturas del cabo San Juan. Al pie de la torre se abría la bahía de Elgor, animada a la sazón por el tráfago de los marineros del Santa Fe. Ni una vela, ni una columna de humo en todo cuanto la vista abarcaba. Nada más que la inmensidad del océano.
Después de permanecer un cuarto de hora en la galería del faro, los dos oficiales, seguidos de Vázquez, descendieron y retornaron a bordo.
Terminado el almuerzo, el capitán Lafayate y su segundo Riegal saltaron de nuevo a tierra.
Las horas que precedían a la partida iban a consagrarlas a pasear por la orilla norte de la bahía de Elgor. Varias veces ya, y sin piloto —se comprenderá que no lo había en la Isla de los Estados—, el capitán había entrado de día para fondear en la caleta al pie del faro: pero, por prudencia, jamás dejaba de hacer un reconocimiento de aquella región, tan poco y tan mal conocida.
Los dos oficiales prolongaron su excursión.
Atravesando el estrecho istmo que une al resto de la isla el cabo San Juan, examinaron la orilla del abra del mismo nombre, que al otro lado del cabo forma como el fendant de la bahía de Elgor.
—El abra San Juan —observó el comandante— es excelente. Hay en toda ella bastante profundidad para los barcos de mayor tonelaje. Es de lamentar que la entrada sea tan difícil. Un faro de poca intensidad, establecido a la misma altura que el de Elgor, permitiría a los barcos que se encontraran comprometidos encontrar aquí un refugio.
—Y es el último puerto que se encuentra saliendo del estrecho de Magallanes —observó el teniente.
A las cuatro, los oficiales estaban a bordo, después de despedirse de Vázquez, Felipe y Moriz, que permanecieron en la playa esperando el momento de la partida.
A las cinco, la negra humareda que salía por la chimenea del «aviso» indicaba que las calderas del barco estaban bajo presión. El Santa Fe levaría anclas en cuanto el reflujo se hiciera sentir.
A las seis menos cuarto, el comandante dio orden de virar. El vapor se escapaba, silbando, por la válvula de seguridad.
El segundo de a bordo vigilaba la maniobra desde la proa.
El Santa Fe se puso en marcha, saludado por los adioses de los tres torreros. Y si Vázquez y sus camaradas experimentaron una profunda emoción al ver partir el «aviso», no fue menor la sentida por los oficiales y tripulación al dejar a estos tres hombres en aquella isla de la extrema América.
El Santa Fe, a velocidad moderada, siguió la costa que limita al noroeste la bahía de Elgor, y no serian las ocho cuando ya estaba en plena mar. Doblado el cabo San Juan, empezó a navegar a todo vapor, dejando el estrecho al oeste, y cuando cerró la noche, el faro del Fin del Mundo apareció en el horizonte como una esplendorosa estrella.
II. La isla de los Estados
La Isla de los Estados —llamada también Tierra de los Estados— está situada en el extremo sudoeste del nuevo continente. Es el último y el más oriental fragmento de este archipiélago magallánico, que las convulsiones de la época plutoniana han lanzado sobre los parajes del paralelo 55, a menos de siete grados del círculo polar antártico. Bañada por las aguas de los dos océanos, es buscada por los barcos que pasan de uno a otro, bien procedan del nordeste o del sudoeste, después de haber doblado el cabo de Hornos.
El estrecho de Lemaire, descubierto en el siglo XVII por el navegante holandés de este nombre, separa la Isla de los Estados de la Tierra del Fuego, distante de 21 a 30 kilómetros. Este estrecho ofrece a los barcos un paso más corto y más fácil, evitándoles las formidables olas que baten el litoral de la Isla de los Estados.
Esta isla mide 39 millas del oeste al este, desde el cabo San Bartolomé hasta el de San Juan, por 11 de anchura, entre los cabos de Colnett y Webster.
El litoral de la Isla de los Estados es recortado en extremo. Constitúyelo una sucesión de golfos, de bahías y de caletas, la entrada de los cuales está a veces obstruida por una cadena de islotes y arrecifes. Su especial estructura hace que menudeen los naufragios en esta costa, erizada de enormes rocas, contra las cuales, aun con tiempo de bonanza, el mar se estrella con incomparable furor.
La isla estaba inhabitada; pero tal vez no hubiera sido inhabitable, al menos durante el verano, es decir, durante los cuatro meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que comprende el estío en esta elevada latitud. Los ganados hubieran encontrado pastos abundantes en las vastas planicies que se extienden en el interior, especialmente en la región situada al este del puerto Parry y comprendida entre la punta Conway y el cabo Webster. Cuando la espesa capa de nieve se ha fundido bajo los rayos del sol antártico, la hierba aparece bastante verde y el suelo conserva hasta el invierno una saludable humedad. Los rumiantes, hechos a la existencia de las comarcas magallánicas, podrían prosperar en la isla. Pero en la época de los fríos sería necesario retirar los ganados a otra comarca más clemente, bien de la Patagonia o de la Tierra del Fuego.
Sin embargo existen algunos animales que, si pueden subsistir durante el invierno, es porque saben encontrar bajo la nieve las raíces suficientes para su alimentación.
Rompe la monotonía de la llanura alguno que otro árbol raquítico de efímera frondosidad, más bien amarilla que verde.