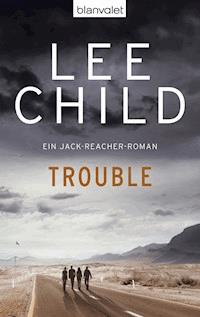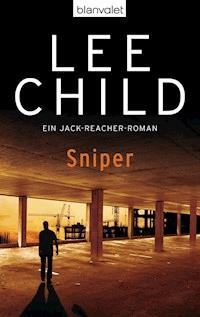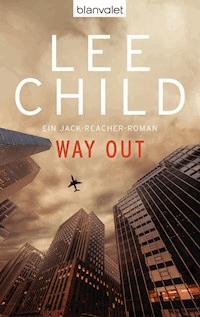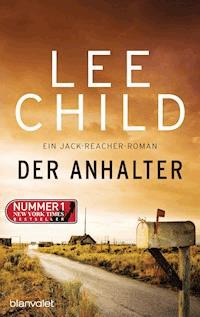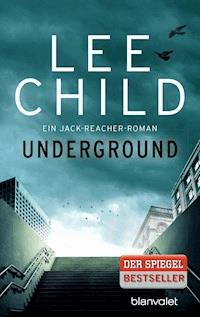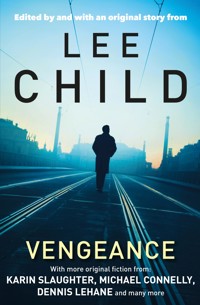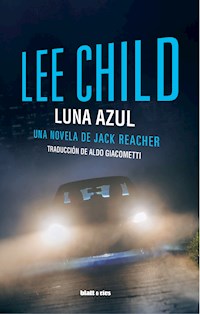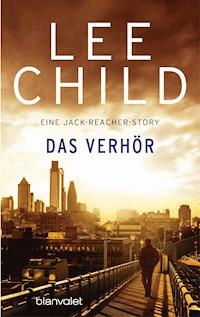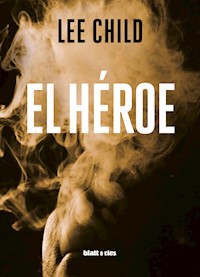
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué es un héroe? En su primer libro de no ficción, Lee Child, el creador de Jack Reacher, se propone responder esta pregunta. Para hacerlo se remonta al Neolítico, más de seis mil años atrás, y sigue su rastro hasta la cultura contemporánea, estableciendo ingeniosas conexiones y deteniéndose en los cambios de los significados de las palabras y sus usos. Tan audaz y agudo como en sus novelas, Child compone un ensayo lúcido y argumentado sobre la figura del héroe y el concepto de ficción. Como corolario, en este libro se agrega "Sobre Jack Reacher", un texto en el que narra y expone las condiciones autobiográficas que le llevaron a crear a su personaje, un héroe moderno del que son fanáticos millones de lectores en todo el mundo. "Lee Child sigue siendo el mejor". Stephen King "Uno de mis autores favoritos". Ken Follet #1 en ventas en Estados Unidos e Inglaterra ** Traducción revisada y adaptada para España **
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
EL HÉROE
LEE CHILD
Traducción de Aldo Giacometti
Índice
CubiertaPortadaEl héroeSobre Jack ReacherSobre el autorCréditosOtros títulos de Lee ChildEL HÉROE
Empecemos por el opio. Esa venerable amapola creció de manera silvestre y natural después del repliegue de la última Edad de Hielo, a lo ancho de una vasta franja de territorio que se extendía desde Asia Menor hasta el Mediterráneo hasta África del Norte. Sabemos por registros arqueológicos que los agricultores del Neolítico se interesaban por esta planta. Cerca del mar Mediterráneo se descubrió una provisión de semillas cuidadosamente comisariada, de alrededor de siete mil años de antigüedad; otros diecisiete yacimientos del Neolítico repartidos por lo que ahora llamamos Europa muestran evidencias de uso del opio de hace cinco o seis mil años; y el primer cultivo deliberado de amapola, en contraste con su recolección casual, parece haber tenido lugar en Mesopotamia hace más de cinco mil años, organizado por los sumerios de la zona, quienes dieron a su cultivo el nombre de hul gil, que se traduce como “la planta de la alegría”.
Me encantaría saber quién fue el primero que la probó. Me encantaría saber quién fue el primero que probó cualquier cosa. Quién fue el primero que arrancó una raíz extraña o un tubérculo cualquiera y pensó, eh, ¿sabéis qué?, quizás debería de cocinar esto y de comérmelo. En concreto, me encantaría saber cuántos se murieron probando cosas. Nuestra especie parece ser inquieta y curiosa a un grado tal que parece casi desquiciado. Investigaciones recientes relativas a los pueblos neandertales demuestran que fueron prácticamente lo contrario a lo que hemos asumido durante mucho tiempo: eran inteligentes, estaban provistos de un cerebro más grande, eran mejores animales que nosotros, más fuertes, más veloces, más saludables, más resistentes, mejores fabricantes de herramientas, considerados, compasivos, amables, artísticos y organizados. Pero parece que fueron constitucionalmente tímidos. Sus asentamientos emigraban de manera lenta, cauta y sensible. A menudo un nuevo asentamiento se establecía al alcance de la vista de un asentamiento previo. En concreto, parece que nunca intentaron viajar por agua, a no ser que la otra orilla se pudiera ver con claridad. En cambio, nuestros ancestros, la especie Homo sapiens, iban a cualquier parte y por todas partes, muchos de ellos, asumimos, a encontrarse con su propia muerte. Para nada cautos o sensatos. El consenso –en lo que supongo que podemos llamar arqueología psicológica– parece ser que el Homo neanderthalensis era exasperantemente racional, y que el Homo sapiens estaba completamente loco.
Lo suficientemente loco, claro está, como para que uno de ellos advirtiese la bonita flor roja, rascara su fruto inmaduro, mirara cómo rezumaba el látex pegajoso, y después pensara, eh, ¿sabéis qué?, quizás debería de recolectar esto y secarlo, y después chuparlo o masticarlo o fumarlo. Me gustaría conocer a esa persona. Ciertamente la inspiración de él o de ella fue mucho más complicada que, por ejemplo, encontrar una zanahoria y decidir darle un mordisco. Inquieto y curioso de verdad. (Aunque decir fumar no es lo apropiado: no se encendía el látex como tal, sino que se calentaba de manera indirecta, y se inhalaban los ingredientes activos a medida que se convertían en vapor. Vapeando, hace cinco mil años. Nada nuevo bajo el sol). El efecto, tanto entonces como ahora, era el de una satisfacción profundamente cálida y enormemente reconfortante, esparciéndose imparablemente por quien la consumía, dejándola o dejándolo rendido y pasivo durante varias horas seguidas en cada ocasión, inerte e infinitamente contemplativo. Como resultado, el nombre científico de la amapola del opio es Papaver somniferum, que quiere decir “la amapola que te conduce al sueño” en latín.
Claro que el problema con una planta de crecimiento silvestre y natural –o incluso de cultivo, dados años buenos y malos– fue que la dosificación era fundamentalmente impredecible. El médico del siglo XVI Gabriele Fallopius se quejaba amargamente de que el opio tendía a ser o muy débil o muy fuerte, y en caso de débil no ayudaba, y en caso de fuerte era extremadamente peligroso. Una sobredosis hacía que la respiración de la víctima se desacelerara, cada vez más y más, hasta que se detenía completamente. Eso no era bueno. De modo que comenzó una investigación para aislar los componentes activos, con el objetivo de suministrarlos en dosis conocidas y confiables.
Como la mayoría de las cosas que tienen que ver con la química práctica, no sucedió demasiado hasta el siglo XIX, cuando, entre 1804 y 1817, un farmacéutico alemán llamado Friedrich Sertürner concentró su atención en un compuesto en particular que constituía alrededor del doce por ciento del látex por peso. Parecía ser el lugar en el que estaba la acción. El otro ochenta y ocho por ciento era pura fachada. Sertürner se volvió cada vez mejor en extraer lo que valía la pena, pero demostró menos sutileza en su metodología experimental; sus aleatorias dosis de prueba estuvieron a punto de matarlo, a él y a los tres chicos jóvenes que había reclutado para que lo ayudaran. Inquieto y curioso y casi desquiciado. Pero al final sobrevivió y pudo anunciar que había aislado exitosamente el compuesto, que de allí en adelante suministraría de manera confiable la ola enorme y reconfortante de satisfacción, y que tenía el feliz efecto secundario de ser también el más efectivo analgésico conocido hasta entonces en la historia de la humanidad. Sertürner bautizó a su sustancia química recién liberada a partir del dios griego de los sueños. La llamó morfina.
A la morfina le fue bien en las décadas siguientes, en especial después de la invención de la jeringa hipodérmica como sistema de administración. La Guerra Civil estadounidense se convirtió en un gigantesco terreno de pruebas de sus capacidades analgésicas. Era excelente. Los soldados heridos la llamaban “La Medicina de Dios”. Pero era extremadamente adictiva. Ya se sabía desde hacía mucho tiempo que el opio era adictivo (un visitante veneciano del siglo XVI al observar a consumidores turcos muy adictos informó que sin su dosis “mueren rápidamente”). Y eso era con el ochenta y ocho por ciento incluido de pura fachada. Lo importante siempre fue la morfina. En Estados Unidos la década de 1860 terminó con millones de adictos. Lo mismo sucedió en otras partes, si bien menos espectacularmente en términos de cifras. De modo que empezó una nueva búsqueda, para suministrar la ola de satisfacción, y el efecto analgésico, pero sin la adicción.