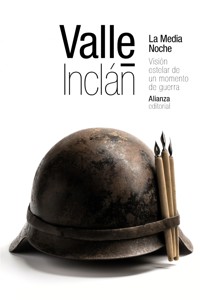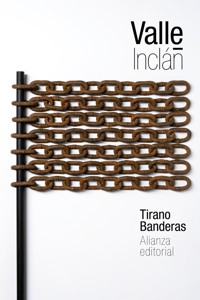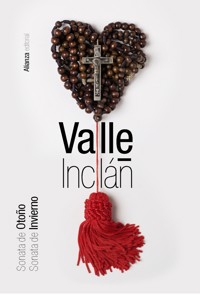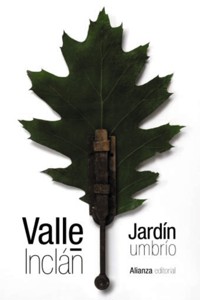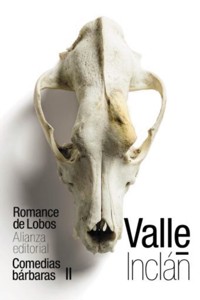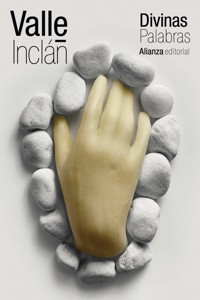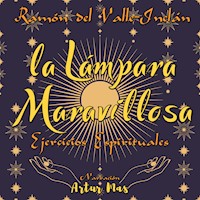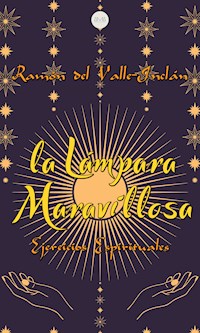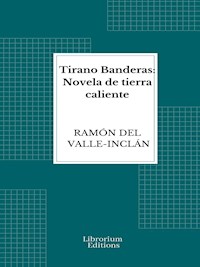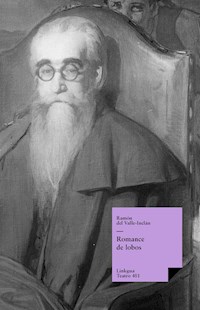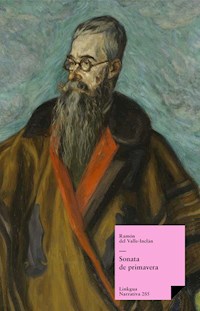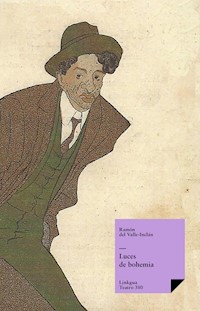Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NoBooks Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Generación del 98
- Sprache: Spanisch
Si la primera novela de la trilogía La Guerra Carlista auguraba un desarrollo idealista y heroico de la contienda, El resplandor de la hoguera presenta la cruel realidad intrahistórica de la tercera guerra carlista. El espacio donde transcurre la narración es el paisaje navarro, una tierra agresiva, expuesta al rigor del invierno, con un constante vaivén de campos encharcados, montañas y pueblos cubiertos de nieve. Tres ejes narrativos van alternándose en la novela: las andanzas de la abadesa María Isabel y sus acompañantes; el contraste entre la nobleza de los partidarios carlistas, con Miquelo Egoscue como héroe guerrillero, y la vileza de los liberales; y la lucha por el poder dentro del bando carlista, en donde se perfila ya la oscura figura del cura Santa Cruz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL RESPLANDOR DE LA HOGUERA
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Tanto el contenido de esta obra como la ilustración de la cubierta son de dominio público según Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
Por favor, respete nuestro trabajo.
Edición digital v 1.0
Colección: Generación del 98
nº2
ISBN: 978-84-15378-87-7
© NoBooks Editorial, 2020
www.nobooksed.com
I
Oíase un lejano cascabeleo que parecía rolar sobre la nieve. Y se acercaba aquel són ligero y alegre. Una voz habló desde el fondo del carro:
—¡Pues no habíamos equivocado el camino!
Y respondió, desabrido, el hombre que iba á pie, al flanco del tiro:
—Todavía no lo sé.
—¡Esas campanillas parecen del correo!
—Todavía no lo sé.
—El correo que anochecido llega á Daoiz.
—Todavía no lo sé.
—Ayer le hemos visto entrar en la plaza.
—Digo que todavía no lo sé.
Para terminar chascó el látigo sobre las orejas de las mulas. Era un viejo encanecido en la vida de contrabandista, silencioso, pequeño y duro. Caminaba á la cabeza del tiro, embozado en la manta y fumando un cigarro de Virginia. Las ruedas se enterraban en la nieve, y las mulas, bajo el restallido del látigo, se tendían con una tristeza resignada y penitente. Aquel camino era una trocha á través de la sierra, entre quebradas y peñascales. Algunas veces el carro se atascaba, y para ayudar á empujarle, salían del interior dos mujeres y un mozo. Allá lejos, por la altura blanca de nieve, apareció un jinete, apenas una sombra negra, que venía trotando. El contrabandista rezongó:
—¡Buen perro cazallo! ¡Jo!… ¡Coronela!… ¡Jo!… ¡Reparada!…
El mozo asomó la cabeza fuera del toldo, que goteaba agua de nieve.
—¿Es el correo?
—Ya puede usted ir solo por las veredas. ¡Jo!… ¡Reparada!…
El mozo saltó á tierra y avizoró el camino:
—¿Por dónde viene?
—Ahora no puede verlo, que baja la cuesta. Solamente el sombrero se le discierne, acullá, al ras de la nieve. Parece un pájaro negro que apeona.
Habló desde el carro una de las mujeres:
—Si fuese el correo nos daría noticias.
El contrabandista humeó su tagarnina:
—¡Tendríamos todos la gloria tan cierta!
Encomió el mozo:
—¡Buena vista!
—La vista no es mala, hijo. Pero no es negocio de la vista. Conozco el hablar de las campanillas, y bien las entiendo, ¿Usted no, hijo?
—¡Fuí el primero en oirías!
—Las oye, pero no entiende su pregón. Pues las del jaco que trae el francés dicen: ¡Camino harás! ¡Camino harás! Y las del jaco de Miguelcho: ¡Din dan, rey serás! ¡Din don, rey de Dios!
—¿Y quién es el que ahora llega?
—Miguelcho. Mírele allí.
El jinete asomaba en lo alto del repecho. Venía cubierto con un poncho, y en la cabeza traía una gorra hecha con piel de borrego negro, que le ocultaba las orejas. Aquel recuero viejo le interrogó adusto:
—¡Hola, tú! ¿Cómo está el paso, amigo?
—¡Malo!… ¡Malo está el paso!
—¿Podremos llegar á Otaín?
—Como os digo, el paso está muy peor… Pero ya podréis llegar si os ayuda Dios.
Una de las mujeres, la vieja, interroga desde el carro:
—¿Hermano, qué tropas hay en Otain?
—Este amanecer, cuando yo salí, venía la carretera cubierta de roses. Yo solamente los vide de lejos. Pero las cornetas ya las entendí bien, ya.
—¿Y las boinas, dónde están, hermano?
—¡Remontadas por el monte, qué Dios!
Saltó el mozo:
—¡Van como las águilas!
—¡Qué Dios, van lo mesmo!
Se oyó suspirar á las mujeres del carro, mientras el mozo y el recuero se interrogaban con los ojos. A todo esto ya el correo se inclinaba para recoger las riendas abandonadas sobre el cuello del jamelgo, y el contrabandista le detuvo extendiendo la vara del látigo:
—Miguelcho, tú eres un amigo y mereces la verdad. Estos señores que llevo en el carro vienen de la tierra de Francia.
—¡Ya me lo maginaba!
—Se han puesto en mis manos, y ayer pasamos la frontera sin desavío. En Daoiz hicimos noche, y allí nos informaron que estaba una partida carlista en Otaín.
—¡Cierto! Pero como tendría aviso de que llegaban los roses para cercarla, una noche salió aprovechando lo oscuro.
—¿No sabes dónde nos juntaríamos con ella?
—Con acierto no lo sé. De cualquiera modo, habríais de internaros por el monte y dejar el carro. ¡Mal paso es, y si las mujeres no son capaces!
Habló desde el carro la vieja:
—Las mujeres son capaces, hermano.
—Pues entonces en el monte hallarán á los carlistas. Yo creo que por Arguiña y Astigar.
El contrabandista arreó las mulas:
—¡Jo!… ¡Beata! ¡Jo!… ¡Centinela! ¡No te duermas, Reparada!
Las dos mujeres gritaron, asomando fuera del carro, para divisar al correo:
—¡Dios se lo pague, hermano!
—¡Mandar!
Miguelcho afirmó la balija sobre el borrén y se alejó trotando, entre el alegre cascabeleo de la collera. El contrabandista volvió la cabeza:
—¡Consérvate en salud!
—¡Amén, y que á todos vaya por lo igual!
El carro tornaba á rodar sobre la nieve, y el mozo seguía á pie, hablando con el recuero, sin cuidado de la nevasca:
—¡Jo!… Centinela.
El carro se atascaba, y las mulas, bajo el estallido del látigo, tendían la cerviz, agitadas las orejas. Al doblar la revuelta de Cueva Mayor, divisaron resplandores de lumbre sobre la nieve, y una pareja de hombre y mujer calentándose en la boca del socavón. Antes de llegar el carro, aquellas dos figuras de mal agüero se pusieron en pie, y por un atajo, á través de la gandara, desaparecieron. Murmuró el mozo:
—¡Lástima que se vayan, porque acaso pudieran darnos alguna noticia!
—De querer, ya podrían, ya.
—¿Son mendigos?
—Son espías que se visten de harapos para engañar mejor.
—¿Y á cuál de los ejércitos sirven?
—Nunca se sabe. ¡Mala gente!
Los dos vagabundos, que se habían perdido entre los brezos del atajo, reaparecieron bordeando una ezgueva, por la falda del monte. Saltó el mozo:
—¡Parece que huyen!
—Frío que llevan. A esos creo conocerlos. Ella era mujer de uno á quien fusilaron poco hace, y ahora se ajuntó con ese. Son confidentes de Don Manuel.
La vieja llamó desde el carro:
—Cara de Plata, hijo mío, sube y pongámonos de acuerdo.
II
El Cura había esparcido sus confidentes por toda la serranía, enviando cartas, recados y encarecimientos á Don Pedro Mendía, al Sangrador, al Manco y á Miquelo Egoscué. Cuatro capitanes de partida que también hacían la guerra por su cuenta y aventura. Santa Cruz en sus cartas les decía que se le juntasen para caer en una sorpresa nocturna sobre los batallones republicanos que habían ocupado Otaín. Pero Don Pedro Mendía, que era un viejo receloso y adusto, mandó, como respuesta, dar de palos al emisario. El Sangrador y el Manco ofrecieron ir. Pero más tarde, puestos de acuerdo, también entraron en sospecha y se internaron por la sierra. Solamente acudió al llamamiento Miquelo Egoscué. Era galán de mucho brío, y gozaba por toda aquella tierra de una leyenda hazañosa que tenía la ingenua y bárbara fragancia de un cantar de gesta. Las mujeres de los caseríos, cuando hacían corro en las cocinas para desgranar el maíz, contaban y loaban las proezas de aquel hombre. Y las abuelas, entonces, parecían enamoradas, y las mocetas suspiraban, contemplando la hoguera toda en lenguas de oro y de temblor. Egoscué se hallaba dormido en la borda de un cabrero, cuando llegó la carta del Cura Santa Cruz. El pastor, un mancebo rubio que tenía sobre los ojos como la niebla de un ensueño, le movió blandamente para despertarle:
—¡Amo! ¡Amo Miquelo!
El capitán, aún medio dormido, interrogó sin sobresalto:
—¿Qué sucede?
—Vienen con una carta.
—¿De quién?
—Diz que del Cura.
Egoscué, completamente espabilado, se incorporó sobre las pieles y los helechos que mullían su camastro:
—¡Del Cura Santa Cruz! No pensaba que se acordaría de mi el Señor Don Manuel… ¿Y quién trae la carta?
—Son ellos dos… Pareja de hombre y mujer.
—¿Adónde están?
—Afuera, que afuera los dejé.
—Pues no los tengas más á la intemperie.
Salió el pastor, y el capitán, para recibir á los dos emisarios, fué á sentarse cerca del fuego, en una silla baja que tenía el asiento de correas entretejidas. Volvió á poco el pastor:
—No quisieron entrar, pues habían priesa, y dejaron el papel, y con la misma se caminaron.
Miquelo Egoscué recibió la carta, y dándole vueltas sin abrirla, interrogó al cabrero:
—¿Conoces tú á esa gente?
—La mujer estuvo casada con Tomi de Arguiña. En tocante al hombre, no es nativo de acá. Pero otras veces lo tengo visto.
—¿Le conozco yo?
—Pues y quién sabe. Va tiempo hace con los mutiles del Cura. Muestra mucha religión, y es allí en la partida quien guía el santo rosario.
Mientras hablaba el cabrero, el capitán pasaba los ojos por las letras del Cura: Al terminar se enderezó, mirando por el ventano hacia los montes. Todo estaba blanco, y temblaba á lo lejos una luz cimera, de oro pálido. Ya no caía la nieve, y un aire frió volaba en silencio sobre los campos y los caminos. El capitán descolgó la escopeta vieja, y se puso á cargarla:
—Parece ser que Santa Cruz quiere juntarse conmigo.
El pastor le miró con los ojos llenos de niebla:
—¿Y qué liarás tú, amo Miquelo?
—Ir allá.
—No vayas, amo.
—¿Qué mal hay? Si luego no conviene, rifamos. Pero es bueno saber lo que va buscando el amigo.
—Lo que busca el lobo. Amo Miquelo, no hay que abrirle la majada cuando la ronda, por el aquel de averiguarle la intención. De antaño sabemos que baja del monte por comerse las ovejas.
El capitán sonrió con arrogancia:
—¡Yo he sido cazador de lobos!
Se asomó á la puerta con la escopeta al hombro, miró al cielo, y se volvió al interior de la borda:
—Mete un queso en el morral, y dame mi canana. Quiero llegarme al cuartel de mis mocetes.
—Yo iré contigo, amo Miquelo.
—¿Y tus cabras?
—Para siete que me quedan, nos las llevaremos y nos las comeremos.
Salió, juntó las cabras, silbó al perro, volvióse á entrar para coger el cayado, y sin cerrar la puerta de su borda, echó por delante del capitán hacia las lejanas cimas de Astigar.
III
En la hondura de una quebrada, y cercado de pinos cabeceantes, se ocultaba el caserío de San Paul. El carro se detuvo en la trocha, á la puerta de una venta, y las mujeres asomaron los rostros desgreñados, tan pálidos, que parecían consumidos por el ardor calenturiento de los ojos. La muchacha interrogó á la vieja:
—¿Es aquí donde pasaremos la noche?
Y la vieja respondió con un gesto muy expresivo:
—Aquí es.
—¿Los liberales están en el poblado?
Hizo el mismo gesto la vieja:
—Eso dicen.
La muchacha se santiguó:
—¡Ay, qué tierra triste!
Una niebla baja velaba el caserío, donde comenzaban á encenderse los fuegos de la noche. Las dos mujeres se apearon del carro y huyeron hacia la venta, inclinando las cabezas bajo el vuelo de la nieve. Desde la vereda se distinguía el resplandor de la cocina llena de humo. Cara de Plata, dando un gran tranco, alcanzó á las dos mujeres en la puerta:
—Aquí estaremos seguros.
Respondió muy entera la vieja:
—¡Dios lo haga!
Entraron y se acercaron á la lumbre. En la cocina adormecíase una abuela sentada en su sillón de enea. Se le había caído el pañuelo sobre los hombros y mostraba la cabeza calva, con dos greñas de pelo blanco, lacias y largas. Cara de Plata le gritó:
—¿Abuela, dónde está el amo?
La ventera abrió los ojos, rebullendo penosamente en el sillón.
—¿Y tú quién eres?
—Un caminante.
—¡Los negros ocupan las casas de abajo!… ¿Les verías tú?
—No, no los he visto. ¿Dónde está el amo?
—¡Han quemado las casas de abajo!… Pues ya lo verías tú.
—Yo nada he visto.
—La canana tengo metida en la ferrada. Así siempre que hay guerra, hijo. ¿No has visto á los negros? ¡Ay! ¡Ay!… Cuando á todos cortes tú la cabeza, hemos de bailar. Tú con la abuela, que tiene bajo la cama una hoz para degollar negros y franceses. ¡Ay! ¡Ay!… Muero aquí en este sillón. Cien años, cien años… Los hijos, unos para la tierra, otros, penar en esta vida… ¡Ay, cuántos!… Veintitrés llevé á la iglesia. Pues en dos veces, con los dedos de las manos, no los contarías tú.
Entró el hijo mayor, que venía de los establos:
—¿Qué hay de bueno por el mundo, amigos?
Se acercó el contrabandista y le habló en secreto:
—¿Tienes manera de guiar por los atajos del monte al mocé que se calienta á la lumbre con aquellas dos mujeres, y dejarlos en paraje seguro?
—¡Paraje seguro! Pues si la tierra aquesta, de cabo á cabo, toda es una hoguera. ¡Paraje seguro!… ¿Y dónde está, te digo?
—Date una puñada en el sésamo. ¡Dios, que jamás entiendes en las primeras! Es decirte que los dejes en tierras donde campen las tropas del Rey Don Carlos.
—Hasta antier demoraron en toda esta parte. Tenían su cuartel en Otain.
—Eso sabía yo, y fué por tanto los guiar acá.
El ventero se volvió lentamente, y miró hacia el fuego donde se calentaban las dos mujeres y Cara de Plata. Movió la cabeza guiñando los ojos:
—¿Qué gente, tú?
—¡Gente de nobleza!
—¿Y de dónde vienen?
—Acá vienen de la frontera. Pero han atravesado la media España.
Otra, vez el ventero volvió á mirar hacia el hogar. Las dos mujeres habían sacado los rosarios de las faltriqueras y rezaban en voz baja, sentadas en un banco sin respaldo. Cara de Plata permanecía en pie, envuelto en el resplandor rojizo de la llama:
—¡El mocé aparenta buen garbo!
—¡Y más arriscado que un león! Va para la guardia del Señor Rey.
—¿Pues y las mujeres, qué razón llevan á la guerra? No es la guerra para las mujeres.
—Las mujeres son monjas que van por la cuida de los heridos.
—¿Y adónde dejaron los hábitos?
—En la frontera los dejaron, para poder andar con más recaudo. Y las ropas que ahora llevan, las sacó de su hucha aquella moceta espigada que sirve en el Parador de Francia.
—¡Maribelcha, tú!
—Ahora anda de luto, que el padre murió cuando lo de Oroquieta.
—Pues no sé adónde podrían juntarse con una tropa del Rey Don Carlos.
El contrabandista frunció el cano entrecejo:
—¡Dios, que eres tú piedra de pedernal como la que yo gasto para encender el yesquero! Tú lo sabes y recelas decirlo.
El ventero se rió, guiñando los ojos:
—¡Eres un raposo muy viejo tú! ¿Me respondes como es leal la gente que conduces en el carro? ¡Que hay mucha traición, y mucho espía, y mucho disfraz para la intención del alma, has de contar tú!