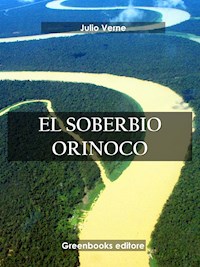
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El soberbio Orinoco («Le superbe Orénoque») es una novela aparecida de manera periódica en la Revista de ilustración y recreo —en francés Magasin d’Éducation et de Récréation— desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1898, y como libro en un volumen doble el 24 de noviembre de ese mismo año.Juana desea reencontrarse con su padre, sin embargo al verse imposibilitada a viajar como mujer, decide disfrazarse de hombre y toma el nombre de Juan, acompañada por un sargento que se hace pasar por su tío sale en su búsqueda, en el trayecto se encontrará con los venezolanos Miguel, Felipe y Varinas y los franceses Jacques Helloch y Germán Paterne que viajan por el río Orinoco para realizar investigaciones, todos se unirán en la búsqueda del coronel Kernor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Julio Verne
EL SOBERBIO ORINOCO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-210-0
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
EL SOBERBIO ORINOCO
EL SOBERBIO ORINOCO
1
COINCIDEN DOS EXPEDICIONES EN EL ORINOCO
Corría el año 1893 cuando, en Venezuela y en la biblioteca de la Universidad de Ciudad Bolívar, tres famosos geógrafos mantenían una animada discusión que ya duraba tres largas horas.
El tema lo merecía, porque se trataba de aclarar si el soberbio Orinoco, el famoso río de Sudamérica y arteria principal de Venezuela, se dirigía en su curso superior de este a oeste — como los mapas más recientes señalaban— o venía del sudoeste, y en este caso, el Guaviare o el Atabapo no debían ser considerados como afluentes.
Quien más energía desplegaba era el profe- sor Varinas, quien sudando por su reluciente calva tesoneramente se empeñaba en afirmar:
—Se equivocan ustedes. ¡Es el Atabapo!
—¡Y yo digo que es el Guaviare! —afirmó una vez más el no menos vehemente don Mi- guel.
Contradiciendo a sus dos colegas, la opinión de don Felipe era la que han adoptado los mo- dernos geógrafos. Según éstos, los manantiales del Orinoco están situados en la parte de Vene- zuela que confina con el Brasil y con la Guaya- na inglesa, de forma que este río es venezolano en todo su recorrido.
Pero en vano don Felipe procuraba conven- cer a sus dos amigos, que además tampoco es- taban conformes en otro punto no menos im- portante, cuando por ejemplo don Miguel afir- maba:
—El Orinoco nace en los Andes colombia- nos, y el Guaviare, que pretende usted que es un afluente, es todo el Orinoco colombiano en su curso superior, venezolano en el curso infe- rior.
—¡Error! —volvió a insistir don Varinas—.
¡El Atabapo es el Orinoco y no el Guaviare!
De la pared de la gran sala colgaba un mapa y don Felipe se puso a estudiar la evidencia que le daba la razón contra sus dos colegas. Preci- samente, y sólo sobre la provincia de Bolívar, un gran río minuciosamente dibujado trazaba su elegante semicírculo marcando sus afluen- tes, el Apura, el Guaviare y el Atabapo con otros muchos más que formaban el gran Orino- co.
¿Por qué entonces el señor Varinas y don Miguel se obstinaban en buscar las fuentes de la principal arteria venezolana en las montañas de Colombia, y no en los macizos de la sierra Parima, vecina del monte Roraima, gigantesco mojón de 2.300 metros de altura, donde se apo- yan los ángulos de los tres estados, Venezuela, Brasil y la Guayana inglesa?
Justo es advertir que no sólo aquellos dos geógrafos sostenían sus aseveraciones. La dis- cusión duraba más de siglo y medio pese a la exploración de Díaz de la Fuente en 1706 cuan- do remontó el Orinoco, así como cuando más
tarde lo hizo Robert Schomburg en 1840 y pos- teriormente el francés Chaffanjón. Venezuela seguía siendo un inmenso país con muchas amplias zonas aún sin explorar en sus 972.000 kilómetros cuadrados, y debido a ello apuntó a sus amigos don Felipe:
—¿Qué les parece si buscamos la solución entre los tres?
—¿Cómo…? —indagó el enérgico don Vari- nas, bastante perplejo.
—No comprendemos… —dijo a su vez don Miguel.
—Pues es muy sencillo, amigos míos. ¡Los tres organizaremos una expedición!
—¿Se refiere a remontar el río? —quiso con- cretar don Varinas.
—¡Exactamente! —reafirmó don Felipe, muy satisfecho de su idea—. Se trata de subir hasta el pueblo de San Fernando, hasta el punto en que el Guaviare y el Atabapo vierten sus aguas, a algunos kilómetros el uno del otro. Así les demostraré que esos ríos no son más que
afluentes del Orinoco… ¡Y no el Orinoco mis- mo!
—¡Herejía! —siguió sosteniendo don Vari- nas—. ¡No lo podrá demostrar usted, don Feli- pe!
—¿Y usted qué dice, don Miguel?
—Que ahí está su error. ¡El Guaviare no es simplemente un triste río tributario!
—Por favor, amigos: quiero que termine esta discusión y por eso se me ocurrió lo del viaje. Quizá esta nueva expedición fijará el curso del Orinoco definitivamente…, admitiendo que no lo haya hecho ya el francés Chaffanjón.
—¡No lo hizo! —rechazó al instante Varinas.
—Por mi parte acepto —manifestó don Mi- guel.
—¡Y yo! —afirmó Varinas.
—Pues no se hable más: haremos los prepa- rativos para el viaje —volvió a decidir don Fe- lipe, con su voz tranquila y penetrante.
No hay que extrañar que esta solución, naci- da en el curso de una prolongada disputa,
pronto trascendiera al mundo científico y entre las clases superiores de Ciudad Bolívar, llegan- do incluso a apasionar a toda la república ve- nezolana. La noticia de que los tres famosos geógrafos iban a partir para intentar resolver la cuestión del Orinoco y sus afluentes del su- doeste, produjo un gran efecto en el país.
No obstante, sería exagerar decir que por igual tal cuestión apasionó a toda la población venezolana, compuesta en aquel año de 1893 de
2.250.000 habitantes, entre los que había 325.000 indios, muchos de ellos viviendo en los bos- ques y la selva, 50.000 negros mezclados por la sangre de los mestizos, blancos, extranjeros o farangos, ingleses, italianos, holandeses, espa- ñoles, franceses y alemanes. Y ello porque sólo la menor parte hubiera podido discutir la men- cionada tesis hidrográfica.
Pero como los habitantes de Ciudad Bolívar son demostrativos, apasionados y ardientes, los periódicos se mezclaron en la contienda y el pueblo hasta llegó a apostar sobre el posible
vencedor, si es que llegaba a poder demostrar su tesis.
Porque otro problema era: ¿Ofrecía el viaje serios peligros?
Desde luego que sí, sobre todo para viajeros que no pudieran contar más que con sus pro- pios recursos. Pero por otra parte, ¿no valía la pena aquella vital cuestión algunos sacrificios por parte del Gobierno? ¿No era ésa la ocasión indicada para utilizar la milicia, que por aque- llas fechas ya contaba con más de 250.000 hom- bres en sus filas? ¿Por qué no poner a disposi- ción de los tres exploradores una compañía del ejército para protegerles, ayudarles y llevar a feliz término el viaje?
Don Felipe, don Miguel y don Varinas no pedían tanto: viajarían a sus expensas, sin más escolta que los peones, los llaneros, los marine- ros y los guías que suelen vivir a lo largo de la ribera del río, como otros esforzados de la cien- cia ya habían hecho antes que ellos.
De cualquier manera, los tres geógrafos habían decidido no subir más arriba del pueblo de San Fernando, precisamente levantado casi en la confluencia del Atabapo y del Guaviare. Y ello porque, en los territorios atravesados por la parte alta del río, era principalmente donde había que temer los ataques de los indios.
Precisamente en Ciudad Bolívar reinaba al- guna inquietud sobre la suerte de dos france- ses, que habían partido río arriba hacía un mes. Después de haber pasado la confluencia del Meta, esos viajeros se habían aventurado a tra- vés del país de los indios quivas y de los guahibos, ignorándose lo que les había sucedi- do.
En verdad que si los indios sedentarios del oeste y del norte del gran río son de costumbres más dulces y se entregan a los trabajos agríco- las, no se podía decir lo mismo de los que viví- an en las sabanas de la gran curva del Orinoco, pues tales hombres primitivos muchas veces se
convertían en terribles bandidos, tanto por ne- cesidad como por interés.
Pero don Felipe, don Miguel y don Varinas no estaban dispuestos a detenerse ante nada. Y ese afán fue el que los llevó a tomar contacto con otros personajes que, llegando desde la lejana Francia, también venían dispuestos a remontar el soberbio Orinoco.
* * *
Ignorando el revuelo que la próxima expedi- ción de los tres geólogos había levantado en Ciudad Bolívar, sobre la cubierta de un barco francés un joven señaló las costas venezolanas al decir a su compañero de viaje:
—¡Venezuela, Marcial! Pronto remontare- mos el Orinoco.
¿Pero quiénes son estos dos nuevos persona- jes? ¿Por qué llegan desde la lejana Francia y después de haber atravesado el Atlántico aspi-
ran también a remontar el río Orinoco? ¿Cuál es, realmente, el objetivo de tan largo viaje?
De momento bastará con presentarles, de- jando que el porvenir vaya, por sí solo, contes- tando a todas esas preguntas. Aunque no hay duda de que se trata de dos franceses, dos bre- tones de Nantes de muy distinta edad y apa- riencia.
El joven tiene facciones delicadas y es de re- gular estatura, aunque parece dotado de consti- tución vigorosa para la edad de unos dieciséis años que confiesa. Su cara es algo severa, casi triste, cuando se entrega a sus habituales pen- samientos; pero resulta encantadora cuando sonríe y muestra una dulce mirada que colorea sus mejillas al hablar con extraños.
El otro personaje es un cincuentón, que re- produce exactamente el tipo de sargento que ha servido mientras se lo han permitido, tomando el retiro como subteniente. Es uno de esos va- lientes militares que al licenciarse suelen que- dar en las casas de sus antiguos jefes, devotos y
gruñones, pero que llegan a ser el factótum de la familia, que ven educar a los niños —cuando no son educados por ellos mismos—, que les miman, que les dan sus primeras lecciones de equitación haciéndoles cabalgar en sus rodillas, y las primeras de canto enseñándoles las can- ciones del Regimiento.
Y a este endurecido militar el joven Juan le ha impuesto ahora la obligación de tutearle, de llamarle «sobrino» y él a su vez «tío»: todo eso además de prácticamente obligarle a que le acompañe en aquella arriesgada aventura.
Por eso el buen Marcial protestó nada más indicarle su «sobrino» las costas de Venezuela:
—No me gusta esto. ¡Insisto que este viaje es una locura!
Con dulzura pero al tiempo con decisión, el joven protestó a su vez acercándose a su refun- fuñante compañero de viaje:
—¡Era preciso, Marcial! ¡No puedo vivir siempre con esta duda!
Una vez más, el rudo ex sargento tenía que aceptar. Por otra parte, ya era tarde para arre- pentirse a la vista de las costas americanas. Re- cordaba que días atrás le había ordenado com- prar todo un equipo de explorador en el mejor almacén de Nantes, probándose el joven aque- llas ropas que le permitían ocultar su verdadera identidad. Y también recordaba que cuando le hizo a su «sobrino» las primeras recomenda- ciones, Juan le había insistido:
—¡Tengo que ir, Marcial! ¡Debemos saber si aún vive el comandante Kermor!
Ante la evocación de este nombre, el ex sar- gento se había rendido. El comandante Kermor había sido su jefe y mutuamente se habían sal- vado la vida en los campos de batalla, durante la guerra del segundo Imperio francés, que terminó con el desastre de 1870.
Sí: él también quería apurar las posibilidades de encontrar a su querido jefe, desaparecido de Francia hacía ya muchos años. Y si la única pista que tenían del comandante Kermor estaba
en América, acompañaría al decidido joven hasta allí.
Y eso aunque no le gustase prescindir de su uniforme, tener que llamar «sobrino» al joven y vestir unas ropas que le irritaban y que durante la travesía le hicieron gruñir:
—¡Me revienta vestir así! Y sobre todo que ocultes tu verdadera personalidad…, querido
«sobrino».
—Todo eso es necesario, Marcial —le había insistido el joven—. ¿No lo comprendes?
Cuando embarcaron en Francia, el buen Marcial sintió nuevas zozobras. Cierto que se esmeró en rodear a su joven acompañante de cuidados y atenciones, no perdiéndole de vista; pero ni durante un solo minuto dejó de temer lo peor.
¡Que por cualquier fatal casualidad le des- cubrieran!
En cambio, Juan dio la sensación de que an- daba a sus anchas con aquellas ropas, que sabía desenvolverse muy bien y hasta que era un
perfecto muchachito que viajaba con su huraño
«tío» por placer.
—¡Menudo placer! —había refunfuñado una vez más el rudo Marcial, días antes de llegar a las costas americanas—. Usted sabe que remon- tar el Orinoco no será ningún…
—¡Ah, mi buen Marcial! —le había inte- rrumpido su acompañante—. ¿Desde cuándo un «tío» le habla de «usted» a su sobrino?
—¡Ah, perdone! Quiero decir, perdona, Juan.
—No debes olvidar tu papel, o estaremos perdidos. ¡Alguien podría sospechar!
—Es que tengo la cabeza muy dura.
—También debes perfeccionar tu español.
¡En Venezuela no se habla francés!
—¡Uf! Para un viejo soldado que ha hablado el francés toda su vida, resulta terrible aprender ese galimatías.
—Una vez dijiste que el comandante Kermor te enseñó algo de español.
—Pero de eso hace muchos años. Ni había nacido usted y…
—¡Marcial!
—¡Otra vez metí la pata! Perdona, Juan…
¡No logro acostumbrarme!
—Pues tienes que hacerlo, por él…
—¡Por él lo haría todo, querido «sobrino»! Mira, Juan: si Dios me dijera: «Sargento, dentro de una hora estrecharás la mano de tu coman- dante, y diez minutos después te partirá un rayo», yo le respondería: «Está bien, Señor; prepara el rayo y apunta al corazón.»
Al oírle, el joven se aproximó al viejo solda- do y le enjugó las lágrimas rebeldes que brota- ron de sus ojos al decir aquello, mirándole con ternura. A su vez Marcial le atrajo a su pecho y le oprimió entre sus brazos, haciéndole decir al joven:
—Bueno, bueno, Marcial. ¡Me estrujarás!
—Perdone…, quiero decir, perdona, Juan.
¡Soy un bruto!
—Y un sentimental: por eso estás aquí con- migo, en esta barca
Encogiéndose de hombros, con visible resig- nación en los gestos el ex militar suspiró:
—¡Todo sea por el comandante Kermor! Cuando los dos viajeros llegaron al fin a tie-
rras americanas, tras desembarcar en la Guay-
ra, el verdadero puerto de Caracas, por un ca- mino de hierro se trasladaron a la capital de Venezuela. Pero el hermoso espectáculo de la bella ciudad no consiguió distraer ni un solo instante al sargento Marcial y a su «sobrino» de lo que habían venido a hacer.
En los días que pasaron allí, se ocuparon en reunir datos relativos al viaje que iban a em- prender, y que tal vez les arrastraría hasta las lejanas y casi desconocidas regiones de la repú- blica venezolana.
Las indicaciones que poseían eran suma- mente escasas e imprecisas, pero esperaban completarlas en San Femando. Desde allí, esta- ban decididos a continuar sus pesquisas hasta
tan lejos como fuera necesario; aunque tuvieran que llegar a los más peligrosos territorios del Alto Orinoco.
Y si entonces el sargento Marcial trataba de ejercer su autoridad, si trataba de impedir que Juan se expusiera a los peligros de tal viaje, el viejo soldado conocía de sobra que chocaría contra una tenacidad verdaderamente extraor- dinaria en un joven de aquella edad.
Y el buen Marcial volvería a ceder otra vez. Con estos pensamientos el joven Juan se puso en camino de Ciudad Bolívar siempre acompa- ñado del ex militar, desde donde debían volver a embarcar en el Simón Bolívar, que efectuaba el servicio del Bajo Orinoco, ascendiendo por la corriente del río hacia regiones menos explora- das.
—¡Dios nos proteja! —exclamó el joven al ponerse en camino.
—¡Él te oiga! —se limitó a desear Marcial.
* * *
Cuando Juan y Marcial se acercaron a los muelles para embarcar en el Simón Bolívar, el gentío allí congregado casi no les permitía avanzar. Gran número de amigos y partidarios de los tres famosos geógrafos se habían dado allí cita para despedirlos, y la gente gritaba agi- tando banderitas.
—¡Viva el Guaviare!
—¡Viva el Atabapo!
—¡Viva el Orinoco!
Propenso siempre a refunfuñar y sobre todo a proteger a su joven compañero de viaje, el sargento
Marcial a su vez se puso a protestar para evitar tantos empujones:
—¿Pero qué diablos pasa aquí?
Haciéndose cargo de la situación por los ví- tores y los comentarios de los entusiastas, el joven razonó:
—Debe ser que despiden a alguna expedi- ción científica dispuesta a remontar el Orinoco.
—Pues es lo que nos faltaba; yo preferiría más tranquilidad.
Embarcaron en medio de las exclamaciones de los mozos que llevaban los fardos y de los marineros que acababan sus preparativos para desamarrar, y a pesar del ensordecedor silbido de las calderas y de los mugidos del vapor huyendo por las válvulas, no dejaron de escu- char el tremendo bullicio de los muelles.
Desde cubierta vieron a los tres geógrafos que embarcaban entre otros muchos pasajeros, la mayoría de ellos traficantes que transporta- ban mercancías al interior del país o las condu- cían a los puertos de las riberas del gran río.
Venezuela pertenece por completo a la zona ecuatorial, por lo que su temperatura media está comprendida entre los veinticinco y los treinta grados centígrados; pero es variable, como suele ser en los países montañosos. Entre los Andes del litoral y los del Oeste, el calor adquiere la mayor intensidad, es decir, en la superficie de los territorios donde jamás llegan
las brisas marineras. Incluso los vientos genera- les, los alisios del Norte y del Este, no consi- guen suavizar los rigores del clima.
Sin embargo, aquel día, por estar el cielo cu- bierto y amenazar lluvia, los pasajeros no su- frieron excesivo calor. La brisa que venía del Oeste, en sentido contrario a la marcha del va- por, producía a los viajeros sensación de bien- estar.
Unas horas después, el Simón Bolívar pasó a la vista de la isla Orocopiche, donde si el Ori- noco no llega a tener más que novecientos me- tros de anchura, más arriba la dobla y hasta triplica y desde la cubierta Juan pudo contem- plar claramente la inmensa planicie, en la que aparecían muchos cerros solitarios y lejanos.
Antes del mediodía, el capitán de la nave indicó a los pasajeros de primera que pasaran al comedor, dándose la casualidad de que el sargento Marcial y Juan quedaron sentados frente a los tres famosos geógrafos que cortés- mente les saludaron. Pero Marcial se limitó a
soltar un leve gruñido y, siempre muy conciso, cuando don Felipe, don Miguel y don Varinas se presentaron, sólo indicó:
—Me llamo Marcial: éste es mi… sobrino Juan.
Naturalmente, los tres geógrafos eran el cen- tro de atención y fue así que ellos sostuvieron el peso de la conversación. Como se sabía el obje- to por el que habían emprendido el viaje, los demás pasajeros se acercaban e intercambiaban palabras con ellos, llegando incluso el sargento Marcial a interesarse y a no encontrar inconve- niente en que su «sobrino» también satisficiera su curiosidad.
La comida era variada, pero de inferior cali- dad. De cualquier manera, es menester no mos- trarse muy exigente en los barcos que remontan el Orinoco y, realmente, durante tales navega- ciones se considera gran suerte hallar lonchas de carne fresca en el menú que sirven los cama- reros.





























