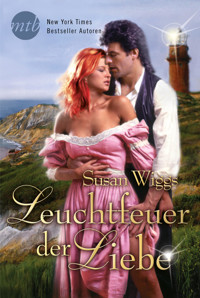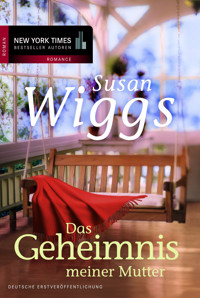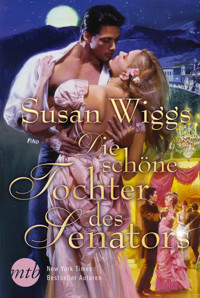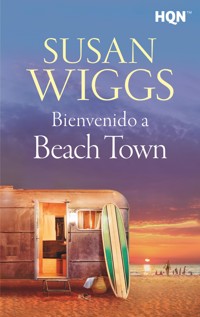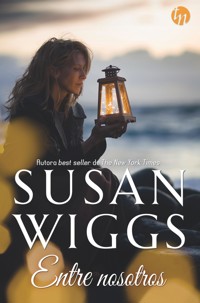
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
En el pacífico corazón de las tierras de los Amish, una situación de vida o muerte hace saltar hasta los cimientos de ese tranquilo mundo. La autora número uno en ventas de The New York Times, Susan Wiggs, nos ofrece una fascinante historia que desafiará nuestras creencias más profundas. Atrapado entre dos mundos, Caleb Stoltz estaba atado por una promesa realizada en el lecho de muerte de un familiar de criar a sus dos sobrinos huérfanos en Middle Grove, donde la vida giraba en torno a la familia, la granja, la fe… y las arraigadas sospechas hacia los forasteros. Pero, tras producirse el desastre, Caleb se vio arrojado a un ambiente urbano de medicina de alta tecnología y la despiadada vorágine de la vida moderna. La doctora Reese Powell estaba destinada a unirse a la dinastía de médicos de sus adinerados y exitosos progenitores. Atrevida, enérgica y ágil de mente, vivía dedicada al adictivo frenesí de salvar vidas. Cuando un espantoso accidente llevó a Caleb Stoltz a su vida, Reese se vio obligada a tratar con una situación que desafiaba todo aquello que ella creía saber, empujándola a cuestionarse sus más profundas creencias. Pero una acción impulsiva desató una guerra de culturas que desafió la naturaleza misma de la justicia, repercutiendo en sucesivas generaciones, tensando los frágiles hilos de la fe y la familia… "Wiggs destaca en el retrato de los delicados mecanismos que definen las relaciones entre amantes, amigos y miembros de una misma familia". Publishers Weekly "Susan Wiggs escribe con una brillante seguridad, con sentido del humor y con comprensión". Luanne Rice "La narración de Wiggs es conmovedora… clara… para lectoras de cualquier edad de novela romántica y de ficción femenina". Publishers Weekly "El talento de Wiggs se refleja en sus personajes totalmente creíbles, así como en la manera de reconocer la importancia de la familia, biológica o de otro tipo". Library Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Susan Wiggs
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Entre nosotros, n.º 247 - enero 2019
Título original: Between You and Me
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-531-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
UNO La cosecha
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
DOS El Match
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Dedicada a mi adorada hija, Elizabeth, que ojalá nunca deje atrás los cuentos de hadas. Te dedico este libro por razones tan profundas que dejaremos que todo quede entre tú y yo.
Prólogo
El día que naciste, cuando solo llevabas unas horas en este mundo, te metí en un viejo cajón de manzanas y te abandoné junto con un pedazo de mi corazón roto, como una ofrenda a un dios en el que no creía, pero en el que no me atrevía a no creer. Algunos dirán que fuiste un sacrificio humano, pero en ese momento yo me sentí como si el sacrificado fuera yo, no tú.
Porque en ese momento algo murió en mi interior.
Aunque era demasiado joven para saberlo, estaba sinceramente convencido de que te dejaba para que vivieras una vida mejor… no quería hacerlo, pero me asustaba lo que podría sucederme si no lo hacía.
Después de todo lo que habíamos pasado ese año, era lo bastante consciente como para darme cuenta de que mi juventud y mi ignorancia serían un peligro para ti, pero también era lo bastante listo como para saber qué debía hacer. Yo no sabía nada del mundo moderno, de la ciudad, de la ley, de los inexorables lazos que atan el corazón. Lo único que sabía era que estarías mejor si te aguardaba otro futuro. Con otra familia que te guiara. Viviendo una vida, lejos de Middle Grove.
Para entonces yo sabía muy bien lo que sucede en un hospital. Allí salvan a la gente. Me salvaron a mí. Por tanto te llevé a un lugar en el que sabía que te salvarían.
Por supuesto, eso no fue lo que se publicó. Las noticias se centraron en el aspecto más sensacionalista del caso, un bebé abandonado, un misterioso jeroglífico que resolver, un horrible secreto familiar oculto en el seno de una comunidad desconfiada y cerrada que se mantiene apartada del resto del mundo.
Pero la prensa no lo entendió.
UNO La cosecha
AGOSTO
En su primera etapa, la dificultad es un milagro
Proverbio amish
Capítulo 1
El destello plateado de un avión brillaba en el cielo de la mañana. Caleb Stoltz se subió ligeramente el sombrero y lo observó pasar por encima de su cabeza. El avión brillaba sobre el inmaculado fondo azul del verano como si se tratara de una rara joya, preciosa e inalcanzable.
—Mira, tío Caleb, pistas de avión —observó Jonah mientras señalaba las dos columnas blancas que cortaban el cielo tras el paso del avión.
Caleb sonrió a su sobrino y le entregó un cubo galvanizado, medio lleno de leche, que acababa de sacar del cobertizo de ordeño.
—Se llaman estelas de condensación. No la derrames —le advirtió—. Enseguida vuelvo para desayunar.
Acarreando el cubo, el niño se encaminó hacia la casa de listones de madera blancos, los sucios pies descalzos dejando huellas superficiales sobre la tierra seca. Las delgadas piernas de Jonah, bronceadas tras un verano dedicado a nadar en Crystal Falls, subiendo un buen trecho por el arroyo, sobresalían de manera cómica de los andrajosos pantalones negros, que hacía poco le habían quedado bien. Pero, con once años, el chico crecía como el maíz en pleno verano. Caleb iba a tener que pedirle a Hannah que le cosiera un nuevo par de pantalones antes del comienzo del colegio, en unas pocas semanas. De no ser por cómo veía crecer a los niños, no tendría noción del paso del tiempo.
En una granja lo que importaban eran las estaciones, no los años.
Caleb lavó el cobertizo de ordeño, el chorro de agua siseando sobre el suelo de cemento y mojándole las botas de faena. Cerró la manguera, la recogió y abandonó el cobertizo mientras miraba hacia arriba, al rastro de nubes algodonosas que se deshacían en el cielo. El avión hacía un buen rato que había desaparecido, dirigiéndose a Nueva York, o Bangkok o a algún otro lugar que Caleb no tenía ninguna esperanza de poder visitar jamás. Estudió la ruta de vuelo y se preguntó por qué se llamaba ruta cuando no había ningún camino visible, nada que marcara el camino, salvo el aire invisible. La ruta solo podía verse una vez hubiera pasado el avión.
Si Rebecca estuviera allí con él, alzaría las cejas y lo reprendería por sus reflexiones ociosas. Y él la desafiaría a que le demostrara que los pensamientos podían ser ociosos, y ella frunciría el ceño en una expresión de incomprensión.
—Te lo juro, Caleb Stoltz —le diría antes de cambiar de tema. Así era ella.
Ah, Rebecca. Iba a ser lo más difícil de ese día. El problema le había estado preocupando demasiado tiempo ya. Había llegado la hora de dejar de aplazar lo inevitable. Se suponía que se entendían. Ella estaba convencida de que en cualquier momento recibiría el reloj de Caleb, el tradicional regalo de compromiso, y ella le ofrecería una tela bordada en señal de aceptación. Bautismo, matrimonio y familia le seguirían en poco tiempo. Aunque ella no mostraba especial inclinación hacia criar al sobrino y la sobrina de Caleb, ni de cuidar de su padre, estaba dispuesta a cumplir con su deber.
Caleb necesitaba reconocer la verdad que su corazón le gritaba desde el día en que los mayores de la iglesia le habían anunciado que debería casarse con Rebecca Zook. Y esa verdad iba a obligarle a una difícil conversación. Sentía un profundo y cálido cariño por Rebecca, pero no se trataba de un amor profundo, de esos que atan a un hombre y una mujer de por vida. Ni siquiera estaba seguro de que existiera esa clase de amor.
Y no sería justo darle falsas esperanzas.
De pie en el patio, echó un vistazo a la granja, fijándose en la extensión del amplio valle que descendía desde las montañas Pocono. Los campos eran un rico mosaico de maíz, trigo, alfalfa y centeno, esparcidos por las ondulantes colinas hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, Eli Kemp y sus hijos segaban el trigo. Sus hoces se balanceaban al ritmo de una melodía que cantaban, el sonido viajando por todo el valle en el silencio de la mañana. Avanzaban por las hileras como una fila de laboriosas hormigas soldado mientras las horcas depositaban los tallos ordenadamente a un lado de la hilera. La mujer de Eli los seguía de cerca, haciendo los atadillos.
Así era Middle Grove, pensó Caleb. Fe, trabajo y familia, todo entrelazado y cosido con el habitual hilo de la devoción. Otros granjeros del distrito seguramente respirarían el cálido aire y ofrecerían una silenciosa plegaria. «Gracias por este día, Señor». Pero Caleb no. No desde hacía mucho, mucho tiempo.
Desde la granja vecina, el rugido de un motor hidráulico rasgó la quietud de la mañana, su tosido mecánico tapaba las canciones de los Kemp. Los Hauber se preparaban para llenar el silo. La trituradora de motor diésel partiría el maíz para su almacenamiento en el silo.
Caleb iría a ayudarles después de hablar con Rebecca. Mientras tanto se mantendría ocupado. Le gustaba estar ocupado. Le impedía pensar demasiado en las cosas. Ya había salido el sol, había tareas que hacer, y el trabajo avanzaba rápido cuando los vecinos se ayudaban.
Se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente antes de entrar en la casa. A pesar de las ventanas abiertas, en la cocina hacía mucho calor. La puerta de hierro de la vieja cocina bostezó ruidosamente en una metálica protesta cuando su sobrina, Hannah, añadió leña para preparar el café. El humo del fuego y el de las tostadas quemadas envolvían la estancia en una bruma gris.
—Hannah ha vuelto a quemar las tostadas —anunció Jonah, innecesariamente.
Su hermana, que tenía dieciséis años y era tan incomprensible para el muchacho como una forma de vida alienígena de una novela de ciencia ficción, apoyó los puños sobre las caderas.
—No habría quemado nada si no hubieras dejado caer la leche —contestó ella, mirando furiosa y acusadoramente hacia un charco blanco azulado sobre el gastado suelo de linóleo.
—Bueno, no se me habría caído si no me hubieses llamado «bebé llorica».
—Es que lo eres —respondió ella—. Siempre estás haciendo pucheros.
—Ya. Cuando te cases y tengas un bebé de verdad, sabrás lo que es eso.
—Eh, eh —Caleb levantó una mano para pedir silencio—. Aún no son las siete de la mañana y ya estáis peleando.
—Pero es que ella me llamó…
—Ya basta, Jonah —Caleb no alzó la voz, pero la firmeza de su tono acabó con la insolencia del muchacho. Los hermanos se peleaban mucho, pero también estaban unidos por un fuerte vínculo. Huérfanos tras un horrible desastre, compartían una sensación de vulnerabilidad que les hacía mantenerse unidos, más que la mayoría de hermanos—. ¿Habéis comido algo?
—Ha vuelto a mezclar los cereales con uvas —contestó Hannah—. Es asqueroso.
La extraña costumbre de Jonah de mezclar gelatina de uva con cereales siempre asqueaba a su hermana.
—Es mejor que quemar las… —al ver la mirada de advertencia de su tío, Jonah cerró la boca.
—Vete a casa de los Hauber —les ordenó Caleb—. Diles que enseguida voy.
—De acuerdo —Jonah se puso el sombrero y se dirigió hacia la puerta.
—Ten cuidado cuando te acerques a las máquinas, ¿me oyes? —le advirtió Caleb mientras pensaba en las afiladas cuchillas de la trituradora y la potente barrena en el fondo del silo.
—No te preocupes, llevo ayudando desde que le llegaba a los saltamontes a la altura de la rodilla —contestó el crío con una descarada sonrisa, la que siempre conseguía que Caleb dejara de sentirse irritado—. ¡Oh! Casi me olvido de mi penique de la suerte —subió corriendo a la habitación y regresó con su amuleto.
Se trataba de un penique aplastado en una prensa de peniques del viejo aserradero de Blakeslee, un recuerdo del único viaje que había hecho Jonah fuera de Middle Grove. El niño guardó la moneda en un bolsillo y abrió la puerta de mosquitera.
—Hasta la hora de comer —se despidió Caleb.
—De acuerdo.
—Y no cierres de un…
La puerta se cerró de un portazo.
—Portazo —Caleb concluyó la frase mientras sacudía la cabeza.
Hannah seguía recogiendo la leche mientras Caleb se lavaba en el fregadero de la cocina. Por la ventana vio a Jonah atravesar el campo, corriendo como una liebre, hasta el silo. Jubilee, el collie mestizo que seguía a ese chico a todas partes, corría a su lado. Con un repentino salto, Jonah se impulsó en el aire y aterrizó con las manos sobre la tierra mientras las piernas y los pies descalzos volaban por encima de su cabeza en una impresionante voltereta. Era la especialidad del chico, el ágil cuerpecillo infantil exudando pura felicidad, quizás su manera de abrazar una mañana de verano perfecta.
En la cocina se instaló un incómodo silencio, tan espeso como el humo. Últimamente, Caleb no sabía cómo hablar con su huraña sobrina. Era muy pequeña cuando él había abandonado Middle Grove, acompañado de la furiosa sombra de desaprobación de los mayores. Su intención había sido encontrar una vida lejos de la comunidad, pero había regresado, arrastrado por una terrible tragedia. Y, para entonces, Hannah se había convertido en una flacucha y nerviosa jovencita de doce años, atormentada por las pesadillas sobre sus padres asesinados.
Y esa sobrina se había convertido en una extraña, la única chica en una casa de hombres, sin una mano femenina para guiarla. Solo Caleb, que no estaba preparado para tratar con ella, y su padre, Asa, un hombre que se aferraba con puño de hierro a las viejas costumbres. Algunas de las amigas de Hannah ya estaban siendo bautizadas y prometidas a los jóvenes. Pero él era incapaz de imaginarse a su sobrinita como esposa y madre.
Tras terminar de lavarse las manos y secarlas, preparó una bandeja con el desayuno de su padre y se lo dejó, como de costumbre, sobre la mesa. Asa siempre se levantaba temprano para leer Die Botschaft, en el tranquilo cuarto de herramientas junto a la casa. Caleb abrió un armario y sacó un fajo de dinero de la lata de café, doblando los billetes en su billetera. Cuando terminara las tareas, y después de hablar con Rebecca, tenía intención de acercarse a la granja Grantham y comprar un caballo nuevo. Baudouin, el robusto belga, ya estaba viejo. Ya había dado todo lo que tenía, y se había ganado una bien merecida jubilación entre los pastos y, por tanto, Caleb necesitaba sustituirlo. Conducía un coche de caballos de tiro para ganarse algún dinero extra que le permitiera hacer frente a los gastos de la granja. Su tiro era muy solicitado, sobre todo en invierno, cuando los coches se quedaban atascados y había que retirar árboles caídos en medio del camino. Era impresionante lo mucho que los ingleses necesitaban arrastrar.
Mirando de nuevo por la ventana, vio a Jonah trepar como un monito por la cinta transportadora para alimentar la trituradora con los atados de maíz. Al muchacho le encantaba subirse a sitios altos y siempre se ofrecía voluntario. A Caleb también le había gustado esa tarea. El mundo tenía un aspecto totalmente diferente cuando se contemplaba desde la entrada alta del silo. Siempre se imaginaba la escena de la torre de El Señor de los Anillos, una novela prohibida que en una ocasión le había granjeado una buena tunda de su padre, que le había pillado leyéndola. Mientras alimentaba la trituradora con los tallos de maíz, solía imaginarse que las resplandecientes y rechinantes cuchillas eran las fauces de un feroz dragón que guardaba la torre.
—Siento lo de la tostada, tío Caleb —se disculpó Hannah mientras retiraba los restos carbonizados de la parrilla.
—No pasa nada —para aligerar el momento, él tomó un pedazo y le dio un buen mordisco, cerró los ojos y fingió saborearlo—. Ah —anunció—. Pura ambrosía.
—Oh, tío Caleb —ella rio—. Qué tonto eres.
—¿Quién es tonto? —Caleb se tragó como pudo el resto de la tostada y sonrió, mostrando unos dientes negros.
—De todos modos, ¿qué es ambrosía? Desde luego siempre utilizas unas palabras muy difíciles.
—Es lo que comían los dioses de la mitología griega —le explicó él—. De modo que supongo que significa algo lo bastante bueno como para servir de alimento a los dioses.
La chica dio un respingo ante la mención de los dioses, otro tema prohibido, antes de limpiar las migas de tostada de la encimera.
—Qué listo eres.
—Conocer el significado de una palabra no me convierte en listo.
—Pues claro que sí. Le oí decir a Rebecca que te habías marchado de aquí y regresado más listo, y que por eso aún no te habías unido a la orden, porque tu cabeza está llena de engreídas tonterías inglesas.
—A Rebecca le gusta escucharse a sí misma —ante la mención de su nombre, Caleb sintió un hilillo de sudor bajarle por la nuca.
La convicción de Rebecca de que el tiempo que había pasado lejos de allí le había vuelto orgulloso era otro motivo por el que no hacían una buena pareja. Obtener una educación no convertía a un hombre en orgulloso. Más bien lo volvía humilde.
Durante el tiempo que había estado alejado de allí, Caleb había hecho lo impensable. En contra de todos los principios de los amish, había asistido a la universidad. La educación tradicional de ocho cursos le había dejado el alma sedienta y había buscado los libros y el saber como un hombre sediento de limonada en un caluroso día de agosto. Cada día solía recorrer más de veinte kilómetros en bicicleta para asistir a clases en la universidad local, empapándose de lecciones de historia, filosofía, lógica, cálculo, y la clase de ciencia que no tenía nada que ver con la productividad de la cosecha o el cuidado del ganado. Había sido toda una lección de humildad descubrir lo mucho que desconocía sobre el mundo, lo mucho que aún le quedaba por aprender. Y no había hecho más que empezar cuando había tenido que regresar. Últimamente pensaba mucho en ese mundo que había descubierto más allá de Middle Grove, reluciente como una quimera en el horizonte, fuera de su alcance y, sin embargo, tentadoramente real.
Hannah terminó de recoger la cocina, a su manera descuidada y despreocupada. Cuando apareciera el padre de Caleb, sin duda iba a señalar todas las migas en el suelo y los paños de cocina tirados sobre la encimera. Seguramente también frunciría el ceño al contemplar su bandeja del desayuno y haría la observación de que una familia amish como debía ser, partía el pan en torno a la mesa, todos juntos, los rostros lavados iluminados por la inspiración de una silenciosa plegaria antes de dar cuenta de las tortas calientes con mermelada de bayas y gruesas lonchas de jamón salado.
Pero ellos no eran como las demás familias, y Caleb no podía hacer más.
—¿Tío Caleb?
Él se volvió ante el inseguro tono de voz de Hannah. Para su sorpresa, las mejillas de la muchacha habían adquirido un tono rojo que destacaba contra las cintas de su kapp o cofia amish negra.
—¿Qué quieres, liebchen? —preguntó utilizando la vieja palabra de cariño que, esperaba, le resultara reconfortante.
—Hay, eh, una noche de cantos el domingo por la noche en el gran salón —le contó ella—. Me preguntaba si podría asistir.
—Pues yo supongo que sí —contestó su tío.
Las cantos se celebraban en la iglesia, los domingos después del servicio. Los adultos se marchaban y los jóvenes se reunían en torno a la mesa y cantaban, no los lentos cánticos matinales destinados a la devoción, sino los más animados, destinados a hacer que los chicos hablaran entre ellos. En realidad, «hablar», significaba medirse, porque la meta era que los jóvenes se iniciaran en el arte del cortejo. Podía parecer algo artificioso, pero no más que un baile de instituto en el mundo exterior.
—De acuerdo entonces —contestó Hannah mientras agitaba las manos y miraba de un lado a otro.
—¿Algo más? —preguntó Caleb.
—¿Puedo volver a casa en la calesa de Aaron Graber? —pidió ella apresuradamente.
Caleb sintió una desagradable punzada en las entrañas. Aaron Graber, pensó. A Caleb no le gustaba mucho la idea de la pequeña Hannah correteando por ahí con un chico, sobre todo ese, de manos demasiado ágiles y que miraba a las chicas como el zorro mira a las gallinas.
Un ladrido, distante y nervioso, entró por la ventana, pero Caleb solo prestaba atención a su sobrina. Aquello era un asunto muy grande. La niña quería ser cortejada. Su pequeña Hannah. Parecía que no había pasado nada de tiempo desde que le había enseñado a golpear la pelota en el softball, desde que la hacía reír con sus estúpidas bromas. ¿Dónde estaba esa Hannah?
—Bueno —contestó él—, no creo que…
—Por favor, tío Caleb —suplicó ella—. Me lo pidió especialmente.
Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe con violencia. El rostro de Levi Hauber era del color de la nieve vieja, y sus hombros temblaban visiblemente. Incluso antes de abrir la boca, el puro terror reflejado en su mirada hizo que a Caleb se le helara la sangre.
—Rápido —dijo Levi—, es Jonah. Ha habido un accidente.
Capítulo 2
—¡No me jodas! —exclamó Reese Powell al oír el teléfono del trabajo vibrar despiadadamente junto a ella, como si de una pequeña descarga eléctrica se tratara.
Por Dios, acababa de cerrar los ojos para echarse una muy necesaria siesta. Consultó la pantalla y comprobó que se trataba de un aviso de Mel, el supervisor de residentes en urgencias. Rápidamente y con movimientos mecánicos, Reese se puso la bata de laboratorio y se colgó un estetoscopio del cuello antes de salir de la sala de descanso.
El largo y resplandeciente pasillo estaba atestado de equipos y camillas, algún paciente ocasional sentado en una silla de ruedas y uno o dos contenedores de productos tóxicos. Las enfermeras y los ordenanzas corrían de un lado a otro, apresurándose ante alguna llamada recibida.
Reese parpadeó con fuerza para sacudirse de encima los restos de la siesta y respiró hondo. «Lo haré bien por mis pacientes». Era su mantra, el que había adoptado como estudiante de medicina de cuarto año. «Lo haré bien por mis pacientes». Había dedicado tres años a estudiar, abarrotando su mente de conocimientos, memorizando, observando, pero el cuarto año, el año en que obtendría su título de doctora, se había impuesto una sencilla y poderosa tarea: hacerlo bien.
Una de las cosas que le gustaban de trabajar en urgencias era el elemento sorpresa. Uno nunca sabía lo que iba a aparecer por la puerta. Sus padres se habían mostrado horrorizados al conocer su interés por el servicio de urgencias. Ellos la habían estado animando a que eligiera cirugía pediátrica, y esperaban que se dedicara a algo relacionado con ese campo. Pero, por una vez, ella había osado apartarse ligeramente del camino trazado. Quería obtener más experiencia en medicina de urgencias. Y el Mercy Heights tenía un servicio de urgencias de primera clase, el mejor de Filadelfia.
Pacientes, familiares y personal sanitario se agolpaban en torno al mostrador de ingresos, el núcleo de urgencias. Mientras Reese buscaba a Mel con la mirada, una enfermera se asomó por la puerta de una de las salas de reconocimiento.
—Menos mal que estás aquí —le dijo—. Necesitamos a alguien que hable español.
—¿Qué tenemos? —Reese entró corriendo en la pequeña sala—. ¡Oh!
Durante unos segundos se limitó a quedarse allí de pie, intentando abarcar la escena. La paciente era una mujer joven de cabellos oscuros y que llevaba un vestido sucio. Estaba acurrucada sobre la camilla, la postura defensiva y la mirada turbia de miedo y desconfianza. Alguien le preguntaba qué había tomado, cuándo se lo había tomado, pero ella rehuía las preguntas.
—La encontraron deambulando por la calle —informó la enfermera—. Lo único que hemos podido averiguar hasta ahora es que está embarazada. Y seguramente enajenada. Les dijo a los paramédicos que estaba intoxicada. Intentamos averiguar qué ha tomado.
Un guarda de seguridad permanecía a su lado, preparado para atarla. Mel sacudió la cabeza y Reese supo que temía que las cosas se salieran de quicio si intentaban inmovilizarla.
—Este no es un lugar de sanación —exclamó la mujer hablando con velocidad en español—. Es un lugar de muerte, un lugar de maldición eterna —seguidamente se derrumbó mientras murmuraba una oración.
Reese invocó sus conocimientos de español. Hablaba la versión coloquial que había aprendido de Juanita, su niñera de la infancia. Durante su niñez había pasado más tiempo con Juanita que con sus ocupadísimos y exitosos padres. Con una sonrisa cálida y profesional, se acercó lentamente a la mujer.
—Hola, señora —saludó con dulzura—. ¿Qué pasa?
Al oír hablar en su lengua materna, la mujer dejó de rezar y miró furiosa a Reese.
—Soy Reese Powell —continuó Reese en español, sin perder nunca el contacto visual—. Mis colegas y yo querríamos examinarla, asegurarnos de que esté bien.
—Aléjense de mí. Estas personas son malas.
—Queremos ayudarla —insistió Reese—. ¿Entiende inglés?
—No. Nada de inglés.
—Por favor, ¿puedo hacerle unas preguntas?
—Mis secretos son míos.
—A veces es mejor compartir un secreto. ¿Es su primer bebé?
—Sí —la mujer se relajó ligeramente y soltó las rodillas que se había estado sujetando contra el pecho.
—¿Cómo se llama, señora?
—Me llamo Lena Garza.
—¿Cuántos años tienes, Lena?
—Diecinueve —contestó la joven tras dudar unos segundos.
—Pregúntale qué se ha tomado —sugirió alguien—. Nos ha dicho que se ha intoxicado.
Reese estudió el rostro oliváceo y demacrado. La chica parecía tener más de diecinueve años, sus ojos marrones miraban con expresión atormentada y asustada.
—Caminabas entre el tráfico —le explicó Reese, traduciendo las palabras del paramédico—. ¿Por qué? ¿Te has tomado algo? —le habían enseñado a mostrar empatía, contacto visual, un ligero contacto físico. Al principio le había resultado raro, pero, después de un cierto tiempo, los gestos surgían con naturalidad. Y resultaba gratificante comprobar cómo la mujer se iba relajando ligeramente, respirando hondo antes de contestar.
—Estoy intoxicada —Lena Garza le dio vueltas al anillo de plata que llevaba en el dedo índice.
—Pregúntale qué ha…
—Un momento —interrumpió Reese—. «Intoxicada», solo quiere decir que ha ingerido algo. Podría ser comida, una droga, cualquier cosa capaz de hacer que una persona enferme —se volvió hacia Lena—. ¿Puedes decirme qué te has tomado?
—Mi madre me dijo que arderé en el infiero —susurró la joven—. No estoy casada. Por eso me tomé las hierbas.
—Se ha tomado algo —el corazón de Reese falló un latido mientras informaba a Mel en inglés—. ¿Qué te has tomado, Lena?
La chica hundió la mano en el bolsillo del vestido descolorido y sacó una arrugada bolsita de celofán.
—Ella me dijo que esto haría que me bajara la regla.
Reese tomó la bolsita y se la mostró a Mel.
—Angélica. Se dice que tiene propiedades abortivas.
Mel olisqueó la hierba marrón amarillenta.
—También se conoce como dong quai. ¿Cuándo se la tomó? ¿Han pasado más de cuatro horas? ¿Qué cantidad ha tomado?
Reese trasladó las preguntas a la paciente.
—No me acuerdo. Arderé en el infierno —gimoteó.
—Solo si mueres —le aseguró Reese en español—. Y no vamos a permitir que eso suceda, hoy no.
—Necesitamos un equipo de lavado de estómago —anunció Mel.
Mientras los técnicos preparaban el material y vertían carbón activado en un vaso de precipitado, Reese continuó sacándole información a la paciente. ¿Cuándo había tenido la última regla? ¿Había visto a algún médico? ¿Dónde vivía?
Reese trasladó las respuestas a sus colegas y convenció a la joven para que se tumbara de espaldas y permitiera que la conectaran a unos monitores.
—Voy a escuchar al bebé, ¿de acuerdo? —Reese le levantó delicadamente el vestido y deslizó el lector del Doppler sobre la barriga plana de Lena, intentando detectar el latido de un corazón.
—¡Ay! —gritó la paciente—. Está frío. Me estás torturando.
—Lo siento —se disculpó Reese—. Tienes que quedarte quieta y callada. Intentamos oír el latido del corazón de tu bebé… ahí está —anunció cuando el Doppler emitió un rítmico pum, pum, pum—. Ese es el sonido del corazón de tu bebé.
Lena se derrumbó sobre la mesa de exploraciones y se cubrió los ojos con el brazo.
—Sí —contestó—. Lo oigo. Lo oigo. Mi madre dice que es pecado tener un bebé antes de haberse casado.
Reese esperó unos segundos antes de contestar.
—Las madres no siempre tienen razón en todo —sugirió mientras sonreía con complicidad—. La mía, desde luego, cree que sí la tiene. Cuidaremos de ti y, cuando te encuentres mejor, alguien te informará de tus opciones.
Después le explicó el procedimiento para el lavado de estómago y convenció a la chica para que cooperara tragándose el tubo gástrico. La joven sufrió arcadas y se resistió, pero Reese no dejó de darle palmaditas tranquilizadoras, como las que le daba Juanita de pequeña cada vez que se asustaba de la oscuridad.
Un rato más tarde, Lena cerró los ojos y dejó caer las manos sobre la sábana. Mel hizo un gesto y Reese lo siguió hasta el pasillo.
—Has hecho un buen trabajo ahí dentro —la felicitó—. En nada de tiempo podremos darle el alta.
Reese reflexionó sobre la angustiada joven, su mirada asustada y el extraño y profundo conocimiento que vivía en su interior como un alma vieja, muy vieja.
—Antes de que le des el alta, alguien debería informarle de sus opciones. Yo puedo actuar de intérprete.
—Esa es una idea genial —Mel asintió—. Llamaré a los servicios sociales y a obstetricia y ginecología.
En momentos como ese, Reese se sentía profundamente satisfecha. Estudiante destacada de cuarto año, a punto de culminar una larga carrera, tenía muchos planes, pero también muchas preguntas. Sus padres también habían hecho planes para ella: ser aceptada en un programa de residencia de élite, un camino para unirse a la cuidadosamente construida carrera que tenían ellos mismos. Pero, en ocasiones, su armadura se resquebrajaba y dejaba ver algo distinto, otro sueño, quizás. Un sueño diferente, no los objetivos de sus padres.
Al final del pasillo se abrió de golpe la doble puerta batiente y Jack Tillis, el jefe de urgencias, apareció corriendo. Su bata de laboratorio aleteaba como un par de alas. Iba rodeado de su equipo de devotos acólitos, residentes, enfermeras, personal auxiliar, y los técnicos que conformaban el equipo de urgencias.
—¿Qué tenéis? —preguntó Mel.
—Acabamos de recibir una alerta roja. Accidente grave, viene en helicóptero —explicó otro residente—. Tiempo estimado de llegada, veinte minutos.
Reese intercambió una mirada con Mel mientras una sensación de anticipación se instalaba en su estómago.
—¿Puedo ayudar en algo?
—Esto no te lo puedes perder —el residente asintió—. Un crío ha perdido un brazo en un accidente en una granja.
El helicóptero descendió como un enorme insecto metálico, los gigantescos rotores aplastando los tallos de maíz contra el polvoriento campo. Arrodillado en el suelo, empapado con la sangre de su sobrino, Caleb se inclinó instintivamente sobre el cuerpo del niño, tumbado sobre la camilla amarilla del equipo de rescate. Las sombras de sus vecinos y de los miembros del equipo de rescate le impedían ver la luz del sol. Por encima del violento ritmo de las aspas oía conversaciones entrecortadas por la radio y gritos. Pero él solo prestaba atención a Jonah.
Minutos antes, el pequeño corría por el campo en dirección al silo, con el fin de ayudar a llenarlo, algo que ya había hecho una docena de veces antes. Pero en esos momentos estaba ahí tumbado, sangrando. El brazo izquierdo y la carita infantil desgarrada por los despiadados dientes metálicos de la trituradora. Y, a pesar de las heridas, el pobre Jonah estaba espeluznantemente consciente.
La cara blanca, los labios azules, los ojos apagados por el miedo mientras la vida se le escapaba, el niño intentaba hablar a pesar del castañeteo de los dientes.
—Frío —decía una y otra vez—. Tengo mu… mucho… frío.
—Estoy aquí, grandullón —le dijo Caleb, la voz cargada de pánico—. Yo te mantendré calentito.
El equipo de rescate había inmovilizado el brazo en una cámara de aire y le habían colocado un rígido collarín. Lo habían tapado con todas las mantas disponibles, pero no había bastado para evitar que Jonah temblara como una hoja empujada por el viento. Rápidamente subieron la camilla al helicóptero.
—No puedes llevártelo en esa… cosa —el padre de Caleb dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón de nogal—. No lo voy a permitir.
Desde el instante en que el equipo de rescate del condado había declarado que la única posibilidad que tenía Jonah de sobrevivir pasaba por trasladarlo en helicóptero a un servicio de urgencias en Filadelfia, se había desatado una discusión en la comunidad. El doctor Mose Shrock, supervisor del servicio de urgencias del hospital local había sido contactado por teléfono. Él había secundado la opinión del servicio de rescate, y Caleb había aprobado el traslado sin dudar.
Y en esos momentos, el rostro de Caleb parecía grabado en piedra mientras miraba furioso a su padre.
—Se lo van a llevar —afirmó tajantemente—. Yo lo voy a permitir.
—Señor, va a tener que hacerse a un lado —gritó un hombre poniéndose delante de Asa—. Vamos a subirle con el helicóptero en marcha.
—Te cuidarán bien —le aseguró Caleb a su sobrino mientras se ponía en pie—. Te quiero, Jonah, no lo olvides jamás.
—Tío Caleb, no me dejes solo.
A pesar del ruido del rotor, Caleb oyó la débil súplica del niño, y se le rompió el corazón.
Las enfermeras y los paramédicos alzaron la camilla mientras la piloto se dirigía a su puesto, comprobando la zona de aterrizaje. Jonah se perdió entre un montón de mantas y aparatos. Su sangre manchaba el suelo por todas partes.
—Voy con él —gritó Caleb—. Tengo que ir con él.
Una enfermera que llevaba puesto un chaleco lo miró primero a él, y luego al niño.
—Por favor —insistió Caleb—. No es más que un niño.
—Decide la piloto. Le preguntaré qué opina de llevar a un pasajero.
Caleb se giró, encontrándose cara a cara con su padre. Asa se sujetaba el sombrero para evitar que saliera volando por culpa de los rotores. Su abrigo de corte recto y los anchos pantalones ondeaban al viento. Iba flanqueado por dos vecinos, los tres formando un sombrío muro de miedo y desaprobación.
Lo último que le preocupaba a Caleb en esos momentos eran las reglas amish. Pero, evidentemente, era lo primero para su padre y los mayores.
—Si es voluntad de Dios que el chico sobreviva —afirmó Asa—, entonces el chico sobrevivirá sin necesidad de ser transportado por los aires.
Hacía mucho tiempo que Caleb no confiaba en la voluntad de Dios, pero no discutió con su padre. También hacía mucho tiempo que no discutía con él.
Hannah corrió a su lado. Su rostro, bañado en lágrimas, tenía un tono gris pálido.
—Tienes que ir, tío Caleb. Tienes que ir.
Alma Troyer dio un paso al frente, sus labios dibujando una apretada línea. Miró de Asa a Hannah.
—Ve con él, Caleb. Hannah puede quedarse conmigo hasta que vuelvas.
La enfermera le tocó un brazo.
—La piloto dice que puede acompañarnos.
Caleb asintió y se volvió hacia su padre.
—Llamaré.
Las familias amish compartían una cabina de teléfono en medio del pueblo, su uso limitado a asuntos imprescindibles y a emergencias. Sin esperar respuesta, Caleb se dio media vuelta y siguió a uno de los técnicos de emergencias hasta el helicóptero.
Estaban subiendo a Jonah, en medio de una maraña de tubos y monitores, por un lado del helicóptero, de un color azul brillante.
—¡Vaya! Qué alto es. Agache la cabeza —le advirtió un técnico a Caleb mientras señalaba hacia arriba—. Permanezca en la parte delantera izquierda del helicóptero.
Conectada al equipo de radio, la piloto miró a Caleb.
—Es un tipo bien grandote —gritó—. ¿Cuánto pesa?
—Unos noventa kilos —calculó él, pues nunca se pesaba.
Fue muy consciente de las aspas girando sobre ellos. Medía unos diecinueve palmos, calculados en base a sus caballos del tiro. Superaba por tanto el metro ochenta. Sin duda corría el riesgo de que el aspa le arrancara la cabeza.
—Nuestro límite por persona son cien kilos —le informó la piloto—. Vamos allá.
El técnico mantuvo la mano sobre el hombro de Caleb y lo ayudó a subir a bordo. Alguien le lanzó el sombrero. Le indicaron dónde sentarse y cómo abrocharse el cinturón. En el reducido espacio estaba lo bastante cerca de Jonah como para tocar al muchacho, pero no sabía dónde hacerlo. Posó la mano al azar, sobre el pie del niño. Incluso bajo las muchas capas de mantas térmicas, estaba frío como el hielo.
—Jonah —llamó—. Estoy contigo. ¿Me oyes? Te voy a acompañar.
Le entregaron unos cascos. La radio crujía y chirriaba. Los monitores emitían pitidos, las correas y abrazaderas fueron fijadas en su sitio. Alguien colocó una mascarilla sobre la nariz y la boca de Jonah mientras uno de los operarios apretaba una bolsa de aire a intervalos regulares. En pocos minutos las puertas se cerraron. La piloto dio una serie de órdenes mientras comprobaba los controles de la cabina y pulsaba una serie de interruptores y palancas. Con un rugido creciente, el helicóptero se elevó del suelo.
A Caleb se le cayó el estómago a los pies y los pulmones se le vaciaron de aire. A través de una ventanilla redonda vio a las personas reunidas junto a la zona de aterrizaje. Vecinos y amigos, su padre, que seguía sujetándose el sombrero, todos se iban haciendo cada vez más pequeños, a medida que el helicóptero ascendía hacia el cielo. Parecían una nube negra y gris contra los dorados campos. Hannah permanecía acurrucada en el suelo, su falda rodeándola como una mancha de tinta. Alguien debería acudir junto a ella, apoyar una mano sobre su hombro para consolar a la chica. Pero nadie lo hizo.
El helicóptero sobrevoló el silo en un abrir y cerrar de ojos, pero un simple vistazo le bastó a Caleb para ver la cinta transportadora apoyada contra la entrada, la trituradora colocada en la parte superior. Y, en el suelo, en la tierra verde y marrón donde estaba situada la granja desde hacía generaciones, vio la mancha de la sangre de su sobrino, con la curiosa forma de una estrella rota.
La enfermera del helicóptero gritaba información por la radio, pero Caleb apenas comprendía una palabra. Algo sobre la presión sanguínea de Jonah y su respiración, la ausencia de pulso alrededor de la herida, y otros términos expresados en abreviaturas, y a tal velocidad, que no fue capaz de seguirlos. Una palabra, sin embargo, sí la entendió. Alto y claro.
Amputación incompleta transhumeral.
«Amputación».
El helicóptero se sacudió y se escoró a un lado. Caleb apoyó la mano contra la cabina para sujetarse, mientras su estómago se revolvía. Otra sensación se abrió paso entre el terror por Jonah, un sentimiento tan poderoso que se avergonzó. Porque, en medio del devastador drama que vivían, sintió una incuestionable felicidad. Estaba en el aire, por encima de la tierra, volando.
Durante toda su vida había intentado imaginarse cómo sería volar, y lo estaba haciendo. De momento, la experiencia estaba resultando ser más impresionante y más aterradora de lo que se había imaginado. La tierra estaba dividida en cuadrados de diferentes tonalidades de verde, amarillo y marrón, cosidos mediante caminos y zanjas de regadío. El arroyo Shady Creek, se veía como una cinta lisa y plateada bordeada de árboles. Había casas de juguete conectadas por caminos y vallas blancas de madera, una estrecha carretera de un solo carril con una calesa techada siguiendo a un caballo. Caleb reconoció, incluso desde el cielo, al caballo de los Zook. Conocía prácticamente a todos los caballos de Middle Grove.
El helicóptero avanzaba a tal velocidad que el paisaje cambiaba cada pocos segundos, barriendo las montañas Pocono. La enfermera terminó de pulsar unos botones del equipo.
—Señor —se dirigió a Caleb—, necesito hacerle algunas preguntas sobre su hijo —su voz sonaba débil y distante a través de los cascos.
No había tiempo para aclarar que Jonah no era su hijo.
—Sí claro —siguiendo instrucciones, le informó del nombre de Jonah, su edad, que no sufría de ninguna alergia, que él supiera.
La enfermera quiso conocer los detalles del accidente y él hizo lo que pudo para explicarle cómo funcionaba la maquinaria, cómo trituraban las cuchillas el maíz y lo lanzaban al interior del silo, cómo, a veces, una pieza se atascaba y había que darle un empujón mientras el siguiente tallo esperaba su turno. Por la expresión en el rostro de la mujer, era evidente que su explicación le resultaba incomprensible, tanto como su jerga médica le resultaba a él. Y otra cosa que veía claramente reflejado en el rostro de la mujer era la pregunta. La pregunta que no iba a formularle.
«¿Cómo ha permitido que un niño trabaje con una máquina tan peligrosa?».
Caleb ni siquiera era capaz de responderse a sí mismo. Así se hacían las cosas en la granja. Desde que aprendían a caminar, los niños ayudaban. Los más pequeños alimentaban a las gallinas y los patos, arrancaban las malas hierbas, recogían los tomates y las judías. Cuando un niño se hacía mayor, ayudaba con el arado y la labranza, la empacadora de heno, las gavillas, recogía y transportaba la leche desde la casa de ordeño, cualquier cosa que hiciera falta. Era la manera de los amish. Y la manera de los amish consistía en no cuestionar las tradiciones.
Caleb intentó comprobar el estado de Jonah, pero había poco que ver, pues el pequeño estaba cubierto de tubos y cables, y el tipo que apretaba la bolsa de aire sobre la nariz y la boca del niño impedía verlo. El helicóptero volvió a virar, y el paisaje cambió radicalmente. Filadelfia era una abarrotada maraña de gigantes de acero y cemento, dispuestos a lo largo del ancho río y otros cursos de agua. La ciudad poseía su propia clase de extraña belleza, hecha de locos ángulos y abarrotadas carreteras. Encima de uno de los edificios, una serie de marcas parecía atraer al helicóptero como si tuvieran imán.
—Van a hacer un desembarco en caliente —explicó la enfermera—. Lo bajarán antes de que se detenga el helicóptero. Usted esperará hasta que se haya detenido y la piloto le indique que es seguro bajar.
—Entendido —Caleb se sorprendió al bajar la vista y ver el sombrero aferrado por su mano ensangrentada.
La otra mano seguía apoyada sobre la manta que cubría el pie descalzo de Jonah.
«Por favor, Jonah», suplicó sin palabras. «No te me mueras».
Los amish nunca rezaban en voz alta, salvo en las reuniones. Eran personas de largos y meditabundos silencios que hacían que los demás pensaran que eran cortos de entendimiento. Caleb suplicó, con una meditación sin palabras, misericordia para su sobrino.
«No es más que un niño. Les canta a los patos cuando les da de comer por la mañana. Duerme con su perra a los pies de la cama. Cada vez que sonríe, el sol brilla. Su risa me recuerda que la vida es hermosa. No puedo perderlo. No puedo. No a mi Jonah».
Por primera vez en años, Caleb volvía a rezar. Pero, para él, rezar siempre había sido como gritarle al fondo de un pozo. El pozo te devolvía las palabras. Solo los verdaderamente creyentes creían que había alguien al otro lado, escuchando.
Capítulo 3
En Filadelfia se producían muchas urgencias y Reese había atendido unas cuantas. Heridas de bala, apuñalamientos y accidentes de automóvil formaban la mayoría de ellas. Pero, de vez en cuando, algo nuevo e inesperado entraba por las pesadas puertas de la zona de urgencias: un tipo aplastado en una carrera de troncos. Un paracaidista cuyo paracaídas no se había abierto debidamente en el aire y que se había estampado contra el suelo a ciento veinte kilómetros por hora.
Las urgencias más espectaculares producían un efecto peculiar en el equipo. Todo el mundo sentía el pinchazo del filo de la navaja, recordándoles que cualquiera podría encontrarse al borde de la tragedia. El único propósito del equipo era arrancar a la víctima de los brazos de la muerte.
Según los informes que habían ido recibiendo de la tripulación del helicóptero, ese niño, también estaba haciendo equilibrios al filo de la navaja. Por un lado era joven y fuerte, y, en general, gozaba de buena salud. Pero por otro lado, había sufrido un horrible accidente y había perdido mucha sangre. Si el shock no lo mataba, la sepsis o alguna herida secundaria podrían hacerlo.
—Lo están bajando —informó la enfermera jefe del equipo de urgencias.
—Todos preparados —añadió Jack.
El jefe de urgencias dirigía al equipo como un sargento de instrucción, preparando la zona de alta tecnología prestando una minuciosa atención a la vía aérea, la vía intravenosa, el equipo de monitorización, el personal esencial, el apoyo del laboratorio y radiología. Con todo preparado, la zona parecía el interior de una extraña y futurista catedral, la mesa en el centro, a modo de altar, donde las víctimas eran sacadas adelante para aplacar al panteón de dioses iracundos.
Los instantes previos eran de silencio, las mentes de los miembros del equipo pesadas ante la tensión de la expectación, y sus cuerpos físicamente pesados por los chalecos morados de rayos X. Cada uno permanecía a solas con sus pensamientos, el jefe del equipo, el médico de atención primaria, el equipo de vías respiratorias, las enfermeras y técnicos para el cuidado del paciente, el técnico de radiología, los técnicos del escáner, el equipo de grabación, el personal auxiliar, el capellán. Reese supuso que alguien seguramente estaría rezando. Ella misma se aferraba a su mantra: hacerlo bien.
Los miembros del equipo permanecían colocados en sus posiciones asignadas. Reese sintió una subida de adrenalina que comenzaba en su pecho y se extendía como una droga por su cuello y hombros, brazos y piernas. Entendía la fisiología del cuerpo humano, pero ningún libro de texto podía describir acertadamente cosas como la embriagadora sensación de la anticipación, por ejemplo.
O el miedo helador.
Durante la rotación en la que estaba, Reese estaba aprendiendo que en una situación de emergencia casi no había tiempo para pensar. Aunque su cabeza estaba abarrotada de datos y procedimientos, lo apartó todo, salvo lo que podría ayudar al paciente. En un caso de urgencia, nunca sentía hambre ni cansancio, ni siquiera la necesidad de ir al baño. Estaba tan concentrada que ni siquiera sentía emoción, y eso le preocupaba.
Mel decía que eso era bueno. Cuando un paciente estaba a punto de entrar en parada, el médico necesitaba fríos algoritmos, no empatía. Le había aconsejado elegir hacer la residencia en urgencias, pero ella había rechazado la sugerencia. No era allí hacia donde se encaminaba.
Pero, en momentos como ese, empezaba a reconsiderar su decisión.
—No pierdas de vista a Jack —le murmuró Mel al oído—. Observa y aprende. Es el maestro.
Reese asintió. Aún tuvieron unos momentos de anticipación, conteniendo el aliento, sintiendo un cosquilleo, conscientes de que todo estaba a punto de cambiar. Y de repente las puertas de malla metálica parecieron estallar y el paciente llegó.
—Entrando —anunció alguien caminando de espaldas tirando de la camilla por un pasillo marcado con una línea roja en el suelo y la palabra «urgencias»—. Despejad el camino.
Más paramédicos rodeaban la camilla, preparados para dejarlo en la zona de urgencias. Reese estiró el cuello, pero no era capaz de ver al niño en medio de la maraña de personal y equipos, únicamente un collarín excesivamente grande y dos férulas manchadas con sangre fresca.
Detrás de la camilla iba un hombre tan alto que todos los demás parecían enanitos. Tenía la camisa y las manos cubiertas de sangre. Bajo una espectacular mata de cabellos rubios dorados, su expresión era la viva imagen de la preocupación agónica, un tipo enfrentándose a la peor pesadilla posible para un padre.
La camilla fue introducida en la sala de urgencias y el equipo se puso en marcha.
—¿Cómo lo está aguantando? —preguntó Jack mientras se colocaba a los pies de la camilla.
—No muy bien —Irene, la enfermera de vuelo se apartó ligeramente y consultó una tableta antes de ofrecer un breve resumen de mecanismos, lesiones, heridas, constantes vitales y tratamiento. Afirmó que el chico había recibido agentes coagulantes para minimizar el riesgo de hemorragia. Los monitores pitaban y chirriaban mientras el paciente era transferido a la mesa de rayos X. En una esquina, las luces de un servidor emitían destellos verdes y dorados.
Reese intentó distinguir los rasgos del muchacho, cuya nariz y boca seguían cubiertas por la mascarilla. Unas profundas laceraciones le recorrían una mejilla, como si hubiera recibido el zarpazo de un oso. Tenía los ojos azules, que no paraban de mirar de un lado a otro.
—¡Por Dios santo! —susurró ella—. Está consciente.
—Lleva así desde el principio —le explicó Irene—. Eres un chico impresionante, Jonah. Lo estás haciendo fenomenal.
—Soy el doctor Tillis —se presentó Jack, mirando al niño a los ojos—. Vamos a cuidar muy bien de ti.
Los labios de Jonah se movieron bajo la mascarilla, empañando el plástico. No lloraba. Reese sospechó que la conmoción lo había llevado más allá de ese punto.
—De acuerdo —Jack asintió—. Vamos a echarle un vistazo a ese brazo.
El vendaje de urgencia fue retirado y el brazo quedó expuesto. Incluso los miembros más curtidos del equipo se quedaron mirando boquiabiertos la herida, el tejido, el hueso y el apósito sanguinolento tan destrozados que dolía solo con mirarla.
«No ha perdido el conocimiento en ningún momento», reflexionó Reese. ¿Qué clase de niño era?
—Jonah, ¿puedes mover los dedos de la mano izquierda, campeón? —preguntó el doctor Tillis.
La mano permaneció inmóvil.
—¿Qué tal levantar el pulgar o hacer una señal de «ok»? —sugirió Tillis—. ¿Podrías hacer eso?
El chico entornó los ojos en una dolorosa concentración, pero seguía sin haber respuesta. Todo había sido triturado o seccionado.
—Completamente seccionado —murmuró alguien—. Madre mía…
—Ven aquí, Powell —llamó el doctor Tillis—. Acércate. Esto no se ve todos los días. Desnúdale las extremidades inferiores y hazle un análisis de sangre.
La mayor parte de la ropa del chico ya había sido retirada, cortada o desgarrada por los operarios de rescate, o quizás en el propio accidente. El delgado pecho y la pelvis estaban blancos como el mármol. Llevaba unos calzoncillos cuyo color blanco se había vuelto gris de tantos lavados. Ella los cortó con una tijera mientras buscaba alguna otra lesión de la que informar al médico en jefe.
—No hay ninguna señal de heridas o traumatismo en la pelvis —informó.
A continuación untó la zona con Betadine y palpó la arteria femoral con los dedos.
—Vas a notar un pinchazo, Jonah —le explicó al niño, aunque se sentía ridícula al advertirle sobre el pinchazo cuando tenía el brazo colgando.
Insertó la aguja en el ángulo adecuado y el fino tubo se llenó de una sangre roja y brillante. Mientras otro estudiante aplicaba presión al lugar, Reese etiquetó cuidadosamente la muestra de sangre y se la pasó a un técnico de laboratorio.
Jack seguía dando órdenes para que se hicieran más análisis y para que le dieran algo que le calmara el dolor y le hicieran radiografías. Llevaron mantas calientes, una sonda para un análisis de orina. Reese sentía una tremenda necesidad de tocar al pequeño, en alguna parte, de algún modo, pero se obligó a sí misma a concentrarse en las instrucciones que recibía. La vía intravenosa se conectó rápidamente y el manantial de líquido y medicamentos comenzó enseguida a hacer efecto. Reese no estaba segura de si se lo había imaginado, pero tuvo la impresión de que el chico la miraba a ella cuando se inclinó para comprobar uno de los monitores, y antes de que sus ojos se cerraran. Ojalá lo hubiera tocado.
El procedimiento para preparar a Jonah Stoltz para cirugía fue realizado rápidamente, cada miembro del equipo cumpliendo con su función. Limpiaron y vendaron las heridas, escanearon y analizaron al delgaducho y destrozado niño, estabilizando sus constantes lo mejor posible y buscando alguna lesión secundaria. Tres plantas más arriba, los miembros del equipo de cirugía se estaban preparando para realizar el procedimiento más probable, amputación. La camilla fue introducida en las fauces del brillante ascensor de acero inoxidable.
Las puertas se cerraron y el silencio volvió a reinar en la sala de urgencias. En un vacío de silencio, la adrenalina disminuyó.
En el servicio de urgencias el personal, y sobre todo los miembros del equipo de urgencias, tenían una relación breve, aunque vital, con el paciente. Era como un encuentro en el autobús, había muy pocos detalles sobre lo sucedido justo antes del accidente, una intensa corriente de total concentración y atención durante la que el paciente era el centro del universo. Y de repente, en cuanto el paciente era llevado a cirugía, todo seguía adelante. No había conclusión. Ellos solo tenían acceso a una página del relato, nunca a la historia completa.
La sala se vació rápidamente. La prístina estancia parecía más un sangriento campo tras la batalla. Enseguida aparecieron unos ordenanzas para limpiarlo todo. Reese miró a su alrededor. Y vio algo en el suelo, un penique aplastado sobre la vía del tren, o quizás con una de esas máquinas. Las palabras «Old Blakeslee Sawmill», estaban impresas en una cara.
Deslizó la moneda en el bolsillo de su bata de laboratorio y salió al jardín adyacente al servicio de urgencias, donde había una zona de descanso a la que eran muy aficionados los trabajadores del hospital. Desde allí se veía el río, sus orillas flanqueadas por extensas zonas verdes donde los niños jugaban al frisbee y lanzaban aros. Donde la gente se tumbaba al sol sobre la hierba, los turistas paseaban y los ciclistas circulaban.
Pensó en el niño que era llevado a cirugía y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. En un extremo del jardín, una de las enfermeras de urgencias permanecía sola, fumando un cigarrillo y mirando al frente mientras lanzaba pequeñas nubes de humo al cálido aire. Reese no la juzgó por su vicio, ni le recordó las normas que impedían fumar. Después de un caso tan grave, cada uno se enfrentaba a ello a su manera. A algunos les daba por hablar, gastando el exceso de adrenalina en la conversación, mientras que otros permanecían en silencio, como flotando en una especie de estanque de reflexión en su mente, hasta que recuperaban el equilibrio.
Reese todavía no había descubierto qué clase de miembro de equipo de urgencias era ella, y la rotación en la que estaba seguramente terminaría antes de saberlo. Meditó sobre el incidente, situándolo en el contexto de su plan a largo plazo.
Desde que tenía uso de razón se había fijado esa carrera como objetivo. Ni siquiera recordaba haberla elegido. Quizás fuera la medicina la que la había elegido a ella, o más concretamente, la que había sido elegida para ella. En ocasiones se sentía como una extraña en su propia vida, como Rip Van Winkle al despertarse en el futuro. Parpadeó y miró a su alrededor, preguntándose: «¿Cómo demonios he llegado aquí?».
Sobre el papel, el trayecto estaba claramente trazado como un mapa de carretera. Sus padres eran médicos de éxito en sus respectivos campos, infertilidad y neonatología. Su padre tenía un cargo permanente en Penn. Hector y Joanna Powell eran conocidos por su innovadora labor. Y Reese era su experimento de mayor éxito. Había sido un bebé probeta, el resultado de la fertilización in vitro de sus padres. Debía su existencia a sus esfuerzos y experiencia.
No solía pensar en ello muy a menudo, pero de vez en cuando la hacía sentirse… diferente. Por un lado, sabía que había sido tan desesperadamente deseada que sus padres se habían sometido a un tremendo suplicio médico para hacerla llegar al mundo. Por otro lado, la idea de haber comenzado su vida en una placa de Petri resultaba de lo más extraña.
Sus padres la habían enviado a los mejores colegios del país, financiados con su trabajo con otras parejas estériles. El que fuera médico era un resultado inevitable. Nunca había habido otra opción. Tras completar su preparatorio de medicina, había entrado directamente a la facultad y estaba siendo dirigida como una flecha hacia cirugía pediátrica, el complemento perfecto a las carreras de sus padres. Una residencia de cinco años, seguida de dos años de cirugía pediátrica la llevaría a la meta.
En ocasiones, cuando pensaba en el camino que tenía por delante, sufría migrañas.
Mel salió al jardín. Su afable y ligeramente desaliñada presencia fue una refrescante interrupción. Era buen médico y buen profesor, y estaba felizmente casado, algo que ella agradecía. No había ningún riesgo de recibir insinuaciones, ni de flirteos en la sala de guardia a última hora de la noche, algo a lo que había tenido que hacer frente en demasiadas ocasiones en la escuela de medicina.
—¿Qué te ha parecido eso? —le preguntó—. Bastante intenso, ¿verdad?
—Sí. Ese equipo es impresionante —ella sacudió la cabeza—. Pobre muchacho. Su vida no volverá a ser la misma.
—La enfermera del helicóptero dijo que es un chico amish.
Reese frunció el ceño, digiriendo la información mientras se imaginaba las calesas tiradas por caballos, las cofias, los niños descalzos.
—No me jodas. ¿Y cómo acabó destrozado por una trituradora? Yo creía que los amish lo hacían todo a mano.
—Supongo que algunas cosas no —Mel se encogió de hombros—. Pero la enfermera dijo que algunos de los vecinos y parientes armaron mucho jaleo por el helicóptero. No querían que el niño volara. Contravenía una de sus normas.
—Pues me alegro de que el padre siguiera adelante y rompiera esa regla. ¿Por eso ha aparecido la prensa? —Reese señaló hacia el aparcamiento. Las furgonetas de las cadenas de noticias locales ya tenían desplegados sus cables y equipos, y sus reporteros en directo estaban preparados.
En el hospital se conocía como «Urgencia de drama», un inusual y, a menudo, trágico suceso que atraía a la prensa local y generaba una tormenta mediática.
—Seguramente —contestó Mel—. Algún portavoz del hospital se ocupará de ello.
—Bien. Lo último que necesita la familia es que las noticias locales los persigan —Reese miró al interior del edificio por las amplias ventanas.
En la sala de espera de urgencias y la zona de reconocimiento, las personas se agolpaban preocupadas en grupos, o caminaban de un lado a otro. Un hombre alto y rubio, erguido e inmóvil como un árbol en un día sin viento, miraba hacia el exterior. El rostro parecía grabado en piedra.
—¿Ese no es el padre? —ella frunció el ceño.
—Sí, creo que sí.
—¿Y por qué no está arriba en cirugía?
—A lo mejor nadie se lo ha dicho —Mel se encogió de hombros.
Reese sintió una punzada de irritación. Un hospital grande era maravilloso en muchos aspectos. Pero en ocasiones se resquebrajaba por alguna parte.
—Mierda. Voy a decirle dónde está la sala de espera de cirugía.
Mel asintió y ella regresó al interior del edificio. El padre del chico estaba totalmente fuera de lugar en ese enorme centro de urgencias de alta tecnología, con su ropa oscura sin botones y un sombrero firmemente sujeto entre las manos. La camisa, manos y botas estaban manchadas de sangre. Ese hombre había dejado a un lado sus principios para salvar al chico, pero, al parecer, no sin pagar un alto precio, a juzgar por su aspecto angustiado.
De inmediato sintió una oleada de simpatía por ese tipo. Gracias a la profesión de sus padres, el hospital siempre le había resultado un ambiente familiar, el lugar en el que ellos trabajaban. Para la mayoría de la gente era un mundo que les resultaba ajeno, y no era nada amistoso.
—Disculpe —intentó llamar su atención—. ¿Es usted el padre de Jonah Stoltz?
El hombre se volvió. No llevaba la barba en forma de «U», que ella siempre asociaba con los hombres amish. Los rubios siempre parecían más jóvenes de lo que eran realmente y especiales, en cierto modo, una especie aparte. Tenía los mismos ojos azules que el chico. Su boca dibujaba una amarga línea de temor reprimido.
—Soy Caleb Stoltz —contestó lentamente con voz grave—. Soy el tío de Jonah.
—Me llamo Reese Powell —ese tipo generaba una oleada de simpatía en su interior, quizás porque parecía estar muy solo—. ¿Van a venir pronto sus padres?
—Sus padres están muertos —las rotundas palabras generaron un silencio entre ellos.