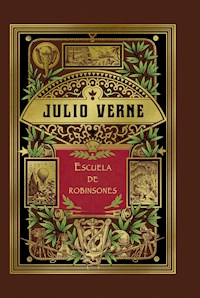
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Antes de casarse, el joven y acomodado Godfrey Morgan decide que quiere ver mundo y emprende un largo viaje junto con su profesor de baile Tartelett. Sus planes no tardan en frustrarse al hundirse el barco en el que navegan. Solo él y su compañero lograrán salvarse y llegar a una isla desierta. Ahora tendrán que aprender a sobrevivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: L’École des Robinsons
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO335
ISBN: 9788491871507
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
ESCUELA DE ROBINSONES
I. EN EL QUE EL LECTOR
II. DE CÓMO WILLIAM W. KOLDERUP, DE SAN FRANCISCO, TUVO QUE HACER FRENTE A J.R. TASKINAR...
III. DONDE LA CONVERSACIÓN DE PHINA HOLLANEY Y GODFREY MORGAN ES ACOMPAÑADA POR EL PIANO
IV. EN EL QUE T. ARTELETT, LLAMADO TARTELETT, SE PRESENTA CORRECTAMENTE A LOS LECTORES
V. EN QUE SE PREPARA LA SALIDA Y AL FIN DEL CUAL SE PARTE DE VERAS
VI. EN EL CUAL EL LECTOR ES INVITADO A TRABAR CONOCIMIENTO CON UN NUEVO PERSONAJE
VII. EN EL QUE SE VERÁ QUE WILLIAM W. KOLDERUP NO HA HECHO MAL TAL VEZ EN HACER ASEGURAR SU BUQUE
VIII. QUE CONDUCE A GODFREY A PENOSAS REFLEXIONES SOBRE LA MANÍA DE LOS VIAJES
IX. DONDE SE DEMUESTRA QUE NO TODO ES DE COLOR DE ROSA EN EL OFICIO DE ROBINSÓN
X. EN QUE GODFREY HACE TODO LO QUE CUALQUIER OTRO NÁUFRAGO HUBIERA HECHO EN PARECIDAS CIRCUNSTANCIAS
XI. EN QUE LA CUESTIÓN DEL ALOJAMIENTO SE RESUELVE LO MEJOR POSIBLE
XII. QUE SE ACABA PRECISAMENTE GRACIAS A UN MAGNÍFICO Y FELIZ RAYO
XIII. EN QUE GODFREY VUELVE A VER ELEVARSE UNA LIGERA HUMAREDA SOBRE OTRO PUNTO DE LA ISLA
XIV. EN QUE GODFREY HALLA EN LA COSTA CIERTOS RESTOS A LOS CUALES SU COMPAÑERO...
XV. DONDE SUCEDE LO QUE SUCEDE AL MENOS UNA VEZ EN LA VIDA A TODO ROBINSÓN VERDADERO O IMAGINARIO
XVI. EN QUE SE PRODUCE UN INCIDENTE QUE NO DEBIERA SORPRENDER AL LECTOR
XVII. EN EL CUAL LA ESCOPETA DEL PROFESOR TARTELETT SE CONDUCE VERDADERAMENTE EN FORMA MARAVILLOSA
XVIII. QUE TRATA DE LA EDUCACIÓN MORAL Y FÍSICA DE UN SENCILLO INDÍGENA DE LA POLINESIA
XIX. EN EL CUAL LA SITUACIÓN, YA GRAVEMENTE COMPROMETIDA, SE COMPLICA CADA VEZ MÁS
XX. EN QUE TARTELETT REPITE EN TODOS LOS TONOS QUE DESEA MUCHO MARCHARSE
XXI. QUE SE TERMINA CON UNA REFLEXIÓN ABSOLUTAMENTE SORPRENDENTE DEL NEGRO CAREFINOTU
XXII. QUE SE ACABA EXPLICANDO TODO LO QUE HABÍA PARECIDO SER ABSOLUTAMENTE INEXPLICABLE HASTA AQUÍ
EL MAESTRO ZACARÍAS
I. UNA NOCHE DE INVIERNO
II. EL ORGULLO DE LA CIENCIA
III. UNA VISITA EXTRAÑA
IV. LA IGLESIA DE SAN PEDRO
V. LA HORA DE LA MUERTE
UN DRAMA EN LOS AIRES
NOTAS
ESCUELA DE ROBINSONES
EN EL QUE EL LECTOR
HALLARÁ, SI LO DESEA, OCASIÓN DE COMPRAR
UNA ISLA EN EL OCÉANO PACÍFICO
«Se vende isla al contado, sin gastos y al mejor postor», repetía una y otra vez, sin tomar aliento, Dean Felporg, comisario tasador de la subasta en que se debatían las condiciones de esta venta singular.
—¡Se vende una isla! ¡Se vende una isla! —repetía con voz chillona el pregonero Gingrass, que iba y venía por entre la multitud verdaderamente excitada. En esta muchedumbre, que materialmente se apiñaba en el inmenso salón del hotel de ventas de la casa número 10 de la calle Sacramento, había no sólo americanos de los estados de California, de Oregón y de Utah, sino también muchos de esos franceses que componen una sexta parte de la población, y además algunos mejicanos envueltos en sus clásicos sarapes, chinos con sus abigarradas túnicas de mangas largas, sus zapatos puntiagudos y sus característicos gorros, y varios canacos de Oceanía, e incluso pies-negros, vientres abultados o cabezas planas, procedentes de las orillas del río Trinidad.
Tenemos que advertir que la escena tenía lugar en la capital del estado californiano, San Francisco, pero no en época en que la explotación de nuevos placeres atraía a los buscadores de oro del nuevo y del viejo mundo, esto es, en los años desde 1849 a 1852.
En el momento que empezamos esta historia, la ciudad de San Francisco no era lo que había sido en un principio, un caravasar, un desembarcadero, una posada donde descansaban una noche los negociantes que se dirigían hacia los terrenos auríferos de la vertiente occidental de Sierra Nevada. No. Desde hacía veinte años, la antigua y desconocida Hierba Buena se había convertido en una ciudad única en su género, poblada por más de cien mil habitantes, construida entre dos colinas, teniendo por plaza la playa del Litoral, y con tendencias a extenderse hasta las últimas alturas del llano más lejano; una ciudad, en fin, que ha destronado a Lima, Santiago, Valparaíso y a todas sus demás rivales del Oeste, y de la que los americanos han hecho la reina del Pacífico, la «gloria de la costa occidental».
El día a que nos referimos, que era el 15 de mayo, aún hacía frío. En aquel país, sometido directamente a las corrientes polares, las primeras semanas de dicho mes se parecen mucho a las últimas del mes de marzo en Europa central. Por lo tanto, el fresco que hacía en la calle no se sentía en aquella sala de subastas, donde la campana, con su incesante volteo, había reunido un concurso numeroso, y una temperatura estival hacía aparecer en las frentes de los que allí se encontraban gruesas gotas de sudor que el frío que hacía fuera hubiera podido solidificar muy fácilmente.
No vaya a creerse que todos los concurrentes que llenaban aquel salón habían acudido allí con la intención de adquirir algunos de los objetos puestos a la venta; antes al contrario, puede asegurarse que la mayoría estaba compuesta de curiosos. ¿Quién hubiera sido bastante loco, de haber sido bastante rico, para comprar una isla del Pacífico que el gobierno tenía la caprichosa idea de vender en pública subasta? Se presumía que no habría quien cubriese el precio de tasación y que, por tanto, ningún aficionado se dejaría arrastrar al juego de las pujas. Sin embargo, si sucedía todo esto no era, seguramente, por culpa del pregonero público, que hacía todo lo posible por excitar la codicia y el deseo de los chalanes con sus exclamaciones, sus gestos y el desembarazo de sus frases, salpicadas de las metáforas más seductoras.
—¡Se vende una isla! ¡Se vende una isla!
La calle Sacramento.
Todo el mundo se reía, pero nadie hacía ofertas.
—¡Una isla! ¡Se vende una isla! —repetía constantemente Gingrass.
—Se vende, pero no se compra —exclamó un irlandés, en cuya bolsa no habría seguramente ni para comprar un puñado de arena.
—¡Se vende una isla, y es seguro que por el precio en que está tasada no sale ni a seis dólares el acre! —gritó entonces el comisario Dean Felporg.
—Y que no producirá ni un cuartillo por ciento —repuso un grueso hacendero, buen conocedor de ciertas explotaciones agrícolas.
—¡Se vende una isla que no mide menos de sesenta y cuatro millas de circunferencia, y doscientos veinticinco mil acres de superficie!
—¿Y está sólidamente asentada sobre su fondo? —preguntó un mejicano, viejo frecuentador de bares, cuya solidez personal era muy dudosa en aquellos momentos.
—Es una isla con selvas vírgenes todavía —gritaba el pregonero—, con prados, colinas, manantiales de agua...
—¿Garantizados? —interrumpió un francés que parecía poco dispuesto a picar el anzuelo.
—Sí, garantizados —respondía el comisario Felporg, muy viejo ya en aquel oficio para que le hiciesen mella las bromas de la concurrencia.
—¿Por dos años?
—Hasta el fin del mundo.
—Y quizás un poco mas allá, ¿no es cierto?
—¡Se vende una isla en plena propiedad! —volvió a gritar el pregonero—. ¡Una isla en la que no hay un solo animal dañino, ni fieras ni reptiles!
—¿Ni pájaros? —preguntó un indio.
—¿Ni insectos? —gritó otro.
—Se vende una isla que se adjudicará al mejor postor —repitió Dean Felporg—. ¡Vamos, ciudadanos, aflojen los cordones de la bolsa! ¿Quién quiere una isla nuevecita, que casi no ha sido utilizada; una isla del Pacífico, de ese océano de los océanos? Está tasada en un precio excesivamente módico, en una friolera: en un millón cien mil dólares. ¡En un millón cien mil dólares! ¿Hay quien diga más?... ¿Quién ha pujado? ¿Ha sido usted, caballero? ¿Ha dicho algo aquel caballero que está en aquel extremo, y que mueve la cabeza como un mandarín de porcelana?... ¡Tengo una isla! ¡Aquí se vende una isla! ¿Quién quiere comprar una isla?
—¡Que se muestre el objeto! —exclamó uno, ni mas ni menos que como si se tratase de un cuadro o un jarrón de porcelana.
Y toda la sala estalló en risas, pero sin que el precio de tasación fuese cubierto ni en medio dólar.
Y sin embargo, si el objeto que se subastaba no podía pasar de mano en mano, la verdad es que el plano de la isla se había puesto al alcance del público. Los interesados podían saber perfectamente a qué atenerse sobre aquel pedazo del globo sacado a pública subasta. No había que temer ninguna sorpresa ni ningún lazo. Situación, orientación, disposición de los terrenos, circunstancias del suelo, red hidrográfica, climatología, lazos de comunicación, todo estaba sencilla y fácilmente detallado de antemano. No era posible comprar gato por liebre, y podía asegurarse que no era fácil que hubiese equivocación ni engaño en la esencia de la mercancía que se ofrecía a la venta.
Además, los innumerables periódicos de los Estados Unidos, como los de California, lo mismo los diarios que los semanales, bisemanales, mensuales, y bimensuales, revistas, boletines, etc., hacía algunos meses que continuamente llamaban la atención pública sobre la isla, cuya licitación había sido autorizada por un voto del Congreso.
Se trataba de la isla Spencer, situada en el oeste-sudoeste de la bahía de San Francisco, a cuatrocientas sesenta millas poco más o menos del litoral californiano, a 32º 15’ de latitud norte y a 142º 18’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Es imposible imaginar una posición más aislada y libre de todo movimiento marítimo y comercial, que la de la isla, por más que estuviese a una distancia relativamente corta y se encontrase, por así decirlo, en aguas americanas. Y es que en ella las corrientes regulares, desviándose al norte o al sur, han formado una especie de lago de aguas tranquilas, al cual conocían algunos con el nombre de Recodo de Fleurieu.
En el centro mismo de aquel enorme remolino, sin dirección apreciable, es donde se levanta la isla Spencer, y por lo tanto, poquísimos barcos pueden pasar a su vista. Las grandes rutas del Pacífico que enlazan con el viejo el nuevo continente, y que se dirigen a Japón y a China, se extienden todas en una zona más meridional. Los barcos de vela encontrarían allí en todas épocas calmas constantes en la superficie del Recodo de Fleurieu, y los vapores, que buscan siempre el camino más corto, no tendrían ninguna ventaja atravesándolo. Así es que ni los unos ni los otros se toman el trabajo de reconocer la isla Spencer, que aparece allí como la cima de una montaña submarina del Pacífico. Verdaderamente, para un hombre que quisiese huir del ruido del mundo, buscando la quietud en una absoluta soledad, nada mejor puede buscarse que aquel islote perdido a algunos centenares de leguas del litoral. ¡Para un Robinsón voluntario, aquello sería el ideal del género! Solamente faltaba tasarlo y ponerle precio...
Ahora es conveniente investigar la razón que tenía el gobierno de los Estados Unidos para vender esa isla. ¿Era sólo un capricho? De ningún modo. Una gran nación no puede ni debe proceder en asuntos de esa especie por mero capricho, como pudiera hacerlo un simple particular. Lo que había de cierto era lo siguiente: por la situación que ocupaba la isla Spencer, ya hacía mucho tiempo que era considerada como una cosa completamente inútil; colonizarla no hubiese tenido ningún resultado práctico: bajo el punto de vista militar, no ofrecía ningún interés, porque aquello no podía defender ni guardar más que una porción absolutamente desierta del Pacífico. En el terreno comercial tampoco servía para maldita la cosa, puesto que sus productos jamás hubieran alcanzado para pagar el valor de los fletes, ni de ida, ni de vuelta. Establecer allí una colonia penitenciaria no parecía conveniente, porque estaba muy cerca del litoral. En fin, ocuparla con un interés especial cualquiera, era un negocio demasiado caro, sin resultados, tratándose de la esfera social. Por su situación, pues la isla permanecía abandonada y desierta, desde tiempo inmemorial.
El Congreso, compuesto en su mayoría de hombres «eminentemente prácticos», había resuelto vender en pública subasta la isla Spencer, con una condición, sin embargo: la de que no pudiera ser adjudicada en ningún caso más que a un ciudadano de la libre América.
Tampoco se quería regalar la dichosa isla. Era, por lo tanto, indispensable fijarle un precio, y el precio se fijó en un millón cien mil dólares. Esta suma, para una sociedad financiera que hubiese repartido en acciones el importe de la compra y explotación de dicha propiedad, hubiera sido una bagatela, si el negocio ofreciese algunas ventajas; pero repetimos que no ofrecía absolutamente ninguna; y los hombres competentes hacían el mismo caso de este pedazo de tierra separado de los Estados Unidos, que hubieran hecho de un islote perdido entre los hielos del Polo.
Por otra parte, tratándose de un particular la suma no dejaba de ser considerable. Era necesario ser muy rico para permitirse un capricho de aquella especie, que en ningún caso podía reportar un céntimo de beneficio. Era necesario ser inmensamente rico, porque el negocio no podía realizarse más que al contado, cash, como dicen los americanos; y la verdad es que ni aun en los Estados Unidos se encuentran muchos ciudadanos que a cualquier hora tengan disponibles en sus bolsillos un millón cien mil dólares para arrojarlos al agua, sin esperanza de retorno.
Y sin embargo, el Congreso estaba resuelto a no ceder un ápice. ¡Un millón cien mil dólares al contado! Ni un céntimo menos; en otro caso, la isla Spencer seguiría siendo propiedad del Estado.
Se debía, pues, suponer que ningún comprador estaría bastante loco para hacer proposiciones dentro de las condiciones exigidas para la subasta.
Estaba previamente acordado que al que obtuviese la adjudicación, si es que alguno la obtenía, se le impidiese por todos los medios posibles proclamarse rey de las isla Spencer; y ni aun siquiera presidente de una república. No podría, de ningún modo, tener súbditos, sino sólo conciudadanos, que podían nombrarlo para un cargo cualquiera por un tiempo determinado, pero nunca reelegirlo indefinidamente. En todo caso, se le prohibiría siempre crear una dinastía, porque la Unión jamás toleraría, ni en broma, la fundación de un reino, por pequeño que fuese, en aguas americanas.
Esta cláusula influía quizás también para alejar a algún millonario ambicioso, o a algún nabab depuesto, que quisiera rivalizar con los reyes salvajes de las Sandwich, de las Marquesas, de Pomotu, o de cualquier otro archipiélago del océano Pacífico.
En resumen, por una razón o por otra, nadie presentaba proposición alguna. El tiempo pasaba, el pregonero se esforzaba en vano por provocar las pujas, y el comisario empleaba sin resultado todos esos recursos de habilidad que le eran tan comunes, sin obtener un solo signo de cabeza, que esos amables agentes perciben con tanta facilidad, y ni el precio se ponía siquiera en discusión.
Sin embargo, mientras el mazo no dejaba de oírse, la concurrencia no perdía la esperanza, a pesar de que continuaban cruzándose burlas y bromas de toda especie, circulando pullas y equívocos que a todos hacían reír. Había quien ofrecía dos dólares por toda la isla, con gastos incluidos, y otros pedían garantía de devolución en caso de adquisición.
Y entre todas aquellas voces sobresalía de vez en cuando la del pregonero, que gritaba a voz en cuello:
—¡Se vende isla! ¡Se vende isla!
Pero nada; no se presentaba ningún comprador.
—¿Se garantiza que se encontrarán en ella yacimientos de oro? —preguntó muy en serio el tendero Stumpy, de Merchant Street.
—No —respondió el comisario de ventas—; pero no sería imposible que los hubiese. Para este caso el Estado cede al que adquiera la isla todos los derechos sobre las minas que registre.
—¿Y no hay allí un volcán siquiera? —preguntó Oakhurst, el tabernero de la calle Montgomery.
—No, allí no hay volcanes —exclamó Dean Felporg—; si los hubiera, la isla sería más cara.
Todo el mundo prorrumpió en una carcajada al escuchar esto; y mientras tanto, Gingrass, a pesar de tener fatigados los pulmones, seguía gritando:
—¡Se vende isla! ¡Se vende isla!
—Aun cuando sólo sea un dólar, o medio, o un céntimo siquiera por encima del precio de tasación, la adjudicaré —dijo por última vez el comisario de ventas—. ¡A la una!... ¡A las dos!...
—Y siguió un completo silencio.
—Si no hay quien ofrezca ni puje, se va a declarar desierta la subasta... ¡A la una!... ¡A las dos!...
—¡Un millón doscientos mil dólares!
Estas palabras retumbaron en toda la sala, haciendo el mismo efecto que hubieran podido hacer otros tantos tiros de revólver.
Toda la concurrencia, muda por un instante, se volvió con asombro hacia el audaz que había osado ofrecer tan sorprendente suma.
Era nada menos que William W. Kolderup, de San Francisco.
II
DE CÓMO WILLIAM W. K OLDERUP, DE SAN FRANCISCO, TUVO QUE
HACER FRENTE A J.R. TASKINAR, DE STOCKTON
Había una vez un hombre extraordinariamente rico, que contaba su fortuna por millones de dólares, como cualquier otro podía contarla por miles.
Y este hombre se llamaba William W. Kolderup.
Se aseguraba que era más rico que el duque de Westminster, cuya renta pasaba de ochocientas mil libras; y que podía gastar cincuenta mil francos por día, o sea treinta y seis francos por minuto; más rico también que el senador por Nevada, Jones, que poseía treinta y cinco millones de renta; y más rico aún que Mr. Mackay mismo, al cual sus dos millones setecientas cincuenta mil libras de renta anual aseguraban siete mil ochocientos francos por hora, o sean dos francos y algunos céntimos por segundo.
No queremos hablar aquí de esos pequeños millonarios tales como los Rothschild, los Vanderbilt, los duques de Northumberland, los Stewart; ni los directores del poderoso Banco de California y otros personajes bien acomodados del viejo y del nuevo mundo, a los cuales William W. Kolderup estaba en situación de poder darles una limosna. A cualquiera de éstos o de otros podía regalar un millón de dólares, sin más esfuerzo que el que uno de nosotros pudiera hacer para dar unos céntimos.
En los tiempos de la explotación de los primeros placeres de California fue cuando este honorable especulador había echado los sólidos cimientos de su incalculable fortuna. Él fue el principal asociado del capitán suizo Sutter, en cuyos terrenos se descubrió, en 1848, el primer filón. Desde esta época, ayudándose de su fortuna y de su inteligencia, se le encuentra interesado en todas las grandes explotaciones de ambos mundos. Se lanzó entonces audazmente a través de todas las especulaciones del comercio y la industria. Sus fondos inagotables alimentaban centenares de máquinas, y sus barcos exportaban los productos de aquellas máquinas a todas las partes del mundo. Sus riquezas crecían siempre en una progresión no sólo aritmética, sino también geométrica. Se decía de él lo que se dice generalmente de muchos multimillonarios, que no saben lo que tienen; y sin embargo, esto no era cierto, él conocía perfectamente su fortuna y podía contarla dólar a dólar, pero no se envanecía de ello.
En el momento en que lo presentamos a nuestros lectores con todas las consideraciones que merece un hombre de tantas «campanillas», William W. Kolderup poseía dos mil oficinas repartidas en todos los puntos del globo; ochenta mil empleados en sus diversas agencias de Europa, América y en Australia; trescientos mil corresponsales; una flota de quinientos barcos que cruzaban constantemente los mares en provecho suyo; y no gastaba menos de un millón por año sólo en timbres de efectos públicos y sellos de cartas. En una palabra, era calificado como el honor y la gloria de la opulenta Frisco, cariñosa contracción con que los americanos designan familiarmente a la capital de California.
Una puja hecha por William W. Kolderup no podía por menos de ser de lo más serio. Así pues, cuando los concurrentes del salón de subastas reconocieron al que ofrecía cien mil dólares sobre la tasación fijada a la isla que se vendía, se efectuó un movimiento extraño; cesaron como por encanto todas las bromas, y los equívocos se convirtieron en murmullos de admiración; y por último, estallaron grandes «hurras» y aplausos.
Enseguida se hizo un silencio general, todos los ojos se abrieron desmesuradamente, las orejas se estiraron, y estamos seguros de que hasta nosotros mismos, si nos hubiéramos encontrado por casualidad allí, hubiéramos contenido nuestro aliento para no perder ni un detalle de la emocionante escena que podría tener lugar en el caso de que algún otro interesado se atreviese a entrar en lid con William W. Kolderup. Esto no era probable, y muchos creían que era absolutamente imposible.
Y sobre todo, que bastaba examinar con detenimiento a William W. Kolderup para llegar a la convicción de que no cedería jamás en una cuestión en que su potencia financiera estuviese en juego.
Era un hombre alto, robusto, fuerte, de cabeza voluminosa, anchas espaldas, miembros bien desarrollados, armazón de hierro sólidamente claveteado. Su mirada era tranquila, pero resuelta, y nunca dispuesta a ceder ni a bajarse; su cabellera, entrecana y abundante como en su juventud, le daba un aspecto venerable. Las líneas rectas de su nariz formaban un triángulo rectángulo geométricamente dibujado. No tenía bigote y sí una barba cortada a la americana, muy abundante en la barbilla, formando dos largos mechones, dos puntas que parecían partir desde las comisuras de la boca y subir por las mejillas para adornar la cara con dos patillas magníficas. Los dientes eran blancos y colocados simétricamente sobre los bordes de una boca fina y apretada. Su cabeza era una de esas cabezas de comodoro que se presentan siempre erguidas ante la tempestad, desafiando los rigores del huracán y de las tormentas. Ni el ciclón más furioso hubiera hecho doblar aquella sólida cabeza que se levantaba sobre un cuello poderoso y fuerte que le servía de eje. En aquella lucha de pujas, cada movimiento que hiciera aquel coloso mirando de alto a bajo, representaría cien mil dólares más.
Todo el mundo presentía que era imposible la lucha.
—¡Un millón doscientos mil dólares! ¡Un millón doscientos mil dólares! —gritó el comisario con el acento peculiar de un empleado que ve, al fin, que su gestión le será provechosa.
—Ya ofrecen un millón doscientos mil dólares —repitió el pregonero Gingrass.
—¡Oh! ¡Ya pueden pujar sin miedo —murmuró el tabernero Oakhurst— que no es fácil que hagan ceder a William W. Kolderup!
—¡Ya sabe él que nadie se atreverá! —exclamó el tendero de Merchant Street.
Algunos murmullos repetidos invitaron a los dos honorables comerciantes a guardar un completo silencio. Se deseaba oír. Todos los corazones palpitaban. ¿Habría quien se atreviese a levantar su voz en son de guerra contra William W. Kolderup? A éste había que verlo, tan tranquilo, tan indiferente, como si no le interesase el asunto para nada. Y sin embargo, los que estaban más próximos a él creían, al mirarlo, que sus ojos eran dos pistolas cargadas de dólares, prontas a hacer fuego en todas direcciones.
—¿No hay quien ofrezca más? —preguntó Dean Felporg.
Nadie contestó una palabra.
—¡A la una... a las dos!...
—¡A la una... a las dos!... —repitió Gringrass, acostumbrado como estaba a ser en este punto eco del comisario.
—¡Se va a adjudicar!...
—¡Se va a adjudicar!...
—¡Un millón doscientos mil dólares dan por la isla Spencer, tal como se encuentra y con todo lo que contiene!
—¡Un millón doscientos mil dólares!
—¿Están ustedes bien enterados?
—¡Qué ninguno se queje luego!
—¡Un millón doscientos mil dólares dan por la isla Spencer!
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Los corazones latían convulsivamente... ¿Se haría una nueva puja en el último momento?
El comisario Felporg, con la mano derecha extendida sobre la mesa, agitaba la maza de marfil... Sólo faltaba dar un golpe, un solo golpe, y la adjudicación quedaba hecha de una manera definitiva.
El público estaba tan impresionado como si se tratase de una ejecución sumaria de la ley de Lynch.
La maza bajó lentamente, tocando casi a la mesa; volvió a levantarse, se agitó un instante en el aire como una espada que vibra en el momento en que el duelista va a tirarse a fondo; enseguida volvió a bajar rápidamente.
Pero antes de que se oyese el golpe seco que todo el mundo esperaba, tronó una voz que pronunció estas palabras:
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Se oyó entonces un ¡ah! general de estupefacción, y enseguida resonó otro ¡ah! no menos general, de satisfacción. ¡Se había presentado un nuevo postor y la batalla iba a ser dura!
¿Pero quién era el temerario que osaba presentarse a luchar a golpes de dólares contra William W. Kolderup, de San Francisco?
Pues era nada menos que J.R. Taskinar, de Stockton.
J.R. Taskinar era muy rico; pero era todavía mucho más gordo que rico. Pesaba cuatrocientas noventa libras, y si en el último concurso de hombres gordos, celebrado en Chicago, no había ganado más que el segundo premio, había sido porque no le dieron tiempo a terminar su comida, por cuya razón había pesado diez libras menos.
Este coloso, para el que había necesidad de fabricar sillas especiales que pudiesen soportar el enorme peso de su humanidad, vivía en Stockton, que es una ciudad de las más importantes de California y uno de los depósitos principales de los productos de las minas del Sur. Era considerada como una rival de Sacramento, que es donde se concentran los productos de las minas del Norte. Allí también cargan los barcos para su exportación la mayor cantidad de trigo californiano.
No eran solamente la explotación de las minas y el comercio de cereales los que habían proporcionado a J.R. Taskinar la ocasión de reunir una fortuna inmensa, sino que también el petróleo había corrido como nuevo Pactolo a través de su caja. Era también jugador, pero jugador afortunado; y el póquer, que es la ruleta del Oeste de América, se había manifestado siempre pródigo con él, proporcionándole numerosos plenos.
Pero aun cuando era muy rico, era también un mal hombre, para el que seguramente no se había inventado el epíteto de honorable, usado con tanta generalidad en aquel país. Después de todo, como era un buen caballo de batalla, ¡quién sabe si le cargarían más peso sobre su ancho lomo del que le correspondía llevar! Lo que sí era verdad es que en más de una ocasión se había apresurado a hacer uso del derringer, que es el revólver californiano.
Sea lo que fuere, en lo que no había duda alguna era en que J.R. Taskinar odiaba cordialmente a William W. Kolderup. La causa de este odio eran los celos y la envidia. Le envidiaba por su fortuna, por su situación y por su honorabilidad. Además, lo despreciaba como acostumbran a despreciar los hombres gordos a los que están más delgados, y no era la primera vez que el comerciante de Stockton trataba de arrebatar al banquero de San Francisco un negocio, bueno o malo, por puro espíritu de rivalidad. William W. Kolderup lo conocía muy a fondo y siempre lo trataba con el más soberano desdén.
Había, sobre todos, un hecho que J.R. Taskinar no podía olvidar y por el que no podía perdonar a su contrincante, y era la derrota que había sufrido luchando con él en las últimas elecciones del estado. A pesar de sus esfuerzos, de sus amenazas y de sus difamaciones, y de los miles de dólares vanamente prodigados por sus agentes electorales, fue William W. Kolderup el que ocupó su puesto en el Consejo legislativo de Sacramento.
Ahora bien, J.R. Taskinar se había enterado, no sabemos como, de que William W. Kolderup tenía el propósito de adquirir la isla Spencer, y a pesar de creer que aquella adquisición era tan inútil para él como para su rival, vio que en la subasta podía presentarse una nueva ocasión de luchar, de combatir, de vencer quizás, y no quiso dejarla escapar.
Y por esto y para esto era para lo que J.R. Taskinar había acudido a la sala de subastas y se encontraba en medio de aquella multitud de curiosos, que no habían podido adivinar sus designios puesto que a nadie había confiado sus propósitos, y puesto que había permanecido escondido esperando que su adversario ofreciera algo sobre la tasación, fuese lo que fuese.
Por último, William W. Kolderup había hecho la oferta de ¡un millón doscientos mil dólares! Y J.R. Taskinar, en el momento en que el otro se creía mas seguro de su triunfo, había aparecido, como por encanto, gritando con voz estentórea:
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Todo el mundo se había vuelto hacia él, exclamado:
—¡El gordo Taskinar!
Y este nombre circuló por toda la sala. El gordo Taskinar era bien conocido. Su corpulencia había servido de tema para varios artículos en los principales periódicos de la Unión, y hasta hubo un matemático que demostró, por medio de trascendentales cálculos, que su masa era tan considerable que había influido en las revoluciones de nuestro satélite, y turbado, en una proporción apreciable, los elementos de la órbita lunar.
Pero no era la corpulencia física de J.R. Taskinar lo que interesaba en aquel momento a los espectadores de la sala de subastas. Lo que los emocionaba era ver en abierta lucha a aquellos dos gigantes. Era un combate heroico, en el que se empleaban municiones de oro, y no era posible asegurar cuál de los dos conseguiría la victoria. Aquellos dos mortales enemigos eran fabulosamente ricos el uno y el otro, y la cuestión, a la postre, se reducía a una cuestión de amor propio.
Después del primer movimiento de agitación, rápidamente reprimido, la reunión había quedado sumida de nuevo en el silencio más profundo. Se hubiera podido oír el ruido que hubiese hecho una araña al tejer su tela.
El comisario Dean Felporg fue el que interrumpió este pesado silencio.
—¡Un millón trescientos mil dólares ofrecen por la isla Spencer! —gritó, levantándose al mismo tiempo, con el objeto, sin duda, de poder apreciar mejor la marcha de las apuestas.
William W. Kolderup se había vuelto hacia el lado de donde había salido la voz de J.R. Taskinar. Los asistentes se esforzaron por dejar en un círculo cerrado, solos y juntos, a los dos adversarios. El hombre de Stockton y el hombre de San Francisco podían colocarse, en posición conveniente, el uno enfrente del otro y medirse cómodamente con la mirada. Ambos estaban dispuestos a no bajar los ojos ante la mirada del otro.
—¡Un millón cuatrocientos mil dólares! —dijo entonces William W. Kolderup.
—¡Un millón quinientos mil dólares! —contestó J.R. Taskinar.
—¡Un millón seiscientos mil dólares!
—¡Un millón setecientos mil dólares!...
Esto nos recuerda la historia de aquellos industriales de Glasgow que luchaban por elevar el uno más que el otro las chimeneas de sus fábricas, y subían, y subían, aun a riesgo de provocar una catástrofe. Aquí sucedía lo mismo; sólo que las chimeneas que fabricaban estos dos ricachos las hacían con lingotes de oro.
Siempre que J.R. Taskinar pujaba se detenía William W. Kolderup algunos segundos antes de pujar a su vez. Por el contrario, Taskinar hablaba como una bomba cuando estalla, y hacía su puja como el que no quiere pensar lo que va hacer.
—¡Un millón setecientos mil dólares! —volvió a decir el comisario—. ¡Eso es una friolera; se puede asegurar que es regalada!
Y todo el mundo se figuraba que, arrastrado el buen Felporg por los hábitos de la profesión que ejercía, iba a añadir:
—¡Sólo el marco del cuadro vale más!
—¡Un millón setecientos mil dólares! —aulló entonces también el pregonero Gingrass.
—¡Un millón ochocientos mil dólares! —gritó impasible William W. Kolderup.
—¡Un millón novecientos mil dólares! —añadió enseguida J.R. Taskinar.
—¡Dos millones! —gritó inmediatamente William W. Kolderup, sin detenerse esta vez ni un solo momento.
Su rostro palideció ligeramente cuando esas últimas palabras salieron de sus labios; sin embargo, su actitud siguió siendo la de un hombre que no tiene intención de abandonar la lucha.
J.R. Taskinar se puso tan rojo como un tomate maduro. Su enorme humanidad se parecía en aquellos instantes a esos discos del ferrocarril cuya superficie, puesta al rojo, impone la detención del tren. Pero, indudablemente, su rival no quiso tener en cuenta aquellas señales y forzó la máquina.
J.R. Taskinar comprendió todo esto perfectamente, y su cara parecía la de un hombre apopléticamente congestionado. Casi sin tener consciencia de sus actos, retorcía entre sus gruesos dedos, cargados de brillantes de gran precio, la enorme cadena de oro de la que pendía su reloj. Miró fijamente a su adversario, cerró enseguida los ojos, y a los pocos instantes volvió a abrirlos llenos completamente del odio más enconado.
Acompañaron al vencedor hasta la calle Montgomery.
—¡Dos millones quinientos mil dólares! —dijo por último, creyendo amedrentar y aniquilar a su adversario con este salto prodigioso.
—¡Dos millones setecientos mil dólares! —respondió seguidamente con voz muy reposada y tranquila William W. Kolderup.
—¡Dos millones novecientos mil dólares!
—¡Tres millones!
En efecto, William W. Kolderup había ofrecido ¡tres millones de dólares!
Hubo un momento en que parecía que iban a estallar ruidosos aplausos en todos los ámbitos del salón, pero se contuvieron, sin embargo, para escuchar la voz del comisario, que repetía la puja, y cuya maza levantada amenazaba bajar, impulsada por un movimiento involuntario de los músculos de quien la empuñaba. Se hubiera podido asegurar que Dean Felporg, a pesar de lo acostumbrado que estaba a los incidentes de toda especie que ocurren en las subastas públicas, no se encontraba en situación de poderse contener por más tiempo.
Todas las miradas se dirigieron hacia J.R. Taskinar; y el voluminoso personaje sentía el peso de ellas mucho más aún que el de los tres millones de dólares que parecían abrumarle. Indudablemente quería hablar para hacer una puja más elevada, pero le faltaba la voz. Trató entonces de hacer una señal con la cabeza, pero no lo logró.
Por último, se oyó una voz muy apagada, que murmuró casi entre dientes:
—¡Tres millones quinientos mil dólares!
—¡Cuatro millones! —respondió enérgicamente William W. Kolderup.
Éste fue el golpe de gracia. J.R. Taskinar se hundió. Y la maza de Felporg hirió, al fin, con un golpe seco el mármol de la mesa.
La isla Spencer quedó oficialmente adjudicada en cuatro millones de dólares a William W. Kolderup, de San Francisco.
—Me vengaré —murmuró J.R. Taskinar.
Y después de haber dirigido a su vencedor una última mirada, cargada de odio y encono, se volvió al Hotel Occidental.
Los aplausos más ruidosos y los «hurras» más expresivos celebraron la victoria de William W. Kolderup, al cual acompañaron en triunfo todos los circunstantes hasta la calle de Montgomery, y era tal el entusiasmo y el delirio de aquellos americanos, que ni siquiera tuvieron tiempo de entonar en obsequio del vencedor el Yankee doodle.
III
DONDE LA CONVERSACIÓN DE PHINA HOLLANEY Y GODFREY MORGAN ES ACOMPAÑADA POR EL PIANO
William W. Kolderup había vuelto a entrar en su hotel de la calle de Montgomery.
Esta calle era considerada como la Regent Street, el Broadway o el Boulevard des Italiens de San Francisco. En toda la extensión de esta gran arteria que atraviesa la ciudad, se respira constantemente movimiento, animación y vida; tranvías múltiples, coches y carros tirados por caballos o mulas; hombres de negocios que se apiñan en las aceras al cruzarlas, y que se detienen a veces en los escaparates de las lujosas tiendas y de los ricos almacenes, y clientes que se empujan en las puertas de las tabernas componen la fisonomía general de esta gran vía de la capital de California.
Inútil nos parece describir minuciosamente el palacio del nabab de Frisco. Representaba muchos millones y aparecía con mucho lujo. Se advertía que allí debía haber más comodidades que buen gusto, y menos sentido artístico que práctico.
Por lo pronto, el lector debe conformarse con saber que había en el palacio un magnífico salón de recepciones, y que en él había un piano cuyos acordes se propagaban a través de la cálida atmósfera del hotel en el momento en que penetraba en el edificio el opulento Kolderup.
—¡Bueno! —murmuró en voz baja—. Allí están juntos los dos; voy a decir cuatro palabras a mi cajero y después hablaré con ellos.
Y se dirigió a su despacho con el propósito de rematar de una vez aquel pequeño negocio de la isla Spencer y no volver a pensar más en ella. Rematar era simplemente cambiar algunos valores que tenía en cartera, a fin de pagar la adquisición, escribir al efecto cuatro líneas a su agente, y eso era todo.
Después de este ligero trabajo, William W. Kolderup trataba de realizar otra «combinación» que preocupaba más su espíritu en aquellos momentos.
En el salón se encontraban los dos a quienes el banquero se había referido, ella y él. Ella, sentada delante de su piano; él, medio tendido sobre un canapé, escuchando distraídamente las notas adornadas de arpegios que se escapaban de los dedos de aquella encantadora señorita.
—¿Me escuchas? —preguntó ella.
—Indudablemente.
—¿Pero me oyes?
—Sí te oigo, Phina. Jamás has tocado con más gusto y afinación esas variaciones sobre el Auld Robin Gray.
—¡Si lo que estaba tocando no es Auld Robin Gray, Godfrey; es Happy moment!
—¡Ah! Pues mira, yo había creído —replicó Godfrey con un tono tal de indiferencia, que hubiera hecho saltar a una piedra— que era la música que te he dicho.
La joven americana levantó ambas manos, y se detuvo por un instante con los dedos extendidos por encima de las teclas, como si tratase de buscar con ellos un acorde. Después, dando media vuelta sobre el taburete en que estaba sentada, se colocó frente al impasible Godfrey, cuya mirada procuraba evitar las suyas.
Phina Hollaney era la ahijada de William W. Kolderup. Huérfana y educada a su cargo, la había dado derecho a considerarse como hija suya, imponiéndole el deber de quererlo como a un padre, deber que ella cumplía con gusto.
Era una deliciosa joven, linda a su manera, como suele decirse, pero sin disputa encantadora; una rubia de dieciséis años, con todos los arranques apasionados de una morena, lo que se reflejaba en el cristal de sus ojos, de un azul oscuro. Se la podía comparar muy bien a un lirio, comparación invariablemente empleada en los círculos de la buena sociedad cuando se habla de una belleza americana. Era, pues, un lirio, si no os parece mal la metáfora; pero un lirio plantado en medio de un rosal silvestre resistente y sólido. Tenía un gran corazón, pero al mismo tiempo tenía también un gran espíritu práctico, y no era fácil que se dejase llevar por las ilusiones y los sueños propios de sexo y de su edad.
Los sueños son naturales y aceptables cuando se duerme, pero no cuando está uno despierto; y en aquellos momentos la joven ni dormía ni pensaba en semejante cosa.
—¿Godfrey? —volvió a decir.
—¡Phina! —contestó el joven.
—¿Dónde estás en este momento?
—Cerca de ti, en este salón.
—No; no estabas cerca de mí, ni en este salón... Se me figura que estabas lejos, muy lejos, casi al otro lado de los mares, ¿no es cierto?
Y al decir esto, dejó caer maquinalmente su mano sobre las teclas del piano perdiéndose en una serie de séptimas disminuidas, cuya melancólica armonía le decía más a Godfrey que cuanto le había dicho de palabra Phina.
Godfrey era sobrino de William W. Kolderup. Su madre era hermana del opulento comprador de islas, y desde muy pequeño había quedado huérfano. Así es que Godfrey Morgan había sido, como Phina, criado en la casa de su tío, al cual la fiebre de los negocios le había impedido hasta pensar en casarse.
Godfrey contaba veintidós años. Terminada su educación, había quedado entregado a una completa ociosidad, sin que el grado obtenido en la Universidad le hubiese dado patente alguna de sabiduría. Por todas partes se le ofrecía la vida fácil y agradable, y en ningún camino veía obstáculos que pudieran interrumpir su suerte; podía dirigirse a la derecha, a la izquierda o al frente, seguro de que siempre había de acompañarle la fortuna.
Su figura era agradable y su porte elegante y distinguido, sin haber tenido jamás el capricho de llevar un alfiler en sus corbatas ni baratijas llamativas en los dedos, en las mangas ni en la pechera como acostumbran a usar generalmente muchos de sus conciudadanos.
No sorprenderíamos a ninguno de nuestros lectores si le dijéramos en confianza que Godfrey Morgan era el prometido de Phina Hollaney. No podía ser otra cosa; todas las conveniencias y todas las probabilidades hacían prever este resultado. Por lo pronto William W. Kolderup deseaba que se efectuase este matrimonio, porque de ese modo conseguía que su inmensa fortuna fuese a parar toda entera a poder de los dos seres que más quería en el mundo; y sobre todo, porque él sabía perfectamente que Phina gustaba a Godfrey y que Godfrey no le era indiferente a Phina.
—¿Dónde estás en este momento?
Además de que, verificándose este acto, creía él que habría menos complicaciones en la contabilidad general de la casa de comercio. Desde sus respectivos nacimientos se había abierto una cuenta corriente a cada uno de los dos jóvenes, y al casarse se saldaban fácilmente las dos, abriendo una cuenta nueva a los dos esposos. El digno negociante ansiaba que eso se realizara enseguida, y que la situación se saldara definitivamente salvo error u omisión.
Y efectivamente, en este cálculo había alguna omisión y quizás algún error, como vamos a demostrar.
Había error, porque Godfrey no se mostraba decidido a emprender inmediatamente el negocio matrimonial, y había por consiguiente alguna omisión, puesto que se había omitido la previsión de este pequeño inconveniente.
En efecto, terminados sus estudios, Godfrey había sido atacado de ese spleen producido por una especie de hastío o de laxitud prematura del mundo y de la vida, provocado precisamente porque nada le hacía falta y nada tenía que desear ni apetecer. Le asaltó el pensamiento de correr el mundo, y se dio cuenta de que nada tenía ya que aprender, a no ser lo que le enseñaran los viajes. Del antiguo y del nuevo continente no conocía, a decir verdad, más que un solo punto, San Francisco, donde había nacido y de donde jamás había salido a no ser en sueños... ¿Y qué puede hacer un joven, sobre todo si es americano, que no haya dado dos o tres veces la vuelta al mundo? ¿Para qué puede servir, faltándole este requisito? ¿Sabe él cómo podrá salir de ciertos apuros que se presentan en la vida si no se pasa por ellos? Y si no ha sufrido ciertos contratiempos, ¿podrá saber cómo ha de combatirlos y vencerlos?
Estaba seguro de que sin recorrer algunos millares de millas no podía ver, observar e instruirse lo necesario para completar su educación.
Preocupado con este deseo, hacía un año que no leía otra cosa más que esos relatos de viajes que pululan por todas partes, y esto había aumentado su manía. Había descubierto el Celeste Imperio con Marco Polo, América con Cristóbal Colón, el Pacífico con Cook, el Polo Sur con Dumont d’Urville, y tenía el incesante anhelo de ir a cualquiera de los puntos adonde esos ilustres viajeros habían ido antes sin él. Deseaba satisfacer de todas maneras su apetito, aunque para ello tuviera que sostener algunas luchas con los piratas malayos, o que sufrir alguna colisión en medio del mar, o que naufragar en alguna costa desierta, viéndose obligado, por causa del naufragio, a llevar la vida de un Selkirk o de un Robinsón Crusoe... ¡Un Robinsón! ¡Llegar a ser un Robinsón! ¡Qué imaginación joven y ardiente no ha soñado un poco con esto, leyendo, como había leído Godfrey muchas veces, las aventuras de los héroes imaginarios de Daniel de Foe o de Wis!
En este estado se hallaba el sobrino de William W. Kolderup en el momento en que su tío pensaba encadenarlo, como vulgarmente se dice, con los lazos del matrimonio. Viajar con Phina convertida en mistress Morgan no sería posible; era necesario que lo hiciera antes y solo. De este modo, cuando le pasase el capricho, estaría en mejores condiciones para firmar su contrato matrimonial... ¿Se puede proporcionar una dicha completa a la mujer a quien se ama antes de haber dado un par de vueltas por el Japón, por China o por Europa? Él creía seguramente que no.
Y éste era el motivo por el que Godfrey estaba distraído al encontrarse al lado de Phina, y por el que se mostraba indiferente cuando ella le hablaba, y ni siquiera oía aquellas piezas de música que ella tocaba al piano y que tanto le habían encantado otras veces.
Phina, joven seria y reflexiva, lo había comprendido todo perfectamente. Decir que aquello no había provocado en su alma algún despecho mezclado con algún poco de disgusto, sería calumniarla gratuitamente. Pero, acostumbrada a mirar las cosas por el lado práctico y positivo, se había hecho el razonamiento siguiente:
«Si es absolutamente necesario que marche, vale más que sea antes que después del casamiento».
Y he aquí por qué había dirigido a Godfrey aquellas sencillas palabras, muy significativas por cierto:
—¡No!... Tú no estás a mi lado en este momento, sino, por el contrario, al otro lado de los mares.
Godfrey se había puesto de pie; y después de dar dos o tres pasos por el salón, sin mirar a Phina, se detuvo delante del piano, y casi inconscientemente apoyó su índice sobre una de las teclas. Y sonó un vigoroso re bemol de la octava baja del pentagrama, nota triste que parecía que respondía por él.
Phina comprendió perfectamente lo que aquello quería decir, y sin más discusión acudió en auxilio de su prometido, dispuesta a ayudarle a abrir una brecha en la muralla por donde él pudiera escaparse para ir a donde su capricho quería llevarle.
En este crítico momento se abrió la puerta y se presentó William W. Kolderup, algo preocupado, como siempre. Era el comerciante que acababa de terminar una operación y se disponía a comenzar otra nueva.
—¡Bueno! —dijo—.Ya no debe pensarse más que en fijar definitivamente la fecha.
—¿Qué fecha? —exclamó Godfrey con acento nervioso—. ¿De qué fecha hablas, querido tío?
—De la fecha de vuestro casamiento —contestó William W. Kolderup—. Supongo que no iréis a suponer que se trata del mío.
—Quizás eso sería más urgente —dijo Phina.
Volvió a detenerse, con los brazos cruzados, delante de Godfrey.
—¡Eh! ¿Qué dices? —gritó el tío—. ¿Qué significa eso? ¿No estaba acordado que se celebraría enseguida?
—Padrino Will —contestó la joven—, no creo que debamos ocuparnos hoy de fijar la fecha de ningún matrimonio; lo que hay de acordar es la fecha de una partida.
—¿De una partida?
—Sí, de la partida de Godfrey —añadió miss Phina—, que parece que antes de casarse desea correr un poco esos mundos de Dios.
—¿Te quieres marchar? —exclamó William W. Kolderup, dirigiéndose hacia el joven y agarrándolo por el brazo con la intención, al parecer, de detener a aquel pillastre que procuraba escapársele.
—Sí, tío Will —contestó resueltamente Godfrey.
—¿Y por cuánto tiempo?
—Por año y medio o dos años cuando más.
—¿De veras?
—Sí; contando, sin embargo, con tu permiso y con que Phina me espere hasta entonces.
—¡Que te espere!... He aquí un presumido que tiene la pretensión de que su novia espere el tiempo que a él le convenga —exclamó William W. Kolderup.
—Es necesario dejar en completa libertad a Godfrey, padrino Will —dijo la joven—. He reflexionado seriamente sobre este asunto, y me he convencido de que, a pesar de todo, Godfrey es demasiado joven; los viajes le harán madurar, y aun cuando sólo sea por esto, es necesario darle gusto. Quiere viajar ahora, pues que viaje; después sentirá la necesidad de descansar, y aquí me encontrará a su vuelta.
—¿Cómo? —gritó William W. Kolderup—. ¿Consientes en darle libertad a este aturdido?
—Sí, pero sólo por los dos años que solicita.
—¿Y esperarás tranquilamente su vuelta?
—¡Tío Will, si yo no me considerase capaz de esperar a que volviese, sería señal de que no le amaba!
Dicho esto, miss Phina se volvió hacia su piano, y, con intención o inconscientemente, tocó una pieza de música muy a la moda entonces, que se titulaba





























