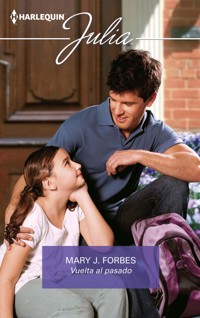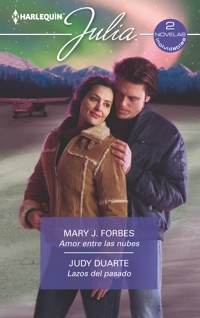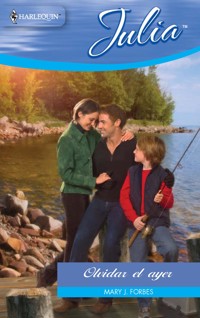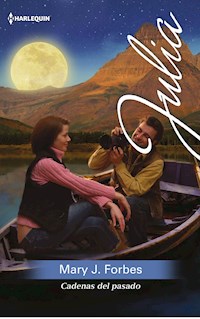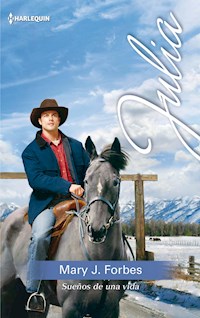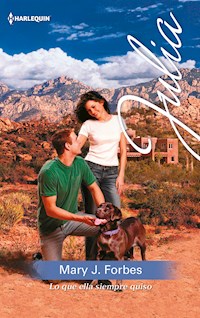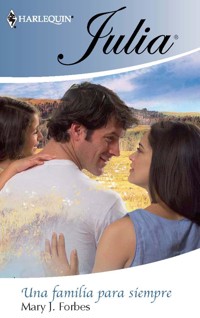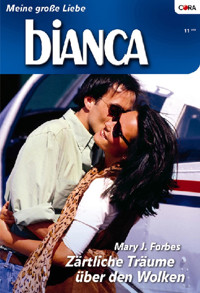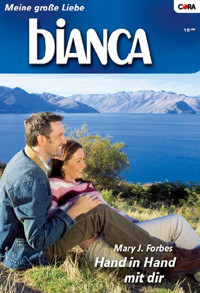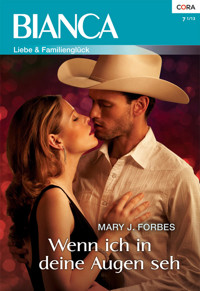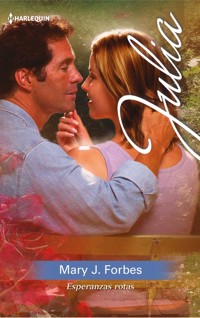
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Sabía que esa vez no iba a poder resistirse a lo que sentía por él... Jon Tucker estaba perfectamente solo y alejado de la gente y de los animales de compañía... Hasta que la gata de su vecina parió sobre su camisa preferida. Pero después de llevar a la nueva familia a su propietaria legítima, a Jon empezó a resultarle difícil mantenerse alejado de Rianne Worth. De hecho, no podía dejar de pensar en la guapísima viuda. Aquel sexy vecino no era ningún desconocido para Rianne porque, debajo de las duras maneras del ex policía, estaba el muchacho que había despertado las primeras pasiones en su corazón adolescente. Ahora él, tras su divorcio, había regresado a Misty River...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Mary J. Forbes
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esperanzas rotas, n.º1568- junio 2017
Título original: A Father, Again
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-687-9566-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Malditas sean esa mujer y su gata».
Jon Tucker descendió a buen paso los escalones de la parte de atrás del porche y cruzó su jardín lleno de capullos en flor. La caja de cartón que llevaba debajo del brazo se movió. No era que no le gustaran los gatos. Lo que no le gustaba era que camparan a sus anchas en su jardín. No le gustaba que nadie anduviera por su propiedad.
Lo que más valoraba era su soledad.
Aquella era la razón por la que había comprado aquella mansión victoriana que estaba situada al final de una calle sin salida y rodeada de casi una hectárea de bosque.
Sus hermanos lo sabían y sin embargo habían tratado de convencerlo para que cambiara de opinión en varias ocasiones. Qué demonios, después de veintidós años de ausencia, ¿quién podría culparlos?
Podría perdonar a Luke y a Seth.
A quien no perdonaba era a su vecina.
La mujer parecía no entenderlo. Los gatos se agitaron. La dama en tonos naranjas que llevaba en la caja era toda una experta. Había tenido que echarla de su jardín una y otra vez desde que regresara al condado de Columbia, en Oregón, dos semanas atrás. Y ahora había tenido el descaro de dar a luz a tres gatitos encima de su camisa. Su camisa favorita. La última prenda de la Academia de Policía. El último vínculo tangible con el Cuerpo de Seguridad que había sido su vida y su alma durante las dos últimas décadas.
El último vínculo con sus recuerdos.
Con sus pesadillas.
La vecina lo pagaría caro. Vaya que sí.
Jon se coló por el estrecho agujero que había en el seto de juníperos de más de cuatro metros de altura que dividía sus propiedades. Seguramente, cuando los dueños anteriores lo plantaron años atrás estaría en mejores condiciones. Los niños de los vecinos, sus perros y sin duda también sus gatos se habían abierto camino a través de él. Bien, pues llamaría al vivero local en cuanto se librara de aquellos gatitos llorones y encargaría un nuevo arbusto para cubrir el hueco. ¿A quién le importaba que sus gastos se dispararan?
Jon cambió la caja de posición y subió los tres escalones que llevaban al porche de la cabaña. Los tacones de sus botas resonaron sobre la madera. Llamó a la puerta con los nudillos.
Aquel lugar necesitaba cambios. Una buena mano de pintura. En contraste, el jardín hubiera ganado el lazo azul en cualquier concurso local. Por todas partes surgían tulipanes y dalias en flor, y los manzanos mostraban su floración bajo el sol de mayo.
Jon volvió a llamar a la puerta.
¿Dónde se habría metido su vecina? Había visto su viejo Toyota rojo aparcado en la entrada.
En aquel momento se abrió la puerta.
Una mujer estaba de pie bajo un haz de luz tenue.
A Jon se le secó la boca.
Era delgada. Le llegaría a la altura del hombro. Cabello castaño rojizo. Camiseta azul ajustada. Pies pequeños y descalzos.
—¿Sí?
Una palabra. Sólo eso bastó para que Jon clavara la mirada en aquellos ojos marrones que lo observaban con cautela. Un instante después, la mujer parpadeó y exhaló un suspiro.
Jon sintió cómo un leve gemido trataba de abrirse paso a través de su garganta.
«Vamos, Jon. Has venido aquí por una razón».
—Sus gatos —dijo entonces tendiéndole la caja.
Ella la agarró. La puerta se abrió un poco más y Jon vio a una niña un poco más pequeña que Brittany que andaba cerca de la mesa de la cocina. Tenía unos ojos enormes detrás de unas gafas redondas y los labios rosa pálido.
—¿Gatos? —preguntó la mujer frunciendo el ceño—. Sólo tenemos una. Intentamos mantenerla dentro de casa pero a veces se nos escapa por la puerta.
—Ahora tienen cuatro —gruñó Jon—. La gata ha tenido una camada.
La mujer abrió los ojos desmesuradamente.
—¡Vaya! —exclamó suavemente—. Buganvilla… por eso estabas tan gorda.
¿Buganvilla?
El vecino alzó la vista. Se le hizo un nudo en la garganta. Aquella mujer tenía un rostro sincero, agradable.
Jon sintió deseos de decirle que la vida no era sincera. Que era cruel. Dura. Injusta.
—Mi hija Emily la encontró en un cubo viejo lleno de flores de Buganvilla que teníamos en el jardín hace como un mes —explicó la vecina con una sonrisa tímida—. Estaba flaca como un junco y temblaba de hambre. Debía llevar dos semanas sin comer. Pusimos anuncios en el periódico pero hasta el momento nadie la ha reclamado.
Jon se quedó mirando fijamente a la mujer. En sus ojos se dibujaba una mezcla de verde con dorado. Se dio la vuelta y se giró sobre los talones.
—Espere —dijo siguiéndolo por el porche—. ¿Dónde encontró a Buganvilla?
—En mi camisa.
En el rincón más oscuro de su porche trasero, para ser más exactos. Allí donde había dejado la camisa sobre la fragua donde la temperatura superaba la marca de los cincuenta grados centígrados mientras fraguaba un nuevo enrejado. Jon siguió bajando los escalones y se dirigió hacia la grieta del seto sin mirar atrás.
Traería aquel junípero extra antes de que acabara el día.
Rianne Worth observó la ancha espalda de su visitante mientras se marchaba.
Jon Tucker.
Cielos, ¿cuándo había sido la última vez que lo había visto? Hacía al menos veinte años. No lo había reconocido. No hasta que la miró directamente a los ojos. Recordaría aquellos ojos aunque pasaran veinte años más. Unos ojos que todavía seguía viendo en sus más calenturientos sueños. Unos ojos inescrutables y un tanto peligrosos.
—¿Quién era ese hombre, mamá?
Rianne se dio la vuelta para mirar a la niña que tenía al lado. Su ángel tímido. Algún día, muy pronto, Emily gritaría y reiría como cualquier niña normal de ocho años. Seguro.
—Nuestro nuevo vecino, cariño.
—Parece malo.
Rianne no pudo llevarle la contraria. Había parecido una mala persona. Y enfadado. ¿Qué le habría hecho el paso del tiempo para que se encerrara de aquel modo bajo aquella barrera de hielo? El Jon Tucker de su juventud se le reapareció en la mente. Cabello oscuro y duro, chaqueta de cuero, camioneta amarilla. Taciturno y duro, pero de gran corazón.
—¿Se parece a papá?
Cielo Santo.
—No, cariño, no se parece. Creo que lo único que le pasa es que no quiere que lo molesten, eso es todo —aseguró tratando de buscar una respuesta positiva, optimista, como siempre hacía—. Veamos qué nos ha traído —dijo agachándose para abrir la caja de cartón.
—¡Mami! —exclamó Emily con reverencia—. ¡Buganvilla ha tenido bebés! —dijo estirando un dedo.
—Ten cuidado, cariño. No toques a los gatitos durante una semana por lo menos.
—Ya lo sé. Lo hemos estudiado en clase de ciencias. Son muy bonitos.
—Sí que lo son —reconoció su madre.
Por decir algo. Eran tres criaturas del tamaño de un ratón, con las orejas pegadas y los ojos cerrados que se subían unas encima de otras para alimentarse.
Emily acarició la espalda de Buganvilla. La gata ronroneó y se estiró ligeramente bajo los dedos de la niña.
—¿Cuándo los ha tenido?
—Al parecer ha sido hoy.
—¿Los habrá llevado ese hombre al veterinario? —preguntó su hija clavándole los ojos.
—No. La gata ha parido en su casa. Emily, cuando los gatitos se desteten operaremos a Buganvilla para que no tenga más camadas.
—¿Por esto estaba tan enfadado ese hombre?
—No estaba enfadado, cariño. Sólo un poco preocupado.
De acuerdo. Enfurecido como un perro encadenado. Cuando Rianne le abrió la puerta, su cuerpo grande y musculoso había bloqueado la luz del día. Un cuerpo muy parecido a otro que conocía. El corazón se le había paralizado.
Y entonces lo había mirado a los ojos, aquellos maravillosos ojos azul oscuro.
Desde que el cartel de Se vende había desaparecido de la puerta de al lado lo había visto de aquí para allá, trabajando en aquella mansión centenaria. No la había saludado con la mano, ni le había dicho hola. Aunque ella tampoco.
¿Y ahora?
Él no la había reconocido. Tampoco parecía dispuesto a hacer amigos y daba la impresión de que no le gustaban los animales. Tendría que tener mil ojos con Buganvilla, aparte de concertar una cita con el veterinario lo antes posible.
—Llevemos dentro a los gatitos —dijo poniéndose en pie con la caja en las manos—. Seguramente Buganvilla tendrá hambre y necesita una cama limpia para sus hijos.
Rianne metió la caja en la cocina y la colocó al lado del plato de comida de la gata. Buganvilla salió sin ayuda y se acercó al platillo de agua que su dueña le ofreció.
—Está muerta de sed, mamá —constató Emily, que observaba a la nueva familia a unos centímetros de distancia—. Y también tiene hambre —añadió al ver que la gata maullaba de gratitud cuando le abrieron una lata de comida.
En aquel momento se oyó la puerta de atrás cerrándose de un portazo.
—¡Estoy hambriento, mamá! ¿Qué hay para comer?
Sam, el hijo de trece años de Rianne entró en la cocina como una exhalación, con las mejillas encarnadas y el cabello castaño revuelto tras el regreso en bicicleta a casa.
—¡Hola, Buganvilla!—dijo poniéndose de rodillas tras quitarse la mochila—. ¡Vaya! ¿Ha tenido gatitos? Eso es estupendo.
Rianne sintió que se le encogía el corazón. Cada momento de alegría era como un regalo, y se prometió a sí misma que habría más.
—¿De quién es esta camisa? —preguntó el chico observando la camisa azul marino de algodón que estaba al fondo de la caja.
—Es de nuestro vecino, Jon Tucker.
—¿El tío de la moto? ¿El que tiene el pelo largo y un tatuaje aquí? —preguntó Sam palmeándose el antebrazo.
—Sí.
—¡Oh, mamá, eso es lo mejor! Ahora que lo conoces tal vez pueda ir a ver su Harley.
—No vayas, Sammy —intervino su hermana—. Habla muy feo.
—Hay gente que tiene miedo a los gatos —terció Rianne—. Tal vez tuvieron una mala experiencia con alguno siendo niños o les produzcan alergias. Será mejor que pongamos a Buganvilla y a su familia en una cesta.
Reemplazaron la camisa por una manta vieja y decidieron llevar la cesta al cuarto de costura para que estuvieran más tranquilos. Allí daba el sol la mayor parte del día. Buganvilla, que se sentía a salvo, se tumbó plácidamente mientras sus gatitos mamaban.
Rianne se sentó en el suelo con la camisa de Jon en el regazo y observó a la nueva familia. Y a la suya propia.
Sam acariciaba el lomo de Buganvilla con el dorso de la mano derecha, su mano deforme. Había nacido con la mano izquierda normal, pero un dedo y el pulgar eran su homólogo en la derecha. Su hijo había aprendido desde muy niño a esconder su discapacidad. Su padre no había querido verlo, no admitía lo que le ocurría. Durante los quince meses que habían transcurrido desde que aquel coche acabara con la vida de Duane Kirby, Sam había ido cambiando poco a poco. Rianne lo animaba. Su tutor en el colegio también. En casa ya se había acostumbrado a utilizar la mano derecha.
Pero delante de los desconocidos todavía ocultaba su discapacidad.
Aquello también cambiaría.
Nada le impediría a Rianne proporcionarles a sus hijos lo que se merecían, un hogar feliz. Con amigos, gatos y todas las cosas normales con las que ella había crecido allí mismo, en Misty River.
—¿Vas a devolverle a ese hombre la camisa, mamá? —le preguntó Emily.
—Primero tendré que lavarla.
—¿Qué significa este logo? —preguntó Sam señalando la letra «ese» que había en el bolsillo delantero.
Rianne agarró la camisa y al estirarla vio un emblema dorado con forma de escudo y unas letras. Policía de Seattle. ¿Jon era policía?
—¿Qué pone? —preguntó Sam inclinándose hacia delante.
—Está un poco sucio de sangre por los restos del parto —aseguró Rianne haciendo una bola con la camisa y arrojándola a los pies—. ¿Por qué no os lleváis fuera unos pastelillos de los que hice ayer y un par de vasos de leche? Yo vendré en cuanto haya puesto la lavadora.
Rianne bajó las escaleras que llevaban al cuarto de la lavadora. Tal vez Jon no fuera policía. Tal vez la camisa se la hubiera prestado un amigo.
Pero aunque lo fuera, ¿a ella qué más le daba?
Sólo significaría que Jon Tucker, el duro, el chico malo de Misty River, Oregón, se había convertido en un agente de la ley vestido de uniforme y armado hasta los dientes. Aquello sí que era irónico. El Jon Tucker actual no tenía nada que ver con el que ella recordaba. No. A los catorce años, Rianne se había sentido fascinada. Un poco enamorada. Y dispuesta a sacar partido a sus clases de Literatura Inglesa.
Sentada en el asiento de vinilo de su vieja camioneta Ford, Rianne había escuchado a un Jon de veinte años interpretar las obras maestras de la poesía clásica. Aquel año ella sacó su primer sobresaliente en literatura y Jon, que la trataba como si fuera su hermano mayor, había conquistado su corazón. Un año más tarde él se marchó de Misty River y ella guardó su recuerdo en un rincón tranquilo de su alma, donde brilló con luz tenue durante toda su etapa del instituto.
Y durante su matrimonio.
—¡Mamá! —la llamó Sam.
—¡Estoy aquí!
Rianne observó la camisa que tenía entre manos y luego la metió en la lavadora. ¿Qué estaría haciendo Jon en Misty River?
¿Y qué habría pensado de ella tras verla en el porche de su casa en vaqueros desteñidos y camiseta blanca?
Daba igual. Pero aunque quisiera negarlo, Rianne era consciente de que tenía calambres en el estómago. Y sabía muy bien por qué.
Jon Tucker vivía en la puerta de al lado. Y ella ya no era una niña de catorce años con aparato en los dientes.
—¿No crees que podríamos levantar este desastre y solarlo de nuevo antes de junio? —le preguntó Jon a su hermano.
Ambos estaban sentados en los escalones del porche de casa de Jon observando la entrada de la casa, que estaba algo levantada, bajo la luz del atardecer.
Seth se levantó la gorra, se rascó la cabeza y volvió a observar atentamente el camino. En sus bordes asomaban hierbajos altos y en el hormigón se veía hierba a través de las telas de araña.
—Ojalá pudiera arreglártelo antes, Jon, pero ya sabes cómo funciona esto.
Sí.
Jon lo sabía. Seth y su cuadrilla tenían la agenda completa. Al parecer todo el mundo quería hacer reformas aquella primavera. Jon supuso que la entrada llevaría aproximadamente una semana. Situada al final de una calle estrecha flanqueada por árboles, su parcela era la más grande. Y la que en peor estado se hallaba.
—Me parece que vamos a tener otro día igual.
Por encima de las montañas que rodeaban la costa, la lluvia se aproximaba a toda prisa hacia el valle. Estupendo. Otro día de retraso en las obras del exterior. Jon quería tenerlas terminadas a mediados de junio para poder centrarse entonces en el interior. Especialmente en el dormitorio de Brittany.
—Bueno —dijo torciendo el gesto—, teniendo en cuenta lo que me vas a cobrar supongo que la entrada podrá esperar.
Por otra parte, no podía esperar que su hermano se saltara a un cliente de pago sólo porque él hubiera decidido regresar al pueblo después de tanto tiempo y quisiera una reforma inmediata.
El Toyota rojo se detuvo en la puerta de al lado. Su vecina, la señora de los gatos.
—¿Has hablado ya con ella? —preguntó Seth siguiendo con la mirada la dirección que llevaban los ojos de su hermano.
Unas piernas esbeltas y bien formadas calzadas en unos tacones negros salieron del coche seguidas de una falda dorada a la altura de las rodillas. Un jersey negro ajustado. Curvas bien formadas.
—Ayer. Durante unos sesenta segundos. Parece una mujer simpática.
Aunque no fuera así a él le daría lo mismo. No tenía intención de congeniar con nadie, y menos con los vecinos.
—Ya no está casada.
Aquello era lo que Jon se había imaginado. El caballero de los gatos no había hecho su aparición en ningún momento desde que Jon se había mudado al vecindario.
—La conversación no tomó esos derroteros.
La mujer llevaba una bolsa marrón. Sus ojos se cruzaron con los de Jon a más de veinte metros de distancia separados por hierba. Ella no se movió, no abrió la boca. Se quedó allí y le devolvió la mirada.
Un chico de pelo oscuro de unos doce años apareció en la entrada. Ella cerró la puerta del coche.
—Hola, cielo —lo saludó con una sonrisa que podría haber fundido el acero.
El niño se subió a la bicicleta de montaña que estaba apoyada contra la pared de la casa.
—¿Puedo ir media hora a casa de Joey?
—¿Dónde está Emily?
—Con los gatitos. ¿Puedo ir?
Una luz se abrió paso a través del cielo azul oscuro y se escuchó el sonido de un trueno más cercano que antes. Ella miró hacia el oeste, atravesando con la mirada a Seth y a Jon como si fueran transparentes.
—Esta noche no, Sam.
—Pero mamá, yo pedaleo muy rápido y… —comenzó a protestar el niño.
—No, Sam. Son más de las ocho y no quiero que regreses hecho una sopa.
—Por favor…
—He dicho que no —respondió la mujer mirando una vez más en dirección a Jon.
Sin decir una palabra más, su hijo dejó la bicicleta donde estaba, se dirigió a la parte de atrás de la casa y desapareció detrás del seto. Jon estuvo a punto de sonreír. Aquella mujer tenía carácter.
Con su hijo. Y con Seth y él de espectadores.
Comenzó a chispear. Seth dejó la lata vacía de soda sobre la mesa.
—Bueno, pues en este pueblo no se ha visto nunca una mujer más bonita.
—¿En serio?
—No te acuerdas de ella, ¿verdad? —preguntó su hermano mirándolo fijamente.
—¿Debería?
—Qué demonios, pensé que cualquier persona de más de diez años y menos de cien recordaría el modo en que aquella melena roja solía balancearse a su espalda —murmuró Seth desconcertado, observando el objeto de sus cavilaciones.
—¿Es… Rianne Worth? —preguntó Jon mirando hacia donde estaba su coche.
—Bingo.
«Qué estúpido has sido. Ella te reconoció».
—¿Y su marido?
—Según creo, muerto. Rianne apareció un día a principios del verano pasado procedente de algún lugar de California, se alojó durante una semana en un hotel y después se mudó aquí. Creo que es bibliotecaria a tiempo parcial o algo así en la escuela elemental de Chinook. Hallie la conoce. Dice que también hace de vez en cuando alguna sustitución en el instituto.
Jon guardó silencio y se preguntó qué pensaría la hija de Seth de Rianne Worth como profesora. Él recordaba lo que había pensado de ella como adolescente.
De eso hacía ya muchos años. Demasiados.
Comenzó a llover con más fuerza. Las gotas motearon la entrada.
—Bueno, yo me voy —anunció Seth poniéndose en pie y bajándose la visera de la gorra.
—Sí, ya hablaremos mañana —dijo su hermano levantándose también.
Con los hombros encogidos para protegerse de la lluvia, Seth se dirigió a su camioneta verde. Unos segundos más tarde, Jon estaba solo.
Una lluvia repentina cayó sobre la tierra como si la hubieran disparado. Un trueno atravesó el cielo pesado. Él no hizo ningún amago de entrar. Al contrario, dejó que la tormenta lo inundara. Se iba haciendo más intensa y más fuerte, formando charcos allí donde el viejo pavimento se había hundido por el paso del tiempo.
Le gustaban las tormentas desde niño. Podría pasarse horas bajo la lluvia cuando su madre bebía. Cuando la maldición del alcohol llegaba a su casa su padre se refugiaba en el cobertizo mientras sus hermanos se escondían en el sótano o en sus dormitorios.
Al escuchar el sonido de la lluvia, al sentir su humedad sobre la piel, Jon olvidaba en cierta forma algunas de las desgracias de la vida. Aunque por supuesto, por mucho que lloviera, por mucho que corriera, una de esas desgracias nuncadesaparecería.
Escuchó un sonido a la izquierda que le llamó la atención. Rianne Worth, todavía en tacones y falda llevaba un gigantesco paraguas color púrpura mientras sacaba dos bolsas de la compra del maletero del coche. Pero el coche estaba lleno de ellas. Por otra parte, Rianne trataba de esquivar una manta de lluvia que le caía del tejado del cobertizo del coche. Tendría que mover el coche dos metros hacia delante, lo que era imposible, o hacia atrás, lo que significaría colocarlo directamente bajo la lluvia.
Jon podía ayudarla.
«No te involucres».
Rianne luchó un minuto más, se rindió y agarró una única bolsa.
«Qué demonios».
Jon cruzó su sendero, que estaba hecho un desastre y cruzó el seto que daba a la entrada. Se colocó detrás del coche y el chorro helado de lluvia que caía del tejado le cayó directamente sobre el cuello y sobre los hombros, empapándole la coleta y la camiseta. Con cinco bolsas de plástico en una mano y seis en la otra, Jon sacudió la cabeza, parpadeó para quitarse el agua de los ojos y rodeó la parte trasera del coche.
Ella estaba cuatro metros más allá. Una silueta menuda y dorada bajo un paraguas púrpura. Rianne.
Veintidós años, ¿y qué podía decirle él?
¿Qué se había vuelto muy guapa al crecer?
¿Qué no la reconocía?
Qué diablos, la mayoría de los días ni siquiera se reconocía a sí mismo.
—Cierra el maletero —ordenó él pasando por delante de Rianne y dirigiéndose a la parte de atrás de la cabaña.
Jon inclinó la cabeza para guarecerse de la lluvia. Los tacones de ella resonaban a su espalda.
Una vez en el porche, Rianne cerró el paraguas, lo dejó allí apoyado y abrió la puerta.
—¿Hacia dónde? —preguntó él al pasar a la minúscula entrada.
—A la izquierda.
Una ráfaga de su aroma inundó el aire húmedo.
«Lluvia sobre una mujer».
Jon entró en la cocina, que tendría el tamaño del armario de uno de sus dormitorios y dejó las bolsas frente al horno. Cuando se incorporó, la vio delante de la puerta con las manos entrelazadas como si fuera una niña pequeña.
—Gracias —le dijo en aquel tono suave que él recordaba.
—No hay de qué —respondió Jon mirando sus botas manchadas de hierba—. Te he manchado la cocina.
—No te preocupes. ¿Te apetece un café?
Jon se pasó una mano por las mejillas mojadas antes de atusarse el pelo. Podía quedarse, hablar con ella cinco minutos como vecino. O podía marcharse.
Pero los comentarios de Seth echaron por tierra ambas opciones.
—¿Te acuerdas de mí?
Los ojos de Rianne no se movieron.
—Sí, me acuerdo.