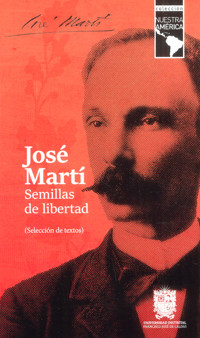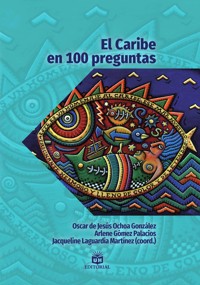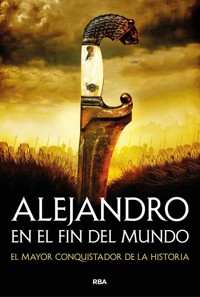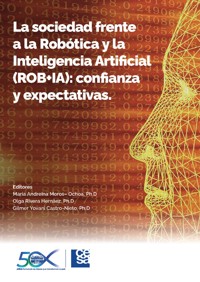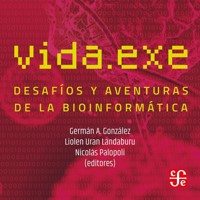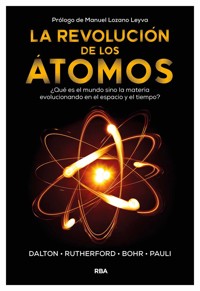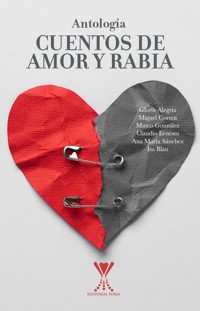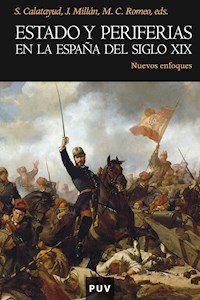
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
La época de los Estados nacionales, probablemente en vías de superación, nos plantea la necesidad de hacer un balance de su trayectoria. ¿Cómo puede valorarse la del Estado nacional español? ¿Hasta qué punto la lógica y los intereses que predominaban en él fueron distintos de los que surgían en unas periferias claramente diferenciadas? ¿Qué grado de sintonía halló el Estado central en estas sociedades periféricas? En los debates políticos actuales como en la investigación histórica, los déficits y las realizaciones del Estado desempeñan un papel clave, sobre todo en lo relativo al «largo siglo XIX», en el que se fraguó la España contemporánea. Este libro, a la luz de algunas de las más importantes investigaciones de la última década, replantea las grandes cuestiones y ofrece nuevas perspectivas, más acordes con la investigación empírica y con los estudios comparativos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1091
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESTADO Y PERIFERIAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. NUEVOS ENFOQUES
Salvador Calatayud
Jesús Millán
M.ª Cruz Romeo (eds.)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente,
ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna formani porningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico,
electrónico, porfotocopia o porcualquier otro, sin el permisoprevio de la editorial.
© Del texto, los autores, 2009
© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2009
Publicacions de la Universitat deValència http://puv.uv.es
Ilustración de la cubierta: Francesc Sans i Cabot: El general Prim en la Batalla de Tetuán,
© MNAC-Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2009 Fotógrafos: Calveras / Mérida / Sagristà
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-7392-7
Depósito legal: V-2005-2009
Realització ePub: produccioneditorial.com
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
EL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. UNA REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS
LOS LIBERALISMOS Y LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL (1837-1890)
LOS GRUPOS DIRIGENTES EN LA CATALUÑA URBANA Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO CENTRALISTA, 1844-1868
¿UN REFORMISMO IMPOSIBLE? ORGANIZACIÓN OBRERA Y POLÍTICA INTERCLASISTA (CATALUÑA, 1820-1856)
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL: UNA VISIÓN DESDE CATALUÑA (1842-1902)
CATALUÑA Y EL COLONIALISMO ESPAÑOL (1868-1899)
GOBIERNO Y GOBERNANTES DE VIZCAYA (1840-1868): UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN SOCIAL
EL PAÍS VASCO Y EL ESTADO LIBERAL: UNIDAD CONSTITUCIONAL Y ENCAJE IDENTITARIO
NOTA SOBRE LOS AUTORES
ÍNDICE ONOMÁSTICO
EL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. UNA REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS
Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo
Universitat deValència
EL CAMBIO SOCIAL Y EL ESTADO-NACIÓN DEL SIGLO XIX
Los problemas que se abordan en este libro se sitúan en una fase decisiva en la configuración de nuestra realidad actual, pero, no obstante, aparecen hoy como una cierta «fase intermedia». A menudo se ha repetido que España como realidad política dispone de raíces históricas lejanas, si bien éstas no pueden considerarse como un precedente obligado de su configuración como Estado en los dos últimos siglos. Por otra parte, el papel, a veces trágico y siempre decisivo, que han desempeñado los Estados nacionales en la configuración de nuestro mundo actual hace necesaria su revisión en una época en que esta forma política, aunque persiste de modo notablemente alterado, no ostenta el monopolio del poder público, ni se prevé que tenga en el futuro el protagonismo que alcanzó tiempo atrás en la organización de las sociedades.
El Estado nacional –que no pocas veces ha sido más una autodefinición que una realidad indiscutible– ocupa, como señalan los estudiosos, una época reducida de la evolución histórica: la que ha estado protagonizada, en los siglos XIX y XX, por una organización de poder público dominante y con pretensiones de exclusividad, que se presenta diferenciada de los lazos personales y que pretende responder a un conjunto social que comparte vínculos culturales y de conciencia histórica.[1] Así pues, entre las tendencias hacia el monopolio estatal que se dieron desde el ascenso del absolutismo monárquico y el cuestionamiento del dirigismo del Estado, propio de la Europa más desarrollada de finales del siglo XX, el Estado-nación como proyecto con pretensión de un protagonismo indiscutido requiere ser analizado. Esta necesidad dispone de argumentos especiales en el caso de España. A sus controvertidas raíces, en una época que se remonta a la Baja Edad Media, se añaden otras dimensiones, en cuanto a las peculiaridades de ese Estado en el ejercicio de las funciones que se consideran características de la evolución general seguida en Europa, hasta mediados del siglo XX.
Desde este ángulo, España muestra una trayectoria que va desde un conglomerado dinástico –cohesionado de manera territorialmente asimétrica, pero con un énfasis especial en la exclusividad de la ortodoxia religiosa– a la aparición de algunas brechas en su identidad, precisamente a comienzos del siglo XX, en el período hegemónico del nacionalismo de los Estados y del naufragio de las últimas fórmulas dinásticas que habían sobrevivido de etapas anteriores. Este camino también se ha podido sintetizar bajo la fórmula que lleva de un imperio a una nación. Sin embargo, no se dio un reemplazo obvio de una fórmula por la otra.[2] El ascenso de la fórmula estatal fue acompañado precisamente de un reforzamiento del ya minoritario factor colonial, cuya pérdida, en 1898, redundaría en la doble crisis del Estado y de la nación en la vieja metrópoli.[3] También ha sido objeto de debate hasta qué punto este proyecto de Estado nacional fomentó el tipo de desarrollo capitalista que, pese a todas las luchas sociales, era capaz de cohesionar de modo profundo la sociedad de clases y legitimar la identidad nacional, a la manera que fue característica de Europa en la primera mitad del siglo XX.
España ofrecía la imagen de una sociedad agraria desgarrada a menudo por grandes desigualdades y conflictos sociales, pero, a la vez, esta idea ni era generalizable ni respondía a un orden de simple estancamiento. Además, en su interior se contaba con experiencias de industrialización antiguas y arraigadas, como sucedía desde finales del Setecientos en Cataluña, y la que un siglo después se produjo en otros ámbitos de la periferia, con especial intensidad en Vizcaya y de modo mucho más gradual en el País Valenciano. En fases intermedias, había habido otros brotes industriales, que a largo plazo no se consolidaron, como sucedió en Andalucía. Hacia comienzos del siglo XX, en el arranque de la sociedad de masas en Occidente, estos desequilibrios y desigualdades se sumaron a otras herencias del pasado, en especial a la diversidad cultural y lingüística, para fomentar espacios identitarios diferentes, que se contraponían a los designios de homogeneidad desarrollados por el Estado-nación. Éste, sacudido por las oleadas de conflictividad social y afectado por la falta de credibilidad política, parecía responder a un proyecto dominante, pero incapaz de obtener unos consensos activos suficientemente integradores.
A un siglo de distancia de la «doble revolución» industrial y política con que suele identificarse el nacimiento del mundo contemporáneo, la trayectoria seguida por España alimentaba algunas paradojas. El colapso, en 1808, del absolutismo dinástico que había dominado el imperio transatlántico hispano forma parte de las grandes sacudidas que alteraron los centros neurálgicos del orden mundial previo al triunfo del capitalismo, como había sucedido poco antes con la Revolución Francesa. Sin embargo, las realizaciones conseguidas luego, bajo el orden del Estado-nación, han resultado en España más controvertibles para la historiografía. Para buena parte de ella, esto reflejaría una evolución que, al menos en ciertos aspectos considerados como definitorios, alejaría el caso español del protagonismo del culto al nacionalismo de Estado como fuente última de recursos integradores y movilizadores, en la etapa capitalista previa a la sociedad del consumo de masas. El colapso de la España de comienzos del siglo XIX, uno de los «eslabones fuertes» del viejo orden a escala mundial, no fue el preludio de su transformación en una pieza sólida del nuevo sistema de los Estados nacionales.[4]
Sin duda, este planteamiento no es el único en la historiografía actual. En la década de 1990, bajo el doble impacto de la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista y la integración española en Europa, se incrementaron los estudios que discutían con razón el dramatismo de las supuestas peculiaridades de la historia española reciente, que habían sido sistemáticamente interpretadas en el sentido de un fracaso excepcional. Sin embargo, el propósito de este libro se aleja de este planteamiento. En nuestra opinión, corregir los rasgos excepcionalmente negativos que se han atribuido a la España de los dos últimos siglos no debe desembocar necesariamente en su inclusión en una supuesta y mal definida «pauta normal». El esquematismo de un enfoque de este tipo está lastrado por el carácter circular y la incapacidad para plantear problemas relevantes en la investigación histórica que, reiteradamente, se han señalado en la teoría de la modernización.
La orientación de los trabajos que aquí se incluyen parte, por el contrario, de la necesidad de analizar problemas históricos concretos y significativos, tanto desde la perspectiva actual de la investigación como desde el punto de vista comparativo. Aquí hemos ensayado una perspectiva determinada, pero suficientemente amplia, como es la de las relaciones entre el nuevo Estado que se construyó sobre el colapso del viejo absolutismo y el panorama heterogéneo y desigual de fuerzas e intereses que emergían de una sociedad cambiante y que, con demasiada frecuencia, se han catalogado a efectos de la argumentación histórica a partir de supuestos o simplificaciones poco contrastados. A estas alturas, nos parecía que el avance de las investigaciones hacía necesario someter a discusión muchas de las explicaciones heredadas.
Son evidentes los riesgos que ello conlleva, pero también nos parecía arriesgado y empobrecedor no intentar ir más allá de los estudios parciales, aunque necesariamente haya de ser siempre de modo provisional. Muchos de estos estudios vienen sugiriendo un plano de discusión más elevado, a partir de sus mismos resultados, a fin de superar algunas de las escisiones más llamativas en los estadios interpretativos de la historiografía actual. Sobre todo, la inercia de algunos de los planteamientos más arraigados no acaba de ser cuestionada por el conjunto de estudios empíricos que en las últimas décadas matizan considerablemente, o parecen dejar obsoletas, algunas de las claves explicativas heredadas en la historiografía.
El debate sobre los vínculos y apoyos sociales del Estado-nación no representa una tarea simple en el terreno de la investigación histórica. Tampoco está exenta del riesgo de las simplificaciones en ámbitos a menudo tentadores para el reduccionismo, como durante tanto tiempo han sido el de la política y los intereses presentes en la sociedad. Sin embargo, la importancia de este marco social en que se apoyó el Estado nacional español del siglo XIX es fácil de percibir como trasfondo de múltiples argumentaciones o debates de primer orden en nuestros días. El carácter que tuvo el Estado centralista, el alcance de su actuación en los diversos ámbitos y el tipo de intereses que lo condicionaban desempeñan un papel importante, cuando se analizan hoy cuestiones de cohesión o identidad nacional y se discute la expansión de las infraestructuras, la educación o múltiples aspectos de la vida pública hasta un pasado próximo a nosotros. A menudo, las teorías han supuesto que la generalización de un sistema de Estados nacionales era una pauta obligada en el mundo avanzado. No obstante, las investigaciones históricas muestran que su traslación a la realidad social tuvo más dificultades de las que se habían pensado como norma.
España contaba con una cierta tradición como entidad política antes del ingreso en la época de los Estados. ¿Fue el suyo un comienzo acertado? ¿O las hipotecas derivadas de los intereses en que se apoyaba la nueva formación política esterilizaron pronto los posibles impulsos innovadores? Desde las últimas décadas del siglo XIX se ha ido nutriendo preferentemente una consideración negativa de este problema. En su origen, ésta derivaba de un doble contexto, que iniciaba la época de la sociedad de masas y de la creciente internacionalización del capitalismo. Cuando estos procesos comenzaban su ascenso en el espacio europeo, en los inicios del siglo XX, España vivía una etapa de estabilidad institucional y política que, por primera vez en mucho tiempo, parecía insertarla en una cierta normalidad con respecto a otros Estados-nación de la Europa más próxima. Sin embargo, dicha estabilidad se asentó en el caso español bajo unas premisas que, en pocos años, socavarían la imagen de estabilidad del Estado y abrirían el cuestionamiento sobre su adecuación con respecto a sus cometidos dentro de una sociedad a la altura de los tiempos. En efecto, la imagen del atraso económico español, ante el auge y la competencia de otros países, se combinó con el carácter claramente ficticio de la política institucional, hasta llegar a consolidar el dictamen de una trayectoria fracasada en lo que se aceptaba que eran los cometidos de un Estado y sus vías de legitimación y de obtención de apoyos efectivos. La derrota en la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, acabó de dar fuerza a esta valoración, por encima incluso de los múltiples signos de dinamismo económico que se comprobaron en las décadas siguientes.
Cuando habían pasado seis décadas del final de la monarquía absoluta, casi un siglo después del arranque nacional que había supuesto el alzamiento contra los franceses en 1808, era sobre todo la construcción del edificio estatal en España lo que parecía no haber respondido a las expectativas que hacían en todas partes del Estado-nación el máximo agente civilizador y de cohesión social. El significado social del Estado y su papel en el desarrollo económico y de la identidad nacional se convertirían desde entonces en tres problemas discutidos. La explicación de lo que entonces se consideró un país «sin pulso» apuntó a lo que se pensaba que había sido una dinámica errónea o fracasada, precisamente en una tarea, la construcción del moderno Estado nacional, que en otras partes obtenía mayores consensos o reconocimientos.[5]
Los planteamientos dominantes: las propuestas de la década de 1970
Diversos planteamientos han renovado la vieja cuestión que se refiere a los apoyos sociales del Estado. Los intentos esquemáticos de identificar «quién estaba detrás» del poder estatal o a qué intereses servía éste han sido reformulados, para centrarse en el proceso de la «formación del Estado» y los criterios hegemónicos en la realización de las tareas prioritarias que acometió antes del arranque de la sociedad de masas.[6] El surgimiento del Estado-nación no puede hacerse coincidir con un punto de partida absolutamente nuevo, que reemplazaría al orden político anterior y que acompañaría a la implantación, también ex novo, del capitalismo. Sin suponer esta interrupción brusca con respecto a la trayectoria anterior, sí puede observarse que implantar la figura estatal en el siglo XIX ofreció en todas partes suficientes oportunidades para definir de nuevo el orden social vigente. Ello sucedía bajo el estímulo de los desafíos que implicaba confrontar las jerarquías heredadas y sus intereses contrapuestos con las nuevas formas de legitimación de un poder que, ahora, se presentaba como único y pretendía reforzarse mediante el concepto generalista de nación.
La cuestión de cómo se realizó este engarce entre el nuevo poder político y las fuerzas sociales en el caso de España se ha contestado, mayoritariamente, apelando a algún tipo de profunda distorsión. El paso del viejo absolutismo dinástico de la monarquía católica imperial al Estado-nación no habría contado con apoyos sociales adecuados o suficientes, al menos para llevar a cabo las principales tareas que se acometieron en otros países próximos en el «largo siglo XIX». El colapso de la España del Antiguo Régimen y su trabajosa sustitución por la figura del Estado-nación mostrarían un caso en que la adopción de un proyecto chocó con formidables dificultades, al trasladarse a su escenario social y tratar de encontrar apoyos e interlocutores concretos que lo hiciesen viable. El escenario de fuerzas sociales, heredado de la historia anterior, desviaría los planteamientos teóricos de las nuevas instituciones, hasta hacer que la inercia de los intereses en presencia acabase de imponerse y asimilar la cada vez más débil capacidad innovadora del proyecto del Estado-nación.
Es lógico que estos puntos de vista se hayan desarrollado, teniendo en cuenta tanto el influjo del regeneracionismo en la historiografía española como el fracaso de la estabilidad democrática en la España del siglo XX.[7] Fue precisamente la «segunda generación» de políticos e intelectuales posteriores a la pérdida del imperio en 1898, la representada por Melquíades Álvarez, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, la que elaboró, hacia la década de 1910, un diagnóstico sobre los insuficientes y perniciosos apoyos del Estado español que se había construido en el último siglo. Fueron estas bases las que Azaña trataría de ampliar mediante la política de masas, cuando ésta se impuso en 1931. En gran medida, su actuación, inspirada por aquel análisis, se convirtió en el hilo conductor y el símbolo de la II República.
En realidad, esta actuación democrática fue una variante de la aspiración de «nacionalizar el Estado», reclamada también por portavoces del liberalismo clásico o, de un modo opuesto, del antiliberalismo tradicionalista, en el último cuarto del siglo XIX. Si recurrimos al diagnóstico de Azaña, en España «toda esta máquina formidable del Estado moderno», construida en el último siglo, «para nada nos sirve, no sabemos qué hacer con ella. Nos es tan inútil como un arma perfecta de precisión en manos de un ciego». Esta falta de adecuación social del Estado se explicaba, según su criterio, por la instrumentalización de ese Estado por una pequeña minoría o puñado de familias «que viven acampadas sobre el país».[8] De acuerdo con esta visión, por tanto, el Estado-nación, instrumento decisivo en la trayectoria que llevaría en Occidente a la sociedad capitalista desarrollada y a la política de masas, no habría sido capaz en España de cumplir mínimamente estas tareas, precisamente porque los sectores e intereses que más pesaban en él («las manos concupiscentes que lo vienen guiando») estaban muy lejos de reunir las características necesarias para estas transformaciones.
Con algunas variantes, el dictamen histórico que considera fracasado el Estado nacional español en una larga etapa, que en general se prolonga hasta el franquismo, ha sido muy influyente. Más de medio siglo después del discurso de Azaña, historiadores tan significativos como Manuel Tuñón de Lara aproximaban el Estado surgido con el liberalismo en España, pese a los llamativos trastornos que dieron lugar a su nacimiento, a las prioridades sociales del viejo régimeno consideraban que había mantenido el sistema señorial, al no transformar en ciudadanos a los trabajadores del campo.[9]
En estas circunstancias, si había que juzgarlo por sus caracteres y la realización de sus metas, apenas se podía hablar de un Estado en la España contemporánea, hasta fechas relativamente próximas a nosotros. La perspectiva representada por Azaña ha sido capaz de perdurar en lo fundamental dentro de la historiografía, mucho más allá de la coyuntura del regeneracionismo y sus derivaciones, en que había surgido. Si en 1911 Azaña presentaba el desolado escenario económico de la España imperial –«el hambre era la calamidad, la preocupación nacional»–, como antesala del posterior desaprovechamiento de la moderna maquinaria estatal, las visiones que hoy son habituales en los análisis insisten en algo parecido. El liberalismo y el derrumbe del Antiguo Régimen se habrían producido en un marco económico atrasado, poco adecuado para una confluencia entre las nuevas instituciones políticas y los sectores sociales que debían apoyarlas y desarrollarlas, de acuerdo con sus principios inspiradores.
Un ejemplo de ello es el eco que ha tenido el planteamiento de Perry Anderson. Según él, el absolutismo en España mantuvo hasta el final la lógica con que había surgido: la de una gran maquinaria de saqueo feudal. Sobre este poco evolucionado panorama, presidido por un ancien règime que «conservó sus raíces feudales hasta su último día», el colapso de las viejas formas de poder no podía generar el nacimiento de otras nuevas, sino sólo un espejismo, fácil de detectar en la década de 1970, cuando se plantearon dos grandes propuestas que concretaban las fuerzas sociales que protagonizaron el complejo proceso del que surgió la España contemporánea. Estas dos grandes perspectivas, que están representadas en las obras de Josep Fontana y Miguel Artola, han marcado en gran medida las perspectivas dominantes desde entonces. No respondían a un mismo planteamiento, si bien sus diferencias han pasado a segundo plano, al ser o hacerse compatibles con la corriente principal. Ésta ha actuado como un influyente telón de fondo que subraya la falta de apoyos sociales adecuados para la construcción del Estado nacional tras la crisis del Antiguo Régimen.[10]
Esta cierta confluencia final, divulgada sobre todo a través de valoraciones
compartidas por buena parte de la historiografía, arrancaba, sin embargo, de enfoques notablemente distintos. En el proyecto inicial de Fontana el problema decisivo era observar cómo una burguesía industrial, la surgida en Cataluña en el siglo XvIII, llegaba a romper sus lazos con el absolutismo, en el que se había desarrollado, y abrazaba un proyecto alternativo, identificado con la política liberal.[11] Según sus planteamientos, el desarrollo de la industria moderna en la periferia catalana se habría producido en el contexto escasamente favorable del absolutismo hispánico. Las cargas señoriales y los fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza y de la renta apenas permitían que surgiera un mercado capaz de sostener la industria. Al contrario, la escasa capacidad de demanda de la mayoría de la población y el reducido volumen de intercambios entre el interior agrícola y el núcleo urbano e industrial de Cataluña habrían supuesto un marco poco flexible para una integración del espacio económico. La expansión del siglo XvIII acabaría chocando con claras limitaciones. Éstas, sin embargo, se habrían podido compensar en virtud del dominio colonial en América que ejercía la Monarquía española. El dinamismo de la economía catalana en el Setecientos, de modo excepcional en el conjunto de los territorios españoles, se habría podido beneficiar de este imperio transatlántico, lo que habría hecho posible el desarrollo de un núcleo capitalista e industrial, localizado pero significativo, en un marco caracterizado por el absolutismo feudal.
La crisis fiscal y militar del Antiguo Régimen –visible en su desafortunada política con respecto a Francia, el vacío de poder creado a partir de la invasión napoleónica y, por último, la perspectiva de la pérdida del imperio colonial americano– hizo desaparecer los mecanismos que habían integrado la burguesía industrial. Una vez perdidos los mercados coloniales, que tenían un valor excepcional para los industriales, la única alternativa era el reducido y pobre mercado interior de la antigua metrópoli. El alineamiento liberal de la burguesía industrial, la más característica de España, se habría dirigido a potenciar e integrar el mercado nacional del que ahora, una vez desaparecido el imperio, esperaban obtener la demanda que sostuviera la industria. De ahí que su programa insistiera, por un lado, en la protección a través del Estado del mercado español, de modo que evitara la competencia de otros países más aventajados. A la vez, reclamaría una amplia reforma de las estructuras sociales del campo que potenciara la agricultura, abaratando los costes de producción de la industria y estimulando la demanda de la gran mayoría de los consumidores. Ambas tareas suponían, por tanto, una lógica notablemente novedosa, propia de un Estado capaz de responder a las nuevas fuerzas sociales. En especial, el requisito de la transformación de las estructuras sociales implicaría una forma de supresión radical del feudalismo, del tipo de la que habría tenido lugar durante la Revolución Francesa, incluyendo el fin radical de las cargas feudales sin redención y mayores facilidades para el acceso de los campesinos pobres a la propiedad. No obstante, la capacidad de un proyecto semejante para imponerse habría sido escasa. A fin de cuentas, el mundo de la industria catalana era un sector periférico y reducido, claramente minoritario en el conjunto de las fuerzas influyentes del liberalismo español. Por otro lado, éste era, como los de su época, fundamentalmente político y no disponía de un repertorio amplio para intervenir en problemas estructurales que afectaban a la gran mayoría de la sociedad. El alejamiento del Estado con respecto a las grandes cuestiones de alcance social se habría agravado, a través de un cierto reflejo de clase, al confrontarse con el insurreccionalismo y la marea de resistencia popular que habría acompañado al colapso del absolutismo. Ante la movilización de las capas populares de signo antiburgués –que Fontana ha visto, especialmente, en la base del carlismo y en el liberalismo exaltado de las ciudades–, la gran mayoría de los liberales habría aceptado clausurar los impulsos revolucionarios mediante el rápido establecimiento de un nuevo poder estatal. En un contexto marcado por la generalizada insurgencia popular, con coberturas políticas contrapuestas, el surgimiento del Estado liberal habría sido una operación profundamente conservadora. Por decirlo con la fórmula, muy invocada, que acuñó el mismo Fontana, se habría tratado de «una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como árbitro», que habría sacrificado los intereses del campesinado mayoritario.[12]
De esta forma, el Estado que surgió en España a partir del primer tercio del Ochocientos se habría caracterizado por dos tareas prioritarias que, desde la perspectiva de Fontana, consagrarían la mayor parte de sus limitaciones con respecto a otros Estados-nación en la Europa de la época. La primera sería llevar a cabo una transformación definitiva del viejo orden social, vigente aún en el mayoritario medio rural. El Estado había de ofrecer una alternativa al viejo feudalismo que, tras haber vivido una época de cierta expansión durante buena parte del siglo XvIII, había chocado con rigideces insuperables para mantener el crecimiento y, por fin, había vivido un colapso paralelo al de la misma monarquía absoluta desde 1808. El cúmulo de resistencias y movilizaciones populares, en opinión de Fontana sólo superficialmente relacionadas con las grandes divisorias políticas, cuestionaba las jerarquías sociales, lo que hacía más urgente para éstas, fuesen nuevas o antiguas, la necesidad de una estabilización política. El énfasis en una generalizada resistencia popular se planteaba de este modo como una consecuencia de la «transición del feudalismo al capitalismo», debate tan influyente en la historiografía marxista de las décadas de 1960 y 1970. El Estado liberal habría surgido con la prioridad de llevar a cabo esta transformación, a partir de un orden básicamente feudal y abiertamente cuestionado por el auge de la resistencia popular. Esta marea de oposición social se entendería a partir de la manera como caracterizaban los historiadores la estructura anterior y la trayectoria experimentada durante el último siglo de absolutismo. Se trataría de un régimen de explotación feudal, susceptible de ser analizado mediante la contraposición entre «señores» e «Iglesia», por un lado, y «campesinos», por otro, que había sido capaz de ofrecer unas ciertas condiciones de estabilidad a la mayoría de la sociedad, antes de desplomarse a partir de las crisis económicas y el colapso político. La antigua estabilidad de una amplia base de familias de pequeños productores rurales, obligados a satisfacer prestaciones a los señores, la Iglesia y la Corona, habría sufrido las consecuencias negativas de la acción de un Estado guiado por el entendimiento de fondo entre la vieja aristocracia y los nuevos propietarios, cada vez más conservadores. El acuerdo entre este amplio conjunto de elites se habría basado en el respeto a todo tipo de propiedad privada no eclesiástica, incluyendo los más que discutibles derechos señoriales, el recorte de los derechos y usos comunales y la aplicación del principio de «libre contratación» en el mercado. En conjunto, todo ello sólo podía beneficiar a los más acomodados y eliminaba las anteriores medidas de protección de los labradores pobres bajo el Antiguo Régimen.
La otra tarea perentoria del nuevo Estado acabó de reforzar esta imagen. Forzados a reparar la prolongada bancarrota del absolutismo, los liberales en el poder acabaron consolidando una reforma fiscal basada en el peso determinante de las cargas sobre el consumo y el pago en efectivo, de manera precipitada con respecto a la orientación mercantil de la agricultura. Sobre todo, el nuevo aparato hacendístico nacería en ausencia de una intervención estatal en los procedimientos recaudatorios, carecería de medios estadísticos propios durante largas décadas y, en definitiva, sería entregado a las manos de las oligarquías locales. Éstas traducían de manera contundente el citado pacto de oligarquías propietarias, que yugularía la capacidad del Estado y haría evidente su carácter antipopular. En cierto modo, los planteamientos de Fontana se construyen enfatizando la época de estabilidad alcanzada bajo el absolutismo. Aquel absolutismo poco propicio al surgimiento de fuerzas de signo capitalista, como afirmaba Anderson, sin embargo, habría sostenido etapas de estabilidad y de protección de una base rural de familias campesinas con amplios usos comunales. Como resultado, la formación del nuevo Estado estaría condicionada por su carácter de remedio instrumental de clase, al servicio de un conjunto de «propietarios» preocupados, ante todo, por evitar el desbordamiento de la ubicua resistencia «desde abajo». Esta efervescencia apenas se traduciría en fuerza política creativa en la construcción del Estado. De este modo, la ineficacia de cara al futuro del nuevo Estado iría acompañada para las clases populares de un saldo negativo. Éste se resume en un gran proceso de desposesión campesina, prolongado a través de indicios mayoritarios de atraso hasta finales del siglo XIX.[13]
El análisis de Artola partía de supuestos distintos. A diferencia de Fontana, Artola estaba lejos de suponer un orden social simplemente identificable con «el feudalismo» bajo el Antiguo Régimen. Su planteamiento alteraba esta premisa, evidentemente cómoda a la hora de explicar la posterior «malformación» del Estado decimonónico. Artola consideraba necesario elaborar un modelo que diese cuenta de una realidad social peculiar. En su núcleo mayoritario –la España central y meridional–, esa sociedad se caracterizaría por el peso de la propiedad plena y el predominio de las relaciones contractuales de explotación en la agricultura, por un lado. Por otro lado, en buena parte de la periferia –Cataluña, Galicia, el País Valenciano y Mallorca– el señorío había sido compatible con un desarrollo en la misma dirección, pero con estructuras sociales diferentes, a través del fortalecimiento de formas de «cuasi propiedad», en palabras de Pierre Vilar sobre la enfiteusis catalana, o de estabilidad en la posesión a muy largo plazo, como sucedía con los foros gallegos. Todo ello mostraba, si bien de manera distinta en cada caso, la consolidación de ámbitos específicos de propiedad, la importancia de la desigualdad económica, al margen de la jerarquía estamental y del poder político, y el peso de las relaciones contractuales, de modo diferenciado con respecto al señorío y el feudalismo. Era significativo, sin embargo, que el núcleo mayoritario de la Corona de Castilla se distinguiese por la rotundidad de la «propiedad plena».
Este claro avance del individualismo posesivo y de las relaciones contractuales, basadas en la desigualdad económica de los agentes, estaría interferido por regulaciones desde el poder público de los municipios y la Monarquía –en cuanto al coste del factor mano de obra y el precio de ciertos artículos de consumo–, así como por la restricción del mercado de la tierra –a través del peso de las manos muertas de la Iglesia y de los mayorazgos de las familias nobles– y los límites a la movilidad del capital en la industria, derivado de las ordenanzas gremiales. No estaríamos, por tanto, ante un absolutismo basado en el dualismo de señores y campesinos, y mayoritariamente hostil para el desarrollo de los elementos característicos del capitalismo. Destacaría, más bien, la evolución de las formas de propiedad mayoritarias en el sentido que caracteriza al modelo de la propiedad particular. Sobre esta base, se alzarían unas interferencias institucionales en el mercado de productos y de factores, en retroceso y con presencia desigual ya durante el siglo XvIII, y el privilegio de los estamentos superiores, que favorecía lo que era básicamente un orden de propietarios. El señorío, sin duda, seguía siendo una pieza del orden social. Pero quedaba enmarcado en el contexto del claro asentamiento de la propiedad particular. Este panorama no autorizaba, sin más, a hablar de un feudalismo asfixiante para el individualismo económico y la lógica del mercado.
En consecuencia, el asentamiento del nuevo Estado no coincidía con la eliminación genérica del feudalismo para establecer sobre sus ruinas el orden capitalista. El triunfo de la revolución liberal en España se habría propuesto, en realidad, remodelar un determinado orden de propiedad que venía combinándose bajo el Antiguo Régimen con el privilegio fiscal y legal de la Iglesia y los nobles, que bloqueaba en gran medida el mercado inmobiliario y que perpetuaba los cargos municipales. Planteado de este modo, el triunfo liberal no se mostraba ya como un trámite imprescindible para superar un caduco orden feudal. El nuevo Estado habría eliminado, además, un tipo de propiedad privilegiada, que venía favoreciendo el patrimonio de las altas jerarquías estamentales y, por último, habría abierto los canales del poder político a la movilidad social resultante de esta nueva dinámica. De ahí que, aunque curiosamente apenas se haya tenido en cuenta, la perspectiva de Artola estuviese muy lejos de ver la construcción del nuevo Estado como un recurso oligárquico. No era verosímil que la eliminación del privilegio para establecer la generalización del mercado representase un perjuicio evidente para la gran mayoría de la sociedad. «En nuestro nivel de conocimientos –escribía hace más de tres décadas– no podemos sino especular acerca de las consecuencias inmediatas que tuvieron estas disposiciones, aunque no debieron significar un empeoramiento de las condiciones materiales de la existencia del campesinado». Igualmente, destacaba que el triunfo del nuevo orden no se hizo en medio de la hostilidad que para muchos forma parte de la genealogía del nuevo Estado-nación. Artola subrayaba que la población rural «no aprovechará la oportunidad de la primera guerra carlista o de revueltas triunfantes como la del 54 para manifestar su descontento, del mismo modo que no hay constancia de que se produjese una importante emigración».[14]
La potencialidad original de estos planteamientos quedaba contrarrestada, sin embargo, por su confluencia con la interpretación dominante en cuanto a la liquidación del segmento señorial heredado del Antiguo Régimen. Para Artola esto se habría conseguido no sólo integrando «la totalidad de los patrimonios» de los antiguos señores, sino, además, proporcionándoles recursos para incrementarlos, por medio de las indemnizaciones por sus derechos extinguidos. Al mismo tiempo, el fin de los mayorazgos se entendía como una medida generalmente positiva para la nobleza. Como resultado, la aristocracia señorial habría podido integrarse de modo ventajoso en el nuevo conjunto de propietarios, de orígenes sociales diversos, que mantendrían una función determinante en el Estado del siglo XIX. Al comprobar que eran nobles de título –las mismas Casas que, en gran parte, habían sido titulares de importantes señoríos– quienes encabezaban el reparto de la propiedad a mediados de esa centuria, era posible aceptar el núcleo decisivo de las tesis continuistas, relativas a una oligarquía antipopular en el Estado español del Ochocientos.
Otros historiadores han reforzado esta confluencia, sobre todo al profundizar en una de las facetas más importantes del planteamiento de Artola, como era el énfasis en la consolidación de la propiedad particular y el desarrollo de las relaciones contractuales bajo el Antiguo Régimen.[15]Para el nuevo orden liberal, lo decisivo era la categoría de propiedad y, en buena medida, ésta ya se hallaba bien establecida en el siglo XvIII. Desde este ángulo, las jerarquías influyentes en los poderes del Estado liberal estarían integradas, en gran medida, por los núcleos propietarios que, dada la debilidad del señorío en el terreno del reparto de la propiedad, habían escalado ya posiciones clave a escala local, antes de la revolución liberal. El fin de un patrimonio eclesiástico muy desigualmente implantado sería la única excepción significativa a esta tónica. De este modo, la perspectiva centrada en la propiedad y la producción, estrechamente vinculada al contexto local como célula clave del edificio del poder, a menudo ha reforzado la tesis de la política del Ochocientos como una prolongación, sobre todo, de la que ya se ejercía antes del nacimiento del Estado liberal. El peso del localismo de los propietarios sería el reflejo más poderoso en cuanto a la organización real y la lógica del nuevo orden.
La propuesta más elaborada en este terreno fue formulada, también en la década de 1970, por Richard Herr y, posteriormente, ha sido aplicada en investigaciones e interpretaciones de conjunto.[16] El historiador norteamericano se apoyaba en la comprobación de que el nuevo Estado no reemplazó en España un orden feudal, supuestamente basado en la producción campesina organizada y dirigida por el señorío. Como en la propuesta de Artola, Herr observaba el prolongado ascenso de una nobleza inferior de hidalgos propietarios, arraigados en el ámbito local, en detrimento de la influencia que, en esta escala, mostraba la cúpula señorial. De este modo, la revolución liberal no habría sido un recurso especialmente capitalizado por los señores, sino un proceso que confirmaría sobre todo la larga trayectoria ascendente de la propiedad bajo el orden absolutista. El énfasis que en el liberalismo recibía la propiedad beneficiaba, con la excepción de las instituciones eclesiásticas, a quienes la venían concentrando en mayor medida, combinándola a menudo hasta entonces con el recurso a los privilegios accesibles a la pequeña nobleza. Serían estos sectores los que protagonizarían la reconstrucción de un poder central, tras el colapso del absolutismo. Miembros de la hidalguía propietaria, procedente de provincias, tomarían el timón de las nuevas instituciones. La desvinculación de sus mayorazgos sería una medida especialmente favorable, que les permitiría reorganizar sus patrimonios. En consecuencia, para Herr el relanzamiento de la economía, desde 1840, habría revitalizado este tipo de jerarquías. Frente a la solidez de sus posiciones, el ascenso de los sectores típicamente burgueses era visto como un ingrediente minoritario y poco eficaz en la configuración de las bases sociales del nuevo Estado.
De nuevo, la ruptura analítica en cuanto a la estructura social del Antiguo Régimen –el modelo del «feudalismo» depredador e inmóvil había sido rechazado– era reconducida hacia el esquema dominante en lo relativo a las bases del Estado, al mantener criterios «puros» en lo que se refiere a los protagonistas sociales del ascenso del capitalismo. El núcleo mayoritario de los propietarios procedentes de la hidalguía controlaría durante décadas el Estado liberal. Desde las instituciones estatales que había conquistado, mantendría el control de sus áreas originarias de influencia, mediante una red «caciquil», que unía un localismo persistente y sistemático con un centralismo aparente y poco eficaz. En tales condiciones, la traducción práctica de la política liberal no podía ir más allá de la pura ficción. Ni el cambio social, ni las nuevas prácticas políticas habrían arraigado a partir del agitado proceso de consolidación del nuevo Estado. En aquel contexto, en realidad, el Estado apenas pasaba de ser una precaria cobertura para las redes de influencia localistas y el poder del Ejército. Sólo la vía gradual del desarrollo de la sociedad capitalista y urbana a largo plazo haría sentir sus efectos en este terreno, a partir de las primeras décadas del siglo XX, hasta desembocar en la tardía eclosión de la política de masas, en puertas de la II República.
La historiografía sancionaba así la perspectiva dominante en la izquierda española, como ejemplificábamos antes en el caso de Azaña. Según ella, la sociedad moderna en España apenas dispondría de referentes aprovechables en la época de origen del Estado nacional. Ni una hegemónica tradición revolucionaria y bonapartista, como en Francia; ni un forcejeo ascendente por etapas, seguido de rupturas parciales, como en la larga age of improvement de Gran Bretaña; ni un proyecto nacional capaz de absorber energías movilizadoras, como en Italia y Alemania, podrían hallarse en los referentes de la mayoría de los españoles insertos, desde comienzos del siglo XX, en la sociedad urbana y sujetos a un Estado de genealogía anómala o, a veces, abiertamente cuestionada. El Estado, como un poder básicamente de hecho, consolidaría un legado híbrido y de escasos vínculos con la sociedad –o con las diversas sociedades nacionales de la periferia– sobre la que se asentaba.
Elementos para una revisión en la historiografía reciente
Las propuestas anteriormente esquematizadas estimularon buena parte de las investigaciones posteriores, que hicieron avanzar los conocimientos, hasta entonces muy precarios, sobre la sociedad, la economía y la política en la España de la época. Si bien estos avances ya tenían suficiente potencial renovador, otros factores han contribuido a hacer necesaria una reconsideración de muchos supuestos que se han venido manteniendo desde que recibieron el consenso historiográfico, en el paso de la dictadura franquista a la democracia. Esto afecta, en especial, a la necesidad de un análisis de las clases sociales menos deudor de los «tipos ideales». Hacia la década de 1980, buena parte de la historiografía europea tomó conciencia de que su consideración de las clases guardaba una escasa relación con unos conocimientos empíricos que reclamaban ser elaborados de manera autónoma y no simplemente relegados a favor de modelos inconmovibles, bajo el pretexto cientifista de la necesidad de generalizar a cualquier precio. El uso de ciertos estereotipos sobre las clases sociales, por otro lado, demostraba tener claras insuficiencias en esta coyuntura. Hacía falta recuperar el sentido originario de la historia social, definida por Ernest Labrousse como la historia de las realidades impuras. Procesos globales, como el desarrollo del capitalismo o la formación de los Estados nacionales, aparecían promovidos a través del protagonismo de clases que se apoyaban sistemáticamente en caracteres de naturaleza contrapuesta, cuya separación en los modelos canónicos resultaba teleológica o injustificable. Bajo esta perspectiva, era preciso revisar muchas «supervivencias» que conducían a «fracasos» o «vías especiales» (Sonderwege) con respecto a algún supuesto canon, que cada vez resultaba más imaginario.[17]
Este panorama historiográfico invita a replantear el caso español. Ello no significa aceptar como inevitable una revisión de tipo pendular, en el sentido de considerar que la España contemporánea tuviera una «trayectoria normal».[18] Consideramos más útil, en cambio, examinar la complejidad de los problemas de una manera abierta, de modo que el resultado sea no acuñar un nuevo esquematismo, sino plantear las cuestiones de forma más acertada con respecto a los conocimientos actuales.
En esta tarea, las investigaciones ofrecen, al menos, tres grandes bloques novedosos, cuya consideración obliga a modificar las perspectivas habituales. De modo sintético, podrían resumirse así:
1. El papel del componente más característicamente feudal y sus cambiantes relaciones con respecto al poder central.
2. Los caracteres de los sectores propietarios bajo el Antiguo Régimen y su reordenamiento a partir de la revolución liberal.
3. La consolidación de un núcleo hegemónico de burguesía propietaria en el nuevo Estado y sus conexiones con los sectores periféricos.
El fin del componente feudal de la sociedad y de la monarquía absoluta
En las últimas décadas, estudios como los de Pedro Ruiz Torres, Bartolomé Yun y Enric Tello[19] han planteado de un modo distinto el significado de los componentes más claramente feudales de la España del Antiguo Régimen. En virtud de estos estudios, la estructura feudal aparece con un doble significado: era económicamente importante y también decisiva en la configuración del poder político, si bien no hegemonizaba la dinámica social.
Su importancia económica no derivaba de que organizara la producción, como en el pasado se dio por supuesto con demasiada frecuencia. Los grandes estadoso señoríos, concentrados cada vez más en manos de una cúpula aristocrática y de instituciones eclesiásticas, otorgaban a los señores un cierto ámbito de poder político a escala local y canales de extracción de excedente. Lo primero se concretaba en la justicia local y la interferencia sobre el poder municipal. Los segundos se plasmaban, con una coincidencia muy irregular en el espacio, en la privatización señorial de impuestos originariamente de la Corona, en el cobro de una parte del diezmo y en el aprovechamiento de monopolios comerciales o regalías. De modo simultáneo y geográficamente muy desigual, el titular del señorío podía reunir, dentro de sus estados, derechos de propiedad más o menos importantes. Éste era el caso, que hasta ahora había dado lugar a generalizaciones injustificadas, de la gran propiedad plena en el centro y suroeste de la Península. Otras veces –como en Galicia, Cataluña, País Valenciano y Mallorca, pero también en áreas de Castilla la Vieja–, los grandes señoríos combinaban, con bastante frecuencia, importantes canales de extracción de excedente (diezmo, regalías) con la titularidad de una cierta propiedad dividida, no exclusiva, en forma de foros o de dominio directo en las áreas de enfiteusis.
Las investigaciones han destacado la importancia de este aspecto más propiamente feudal. La Monarquía hispánica, todavía gran potencia en el siglo XVIII, se organizaba en parte sobre cadenas de este tipo de «estados», al tiempo que se apoyaba directamente en las oligarquías de los núcleos más importantes, que dependían de la Corona. La incuestionable concentración de poder económico señorial, sin embargo, no se ponía al servicio de los engranajes coordinados del absolutismo monárquico. Políticamente, esta cúpula de magnates cortesanos era incapaz de integrar a la sociedad local en el sentido deseado por las autoridades reales. Bajo un régimen absolutista, apoyado en burócratas, militares, eclesiásticos y oligarquías urbanas, los grandes no constituían los pilares de la creciente formación interna del Estado y, como era bien conocido, su falta de cualificación tampoco los caracterizaba como una nobleza de servicio. Desde hacía tiempo, la aristocracia señorial no constituía la reserva de la clase gobernante del absolutismo, sino un núcleo cortesano, cuya influencia se trataba de asentar sobre todo por vías indirectas y personalistas. Ello condicionaba en gran medida la faceta reformista y aparentemente estatalizante del absolutismo borbónico. Al sostenerse sólo en parte sobre sus ingresos como propietaria, la gran aristocracia se había asentado en paralelo a un cierto «feudalismo centralizado». Éste suponía que el aparato absolutista alimentaba las rentas de la aristocracia señorial mediante el crecimiento del sistema recaudatorio de la Hacienda real, que a menudo pasaba luego a privatizar en beneficio de estas familias. En la misma línea, la Corona había impuesto, en épocas de crisis anteriores, la reducción de las deudas, en detrimento de los acreedores, o seguiría autorizando enajenaciones parciales de los patrimonios vinculados de la nobleza de título. Mientras que la propia Monarquía veía menguar durante largos períodos su propio patrimonio real, la expansión fiscal de la Corona y la privatización de impuestos mantenían a flote a los grandes.
La crisis fiscal del absolutismo desde finales del siglo XVIII fue, a la vez, el detonante de una crisis de esta clase señorial. Sin duda, sus miembros representaban a los mayores propietarios del conjunto de la Monarquía. Sin embargo, aunque sus ingresos y sus resortes de influencia fuesen aún palancas poderosas, esta aristocracia se vio combatida desde plataformas nada desdeñables. La historiografía ha puesto de relieve que esta cúpula señorial –en contraste con la mayoría de las instituciones eclesiásticas– sólo de modo parcial, o incluso muy secundario, había hecho coincidir sus estadoscon áreas indiscutidas de propiedad diferenciada de su poder político. Esto la situaba en una posición engañosa de cara a mantener sus posiciones durante la formación del Estado.
Esta agregación de señoríos no reflejaba su arraigo en la propiedad local. Como titulares de ingresos derivados, ante todo, de la redistribución por medio de impuestos privatizados, monopolios y participación en el diezmo, y contando durante generaciones con el apoyo real, habían permitido en los grandes señoríos el predominio de criterios que aseguraban al alza su participación en la captación del producto bruto. Ello implicaba, entre otras cosas, la estabilidad de la propiedad (particular y, no pocas veces, colectiva) de los vasallos. En general, los grandes señores disponían de bases no muy seguras para una posible ofensiva que hiciese evolucionar al señorío en el sentido de la propiedad. Con combinaciones muy diversas, según las zonas, esto se había traducido en la fortaleza de las inevitables oligarquías de propietarios –a menudo ennoblecidos, pero claramente distinguibles de la cúpula señorial– o incluso de la nobleza de título con influencia local, o en una sorprendente autonomía de las comunidades rurales, mucho más próximas al modelo campesino. Desde mediados del Setecientos, además, esta aristocracia de señores ausentestuvo cada vez más dificultades para conseguir la colaboración de las fuerzas sociales dentro de sus señoríos.[20] El período de reformismo absolutista, promovido por la Corona desde 1766, ofreció ocasiones renovadas para que el interés público o el bien del Estado se interpretasen según una óptica contrapuesta a los puntos de vista señoriales. Transformados ante todo en dueños de poderosas pero irritantes y cuestionadas maquinarias recaudatorias, los señores más importantes vieron surgir el desafío, más o menos radical por el momento, de otras redes de influencia que las grandes casas ya no eran capaces de integrar y que fortalecían espacios públicos diferenciados a escala local. Por tanto, resulta demasiado unilateral identificar la sociedad dominada por el absolutismo como un conjunto feudal. Conviene destacarlo, sobre todo si pensamos en la manera diferente en que se situaban los diversos escalones de la pirámide social con respecto a la crítica surgida de la fragmentación del poder político y en defensa de un ascendente concepto de «propiedad». También era distinta su capacidad de respuesta a las reivindicaciones sobre un uso productivo del excedente, que proliferarían a partir de la parálisis en que desembocó el crecimiento del siglo XVIII.[21]
Teniendo en cuenta esta trayectoria, es difícil otorgar iniciativa a la aristocracia señorial en la consolidación del nuevo Estado. Desde hace tiempo, el triunfo del liberalismo no puede considerarse como el momento en que se crearon las nuevas categorías de la propiedad burguesa y, desde luego, no puede sustentarse la hipótesis de una «vía prusiana» que, mediante la prestidigitación jurídica, como sentenció José Antonio Primo de Rivera en 1935, habría transformado el señorío en propiedad. La investigación actual coincide en considerar que, en el mejor de los casos, los antiguos señores conservaron lo que ya antes se consideraba propiedad plena (que adquiría importancia, sobre todo, en la España central y meridional) o, tras intervalos de cuestionamiento, sus derechos de propiedad incompleta, pero jurídicamente diferenciada del señorío. Éste fue el caso del dominio directo –económicamente poco significativo– en Cataluña y de ciertas situaciones comparables en los foros de Galicia. Sin embargo, esta operación fracasó espectacularmente en el País Valenciano. Los canales de redistribución de excedente, al margen de la propiedad, fueron eliminados sin posible transformación en derechos de propiedad.[22]
Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Siglos xv-xx, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999, pp. 329-347. Ramón Villares, «El pasado que cambia. Reflexiones a propósito de la revolución liberal española», en Josep Fontana, Historia y proyecto social. Jornadas de debate del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Barcelona, Crítica y Universitat Pompeu Fabra, 2004, pp. 13-30. Jesús Millán, «Liberalismo y reforma agraria en los orígenes de la España contemporánea», Brocar, 24, 2000, pp. 181-211. Casos significativos de la trayectoria seguida por las diversas dimensiones del señorío y la propiedad en M.ª Jesús Baz Vicente, Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos xvi-xx: la Casa de Alba, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996, pp. 227-265. Ángel García-Sanz, «La propiedad territorial de los señoríos seculares», en Salustiano de Dios, Javier Infante, pensaciones que el Estado otorgaría más adelante, en gran medida parciales y tardías, no pueden hacer perder de vista el importante giro experimentado con respecto al anterior «feudalismo centralizado».
El último argumento de quienes presentan al Estado liberal al servicio de los señores insiste en el uso de los títulos de la deuda pública, concedidos para indemnizar a los señores por la supresión de ciertos derechos, para adquirir bienes desamortizados. Este argumento, aunque difundido entre aquellos que desean apuntalar la tesis de un Estado continuista en su lógica social con respecto al Antiguo Régimen, es insostenible. En realidad, fueron los moderados, en principio los más receptivos a los intereses aristocráticos, quienes paralizaron las ventas de bienes nacionales. Su reapertura hubo de esperar al retorno de los progresistas, en 1854, gracias a un asalto al poder. Por último, los estudios sobre la desamortización general de Madoz muestran que las adquisiciones de la vieja aristocracia señorial fueron muy reducidas, sin que se pueda hablar ni siquiera del protagonismo de la nobleza en las compras. Este protagonismo, en cambio, sí correspondió a sectores burgueses, tanto urbanos como ligados al cultivo de la tierra, sin excluir en ocasiones a modestos labradores, incluso en zonas latifundistas. En todo caso, la aristocracia señorial arrastraba a menudo grandes dificultades económicas desde comienzos del Ochocientos y el apogeo de las subastas, tras recibir las indemnizaciones del Estado, muestra un desfase de casi medio siglo, que muchas grandes casas no pudieron soportar. De este modo, la política del nuevo Estado significó una orientación nítidamente diferenciada con respecto al pasado. Estuvo más bien al servicio de la movilidad social ascendente. Por tanto, la confluencia entre la tesis inicial de Artola y la interpretación de corte regeneracionista debe ser desechada.[23] En definitiva, la jerarquía de la riqueza y de los intereses no determinaba por sí misma la actuación del Estado. Ésta se vio influida decisivamente por el resultado de la politización liberal que había acompañado el fin del absolutismo y por los compromisos derivados de la movilización popular, que se desarrollaban bajo el protagonismo de las elites progresistas.[24]
Desde el ángulo del desarrollo de un importante segmento social caracterizado por la propiedad particular, queda de manifiesto la insuficiencia de una simple consideración «feudal» del desarrollo del absolutismo en España. Como en otros casos similares, también aquí la monarquía absoluta favoreció una dinámica que, en la base de los grandes señoríos, permitió el fortalecimiento de sucesivas promociones de poderosos, que promovían la privatización y las relaciones contractuales con los más desfavorecidos. El reforzado absolutismo dinástico completaba esta evolución mediante una práctica compensatoria a favor de la cúpula señorial, mediante enajenaciones, rebajas de deudas y flexibilidad en el uso del mayorazgo. Esta dinámica se vio interrumpida con el triunfo del Estado liberal. Destacar el ascenso decisivo y novedoso de otro tipo de intereses en la política estatal parece, por tanto, plenamente justificado.
De los propietarios privilegiados a las nuevas vías de acceso a la propiedad como base del Estado-nación
El apartado anterior confirma la necesidad de considerar la importancia de un largo proceso de avance del individualismo posesivo, en lugar de resumirlo como un escenario asfixiante para cualquier dinámica de este signo. Sin duda, en los siglos anteriores al Estado liberal se desarrollaron importantes sectores que hacían de la propiedad particular el principal factor de su perfil social. Incluso dentro del ropaje de la ortodoxia religiosa, la España de esta época elaboró una importante legitimación doctrinal de la propiedad privada y excluyente, así como de su carácter «natural» e intangible para el poder político.[25]
Evidentemente, ello no constituía el único elemento definitorio. Más bien, la lógica propietaria se desarrolló aprovechando las posibilidades que ofrecían el mundo del privilegio y el servicio a la monarquía absoluta. De aquí derivaba la doble combinación de trayectorias que alimentaban la renovación continuada de la nobleza. Ésta, como se ha comprobado repetidamente, se nutría con nuevos ingresos que incrementaban su heterogeneidad y hacían imposible identificarla con una «clase feudal».[26]En ello pesaban, sin duda, la fuerza del prejuicio estamental, la extendida –aunque declinante– reticencia hacia el ejercicio directo de actividades económicas y el prestigio social de la intolerancia religiosa. En este escenario se producían tipos especiales y diversos de propietarios más o menos privilegiados. Sus peculiaridades se completaban con una frecuente asociación con las instituciones eclesiásticas, su patrimonio y el acceso a sus jerarquías. Sin embargo, por otra parte, el poder económico, la influencia en la sociedad local y la competencia técnica –en el mundo del derecho, la administración y el ejército– hacían confluir sus ansias de promoción social con algunos de los intereses periódicamente renovados de la Monarquía. Este heterogéneo sector estaba caracterizado, pues, por una dinámica renovadora, sostenida en la propiedad, la riqueza y el mérito, que de inmediato buscaba consolidarse mediante la garantía del privilegio.
Frente a la alta aristocracia, que políticamente se apoyaba en la inercia de su capital social y económico, era en la renovación de estos sectores más bajos donde el aparato absolutista reclutó sus apoyos en mayor medida. Los cargos de gobierno fueron ocupados por golillas de esta extracción.[27]Además, miembros de estos núcleos en ascenso accedieron a cargos municipales, que convertían en propiedad o incluso podían dejar en herencia una vez que los habían adquirido de la Corona. Características similares tenían los sectores dominantes en las provincias vascas y Navarra, con el añadido fundamental de que su radio de actuación como «poder ordinario» dentro de sus respectivos territorios no dejó de crecer bajo el absolutismo borbónico. Como era posible dentro de una típica Monarquía compuesta, las oligarquías de estos territorios disponían de una capacidad de acción que les permitía condicionar decisivamente la política de la Corona, en materias fiscales, mercantiles y militares. Las posiciones de estas oligarquías definían el absolutismo de la España borbónica de un modo peculiar dentro del panorama europeo. Por un lado, su importancia estaba bien arraigada en la estructura fiscal de la Monarquía, ya que la representación permanente de los principales municipios en la Comisión de Millones les otorgaba un importante grado de autonomía con respecto a la Corona. Pero, por otro lado, ello sustentaba, de modo permanente entre los primeros pasos de la nueva dinastía y la crisis de 1808, la reiterada vitalidad de ciertas interpretaciones de orden «constitucional». Según éstas, la Monarquía hispánica seguía contando con una representación de los reinos –a través de los municipios con voto en Cortes–, el poder real se veía sometido a la ley y, desde luego, no estaba capacitado para hacer un uso patrimonial o sin restricciones de su autoridad. Durante la mayor parte del siglo XVIII, dispusieron de amplia aceptación y condicionaron buena parte de las medidas de la Corona las doctrinas que rechazaban el uso simplemente administrativo del poder real o al margen de la magistratura judicial. Aún más que en el terreno socioeconómico, por tanto, la España del Antiguo Régimen es incomprensible si se reduce a una estructura de «absolutismo feudal», que dominaría a una «sociedad campesina».[28]
La creciente dinámica de la sociedad y el dirigismo monárquico introducían durante el siglo XVIII una peculiar «representatividad», en la base de los decisivos poderes municipales. El acceso a estos cargos debía coronar una serie intergeneracional de servicios y ascenso socioeconómico. Al ser reconocidos estos componentes del «mérito», sin embargo, se aceleraba el ascenso dentro del mundo del privilegio y se favorecía el uso patrimonial de los cargos que se habían alcanzado. Ello, por tanto, tendía a bloquear y a agotar a la larga la innegable movilidad social que se comprueba en este peldaño crucial del Antiguo Régimen. Su renovación continuada mostraba, por un lado, el carácter insustituible de las nuevas promociones de la influencia in situ, como base del centralismo absolutista. Simultáneamente, sin embargo, esta representatividad no derivaba del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local. Aunque a finales del Setecientos cobraron fuerza conceptos, como el de hacendado, que mostraban el peso creciente del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local, este criterio no estuvo libre de poderosas interferencias. A fin de cuentas, era el arbitrio del rey el que, al otorgarse de modo discrecional, creaba la presunción de que sus beneficiarios disponían de influencia y prestigio en su propio ámbito. De ello formaban parte la propiedad, una ejecutoria de influencia y de colaboración con la Corona, la disponibilidad de unos antecedentes antiguos y, casi siempre, la puesta a salvo de parte del patrimonio a través del mayorazgo.[29]
Todo indica que estas fundaciones de vínculos se extendieron mucho en España durante los siglos XVII y XVIII, hasta constituir un rasgo fundamental de la sociedad y del orden político en España. Conviene destacar dos aspectos de la regulación mayoritaria del mayorazgo que acentuaban su adaptación a la movilidad social y extendían las relaciones contractuales. Fundar un vínculo era una iniciativa particular, que no requería, como en otros países, el permiso de la Corona. El mayorazgo castellano –con mucho, el más extendido tras la Nueva Planta– prescribía que la familia titular retuviera la propiedad plena de los bienes, de modo que su explotación debía ser directa o mediante contratos a corto plazo. La difusión autónoma de los mayorazgos se aleja del modelo de una sociedad ordenada de arriba abajo desde la cúpula del absolutismo, como tendía a suceder con la nobleza en Prusia o, de modo más agudo aún, en Rusia. La preferencia por la propiedad plena subrayaba el carácter de propiedad particular de estos patrimonios y se vinculaba al avance de la desposesión. Visto de este modo, el decisivo privilegio del mayorazgo no era una figura sistemáticamente feudal. Representaba un canal hacia el privilegio, al alcance de quienes se beneficiaban de la dinámica social como propietarios pero deseaban consagrar a largo plazo las posiciones alcanzadas sin someterse a las alternativas del mercado. De entre esta plataforma, la Corona podía reclutar sus apoyos a escala local, bajo la ficción de «reconocer» a quienes previamente habían conquistado el mérito en la sociedad.[30]
Esta suma de equilibrios entre autonomía de la ejecutoria individual y familiar, proyección social y favor de la Corona –sobre la que se constituían bases fundamentales del poder central como eran el Gobierno, la burocracia y buena parte del poder local– dio muestras de romperse a finales del siglo XVIII. La aceleración de los cambios económicos y la pérdida de credibilidad del aparato de la Monarquía, sobre todo en época de Godoy, contribuyeron a cuestionar esta mezcla de dos variables bastante diferenciadas: la búsqueda de ventajas en el terreno del honor por parte de ciertos linajes particulares y la interferencia del poder monárquico sobre la sociedad.
En tales condiciones, era difícil que los sectores propietarios de tipo privilegiado, pese al conjunto de rasgos que los hacían adaptables a un régimen basado en la propiedad, se constituyeran sin más en la columna vertebral del nuevo Estado. Sin duda, muchos de estos linajes reunían una sólida tradición en el terreno del individualismo posesivo y de la autonomía de la fortuna familiar como para protagonizar el paso desde la figura del hacendado, titular de privilegios en el Antiguo Régimen, a la del propietario de carácter burgués y convertido en notable bajo el Estado liberal. Éste constituye uno de los problemas principales planteados por la historiografía precedente.
Las propuestas de Jovellanos se inclinaban hacia esta especie de confluencia, hasta crear una amalgama de propietarios entre la aristocracia señorial y unas oligarquías locales, a menudo contrapuestas a los intereses de la primera. Al enfatizar el individualismo de los propietarios –incluyendo, sin más, a los señores