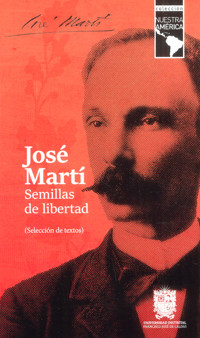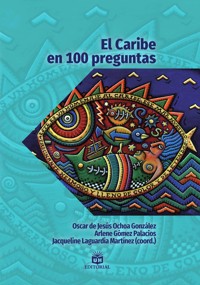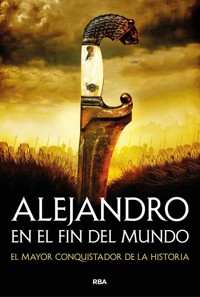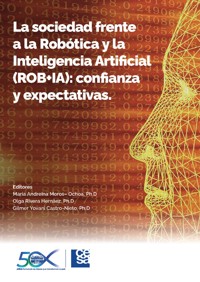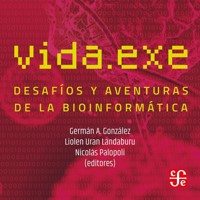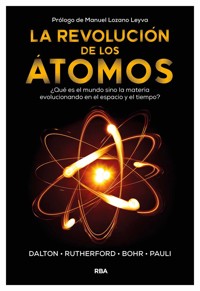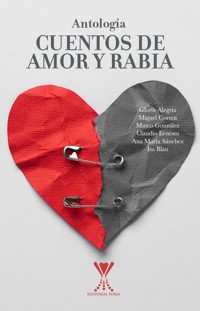0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
El éxito de esta colección nos anima a seguir apostando por ella. En este cuarto libro podréis encontrar los 26 primeros capítulos de los 26 siguientes títulos de la colección HQÑ. ¡Anímate a descubrir los romances, las aventuras y la pasión recogida en las páginas de las obras de esta colección! - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Parte I
María Elena
Capítulo 1
Donyazade le dijo entonces a Scheherezade:
—¡Por Alá, hermana mía, explícanos un cuento maravilloso para distraer el insomnio esta noche!
Y Scheherezade contestó:
—Con mucho gusto, si lo permite este rey cortés.
Cuando el rey, que estaba angustiado, oyó estas palabras, se alegró de escuchar el relato de Scheherezade.
Y Scheherezade, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue…
ANÓNIMO, Las mil y una noches
Sultanato de Bankara, a orillas del Mar Negro.
Imperio otomano.
Primavera de 1880.
Antes de cruzar cualquiera de las ocho puertas del bazar, lo primero que asaltaba los sentidos era el olor, almizclado, potente, a especias, cuero, perfumes… Hacía apenas una hora que había amanecido, pero ya entonces sus calles eran un hervidero de actividad, delimitadas por las mercancías: aquí, los curtidores; más allá, los joyeros; al otro lado, los vendedores de alfombras. En el bazar se podían adquirir muchas más cosas que las que una joven dama española, que apenas había salido de los estrechos límites de su pequeña ciudad natal, podría haber imaginado.
—Mira, aya, qué curioso. —La muchacha llamó con voz suave y melódica a la mujer mayor que la escoltaba, mientras se detenía para contemplar los puntiagudos zapatos que un artesano estaba terminando en su taller.
—Niña, si te vas a detener en cada puesto, nunca compraremos el perfume que deseas para tu madre. —El aya tiró del brazo de su pupila, y la obligó a seguir caminando.
No podía evitarlo. La vista se le iba una y otra vez hacia las mercancías expuestas, las joyas, los tapices, las sutiles telas con las que las mujeres de aquellas tierras extrañas confeccionaban sus vestidos, y ni la voz del aya instándola a que se apurase ni la mano de la joven doncella nativa que tiraba presurosa de su falda conseguían evitar que se detuviera a cada paso para coger algo, comprobar cómo le quedaba una joya sobre la blanca piel, oler perfumes misteriosos o soñar con la suavidad de las sedas más hermosas jamás imaginadas.
—¡Oh, qué belleza! —Se detuvo de nuevo para contemplar una pulsera de gruesos eslabones de oro que un sonriente vendedor le ofrecía.
—No nos llegarían dos bolsas como la que te ha dado tu padre para comprarla. Déjala ya, niña.
—Si padre hubiera venido con nosotras, le hubiera convencido para que me la comprara. —La joven sonrió, iluminando su encantador rostro de sonrosadas mejillas.
—Sin duda, criatura. Tu padre nunca te ha negado nada, pero ya tienes edad para comprender que no puedes pedirle todo lo que se te antoje, María Elena. La fortuna de tu padre tiene un límite.
A pesar de la regañina, la mujer le acarició el rostro a su pupila, al mismo tiempo que le arreglaba el chal blanco que le cubría el cabello y los hombros. Era una costumbre que habían tenido que adoptar desde su llegada, so pena de que los hombres se detuvieran boquiabiertos a observar a la muchacha cada vez que salía a la calle, ignorando las pullas y amenazas de su guardiana.
—No me regañes, aya, es todo tan nuevo para mí… —María Elena suspiró y dejó caer las espesas pestañas sobre los ojos dorados, con fingida afectación—. Ya hace un mes que llegamos, pero aún no me puedo creer la buena fortuna que tuvimos cuando padre decidió que toda la familia debía acompañarlo a Bankara.
—Tu padre os adora, bien lo sabes, y este nuevo destino que le ha concedido Su Majestad puede alargarse más tiempo del que podría soportar lejos de casa. Poder teneros a todos aquí es el único motivo por el que aceptó el cargo.
María Elena tomó un frasco de aceite perfumado y lo olió con placer, luego se lo entregó a la doncella y le pagó al vendedor, que hizo unas exageradas inclinaciones que hicieron sonreír a la joven, al mismo tiempo que murmuraba una letanía de agradecimientos.
—Dice que contemplar tu bello rostro es pago suficiente —le tradujo la doncella con una sonrisa; después, instó a María Elena a caminar por una callejuela en la que diferentes artesanos vendían coloridas joyas de escaso valor.
—No me importaría vivir aquí para siempre —le dijo la joven al aya mientras la tomaba del brazo con cariño—. Todo es tan pintoresco, tan diferente de nuestro pueblo…
—Pero tu padre solo aceptó el puesto de cónsul por un año.
—Porque le preocupaba cómo nos adaptaríamos a Bankara. Su clima es más cálido en verano, aunque tengo entendido que en invierno puede llegar a nevar.
María Elena acarició con placer un retal de seda rojo como el fuego; al momento, el vendedor se le acercó y comenzó a enseñarle todo tipo de telas, a cuál más bella, y, al ver que había conseguido atraer la atención de la joven, le rogó mediante señas que entrase en su tienda.
—Quiere invitarte a té —aclaró la doncella, en un confuso español.
A pesar de las protestas del aya, las tres mujeres terminaron sentadas dentro de la tienda, tomando el té que les ofrecía solícito el vendedor.
—Después nos cobrará el doble por las telas, María Elena. Estos vendedores te vaciarán la bolsa sin que te des cuenta.
—Para eso tenemos a nuestra querida Selma —dijo María Elena, sonriéndole a la doncella, quien inclinó la cabeza, abrumada, cuando la joven tomó una de sus manos y la acarició con cariño—. Es una suerte que hayamos encontrado una doncella que habla tan bien nuestro idioma y puede ayudarnos a no ser estafadas.
El buen humor de la muchacha era contagioso, y el aya terminó disfrutando del té, e incluso le compró al vendedor una pieza de tela para hacerse unas enaguas «a la turca», según aseguró.
Continuaron el paseo por el bazar mientras el sol se situaba en lo alto, lo que aumentaba hasta el sofoco el calor y la pegajosa humedad que invadían las callejuelas, a la par que potenciaba los envolventes aromas especiados.
—Había un hombre dentro de la tienda de telas. Nos estuvo observando mientras tomábamos el té —murmuró María Elena casi al oído del aya, entrelazando su brazo con el de la mujer—. Ahora nos está siguiendo.
—Ay, niña, no me asustes.
—No te preocupes, no se atreverá a hacernos nada, pero será mejor que nos mantengamos en las calles más concurridas. —De nuevo, la joven se detuvo a contemplar unos brillantes pendientes de cuentas de cristal. El aya permaneció a su lado, su vestido negro en contraste con el azul claro de la joven y con los brillantes colores del bazar.
—Solo cristal —dijo la doncella—. No valioso.
—Lo sé.
María Elena sonrió. No quería decirle a la doncella que se había detenido para ver qué hacía su perseguidor. El vendedor de pendientes le ofreció un espejo y la joven se probó la joya e hizo como que miraba su reflejo, aunque en realidad estaba buscando al hombre, que la seguía desde la tienda de telas. Allí estaba, a pocos metros de distancia, observando sin ningún interés unos collares de cuentas. Era un hombre muy alto, y resultaba imposible que pudiera pasar desapercibido, pues destacaba entre los nativos. En cierto modo tenía un aire europeo, aunque vestía a la manera oriental, con chilaba y un complicado turbante que le cubría la cabeza y la mayor parte del rostro.
—¿Seguimos? —le preguntó el aya, con la preocupación reflejada en el rostro.
—Sí, creo que no compraré nada más por hoy. —María Elena le devolvió los pendientes y el espejo al vendedor, y las dos mujeres volvieron a caminar tomadas del brazo, con la joven doncella detrás.
—Selma. —La joven dama se volvió como para hablar a la doncella, aunque en realidad quería ver lo que hacía su perseguidor. Extrañamente, el hombre alto había desaparecido, como si la tierra se hubiera abierto a sus pies.
—¿Sí, señorita?
—No, nada. Sigamos. —Apretó el brazo del aya y le murmuró al oído lo ocurrido, para que se tranquilizase.
—Por lo que he visto —comenzó a hablar la mujer mayor, recuperando el color del rostro—, esos dos diablillos de tus hermanos menores están tan felices como tú de vivir en esta tierra de infieles, y a tu hermana Mercedes, la pobre, apenas le importa estar en un lugar o en otro: siempre está encerrada con sus libros.
—Tienes razón, como siempre, aya. —María Elena escogió unas granadas de un puesto de frutas, dispuesta a llevárselas, pero la doncella se las quitó de la mano, luego escogió ella misma las que consideró mejores y regateó durante unos instantes con el vendedor—. Esta mañana intenté convencer a Mercedes para que nos acompañase, pero fue imposible: ella prefiere las aventuras escritas a las que se puedan vivir en carne propia.
—Tu padre debería buscarle un esposo.
—No digas eso, aya, pues es tanto como decir que también debería buscármelo a mí.
—Pero, niña, tú no necesitas el nombre de tu padre ni su fortuna para encontrar un esposo. ¿O acaso debo recordarte que cierto caballero de buena familia aguarda ansioso tu regreso a España?
La joven hizo ver que de nuevo estaba ocupada con los puestos del bazar, pero en realidad estaba rehuyendo la conversación del aya, pues, a pesar de todas sus buenas palabras, tan parecidas a las que a diario le decían sus padres, María Elena albergaba serias dudas acerca de lo que un hombre podría encontrar en ella que le enamorase tanto como para pedir su mano. Pecaría de soberbia si negase que se consideraba hermosa, y así lo habían jurado varios admiradores que en los últimos meses la habían acosado durante su estancia en la corte, pero acarreaba aún demasiadas inseguridades y miedos infantiles que la atenazaban ante la presencia de un hombre como el heredero del caballero de San Román, que la había asaltado con la insinuación de que estaba seriamente interesado por su persona.
—En realidad estaba más interesado por el importe de mi dote que por mis aficiones o lecturas preferidas —protestó, desabrida. El aya le acarició la mano que apoyaba sobre su brazo, con una sonrisa cariñosa.
—Bueno, ningún caballero en su sano juicio desdeñaría una dote tan importante como la que puede ofrecer tu padre; sin embargo, el afecto y el interés del caballero me parecieron sinceros.
Pensativa, María Elena se pasó la mano por el cabello, retirándose el chal que se lo cubría. El sol salía y se escondía por momentos entre nubes algodonosas, pero el calor aumentaba sin cesar, y la joven notaba gotas tibias corriéndole por el cuello y entre los pechos.
—Compre, señorita. Bonito. Compre.
Algunos vendedores del bazar sabían unas pocas palabras en su idioma, que solían repetir hasta la extenuación cuando la veían interesada por alguna mercadería. Distraída como estaba, María Elena tomó entre sus manos un collar de cuentas de madera de color miel, de escaso valor pero realmente bonito, pensando en cuánto le gustaría a su hermana Mercedes, tan poco dada a utilizar joyas costosas. El acento suave y cadencioso de la voz del vendedor que la instaba a comprar perturbó sus pensamientos.
—Bonito. Compre, compre.
En ese momento, un rayo de sol los iluminó, filtrado entre las nubes que amenazaban tormenta. María Elena levantó la cara y se dejó envolver por su calidez, sin darse cuenta de que la melena oscura se le escapaba por completo del chal que la mantenía retenida y, bajo el reflejo del astro solar, brillaba como tachonada de rubíes. Despacio, la joven volvió a la tierra y bajó la mirada para contemplar de nuevo el collar que aún tenía entre las manos. Las cuentas de miel se reflejaban en sus felinos ojos dorados y, al inclinarse hacia el vendedor, este tuvo una visión parcial aunque impactante de la piel marfileña de su escote y del nacimiento de sus senos.
—Alá es grande y misericordioso —dijo, en un español tan perfecto que la muchacha lo miró sorprendida. El hombre iba completamente cubierto con un turbante, y solo pudo distinguir sus asombrosos ojos, de un verde oscuro como la hierba húmeda. El vendedor parpadeó y rehuyó su mirada. En aquel mismo instante, el sol volvió a ocultarse tras las nubes y María Elena pensó que solo había sido una ilusión provocada por los rayos solares. Todos los nativos que había visto hasta aquel momento tenían invariablemente los ojos oscuros, al igual que sus cabellos. No podía siquiera imaginarse a un turco de ojos verdes.
—Vamos, niña, que se nos está haciendo tarde —dijo el aya con voz severa, reprendiendo con la mirada al vendedor. María Elena notó que la doncella reía tontamente mientras la miraba, y se ruborizó. Comenzó a caminar sin darse cuenta de que llevaba el collar de cuentas en la mano. Cuando consiguió serenarse un poco y comprendió lo que había hecho, intentó volver sobre sus pasos para devolvérselo al vendedor, pero este había desaparecido.
—¡Qué hombre tan extraño! —comentó el aya, tomando de nuevo a su pupila del brazo—. ¡Y qué descarado! Te advertí que no te descubrieras ante estos infieles.
María Elena dejó que el aya le colocara de nuevo el pañuelo, cubriéndole el pelo y envolviéndoselo en el cuello hasta casi taparle la cara, sin una sola protesta. Seguía pensando en el hombre de los ojos verdes. Tenía algo que la desconcertaba.
—¡Era el mismo hombre! —exclamó de repente, lo que sobresaltó a su acompañante.
—¿Qué dices, criatura?
—El hombre que nos seguía desde la tienda del vendedor de telas.
—Ay, María Elena, voy a hablar muy seriamente con tu padre. Estos paseos tuyos por la ciudad tienen que acabarse, a menos que envíe un hombre para escoltarnos, o quizá deberían ser dos…
El aya siguió hablando mientras la joven deseaba haberse mordido la lengua para no aumentar de ese modo la suspicacia de la mujer. No pensaba quedarse encerrada durante un año en el consulado, ni salir solo a visitar a los otros europeos que vivían en Bankara. Vivir en aquel pequeño país era un sueño. Visitar sus mezquitas, sus palacios y el bazar, mezclarse con los nativos y aprender su idioma y sus costumbres eran para ella toda una aventura. Y nada ni nadie se lo iba a impedir, ni las preocupaciones del aya ni un descarado vendedor de hermosos ojos verdes.
Capítulo 1
Un lunes peculiar
La canción llenaba el pequeño habitáculo del Seat Ibiza y su repetitivo estribillo martilleaba la cabeza de Isolda, que en ese momento se vio obligada a pisar el freno de forma brusca. No quería colisionar con una furgoneta de reparto en la salida de la autovía.
«Malditos lunes», pensó ella, torciendo el gesto y bajando un poco la ventanilla para respirar el aire fresco de octubre. La situación exigía paciencia.
La furgoneta pintada de blanco con una franja de un naranja descolorido arrancó y mantuvo la velocidad a unos veinte kilómetros por hora, para desazón de la mujer. Había salido temprano de casa, como de costumbre, pero ahora, como ese pesado no acelerase un poco, su puntualidad se vería comprometida.
Miró hacia el horizonte. Aún no había amanecido del todo sobre Madrid, y gruesos nubarrones que amenazaban con descargar en cualquier momento cubrían a un incipiente sol por el este.
Por fin llegó a la rotonda que daba acceso al polígono industrial donde se situaba la empresa en la que trabajaba desde hacía un año y, para su suerte, fue la única en tomar la primera salida. «Estupendo», pensó, y sonrió levemente observando el reloj digital del salpicadero. Llegaría con tiempo de sobra a su puesto. Odiaba llegar a última hora y tener que apresurarse para fichar.
Accedió al aparcamiento habilitado para los trabajadores del edificio y se apresuró a recoger su bolso y su maletín, recibiendo una bofetada de ambientador al volverse de nuevo hacia el asiento delantero. El café que había desayunado se le revolvió en el estómago, recordándole que no debía volver a comprar esa fragancia.
Salió y cerró el coche, percatándose de que comenzaban a caer pequeñas gotas de lluvia. Apretó el paso cubriendo su cabeza con el maletín y llegó a la puerta principal justo cuando las gotas se estaban convirtiendo en un verdadero aguacero. Por poco no se había empapado.
Atravesó el amplio vestíbulo saludando al vigilante nocturno de seguridad, que estaba a punto de terminar su turno. Este le correspondió con un seco «buenos días» y continuó en su puesto, tras una pequeña mesa con un ordenador. Los mostradores de información del enorme edificio de oficinas estaban vacíos a esa hora, así como el acceso lateral donde se congregaban los fumadores a la hora del café. Desde luego había llegado antes de lo previsto, lo que significaba que no tendría que aguantar la marabunta de los últimos cinco minutos. Subiría sola, sumida en sus pensamientos poco positivos bajo la luz cenicienta del ascensor.
Otra vez en el cubículo rectangular que la llevaba a su insulso trabajo, el que había conseguido gracias a la prima de la amiga de su vecina Marta. Ese en el que, por ochocientos míseros euros, debía soportar las monsergas de un jefe inútil que no tenía ni idea de dirigir un equipo. Pero, en fin, era así. Gracias a él podía pagar las facturas, así que apretó los labios y pulsó el botón del piso veintiuno.
Pero, de repente, un lustroso zapato negro interfirió en el mecanismo de cierre de las puertas de acero y estas se abrieron de nuevo. El cerebro de Isolda se detuvo un instante mientras miraba de frente, esperando ver aparecer alguna cara sombría que le diera los buenos días. ¿Tal vez Alberto, el de limpieza? Solía llegar pronto y de vez en cuando coincidían en el ascensor. No, Alberto no llevaba esos zapatos tan caros.
—Buenos días —dijo el hombre que acababa de aparecer ante ella en todo su esplendor, y al momento un intenso calor inundó las mejillas de Isolda.
—¿Adónde? —acertó a preguntarle mientras se movía hacia la hilera de botones, azorada, sintiendo como el masculino perfume invadía sus fosas nasales.
«Directa al paraíso», pensó para sus adentros. Sentía oleadas de calor recorriendo su cuerpo mientras las puertas se cerraban con un ruido sordo.
—Al piso veintiuno —contestó esa suerte de Michael Scofield de pelo rapado, girándose para terminar justo a su lado.
Su mirada, de un azul profundo, parecía haberla traspasado. Incluso ahora, inmóvil a su lado, podía sentir su fuego aunque no estuviera mirándola. De repente se alegró de haberse puesto ese vestido azul y no la falda de tubo, que la favorecía más.
«¡Por Dios! Que arranque el ascensor de una buena vez», pensó. «¿Por qué tarda tanto hoy?»
Su pulso se aceleró al sentir que casi le rozaba cuando, por fin, comenzaron a ascender. Isolda comenzó a repasar en su mente el traje gris, su corbata perfectamente anudada sobre la camisa oscura, su pelo cortísimo empapado y esos labios que…
«Un momento, ¿había dicho el piso veintiuno?».
—¿Vas a Santos Publicidad?
Lo miró de reojo mientras sus manos comenzaban a sudar, y su mirada la taladró de nuevo. Él asintió.
—Yo trabajo allí —soltó ella, sin esperar a que contestase.
—Me incorporo hoy. Sustituiré a Ángel Benavides, que ha solicitado el traslado a la delegación de Barcelona.
«Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Es mi nuevo jefe?», pensó atropelladamente dentro de su confusa cabeza.
—Soy Gabriel Aparicio.
Le estrechó la mano y sintió una descarga eléctrica recorriéndola de pies a cabeza.
—Isolda Abril —acertó a decir, con el corazón en la garganta.
El ascensor se detuvo, devolviéndola a la Tierra. Las puertas se abrieron y ambos salieron al vestíbulo por donde se accedía a la empresa, un espacio amplio y decorado con muebles blancos de estilo minimalista. Una fotografía de Manhattan de gran formato decoraba la pared del fondo, tras el mostrador de la recepcionista. A la derecha, en letras negras que resaltaban sobre la pared blanca, rezaba: «Santos Publicidad».
—No conozco Madrid. Me vendría de maravilla una guía que me lo pudiera enseñar.
El corazón de Isolda se detuvo y la sangre dejó de circular por sus venas.
«¿Qué ha dicho?», pensó.
Intentó responder algo, pero las palabras se atascaron en su garganta.
—Espero no haber hecho que te sintieras incómoda —dijo, dándose la vuelta y mirándola de frente.
—¡No! —exclamó sin la menor moderación en el tono, quedando como una chiflada—. Desde luego que no —rectificó, intentando calmarse—. Sería un placer.
«Oh, sí, por supuesto», pensó en su cabeza.
Él se relajó de nuevo y observó a su subordinada, curioso. No era ajeno a lo que había despertado en ella, y eso le divertía sobremanera.
—Hablaremos más tarde, entonces, señorita Abril.
Para mi niña, mi Isthar particular,
tú ya sabes por qué.
Capítulo 1
—No me puedo creer que en mi último día en Nueva York me hayas traído a hacer yoga —protestó Kat en un susurro, resoplando con evidente desgana.
—No te quejes. Tú eres la que se va a recorrer el país con su novio cachas, y yo, la que me quedo a pasar el peor verano de calor en siglos en esta ciudad. Sola, sin novio y sin fumar. Un poco de apoyo por tu parte no me vendría mal —le contestó Isthar de malas pulgas.
Miró a su monitor de yoga, un tipo de unos treinta y largos años, con un cuerpo estupendo y un halo misterioso y místico que en otra época de su vida le habría hecho temblar las rodillas, pero que en ese momento la dejaba fría. Vio que colocaba un dedo sobre sus carnosos labios para indicarles que guardasen silencio. Ishtar suspiró con fastidio.
—Ahora tenéis que inspirar elevando los brazos y espirar por la boca enérgicamente al bajarlos —dijo el monitor, y ella pensó que era exactamente lo que acababa de hacer, resoplar—. Ahora inhalad en la posición inicial y, flexionando el tronco, espirad enérgicamente sacando la lengua —continuó.
—Eztamoz para una foto —le susurró Kat, hablando con la lengua fuera.
Ishtar no pudo evitar reírse viendo a su amiga hacer la payasa. ¡Cuánto la iba a echar de menos!
Desde que se había ido a vivir con Randy, su prometido, a Knoxville, ya solo la veía cada tres semanas, cuando Kat iba a las oficinas de QBV, la revista de moda para la que escribía. Pero, en esta ocasión, la separación duraría dos meses: Kat se iba a acompañar a su novio en su gira de conciertos por todo el país, y a ella le quedaba soportar aquel caluroso y asfixiante verano en Nueva York. Sola. Hacía un mes que había terminado la relación de siete años con Kevin, enfrentándose de esta manera, y después de muchos años, a su nueva condición de mujer soltera. Con treinta y un años, casi treinta y dos, y habiendo dejado recientemente de fumar. La ansiedad se la estaba comiendo por los pies y por eso pensó que las clases de yoga y meditación eran exactamente lo que necesitaba.
—Exhalar completamente el aire antes de iniciar el movimiento. Sumir y soltar el estómago unas treinta veces. Permanecer sin aire durante las contracciones e inhalar volviendo a la posición inicial.
—¿Sabes lo que necesita mi estómago de verdad? —le preguntó Kat, volviendo al ataque—. Uno de esos bagels rellenos de Sack’s, y un batido de chocolate con nata y virutitas de colores por encima como las que les ponen a los…
—¡Está bien, está bien! —dijo Isthar, elevando la voz. El resto de asistentes a la clase de yoga la miraron con una mezcla de sorpresa y reproche por interrumpir su esmerada concentración—. Lo siento, chicos, pero mi amiga tiene razón. Esto no se quita con respiraciones. Necesitamos calorías y buen sexo. Eso sí te deja relajada —se agachó a recoger la esterilla de ejercicios del suelo y su estómago bramó—. ¡Que sean dos bagels! —le dijo a Kat con una mueca.
Su amiga no lo pensó dos veces y salió de la sala de yoga como si la estuvieran pinchando en el trasero.
Una vez en Sack’s, Kat observó a Isthar mientras esta sorbía su batido helado de fresa. Estaba más callada de lo habitual y aquel ceño fruncido que exhibía desde su llegada a la ciudad no podía significar nada bueno.
—Bien, ¿lo vas a soltar ya o no? —la instó a hablar.
Isthar apuró el contenido de su copa ruidosamente y Kat suspiró poniendo los ojos en blanco.
—No me pasa nada —le contestó Ishtar, en un tono nada convincente.
—Ya… Muy bien, pues dime lo que no te pasa. Porque o tienes una explicación para este comportamiento errático tuyo, o eres una alienígena que está suplantando a mi amiga.
—Eres muy graciosa, ¿sabes? Creo que de hecho ese sentido del humor tuyo tan desternillante es lo que más voy a echar de menos cuando te vayas —le dijo Isthar concentrada en doblar en diminutos triángulos su servilleta de papel turquesa con el logotipo de Sacks’s.
—Así que es eso… —comenzó a decir Kat, buscando la mirada de su rubia—. Yo también voy a echarte de menos, Isthar. Sé que no es el momento para irme: la ruptura con Kevin, la proximidad de tu cumpleaños… —Kat hizo una pausa, esperando que su amiga hiciese algún gesto que le revelase que iba por buen camino en sus conclusiones.
Isthar no lo estaba pasando bien. La ruptura con Kevin había sido un mal necesario. Llevaban mucho tiempo juntos, nada menos que siete años, demasiados, tirados por el desagüe de las relaciones vacías y sin sentido. Le había tomado más tiempo del debido tomar la decisión de acabar con esa relación que, aunque no le aportaba nada de lo que ella necesitaba y esperaba de un hombre, sí la había hecho sentir segura. A Isthar, con toda la fortaleza que exhibía, no había nada que le diese más miedo que la soledad. Y por alguna estúpida razón había estado pensando durante años que era mejor estar mal acompañada que sola. El hecho de estar a punto de cumplir años tampoco ayudaba. Se veía un año más vieja. Sobre todo, más vieja para estar soltera. Además, le traía algunos recuerdos dolorosos de la infancia de los que sabía que no estaría dispuesta a hablar.
Isthar por fin la miró y tomó su mano.
—Sí, es el mejor momento para irte. No quiero que te preocupes por mí. Y claro te voy a echar mucho de menos, sabes leer en mí como nadie. Y sí, también tienes razón en todo lo que has dicho. Me siento un poco perdida, descolocada, desquiciada, desubicada…
—Bueno, ahora no le eches la culpa a la ruptura de todo eso. Ya estabas así antes —le dijo Kat, sacándole la lengua con una mueca.
Isthar se echó a reír, con esa risa genuina y ligeramente ronca que volvía locos a los hombres, y Kat supo que saldría de aquello. Isthar era una mujer fuerte, luchadora, trabajadora, intuitiva, imaginativa… En definitiva, maravillosa. Llevaba años esperando que tomara las riendas de su vida y por fin iba a hacerlo. Iba a ser difícil para ella, pero lo conseguiría.
—Y tú, ¿cómo llevas lo de pasar el verano de gira con Randy y al mismo tiempo preparar una boda? —le preguntó Isthar, queriendo cambiar de tema. No quería empañar las últimas horas que le quedaban con Kat antes de que esta se marchase durante meses.
Kat suspiró y sonrió con mirada soñadora.
—Es un poco locura, la verdad. Menos mal que Martha, Daryle y Georgia me están ayudando. Como la celebración es en Oakriver, ellas pueden hacerlo sin problemas.
—Con la familia de Randy te ha tocado el premio gordo —dijo Ishtar, pensando que ella no había tenido en siete años, ni de lejos, la buena relación que mantenía Kat con la familia de su novio—. ¡Va a ser espectacular ver como te casas con el señor Randy Buxton! —le dijo Isthar sinceramente emocionada—. Pero más te vale no ponerme un traje de dama de honor en plan merengue, o te arruinaré la boda —la amenazó con la cuchara de su batido.
—Ya veré lo que hago. Porque, la verdad, creo que estarías adorable con un vestido de esos en amarillo brillante, o rosa demoledor, todo lleno de encajes, brillantitos…
—Te estás jugando la vida, futura señora Buxton —le advirtió, escondiendo una sonrisa—. No voy a ir ningún sitio vestida de payasa. Como una de las blogueras de moda más importantes de esta ciudad, tengo una reputación que mantener —dijo, enarcando una ceja con expresión altiva. Cruzó las largas piernas y se reclinó en el asiento, adoptando una postura que ni las mejores modelos conseguirían para la portada de QBV, antes de agregar—: Y ahora, hablemos de lo realmente importante. ¡Tu despedida de soltera!
A mi querida Paloma,
excelente colaboradora y amiga,
porque esta novela no existiría sin su ayuda
El diablo solo tienta a aquel con quien ya cuenta.
REFRANERO ESPAÑOL
Capítulo 1
Viernes, 29 de febrero de 2008
Necesitaba desquitarse con alguien, pero su jefe estaba al otro lado de la línea y no al alcance de su mano, aunque, de estarlo, tampoco podría hacer nada. Volvió a colocarse el teléfono en la oreja mientras ahogaba una retahíla de improperios. ¿Cómo podía Santiago, su jefe, ponerla en esa situación tan complicada? La boda iba a comenzar en sesenta minutos, ¡y ella era la dama de honor! Miró de reojo su atuendo reflejado en el espejo de pie, al mismo tiempo que gemía con pesar. Santiago se mostraba bastante contundente en su requerimiento. Le decía que los certificados debían repartirse a mediodía porque tenían carácter urgente y no podían demorarse, y lo mismo con los postal exprés. Ella seguía escuchando a su jefe a través de la línea de teléfono.
—Serán un par de horas como mucho —insistió él.
Amor ladeó la cabeza pensativa mientras lo escuchaba.
—¿Qué le ha sucedido a Lucas? —preguntó en un tono serio, sin embargo el silencio en la línea resultó esclarecedor.
Tras unos momentos se escuchó de nuevo la voz de su jefe.
—Lucas ha tenido un accidente con la moto a primera hora de la mañana. Se ha roto la tibia y el peroné. Estará de baja mucho tiempo.