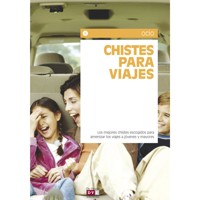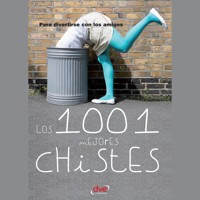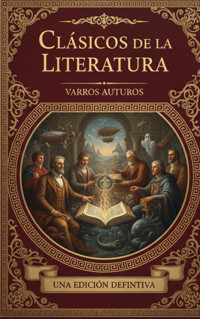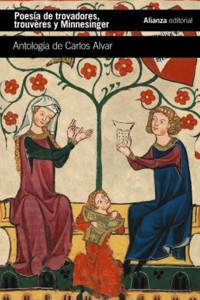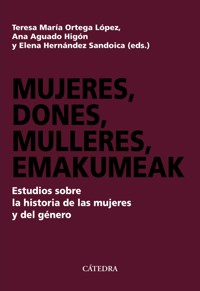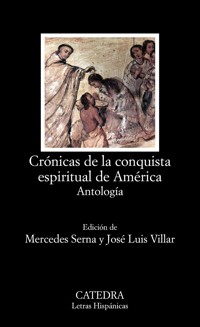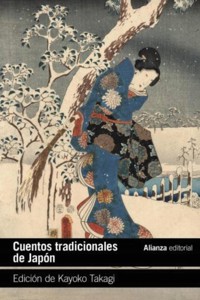9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
LA VIDA DE UNA MUJER PODEROSA QUE ENFRENTÓ CON ÉXITO TODA SUERTE DE DESAFÍOS SIN SOMETERSE A UN VARÓN. Hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I aprendió desde niña en la corte Tudor cómo funcionaba el poder y que el único valor de una mujer en ella era su matrimonio y su descendencia. Por ello, cuando fue coronada, tras vivir la muerte de su madre, de su hermano y de su hermanastra, quiso reinar en solitario y supo cómo ejercer el poder con firmeza durante 44 años. No quería un marido que limitara su poder; fue libre en el terreno sexual y nunca permitió que ningún hombre la controlara. Conocedora de la importancia de la imagen en el ejercicio del mando, guió a Inglaterra a su florecimiento político y cultural con firmeza y determinación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© del texto: Mercedes Castro Díaz
© de las fotografías: RKO / Album: 159; Wikimedia Commons: 160; Keystone Press / Alamy Stock Photo: 161.
Diseño cubierta: Luz de la Mora.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2023.
REF.: OBDO222
ISBN:978-84-1132-478-6
Realización de la versión digital: El Taller del Llibre, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
GOBERNÓ SOLA, AMÓ LIBRE, FORJÓ UN IMPERIO
Apodada la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess, Isabel I de Inglaterra es una leyenda viva. Novelistas, poetas, dramaturgos y directores de cine la han inmortalizado, y una encuesta internacional incluso la colocó entre los diez británicos más destacados de la historia. El interés que suscita su figura está bien fundamentado. El reinado de Isabel fue uno de los más largos y fructíferos de su país. Bajo su gobierno, se sentaron las bases del futuro Imperio inglés y comenzó un tiempo de renacimiento cultural y económico. Fueron años de esplendor, una verdadera Edad de Oro, con Marlowe y Shakespeare como adalides de las letras inglesas. No obstante, su negativa a casarse y ser madre, el celo con el que defendió su vida privada, hicieron de ella un personaje misterioso, que ha dado pie a numerosas tergiversaciones y especulaciones sobre su vida sentimental, las cuales empañan no solo su valor como soberana, sino las verdaderas razones que la impulsaron a tomar la decisión de no compartir jamás su poder.
La vida de Isabel estuvo sembrada de múltiples desafíos. Su llegada vino precedida de una enorme revolución, que se cobraría la vida de su madre, Ana Bolena. La historia oficial diría que Ana había embrujado a Enrique VIII de tal modo que, por su culpa, este se había divorciado de su primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con ella, rompiendo con el papado. Pero lo cierto es que Enrique necesitaba un varón que asegurara la pervivencia de su linaje, para lo cual no dudó en contraer matrimonio seis veces y asesinar a dos de sus esposas.
Si Ana, a la que en la corte se la llamaba despectivamente «la ramera francesa», hubiera alumbrado a un varón, posiblemente el curso de la historia hubiera sido diferente, pero el 7 de septiembre de 1533 dio a luz a Isabel, por lo que Enrique vio frustrados una vez más sus planes de tener un heredero. Dos años después, mandó al cadalso a su esposa, acusada de adulterio, traición y brujería. Este trágico final, así como la leyenda negra tejida alrededor de la figura de Ana Bolena, se extendió sobre la vida de Isabel como una sombra. A lo largo del reinado de su padre, pasó de ser su heredera a verse declarada por el propio Enrique como una bastarda, y a la muerte de este a quedar relegada al tercer puesto en la línea de sucesión al trono tras sus hermanos, el futuro rey Eduardo VI y María Tudor.
Aún adolescente, su futuro se redujo entonces a que le consiguieran un matrimonio de conveniencia a la altura de su categoría, pero un dramático suceso vino a traer nuevas sombras sobre su reputación. A la muerte de Enrique VIII, Isabel pasó al cuidado de su última esposa, Catalina Parr, una mujer culta, de espíritu noble, que medió entre el rey y sus hijas, Isabel y María Tudor, y consiguió que las volviera a legitimar. Pero cuando tenía catorce años, el segundo esposo de Catalina, Thomas Seymour, dio comienzo a un enconado acoso sexual sobre ella. Estos hechos, que desde una perspectiva actual no dejan lugar a dudas sobre hasta qué punto pudieron traumatizarla, fueron vistos en su tiempo como una prueba más de que Isabel era, pese a su juventud, digna hija de su madre: seductora, casquivana y, también, de naturaleza traidora.
Es posible que todos estos duros acontecimientos forjaran en ella esa gran inteligencia que la ayudó a sobrevivir a innumerables ataques, incluso al reinado de su hermana, María Tudor, tras la muerte de Eduardo VI. Fueron años oscuros para Isabel. La primera medida de María como gobernante fue restaurar el catolicismo en Inglaterra e iniciar una sangrienta persecución contra todos aquellos obispos protestantes que, según ella, habían acabado con la religión de su madre. Isabel, protestante de nacimiento, se convirtió en la esperanza de quienes no deseaban volver a estar bajo el dominio de Roma y del papa, pero también despertó los recelos de su hermana, quien posiblemente la consideraba una rival. María Tudor, una figura muy maltratada a lo largo de casi cinco siglos en los que ha perdurado el mito de Bloody Mary, merecería un capítulo aparte. Alcanza con decir que estas dos mujeres, Isabel y María, tenían historias de vida que tanto las enfrentaban como las asemejaban trágicamente: ambas sufrieron la humillación y el desprecio paterno, y ambas eran hijas de mujeres que, a su vez, fueron despreciadas y humilladas por su esposo.
No acaban aquí las semejanzas. Al subir al trono tras la muerte de María, Isabel, al igual que le había ocurrido a su hermana, tuvo que enfrentarse a todos aquellos que consideraban que el poder real ejercido por una mujer era una anomalía, cuando no una aberración. María contaba con el ejemplo de la poderosa Isabel I de Castilla, su abuela materna, pero en el caso de Isabel, cuando echaba la vista atrás, hallaba contados y funestos casos: la efímera Jane Grey, cuyo reinado había durado apenas nueve días, y su propia hermana. Quizá por ello, sumado a lo que había visto en su propia familia, Isabel comprendió que el matrimonio y la maternidad la llevarían inevitablemente a la disolución de su poder. En el siglo XVI, se consideraba que un soberano tenía dominio sobre el Estado, mientras que un esposo tenía dominio sobre su esposa. Un consorte habría implicado someterse a su control, cederle el mando, convertirse en una marioneta en manos de un hombre. Fue por eso por lo que, de una manera simbólica, decidió mantenerse, por y para su pueblo, «virgen», no en el sentido estricto del término, o al menos eso se cree, sino de un modo simbólico: virgen porque, así como las vírgenes elegían no casarse para consagrarse a Dios, ella eligió no hacerlo para consagrarse a Inglaterra.
Como soberana, Isabel comprendió que, por encima de todo, su país solo necesitaba una única cosa: paz. Al no haber sido educada como una heredera al trono, Isabel había podido captar la opinión de las doncellas y los criados, de los caballerizos y la plebe. Entendía que la gente de la calle, los comerciantes, los campesinos, estaban cansados de los conflictos religiosos, de las guerras contra Francia y Escocia que diezmaban la economía y a causa de las cuales pasaban hambre, pero que en nada les beneficiaban. Necesitaban tranquilidad y estabilidad política para poder prosperar, y eso fue lo que les dio. Con este fin, eligió como secretario de su Consejo Privado a un hombre de su total confianza, William Cecil, experto en finanzas y protestante convencido, que sería su mano derecha durante más de cuarenta años, hasta su muerte, y junto a él cimentó una reforma económica que fortaleció su moneda y restauró el protestantismo, buscando sobre todo, y desde el punto de vista político, erigir su poder como reina a salvo de la injerencia del papa de Roma dentro de su propio territorio y evitando también tener que devolver a los obispos católicos las propiedades que su padre, al iniciar la reforma protestante, había expropiado a la Iglesia. Isabel había sido educada en el protestantismo, pero por encima de la religión estaba, para ella, un agudo sentido práctico de la política y la economía, que aplicó durante todo su mandato.
En su tiempo, se la acusó de ser excesivamente temerosa, incluso demasiado prudente a la hora de embarcarse en guerras y conflictos. También de ser ambivalente, taimada incluso en sus respuestas en cuanto a alianzas con otras potencias y naciones. Se la ha juzgado con dureza en su papel en relación con el cautiverio, condena y posterior muerte de María Estuardo. Pero una vez más, y vistos todos estos acontecimientos con la perspectiva del tiempo, no cabe sino señalar que las decisiones que en cualquier monarca masculino habrían sido consideradas rasgos de fortaleza, templanza y coherencia, en ella han sido juzgadas en su época y por una parte de la historiografía posterior, con una perspectiva de una misoginia recalcitrante, hasta el punto de tacharla de caprichosa, envidiosa o celosa, cobarde o taimada, artera o, incluso, loca, déspota o cruel. El primer biógrafo de Isabel, William Camden, reconoció que se sentía «sorprendido por su sexo», lo cual significaba que le resultaba admirable que la reina hubiera triunfado pese a ser mujer, cuando en realidad fue al revés: fue por ser mujer que triunfó. Las vicisitudes, las pruebas y las amargas experiencias que tuvo que padecer por el hecho de haber nacido niña la dotaron de una fortaleza inquebrantable para abrirse paso en un mundo de hombres.
No obstante, suelen ofrecerse de ella visiones distorsionadas desde un punto de vista puramente masculino, que se centran en sus amores o en su renuncia al matrimonio, en su coquetería, en su frivolidad. Bien, otro de los grandes hallazgos de Isabel, tan cercana siempre al pueblo, fue darse cuenta de que la apariencia, el modo de mostrarse en retratos y en sus apariciones públicas, tenía un poder simbólico enorme para sus súbditos, la mayoría de los cuales eran iletrados. Fue así como creó la imaginería de sus retratos y de sus vestidos. Una imaginería, por cierto, que también usaban los monarcas varones y que nunca se les ha reprochado. Si ellos se presentaban en retratos y pinturas con armaduras para dar una imagen de fortaleza, o con túnicas para recordar a los dioses griegos, Isabel decidió usar sus vestidos, joyas y tocados para representar alegorías e imágenes con las que comunicarse con su pueblo. Así, le pedía a sus pintores que la representaran como amazona (la mujer guerrera) o la diosa Diana, perfiles míticos del poder de la mujer. No podía ser de otra forma. Aunque existían humanistas como Tomás Moro que creían en las virtudes de la inteligencia y la sensibilidad femeninas, otros consideraban una maldición que las mujeres tuvieran el poder en sus manos.
Pero Isabel languideció, envejeció y, del mismo modo que ella supo, con su habilidad e inteligencia política, manejar durante tantas décadas a la opinión pública a su favor, desde la Europa católica sus enemigos políticos también supieron ofrecer una imagen tergiversada de ella que ha perdurado durante siglos y ha llegado hasta hoy. Esa Isabel vieja y lasciva, envidiosa de la belleza de otras damas, ese adefesio ridículo, es fruto de toda esa propaganda interesada que no supo o no quiso ver que, al igual que sus pinturas, Isabel necesitaba a toda costa mantener su presencia majestuosa como la monarca divinamente investida que pretendía ser, y lo más importante: que por el hecho de ser mujer, y encima permanecer soltera, su cuerpo estuvo bajo escrutinio público durante todo su reinado. ¿Cómo no iba a controlar entonces obsesivamente su apariencia, su maquillaje y sus joyas, si eran un modo de hacer valer su propia autoridad?
No deja de ser triste e injusto que una de las mujeres más fuertes, inteligentes y valientes de la historia de Europa, que resistió contra viento y marea innumerables presiones contra su empeño de gobernar sola, sin un hombre a su lado, haya pasado a la historia con una imagen tan tergiversada de la gran reina que fue.
Hagámosle justicia.
1
MUJER EN UN MUNDO DE HOMBRES
Acababa de aprender una valiosa lección: si los hombres se empeñaban en hacer caer a una dama, su honor siempre se vería en entredicho solo por ser mujer.
A Isabel no le gustaba esperar, la exasperaba mantenerse al margen, quieta y callada, paciente como una perfecta dama inglesa mientras los acontecimientos transcurrían cada vez más incontenibles hasta precipitarse y arrollarlo todo a su paso.
Tenía diecinueve años y, pese a que en ese convulso mes de julio de 1553 ya era toda una mujer, no podía evitar sentirse como una chiquilla nerviosa e impaciente. Pero cómo no estarlo, si en ese momento su hermana María cabalgaba furibunda hacia Londres a la cabeza de un ejército de treinta mil hombres para reclamar su derecho a un trono que pretendían arrebatarle bajo el endeble argumento de que una mujer soltera no estaba capacitada para reinar.
Sus escasos consejeros no dejaban de repetirle que fuera prudente y que se abstuviera de intervenir. Aquella no era su guerra, le decían, y por más que le pudiera el deseo de actuar, de alzar su voz para defender el derecho de las mujeres Tudor a ascender al trono, ¿realmente era el momento de exponerse y tomar partido? En el fondo sabía que lo más sensato era permanecer a salvo entre las tranquilizadoras y ahora odiadas paredes del palacio de Hatfield, a treinta kilómetros de Londres, donde había crecido, un lugar elegido por su padre, el rey Enrique VIII, para mantener a sus hijos a salvo de epidemias como la peste o la gripe, que, con frecuencia, asolaban la capital.
Isabel había sido instalada en Hatfield pocos días después de su bautizo, aunque a veces la llevaban a Londres para exhibirla junto a su padre en acontecimientos señalados. Luego siempre regresaba a la campiña, a los hermosos jardines y al aire puro de aquel palacio, a salvo de las plagas y de la contaminación de las chimeneas de carbón, pero, también, del enrarecido ambiente de la corte, enturbiado por las intrigas y los oscuros nudos de alianzas, ambiciones y traiciones que se entretejían en torno a la imponente figura del rey.
Enrique VIII, alto, fuerte, de carácter tempestuoso y físico impresionante, era el centro de un mundo que orbitaba en torno a él, pero, curiosamente, había sido un segundón que por azares del destino se había convertido en señor de toda Inglaterra siendo un adolescente tras la muerte de su hermano mayor, Arturo.
Cuando Enrique ascendió al trono de su hermano muerto heredó mucho más que su corona: también a su viuda, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y destinataria de una considerable dote, que había sido esposa de su hermano durante solo veinte semanas. Para mantener las valiosas y estratégicas alianzas entre España e Inglaterra, Catalina había jurado oportunamente que dicho matrimonio no se había consumado y, gracias a ello, el 24 de junio de 1509 Enrique VIII fue proclamado rey y coronado junto con Catalina en una ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Él ni siquiera tenía dieciocho años, los cumpliría cuatro días después, y el pueblo lo adoró de inmediato: era bello, viril, atlético, cazador espectacular, brillante en las justas y amante de la música y de la poesía.
Según le decían todos, Isabel se parecía enormemente a él, con su cabello rojo tan brillante como su sonrisa, su don de gentes, su carisma y todo un futuro por delante. Ella no dudaba de quienes, con la mejor voluntad, trazaban esos paralelismos entre ambos, pero no podía dejar de preguntarse cómo ese Enrique había terminado por convertirse en el padre al que ella había conocido: despótico, voluble y tan cruelmente egoísta como para provocarle, cada vez que se miraba al espejo, un escalofrío de rechazo hacia su propio rostro al ver en él los rasgos de su progenitor, el hombre que tanto dolor les había causado a su madre y a ella misma. Isabel, pese a su juventud, no erraba: su padre había causado dolor a todas las mujeres que lo habían rodeado.
Su primera esposa, Catalina, una reina querida y respetada por el pueblo inglés, tuvo seis embarazos en nueve años, de los que solo prosperó una hija que vino al mundo en febrero de 1516 y recibió el nombre de María. Era ella, María, ahora con treinta y siete años, quien cabalgaba hacia Londres para luchar por su derecho al de pronto vacío trono de Inglaterra. Y si lo hacía, si apelaba a su legitimidad para reinar, era porque todos los hombres de la familia habían fallecido. En 1516, cuando María vino al mundo, Enrique no aceptó que pudiera sucederlo. ¿Cómo iba una mujer a heredar su trono, a llevar sus tropas a la batalla? Las mujeres estaban hechas para casarse. Qué ironía, pensó Isabel, y se preguntó qué habría dicho su padre al ver a María liderar un ejército de hombres para reclamar la corona en su nombre. Si lo pensaba bien, se daba cuenta de que buena parte de las desgracias de su vida, también de las de su hermana, se habían debido a la incapacidad del rey para conformarse con sus hijas. Enrique siempre había querido, necesitado, un varón.
Cuando, tras años de matrimonio, vio que Catalina no iba ya a dárselo, decidió buscar a otra que sí lo hiciera. Siempre había tenido amantes, entretenimientos para no «importunar con sus necesidades» a la reina durante sus embarazos, pero entonces pareció perder el interés por disimularlos ante ella y la corte y se encaprichó de Ana, hija de Tomás Bolena, un ambicioso diplomático con excelentes contactos en las cortes europeas. Ana, la madre de Isabel, fue la primera mujer con arrestos como para negarle sus favores al rey.
Isabel se estremeció solo con recordar su nombre. En realidad sabía muy poco de ella, los que la recordaban decían que no había sido excepcionalmente bella, pero sí muy atractiva. Poseía unos grandes y profundos ojos oscuros, larga melena negra y una piel olivácea que la hacía exótica frente a las demás nobles, tanto como su exquisita educación, que había tenido lugar en la corte francesa. Hacia 1526, cuando Enrique comenzó a cortejarla, ostentaba el cargo de doncella de honor de Catalina.
A su padre nunca le habían dicho que no, ¿cómo hacerlo si era el rey? Visto con la perspectiva del tiempo, reflexionó Isabel, Ana demostró un gran valor actuando como lo hizo: manejando su deseo, no negándose a sus pretensiones sino jugando al coqueteo, pidiendo muestras de fidelidad, exigiendo respeto y, sobre todo, garantías a cambio de su honra hasta el punto de que, finalmente, con tal de conseguirla, él dio el paso de anular su matrimonio con la «vieja» Catalina para poder casarse con ella, seguro de que, con su lozana juventud, le daría el varón que tanto necesitaba.
La corte no había dado crédito en su momento: ¿cómo podía el rey, tras dieciocho años de matrimonio, renegar de la piadosa Catalina? Fue así como dio comienzo la leyenda negra de Ana Bolena, a la que no eran pocos quienes la calificaban de prostituta del rey. A Isabel le dolían aquellos epítetos. Tal y como lo veía, su madre no había hecho más que desempeñar su papel en una partida en la que el único con poder real para mover las fichas era Enrique, un rey capaz de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos y que tarde o temprano acabaría por conseguirla, fuera como fuese. De hecho, dado que la Iglesia católica no terminaba de anular su matrimonio con Catalina, no pareció importarle romper con el papa Clemente VII, ni proclamarse él mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para que, obedeciendo sus órdenes, el arzobispo de Canterbury anulara su matrimonio en mayo de 1533, lo cual tuvo como consecuencia que su hija María, de diecisiete años, fuera declarada bastarda y desposeída del título de heredera.
Las prisas estaban justificadas: Ana había sabido que estaba embarazada en otoño de 1532 y ella y Enrique se habían casado en secreto el 25 de enero de 1533. Y hubo de esperar hasta el 1 de junio para que tuviera lugar su coronación como reina en una ceremonia fastuosa en la que ella, embarazada de casi siete meses, caminó desde la Torre de Londres hasta la catedral de Westminster ante la mirada de toda una multitud que la contempló bajo un silencio hosco, hostil. Para ellos, Ana era «la concubina», una afrancesada que había hechizado a un Enrique que, pese a todo, se mostraba exultante: todos sus astrólogos, doctores y expertos aseguraban que nacería un varón.
Pero el 7 de septiembre Ana Bolena dio a luz a una niña sana y fuerte, a la que, en honor de su abuela paterna, a la que Enrique había estado muy unido, llamaron Isabel.
A
Isabel pasó muchas, muchísimas noches de su infancia en Hatfield sin dormir, luchando contra una pregunta que jamás se atrevió a confesar a nadie: ¿había sido ella la responsable del funesto final de su madre? ¿Habrían sido las cosas diferentes para Ana si hubiera alumbrado a un varón?
En un primer momento, tras la decepción inicial, Enrique aseguró a quien quisiera escucharlo que estaba feliz con Isabel, sana y hermosa, con su mismo color de pelo rojizo y brillante. Además, Ana era joven y fuerte. Se amaban, proclamó. Tendrían más hijos.
Pero desde la perspectiva de sus diecinueve años, Isabel podía imaginar la desazón que, bajo su fingida seguridad, debió de corroer a Ana, esa madre añorada de la que no podía hablar en público, por quien no podía preguntar más que en susurros y a la que, por más que se esforzara, no conseguía recordar. Había sido una mujer inteligente y perspicaz, y sin duda comprendió que, al resistirse a acatar los deseos de Enrique, había cambiado las reglas del juego: hasta ese momento a nadie se le habría pasado por la cabeza que existiera otra opción que el sometimiento. Con su negativa doblegó la voluntad real e impuso sus propias condiciones, y, llevado por el deseo, el rey Enrique había roto con Catalina, también con la Iglesia católica… pero ella debía ofrecer algo a cambio además de su cuerpo: un varón, un heredero.
Porque para ese entonces, pensaba Isabel, era imposible que su madre no se hubiera percatado de la crueldad de Enrique. Si había sido capaz de desprenderse sin pena alguna de Catalina —la había exiliado al condado de Huntingdon— y de despojar de todo privilegio y de su título de princesa a su hija María, ¿qué no haría con ella y con su hijita si no conseguía complacerlo? Tampoco podía ignorar la hostilidad de la corte hacia ella. Era un odio invisible pero denso y afilado, opresivo. Había sido alentado sin pensar por el propio Enrique, empeñado en celebrar el 10 de septiembre, en Greenwich, un ostentoso bautizo para Isabel al que obligó a asistir a toda la nobleza.
Se trataba de un acto de reafirmación: quería que todos mostraran su sumisión ante él y su nueva heredera. Para mayor humillación, Ana había querido que Catalina regalara a la recién nacida la «mantilla muy rica y triunfal» traída de España años atrás para bautizar a María, el rey prefirió evitar esta humillación a su primera esposa, aunque su hija María tuvo que asistir a la ceremonia. ¿Cómo debió de sentirse su hermana, educada como la heredera al trono y ahora despojada de todos sus derechos por culpa de esa niñita pelirroja que entró en la iglesia de Greenwich bajo un palio portado por cuatro lores, envuelta en un ostentoso manto de terciopelo púrpura forrado de armiño?