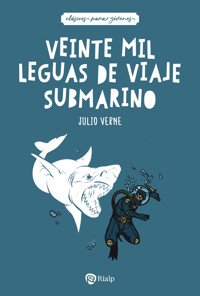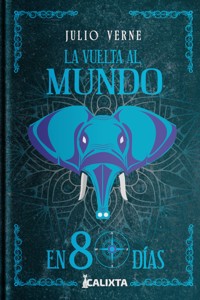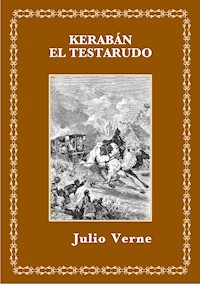Anotación
Agencia Thompson y Compañía es una novela poco conocida del autor francés que se corresponde a sus años de madurez. El relato de Julio Verne satiriza inicialmente el turismo británico como nueva actividad empresarial organizada en el último tercio del siglo XIX, pero lo que comienza como un retrato sarcástico desemboca en una novela de aventuras que tiene como fondo Canarias, Madeira y Azores y que, después de mostrarnos estampas y paisajes isleños, culmina con un naufragio.
Julio Verne
Agencia Thompson y Cia.
CAPÍTULO PRIMERO
AGUANTANDO EL CHAPARRÓN
Dejando vagar su mirada por los brumosos horizontes del ensueño, Roberto Morgand hacía más de cinco minutos que permanecía inmóvil frente a aquella larga pared completamente cubierta de anuncios y carteles, en una de las más tristes calles de Londres.
Llovía torrencialmente. El agua subía desde el arroyo e invadía la acera, minando la base del abstraído personaje cuya cabeza se hallaba asimismo gravemente amenazada.
La mano de éste, debido a su ensimismamiento, había dejado que el protector paraguas se deslizara con suavidad, y el agua de la lluvia caía directamente del sombrero al traje, convertido en esponja, antes de ir a confundirse con la que corría tumultuosamente por el arroyo.
No se daba cuenta Roberto Morgand de esta irregular disposición de las cosas, si tenía consciencia de la ducha helada que caía sobre sus hombros. En vano sus miradas se fijaban en las botas; tan grande era su preocupación, que no notaba cómo lentamente se transformaban en dos pequeños arrecifes, en los que rompían los húmedos embates del arroyo.
Toda su atención hallábase monopolizada por el misterioso trabajo a que entregábase su mano izquierda; sumergida en un bolsillo del pantalón, aquella mano agitada, sopesaba, dejaba y volvía a coger algunas monedas, que totalizaban un valor de 33 francos con 45 céntimos, tal como había podido asegurarse después de haberlas contado repetidas veces.
De nacionalidad francesa, habiendo ido a parar seis meses antes a Londres, después de penosa y súbita perturbación de su existencia, Roberto Morgand había perdido aquella misma mañana la plaza de preceptor que le permitiera subsistir hasta entonces. Después de haber comprobado de una manera harto rápida el estado de su economía, había salido de su domicilio, caminando sin rumbo, cruzando plazas y calles en busca de una idea, de un objetivo y así continuó hasta el instante en que le vemos detenido inconscientemente en aquel lugar.
Ante él surgía el terrible problema: ¿qué hacer, solo, sin amigos, en aquella vasta ciudad de Londres, con 33 francos y 45 céntimos por todo capital?
Tan difícil era el problema que aún no le había hallado solución. Y, no obstante, no parecía Roberto Morgand un hombre dispuesto a dejarse descorazonar fácilmente.
De tez blanca, su frente era despejada; sus largos y retorcidos bigotes separaban de una boca de afectuosa expresión una nariz enérgica modelada en suave curvatura; sus ojos, de un azul oscuro, denotaban una mirada bondadosa que sólo conocía un camino, el más corto.
El resto de su persona no desmentía de la nobleza de su rostro: anchas y elegantes espaldas, pecho robusto, miembros musculosos, extremidades finas y cuidadas, todo denunciaba al atleta hecho a la práctica de los deportes.
Al verle, no podía menos de exclamarse: «He ahí un bravo muchacho.»
Roberto había demostrado que no se dejaba desazonar por el brutal choque con el destino, pero el mejor y más firme caballero tiene el derecho de perder por un momento los estribos. Roberto, sirviéndonos de estos términos de equitación, había perdido los estribos y vacilado en la silla, y procuraba volver a recobrar aquéllos y afirmarse en ésta, incierto acerca del partido que hubiera de adoptar.
Habiéndose planteado por centésima vez el problema, levantó la vista al cielo, como si en él quisiera hallar la solución. Sólo entonces se apercibió de la lluvia torrencial, y descubrió que sus obsesionantes pensamientos le habían inmovilizado en medio de un charco de agua frente a aquella negra pared cubierta de carteles multicolores.
Uno de estos carteles, de tintas discretas, parecía reclamar especialmente su atención.
Maquinalmente púsose Roberto a recorrer con la vista aquel cartel, y una vez terminada su lectura, volvió a leerlo nuevamente, y hasta lo releyó por tercera vez, sin que a pesar de ello hubiera conseguido hacerse una clara idea de su contenido.
Sin embargo, una nueva lectura le produjo un sobresalto; una breve línea impresa al pie de la hoja despertó su interés.
He aquí lo que decía aquel cartel:
AGENCIA BAKER amp; C.°, LIMITED
69 - Newgate Street - 69
LONDRES
GRANDIOSA EXCURSIÓN
a los
TRES ARCHIPIÉLAGOS
AZORES- MADERA -CANARIAS
con el magnífico yate a vapor The Traveller
DE 2.500 TONELADAS Y 3.000 CABALLOS
Salida de Londres: el 10 de mayo, a las siete de la tarde
Regreso a Londres: el 14 de junio a mediodía
Los señores viajeros no tendrán que hacer ningún gasto
aparte del precio estipulado
GUÍAS Y CARRUAJES PARA EXCURSIONES
Estancia en tierra en hoteles de primera categoría
Precio del viaje comprendidos todos los gastos:
78 libras esterlinas
Para toda clase de informaciones dirigirse a las oficinas de la Agencia
Se desea un cicerone-intérprete
Roberto se acercó al cartel y aseguróse de haber leído correctamente. En efecto, sí, se buscaba, se requería un cicerone-intérprete.
En el acto y en su fuero interno resolvió que él seria aquel intérprete…, por supuesto, si la Agencia Baker and C.° le aceptaba.
¿No podía acontecer que su figura no pareciera a propósito…? Aparte de que la plaza podía estar ya ocupada.
No era inverosímil que ocurriera lo primero y en cuanto a lo segundo, el aspecto del cartel indicaba haber sido colocado aquella misma mañana, o, todo lo más, la víspera por la tarde. No había, pues, que perder tiempo. Un mes de tranquilidad, dándole la seguridad de hallar de nuevo su perdida moral; la perspectiva de ahorrar una buena cantidad -porque no dudaba que a bordo le mantendrían gratuitamente-, y, a mayor abundamiento, en agradable e interesante viaje, todo ello constituía algo que un capitalista como Roberto no podía despreciar.
Encaminóse, por tanto, hacia Newgate Street. Eran las once en punto cuando abrió la puerta del número 69.
El vestíbulo y los pasillos que recorrió precedido de un empleado, le produjeron una impresión favorable.
Tapices visiblemente desteñidos, colgaduras presentables, pero que habían perdido su frescura… Agencia seria, con toda seguridad; empresa que no había nacido la víspera.
Roberto fue introducido en un confortable despacho, en el que, tras una amplia mesa, un caballero se levantó para recibirle.
- ¿Mr. Baker? -preguntó Roberto.
- Mr. Baker se halla ausente, yo le sustituyo -respondió el caballero, al mismo tiempo que invitaba a Roberto a que tomara asiento.
- Caballero -dijo éste-, por el cartel en que anuncian su excursión he sabido que ustedes tienen necesidad de un intérprete; y he venido a solicitar esa plaza.
El subdirector examinó con atención a su visitante.
- ¿Qué idiomas domina usted? -le preguntó, tras un instante de silencio.
- El francés, el inglés, el español y el portugués.
- ¿Y., bien?
- Soy francés; por lo que hace al inglés… puede juzgar usted mismo… Lo mismo hablo el español y el portugués.
- Muy bien; pero, como es lógico, es preciso además hallarse muy bien informado acerca de los países que abarca nuestro itinerario. El intérprete debe al propio tiempo ser un cicerone.
Roberto vaciló un segundo.
- Así lo comprendo -respondió.
- Pasemos a la cuestión de honorarios -continuó el subdirector-. Nosotros ofrecemos en total trescientos francos por el viaje; manutención, alojamiento y gastos pagados.
- Perfectamente -declaró Roberto.
- En ese caso, si puede usted ofrecernos algunas referencias…
- Señor, sólo llevo muy poco tiempo en Londres. No obstante, he aquí una carta de Lord Murphy que les instruirá acerca de mí y les explicará a la vez la causa de hallarme sin empleo -respondió Roberto, al mismo tiempo que alargaba a su interlocutor la carta que había recibido aquella misma mañana.
La lectura fue detenida. Hombre eminentemente puntual y serio, el subdirector pesó una tras otra cada una de las frases, cada una de las palabras, como para extraerles todo el jugo. Sin embargo, la respuesta fue clara y terminante.
- ¿Cuál es su domicilio?
- Cannon Street, 25.
- Hablaré de usted a Mr. Baker -concluyó diciendo el subdirector, tomando nota de las señas-. Si los informes que voy a tomar concuerdan con lo expuesto por usted, puede considerarse ya como perteneciente a la agencia.
- ¿Entonces, señor, estamos de acuerdo? -insistió Roberto, satisfecho.
- De acuerdo -respondió el inglés, levantándose.
En vano intentó Roberto proferir algunas frases de agradecimiento. Apenas pudo bosquejar un saludo de despedida, cuando viose ya en la calle aturdido y lleno de sorpresa ante lo fácil y repentino de su buena fortuna.
CAPÍTULO II
UNA ADJUDICACIÓN VERDADERAMENTE PÚBLICA
L primer cuidado de Roberto al día siguiente, 26 de abril, por la mañana, fue el de encaminarse a ver de nuevo el cartel de que el día anterior se había servido la Providencia. Verdaderamente, debíale en justicia esta peregrinación.
Fácilmente dio con la calle, con la larga pared negra y el sitio exacto en que había aguantado el chaparrón; pero no le fue tan fácil descubrir nuevamente el cartel. A pesar de que formato no había cambiado, los colores eran completamente distintos. El fondo grisáceo habíase trocado en un azul rabioso, y las negras letras en un escarlata chillón. Sin duda lo había renovado la agencia Baker, al ocupar Roberto la plaza de intérprete y hacer por consiguiente innecesario el pie del anterior cartel. Quiso éste cerciorarse dirigiendo una rápida mirada al final de la hoja y no pudo menos que quedarse sorprendido. ¡En lugar de solicitar un intérprete, el cartel anunciaba que un cicerone-intérprete que dominaba todos los idiomas había sido agregado a la excursión!
- ¡Todos los idiomas! -exclamó Roberto-. ¡Pero yo no dije nada de eso!
Sin embargo, pronto halló la explicación del aparente contrasentido. Al alzar la vista, observó que la razón social que encabezaba el cuartel no era la agencia Baker.
Agencia Thompson and Co., leyó Roberto admirado, y comprendió que la nueva noticia relativa al intérprete no le concernía en lo más mínimo.
No tuvo que esforzarse mucho para descifrar el enigma, que, si por un instante al menos se había presentado ante él, era únicamente debido a que los colores chillones elegidos por aquel Thompson atraían las miradas de una manera irresistible, a expensas de los carteles que le rodeaban. Al lado del nuevo cartel, tocándolo, incluso, aparecía el anuncio de la agencia Baker.
- ¡Bueno! -díjose Roberto, releyendo el cartel-. Pero, ¿cómo no me percaté ayer de esto? Y el caso es que, si hay dos carteles, debe, por lo tanto, haber dos viajes.
Y, en efecto, así pudo constatarlo. Salvo la razón social, el nombre del navío y el del capitán, ambos carteles eran en todo semejantes el uno al otro. El magnífico yate a vapor TheSeamew remplazaba al magnífico yate a vapor The Traveller, y el bravo capitán Pip venía a suceder al bravo capitán Mathew; he ahí toda la diferencia. En cuanto al resto del texto, plagiábanse palabra por palabra.
Tratábase, por lo tanto, de dos viajes, organizados por dos compañías distintas.
«He ahí una cosa bien extraña», pensó Roberto, vagamente inquieto.
Y su inquietud vino en aumento cuando advirtió la diferencia de precios existente entre las dos ofertas. Al paso que la Agencia Baker and S.º exigía 78 libras esterlinas a sus pasajeros, la Agencia Thompson and C.º contentábase con sólo 76. Roberto, que empezaba a preocuparse ya de los intereses de sus patronos, preguntó si aquella pequeña diferencia no haría fracasar la proyectada excursión de la agencia Baker.
Dominábale de tal manera esta preocupación, que por la tarde volvió a pasar por delante de los carteles gemelos.
Lo que vio vino a tranquilizarle. Baker aceptaba la lucha.
Su discreto cartel había sido sustituido por uno nuevo más chillón si cabe que el de su contrincante. Referente al precio, rebasaba la oferta de su competidor al ofrecer por 75 libras el viaje a los tres archipiélagos.
Roberto se acostó algo más tranquilo, pero aún le inquietaba una posible contraoferta por parte de la casa Thompson.
A la mañana siguiente vio confirmados sus temores. Desde las ocho de la mañana una lira blanca había venido a partir en dos el cartel Thompson, y en aquella tira se leía:
Precio del recorrido, incluidos todos los gastos: 74 libras
No obstante, esta nueva rebaja era menos inquietante, toda vez que Baker había aceptado la lucha. Indudablemente que continuaría defendiéndose. Así pudo comprobarlo Roberto, que vigilaba los carteles anunciadores y vio como en el transcurso de aquel día las tiras blancas iban sucediéndose unas a otras.
A las diez y media la agencia Baker bajó el precio hasta 73 libras; a las doce y cuarto sólo reclamaba Thompson 72; a las dos menos veinte afirmaba Baker que una suma de 71 libras era, con mucho, suficiente, y a las tres en punto había declarado Thompson que su agencia tenía bastante con 70.
Fácil es imaginar la diversión que causó a los transeúntes esta pugna entre las dos agencias. La cual continuó sin interrupción durante el resto del día y terminó con la victoria momentánea de la agencia Baker, cuyas pretensiones no excedían ya de 67 libras.
Los periódicos de la mañana se ocuparon de estos incidentes, y los juzgaron de muy distinta manera. El Times, entre otros, vituperaba a la agencia Thompson por haber declarado aquella guerra propia de salvajes. El Pall MallGazette, por el contrario, seguido del Daily Chronicle, la aprobaba por entero: ¿no se beneficiaría al fin y al cabo el público con aquella rebaja de las tarifas, motivada por la competencia?
Comoquiera que fuese, semejante publicidad no dejaría de ser provechosa para aquella de las dos agencias que resultara vencedora, y así s^ evidenció en la mañana del 28. Los carteles se hallaron este día rodeados de grupos compactos, en los que se hacían los más arriesgados pronósticos y se gastaban bromas de todo género.
La lucha arreció. A la sazón no se dejaba pasar una hora entre las dos respuestas, y el espesor de las tiras superpuestas alcanzaba notables proporciones.
Al mediodía la agencia Baker pudo almorzar tranquila en la posición conquistada. El viaje entonces había llegado a ser posible, a su juicio, mediante un desembolso de 61 libras esterlinas.
- ¡Eh, oiga usted! -gritó un muchacho al empleado que había puesto la última tira-. Yo quiero un billete para cuando se haya llegado a una guinea. Tome usted nota de mis señas: 175, Whitechapel, Toby Laugehr… Esquire -añadió, hinchando los carrillos.
Una carcajada cortó la ocurrencia del muchacho. Y, sin embargo, no faltaban precedentes que autorizaran a contar con una semejante rebaja. ¿No constituiría, por ejemplo, un buen precedente la encarnizada guerra de los ferrocarriles americanos, el Lake-Shore y el Nickel-Plate, y, sobre todo, la competencia que se estableció entre los Trunk Lines, durante la cual llegaron las compañías a dar por un solo dólar, los 1.700 kilómetros que separan Nueva York de San Luis?
Si la agencia Baker había podido almorzar tranquila sobre sus posiciones, la agencia Thompson pudo dormir sobre las suyas; pero i a qué precio! A la sazón podía efectuar el viaje todo el que poseyese 56 libras esterlinas.
Cuando se puso en conocimiento del público este precio apenas si serian las cinco de la tarde. Baker tenía, pues, tiempo para contestar. No lo hizo, sin embargo. Sin duda se replegaba para asestar el golpe decisivo.
Esta fue al menos la impresión de Roberto que empezaba a apasionarse por la enconada pugna.
Los acontecimientos le dieron la razón. A la mañana siguiente hallóse ante los carteles en el momento en que el empleado de la agencia Baker pegaba una última tira de papel. La agencia Baker rebajaba de una sola vez seis libras esterlinas; el precio del viaje quedaba reducido a 50. ¿Podía Thompson, de una manera razonable, rebajar algún chelín más?
Transcurrió el día entero sin que la agencia Thompson diera señales de vida, y Roberto opinó que la batalla había sido ganada.
Sin embargo, grande fue su desilusión en la mañana del día 30. Durante la noche habían sido arrancados los carteles Thompson. Otros nuevos vinieron a remplazados, mucho más estridentes y chillones que los anteriores. Y sobre aquellos nuevos cartelones se podía leer en enormes caracteres;
Precio del viaje comprendidos todos los gastos: 40 libras esterlinas
Si Baker había abrigado la esperanza de asombrar a Thompson, éste había querido aplastar a Baker. ¡Y, en verdad, habíalo conseguido con creces!
¡Cuarenta libras por un viaje de treinta y siete días! Constituía esta cifra un mínimo que parecía imposible rebasar. Y este debió de ser el parecer de la agencia Baker, ya que dejó transcurrir el día entero sin responder al ataque.
Roberto, no obstante, abrigaba alguna esperanza. Creía en que alguna maniobra de última hora salvaría el prestigio de su agencia; pero una carta recibida aquella misma tarde disipó toda duda. Se le citaba para el día siguiente a las nueve de la mañana en la agencia Baker.
Se presentó con toda puntualidad y fue introducido rápidamente a presencia del subdirector.
- He recibido esta carta… -comenzó Roberto.
- ¡Perfectamente, perfectamente! -interrumpióle el subdirector, a quien no gustaban las palabras inútiles-. Queríamos solamente informar a usted que hemos renunciado al viaje a los tres archipiélagos.
- ¡Ah! -exclamó Roberto, admirado de la calma con que se le anunciaba esta noticia.
- Sí; y si usted ha visto alguno de los carteles…
- Los he visto -replicó Roberto.
- En ese caso comprenderá que nos es completamente imposible persistir en la pugna emprendida. Al precio de cuarenta libras esterlinas, el viaje tiene que resultar un fraude, un engaño para la agencia o para los viajeros o para ambos a la vez. Para atreverse a proponerlo en semejantes condiciones se necesita ser un farsante o un necio. ¡No hay término medio!
- ¿Y… la agencia Thompson? -insinuó Roberto.
- La agencia Thompson -afirmó el subdirector en un tono que no admitía réplica- está dirigida por un farsante o por un necio.
Roberto no pudo menos de sonreírse.
- Con todo -objetó-, ¿y vuestros viajeros?
- Se les ha devuelto por correo los depósitos efectuados, más una cantidad igual, a título de justa indemnización; y precisamente para concretar sobre el importe de la de usted es por lo que hube de rogarle que pasara hoy por aquí.
Pero Roberto no aceptó indemnización alguna. Otra cosa hubiera sido el que hubiese efectuado el trabajo; especular con las dificultades con que había tropezado la sociedad que le admitiera, era cosa que no entraba en sus principios.
- ¡ Muy bien! -dijo su interlocutor sin insistir nuevamente-. Por lo demás, puedo en cambio darle a usted un buen consejo.
- ¿Y es?
- Sencillamente, que se presente usted en la agencia Thompson para ocupar en ella la plaza a que aquí estaba destinado, y le autorizo para que se presente de nuestra parte.
- Demasiado tarde -replicó Roberto-; la plaza está ya cubierta.
- ¡Bah! ¿Ya? -interrogó el subdirector-. ¿Y cómo lo ha sabido usted?
- Por los carteles. La agencia Thompson ha llegado a anunciar que posee un intérprete con el que en manera alguna podría yo rivalizar.
- Entonces, ¿sólo es por los carteles…?
- En efecto, sólo por ellos.
- En ese caso -concluyó diciendo el subdirector, levantándose-, intente usted la prueba, créame,
Roberto se halló en la calle completamente desorientado. Acababa de perder aquella colocación apenas otorgada. Preso de la irresolución vagó al azar; pero la Providencia parecía velar por él, puesto que, sin advertirlo, se encontró delante de la agencia Thompson.
Con gesto mezcla de duda y de apatía empujó la puerta y se halló en un amplio vestíbulo, lujosamente amueblado. A un lado veíase un mostrador con diversas ventanillas, una sola de las cuales permanecía abierta y a través de la misma podía verse un empleado absorto en el trabajo. Un hombre se paseaba por el vestíbulo, leía un folleto, y se movía a grandes pasos. En la mano derecha tenía un lápiz y sus dedos ostentaban tres sortijas y en la izquierda, que sostenía un papel, ostentaba cuatro. De mediana estatura, más bien grueso, aquel personaje movíase con vivacidad, agitando una cadena de oro cuyos numerosos eslabones tintineaban sobre su abultado vientre. Doblábase a veces su cabeza sobre el papel, elevábase otras hacia el techo, como para buscar en él inspiración: sus gestos todos eran verdaderamente ampulosos.
Era sin disputa de esas personas siempre agitadas, siempre en movimiento, y para las cuales no es normal la existencia más que cuando se halla salpicada de continuo por emociones nuevas y que se suceden con rapidez, producidas por dificultades inextricables.
Lo más sorprendente, sin duda, era que fuese inglés. Al observar su buen aspecto, su color bastante moreno, sus bigotes de un negro de carbón, el aire general de su persona, continuamente en movimiento, hubiérase jurado que era uno de esos italianos que llevan siempre el «excelencia» en los labios. Los pormenores hubieran confirmado esta impresión del conjunto. Sus frecuentes carcajadas, lo remangado de su nariz, su frente oculta por la crespa y rizada cabellera… Todo indicaba en él una sutileza algo vulgar.
Al descubrir a Roberto, interrumpió el paseante su marcha y precipitóse a su encuentro, saludó con gran derroche de amabilidad y preguntó:
- ¿Tendríamos, caballero, el placer de poder serle útil en algo?
Roberto no tuvo tiempo de articular palabra. Aquel personaje prosiguió:
- ¿Trátase, sin duda, de nuestra excursión a los tres archipiélagos?
- En efecto -dijo Roberto-; pero…
De nuevo se vio interrumpido.
- ¡Magnífico viaje; viaje admirable, caballero! -exclamó su interlocutor-. Y viaje, yo me atrevo a afirmarlo, viaje que nosotros hemos reducido al último extremo de lo económico. Tome usted, caballero, tenga la bondad de mirar este mapa. Vea usted el recorrido que hay que efectuar. Pues bien: nosotros ofrecemos todo esto, ¿por cuánto? ¿Por doscientas libras? ¿Por ciento cincuenta? ¿Por cien…? No, señor, no; lo ofrecemos por la módica, por la insignificante, por la ridícula suma de cuarenta libras, en las que se incluyen los gastos. ¡Alimentación de primera clase; yate y camarotes confortables, carruajes y guías para excursiones, estancias en tierra en hoteles de primer orden…!
Vanamente intentó Roberto detener aquella perorata. Es como tratar de detener un expreso a todo vapor,
- Sí… Sí…; usted conoce todos esos pormenores por los carteles anunciadores. Entonces también sabrá usted la lucha que hemos tenido que sostener para conseguirlo. ¡ Lucha gloriosa, caballero; yo me atrevo a afirmarlo!
Durante horas hubiera podido continuar fluyendo así aquella elocuencia.
- ¿Mr. Thompson, por favor? -cortó impaciente Roberto, tratando de poner fin a aquel torrente de palabras.
- Yo mismo…, y estoy a sus órdenes.
- El motivo de mi visita, Mr. Thompson, es el de asegurarme de que efectivamente su agencia cuenta ya con un intérprete.
- ¡Cómo! -gritó estupefacto Thompson-. ¿Duda usted de ello? ¿Cree que sería posible un viaje semejante sin intérprete? Contamos, en efecto, con un intérprete, un admirable intérprete, que domina todos los idiomas, sin ninguna excepción.
- Entonces -dijo Roberto-, ruego dispense la molestia causada…
- ¿Cómo…? -preguntó Thompson, totalmente desconcertado.
- Mi deseo era el de solicitar ese empleo…; pero toda vez que la plaza se halla ocupada…
Después de haber pronunciado estas palabras, Roberto se dirigió hacia la puerta al mismo tiempo que saludaba cortésmente.
No llegó a atravesarla. Thompson se había precipitado tras él, al propio tiempo que decía:
- ¡Ah, ah, era para eso…! ¡Haberlo dicho antes…! ¡Diablos de hombre…! Veamos, veamos; sígame, por favor.
- ¿Para qué? -replicó Roberto.
- ¡Vamos, hombre; venga usted, venga!
Roberto se dejó conducir al primer piso, a un modesto despacho cuyo mobiliario contrastaba de un modo singular con el de la planta baja. Una mesa desprovista de su barniz por el uso y seis sillas de paja constituían todo el mueblaje de la estancia.
Thompson tomó asiento invitando a Roberto a hacer lo mismo con un amable gesto.
- Ahora que estamos solos -dijo aquél-, he de confesarle, sin tapujos, que no tenemos intérprete.
- Pero si aún no hace cinco minutos… -replicó Roberto.
- ¡Oh, oh! -contestó Thompson-. ¡Hace cinco minutos yo le tomaba por un cliente!
Y se echó a reír estrepitosamente, mientras Roberto, por su parte, no pudo menos que sonreírse.
Thompson continuó:
- La plaza está libre; pero antes de continuar le agradecería que diera algunas referencias.
- Creo que será suficiente -respondió Roberto- el hacerle saber que yo pertenecía a la agencia Baker no hace todavía una hora.
- ¿Viene usted de la casa Baker? -exclamó Thompson.
Roberto relató todo lo ocurrido.
Thompson estaba radiante; no cabía en sí de gozo. ¡Quitarle a la agencia rival hasta el propio intérprete… eso era el colmo! Y reía a carcajadas, se golpeaba las piernas, se levantaba, se sentaba, volvíase a levantar, mientras profería exclamaciones.
- ¡ Soberbio, extraordinario, magnífico, graciosísimo…!
Y, luego de calmarse, continuó:
- Desde el momento en que eso es así, el asunto está concluido, mi querido señor; pero dígame: ¿a qué se dedicaba usted antes de entrar en casa Baker?
- Era profesor de francés, mi lengua nativa.
- ¡Bien! -dijo Thompson con muestras de aprobación-. ¿Qué otros idiomas posee?
- ¡Caramba! -respondió Roberto riendo-. No los domino todos como su famoso intérprete. Pero además del inglés, según puede usted apreciar, poseo el español y el portugués.
- ¡ Magnífico! -exclamó Thompson, que sólo hablaba inglés, y aún no muy bien del todo.
- Si eso es suficiente, mejor -dijo Roberto.
Thompson tomó nuevamente la palabra.
- Hablemos ahora de los honorarios. ¿Sería indiscreto preguntar el sueldo ofrecido por la agencia Baker?
- Se me había asegurado unos honorarios de trescientos francos por el viaje, libres de todo gasto-respondió Roberto.
Thompson pareció de pronto distraído.
- Sí, sí -murmuró-, trescientos francos; no es demasiado, no.
Se alzó del asiento.
- No -dijo con energía-, no es demasiado, en efecto.
Volvió a sentarse y se abismó en la contemplación de una de sus sortijas.
- Con todo, para nosotros, que hemos llevado el coste del viaje a los últimos límites de lo económico, compréndalo; para nosotros ese sueldo sería tal vez un poco elevado.
- ¿Habrá, por consiguiente, de rebajarse algo? -preguntó Roberto.
- Sí… tal vez.. -suspiró Thompson-. Tal vez sería necesaria una rebaja… una pequeña rebaja. ¡Mi querido señor! -añadió con voz persuasiva-. Yo me remito a usted mismo. Usted ha asistido a la lucha a que esos condenados Baker nos han empujado…
- Bien, bien -interrumpió Roberto-, ¿de modo que…?
- De modo que nosotros hemos llegado a rebajar hasta un cincuenta por ciento sobre los precios estipulados al principio. ¿No es ello cierto, caballero? Por consiguiente, para poder mantener esta rebaja, preciso es que nuestros colaboradores nos ayuden, que sigan nuestro ejemplo…
- Y que reduzcan sus pretensiones en un cincuenta por ciento -concluyó Roberto, con evidentes muestras de disgusto.
A estas muestras de desagrado contestó Thompson con su desbordante elocuencia. Había que saber sacrificarse a los generales intereses. ¡Reducir a casi nada los viajes, tan costosos de ordinario! ¡Hacer accesibles a los humildes los placeres reservados otro tiempo a los privilegiados! ¡Qué diablo! Era una cuestión de humanidad, ante la cual no podía permanecer indiferente un corazón bien nacido.
Después de breve reflexión Roberto aceptó. Aun habiendo disminuido sus emolumentos, no por eso era menos agradable el viaje y dada su precaria situación no podía mostrarse excesivamente exigente. Sólo era de temer la posible competencia de otras agencias. Y entonces, ¿a qué extremo llegarían a descender los honorarios del cicerone-intérprete?
CAPÍTULO III
EN LA BRUMA
Afortunadamente, amaneció el 10 de mayo sin que los temores de Roberto se confirmaran.
Roberto embarcó de buena mañana para hallarse temprano en su puesto; pero, una vez a bordo, comprendió que se había excedido en su celo profesional. Ningún viajero habíase presentado aún.
Habiendo dejado su reducido equipaje en el camarote que se le había asignado, el 17, se dispuso a recorrer la nave.
Un hombre cubierto con una gorra galonada, el capitán Pip indudablemente, se paseaba de estribor a babor sobre el puente, mordiendo a la vez su bigote gris y un cigarro. Pequeño de estatura, las piernas torcidas, el aspecto rudo y simpático, era un acabado modelo del lupus maritimus, o, cuando menos, de una de las numerosas variedades de esta especie de la fauna humana.
En el puente dos marineros preparaban las jarcias para cuando fuera menester aparejar. Terminado este trabajo, descendió el capitán del puente y desapareció en su camarote. Pronto le imitó el segundo de a bordo, en tanto que la tripulación se deslizaba por la escotilla de proa. Sólo un teniente, el que había acogido a Roberto a su llegada, permaneció cerca del portalón. El silencio más absoluto reinaba a bordo del desierto navío.
Roberto, continuando su recorrido, observó la disposición de los diversos compartimentos del buque; en la proa la tripulación y la cocina, y debajo una cala para anclas, cadenas y cuerdas diversas; en el centro, las máquinas, hallándose la popa reservada para los pasajeros.
En el entrepuente, entre las máquinas y el coronamiento, se hallaban los camarotes en número de setenta, uno de ellos destinado a Roberto.
Debajo de los camarotes se encontraba la despensa. Encima, entre el puente propiamente dicho y el falso puente superior, llamado spardek, el salón-comedor, muy amplío y decorado con gran lujo. Una gran mesa, atravesada por el palo de mesana, lo ocupaba casi por completo.
Este salón recibía la luz por numerosas ventanas que daban al corredor que lo rodeaba, y terminaba en un pasillo, al que venían a parar las escaleras de los camarotes. La rama transversal de ese pasillo, en forma de cruz, daba de una a otra parte al corredor exterior. En cuanto a la rama longitudinal, antes de llegar al puente separaba varias estancias, teniendo a estribor el vasto camarote del capitán y a babor los más reducidos del segundo y del teniente. Una vez terminada su inspección, subió Roberto a cubierta en el momento que en un lejano reloj daban las cinco.
El aspecto del tiempo habíase modificado radicalmente. Una bruma amenazadora, aunque todavía ligera, oscurecía la atmósfera. Sobre el muelle los perfiles de las casas empezaban a difuminarse; los gestos y actitudes de la multitud de cargadores y operarios eran vagos e indecisos, y en el navío mismo los dos mástiles iban a perderse en inciertas alturas.
El silencio continuaba imperando en el buque; tan sólo la chimenea, lanzando un humo espeso y negro, daba indicios del trabajo que se realizaba en el interior.
Cansado de pasear por la cubierta, Roberto se sentó en un banco, en la parte anterior del spardek, y esperó. Al poco tiempo llegó Thompson a bordo. Dirigió una amistosa señal de bienvenida a Roberto y comenzó a dar grandes pasos, lanzando continuamente inquietas miradas al cielo.
En efecto, la bruma se espesaba cada vez más, hasta el punto de hacer dudosa la partida. A la sazón no se descubrían ya los tinglados de los muelles. Por el lado del agua, los mástiles de los buques más próximos trazaban sobre la niebla líneas indecisas, y las aguas del Támesis se deslizaban silenciosas e invisibles, veladas por grisáceos vapores. El ambiente iba impregnándose de humedad.
Pronto advirtió Roberto que estaba mojado, a tal extremo que se proveyó de un impermeable y continuó en su puesto de observación.
Hacia las seis, cuatro camareros hicieron su aparición, saliendo cual vagas formas del pasillo central; detuviéronse delante de la cámara del segundo y aguardaron la llegada de todos aquellos a quienes debían atender.
A las seis y media se presentó el primer inscrito. Así al menos lo creyó Roberto al ver a Thompson lanzarse y desaparecer, súbitamente escamoteado por la niebla. Agitáronse en seguida los camarotes. Alzóse un ruido de voces, y algunas formas vagas pasaron al pie del spardek.
Como si aquello hubiera sido una señal, empezaron a llegar numerosos pasajeros, y Thompson realizó continuos viajes desde el portalón a los pasillos de los camarotes. No era fácil distinguir a los recién llegados. ¿Eran hombres, mujeres, niños? Pasaban, desaparecían, semejando inciertos fantasmas cuyas fisonomías no podía Roberto descubrir.
Pero ¿debería él mismo hallarse al lado de Thompson en aquellos momentos, prestarle su ayuda y dar, desde ese momento, principio a su misión de intérprete? No se encontraba con valor suficiente para ello. Súbitamente habíale invadido una indefinible tristeza y un profundo malestar. No se habría podido decir cuál era la causa. Sin duda era aquella bruma densa y fría que le atenazaba. Y continuaba inmóvil, perdido en su soledad, al paso que desde el puente, desde los muelles, desde toda la ciudad llegaba hasta él, como en un ensueño, el incesante movimiento, la agitación continua de la vida universal, de la vida de seres invisibles, con los cuales no tenía entonces, ni tendría jamás, nada de común.
El buque, no obstante, había despertado. Las luces del salón irradiaban en la niebla. El puente se llenaba de ruido. Algunas personas preguntaban por su camarote, y no se las veía; apenas si lograban distinguirse los marineros que cruzaban de un lado a otro.
A las siete alguien pidió gritando un grog. Instantes después, y en un momento de silencio, se oyó claramente en el spardek una voz seca y altiva:
- ¡Creo, no obstante, haberos rogado que me prestaseis atención!
Roberto se inclinó. Una sombra larga y estrecha, y en pos de ella otras dos, apenas visibles, dos mujeres tal vez.
En aquel momento se hizo un claro en la bruma. Roberto no pudo con toda certeza reconocer a tres mujeres y un hombre, avanzando rápidos, con la escolta de Thompson y cuatro marineros cargados de bultos y equipajes.
Pronto fueron absorbidos otra vez por la bruma.
La mitad del cuerpo fuera de la barandilla, Roberto permanecía con los ojos muy abiertos y fijos en aquella sombra. ¡ Nadie, ni una sola de aquellas personas para la que él fuera y significara alguna cosa!
Y mañana, ¿qué sería él para todas aquellas gentes? Una especie de factótum; uno de tantos que ajusta y estipula el precio con el cochero y no paga el carruaje; uno que retiene la habitación y no la ocupa; uno que discute con el dueño del hotel y entabla reclamaciones por las comidas de otros.
En aquellos momentos lamentó amargamente su decisión, mientras le invadía nuevamente una gran pesadumbre.
Se avecinaba la noche, oscureciendo aún más el ambiente ya de por sí oscuro debido a la niebla. Las luces de posición de los buques anclados permanecían invisibles; invisibles también las luces del puerto de Londres.
De repente se oyó en la sombra una voz:
- ¡Abel!
Una segunda llamó a su vez, y otras dos repitieron sucesivamente:
- ¡Abel…! ¡Abel…! ¡Abel!
Siguió un murmullo. Las cuatro voces se unieron en exclamaciones de angustia, en gritos de ansiedad.
Un hombre grueso pasó corriendo, rozando a Roberto. El hombre gritaba siempre;
- ¡Abel…! ¡Abel!
Y el tono desolado era al propio tiempo tan cómico que Roberto no pudo contener una sonrisa.
Por lo demás todo llegó a calmarse. Un grito de muchacho, dos sollozos convulsivos y la voz del hombre gordo, que gritó:
- ¡Helo aquí, helo aquí…!; ya lo tengo…
Comenzó de nuevo, aunque atenuado, el ir y venir confuso y general; la ola de viajeros comienza a calmarse… Ya cesa del todo. El último, Thompson, apareció un momento a la luz del pasillo para desaparecer en el acto tras la puerta del salón. Roberto continuaba en su puesto; nadie le buscaba, nadie preguntaba por él, nadie se ocupaba de él.
A las siete y media los marineros subieron a las primeras escalas de la gavia en el palo mayor; se habían fijado ya las luces de posición, verde a estribor y rojo a babor. Todo se hallaba listo para la partida, si la bruma al persistir no la hacía del todo imposible.
Afortunadamente, a las ocho menos diez minutos una fuerte brisa sopló en cortas ráfagas. La niebla se condensó; una lluvia fina y helada disolvió la bruma; en un instante la atmósfera se volvió diáfana; surgieron las luces de posición, tenues, pero visibles.
No tardó en subir al puente el capitán Pip. Su voz potente se destacó en la noche silenciosa:
- ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Preparados para la maniobra!
Se oyó el característico ruido de muchos pies agitándose rápidamente. Los marineros corrían hacia sus puestos. Dos de ellos fueron a colocarse casi debajo de Roberto, prontos a largar, a la primera señal, una amarra que allí estaba sujeta. Nuevamente resonó la voz del capitán:
- ¿Lista la máquina?
Una sacudida hizo retemblar la nave, la hélice entró en movimiento; luego llegó una respuesta, respuesta sorda, lejana:
- ¡Dispuesta!
- ¡Larguen estribor de proa! -gritó nuevamente el capitán.
- ¡Larguen estribor de proa! -repitió, invisible, el segundo, en su puesto en las serviolas.
Una cuerda batió el agua con gran ruido. El capitán gritó:
- ¡Atrás, una vuelta!
- ¡Atrás, una vuelta! -se contestó desde las máquinas.
- ¡Larguen estribor a popa…! ¡Avante!
La nave experimentó una sacudida. La máquina aumentó sus revoluciones.
Pero pronto se detuvo, y el bote rozó las bordas después de haber largado los cabos de las amarras que quedaban en tierra.
En seguida se reanudó la marcha.
- ¡Icen el bote! -ordenó el segundo.
Un ruido confuso de poleas se extendió por el puente al mismo tiempo que los ecos de una canción, con la cual armonizaban sus esfuerzos los marineros:
Il a deux fi-ill'; rien n'est plus beau!
Goth by falloe! Goth boy falloe!
Il a deux fi-ill'; rien n'est plus beau!
Hurra! pour Mexico-o-o-o!
- ¡Un poco más de prisa! -dijo el capitán.
Pronto se pasaron los últimos buques anclados en la ribera. El camino estaba ya libre.
- ¡Avante, a toda presión! -gritó el capitán.
- ¡Avante, a toda presión! -repitió el eco de las profundidades.
La hélice batió el agua turbulentamente; el buque se deslizó dejando atrás una estela de ondas espumosas; se había iniciado la travesía.
Roberto apoyó entonces la cabeza sobre su brazo extendido. La lluvia continuaba cayendo, pero él no le prestaba atención perdido en los recuerdos que acudían a su mente.
Revivía todo el pasado. Su madre, apenas entrevista; el colegio donde tan dichoso fuera; su padre, tan bondadoso. Después, la catástrofe que tan hondamente había perturbado su existencia… ¿Quién hubiera podido vaticinarle en otro tiempo, que un día se vería solo, sin recursos, sin amigos, transformado en intérprete, saliendo para un viaje cuyos resultados tal vez presagiaba aquella lúgubre partida en medio de la bruma, bajo aquella lluvia helada?
Un gran tumulto le hizo volver en sí y erguirse rápidamente. Se oían gritos, voces, juramentos… Resonaron recias pisadas sobre el puente…; luego se oyó un desagradable frotamiento de hierro contra hierro… y una masa enorme apareció a babor para perderse velozmente en la noche.
Por las ventanas asomaron caras asustadas; los pasajeros aterrados invadieron el puente; pero la voz del capitán se alzó tranquilizadora. Aquello había sido un simple incidente; no había ocurrido nada.
«Por esta vez», díjose Roberto, subiendo de nuevo al spardek, mientras el puente volvía a quedarse desierto.
El tiempo se modificó nuevamente. Cesó la lluvia; disipóse la niebla; surgieron las constelaciones del firmamento e incluso llegaron a hacerse perceptibles las bajas orillas del río.
Roberto consultó su reloj. Eran las nueve y cuarto.
Hacía tiempo que se habían perdido en la lontananza las luces de Greenwich; por babor, todavía eran visibles las de Woolwich, en el horizonte asomaban las de Stonemess, que pronto fueron dejadas atrás, cediendo el puesto al faro de Broadness. A las diez se pasó frente al faro de Tilburness, y veinte minutos después se dobló la punta Coalhouse.
Roberto se percató entonces de que no estaba solo en el spardek; a pesar de la oscuridad se distinguía el pequeño resplandor de un cigarrillo a unos diez pasos de él. Indiferente, continuó su paseo, y luego maquinalmente se acercó a la claraboya iluminada del gran salón.
Todo ruido habíase extinguido en el interior. Los viajeros habían marchado en busca de sus respectivos camarotes. El gran salón estaba vacío.
Tan sólo una pasajera, medio acostada sobre un diván, leía atentamente. Roberto pudo examinarla a su sabor a través de la claraboya; observó sus rasgos delicados, sus blondos cabellos, sus ojos negros. Era fina, delgada y esbelta, el pie menudo salía de una falda elegante. Con razón, pues, juzgó encantadora a aquella pasajera, y durante algunos instantes no cesó de contemplarla absorto.
Pero el pasajero que fumaba en el spardek hizo un movimiento, tosió, pisó con fuerza. Roberto, avergonzado de su indiscreción, se alejó de la claraboya.
Continuaban desfilando las luces. A lo lejos oscilaban en la sombra los faros del Nove y del Great-Nove, centinelas perdidos del océano.
Roberto decidió retirarse a descansar. Descendió por la escalera de los camarotes y se encontró en los pasillos; caminaba maquinalmente absorto en sus últimas impresiones.
¿En qué soñaba? ¿Proseguía el triste y desconsolador monólogo de poco antes? ¿No pensaba más bien en el gracioso cuadro que acababa de admirar? ¡Pasan, con frecuencia, tan de prisa las tristezas de un hombre de veintiocho años!
Cuando puso la mano sobre la puerta de su camarote, volvió a la realidad. Entonces pudo advertir que no estaba solo.
Otras dos puertas se abrían al mismo tiempo. En el camarote vecino del suyo entraba una mujer, y un pasajero en el siguiente. Los dos viajeros cambiaron un saludo familiar; volvióse después la vecina de Roberto, lanzándole una rápida mirada curiosa, y antes de que hubiera desaparecido reconoció Roberto a la agraciada joven del gran salón.
A su vez empujó la puerta.
Al cerrarla, el barco se alzó gimiendo, cayendo después en un lago de espuma, y al tiempo de llegar la primera ola silbó en el puente al primer aliento del mar.
CAPÍTULO IV
PRIMER CONTACTO
Al amanecer del día siguiente no se divisaba ya la costa. El tiempo era magnífico y el Seamew se balanceaba alegremente, cortando las olas que empujaba contra él una fresca brisa que soplaba del Noroeste.
Cuando el timonel señaló el cuarto de las seis, el capitán Pip abandonó el puente, donde había permanecido durante toda la noche, y entregó el mando a su segundo.
-Proa al Oeste, Mr. Flyship -dijo.
-Bien, capitán -respondió el segundo mientras ordenaba al propio tiempo a la marinería que procediera a la limpieza de! puente.
El capitán no penetró directamente en su cámara, sino que antes inició un recorrido por todo el buque, paseando por todas partes su mirada tranquila y segura.
Llegó hasta la proa, e inclinándose, miró al navío cortar las olas; volvió hacia popa, examinándolo todo detenidamente; desde allí se dirigió hacia las máquinas, y con gran cuidado estuvo escuchando el ruido de las bielas y los pistones.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!