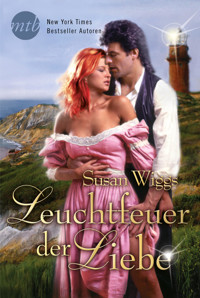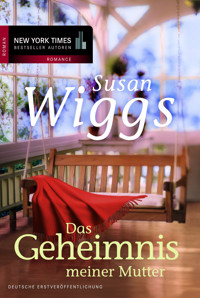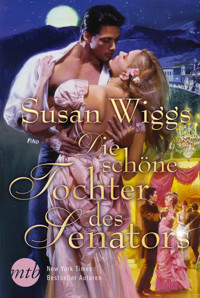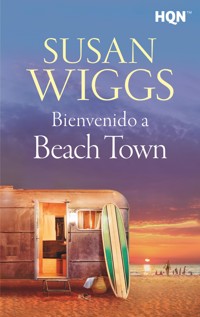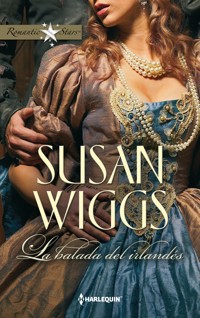
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Pippa de Lacey, huérfana y luchadora, se ganaba la vida en las calles de Londres gracias a su ingenio y a su talento como comediante. Metida en un buen lío por culpa de su afilada lengua, hubo de encomendarse a la clemencia del caudillo irlandés Aidan O Donoghue. Éste vio en Pippa un entretenimiento mientras esperaba audiencia con la reina Isabel, en cuyas manos descansaba el destino de su pueblo. Divertido al principio, iba a acabar obsesionado con la audaz y traviesa vagabunda a la que acogió bajo su protección. Su extraña alianza, precipitada e impetuosa, rebosaba deseo y encerraba la promesa irresistible de una vida que ambos deseaban desde siempre y que nunca habían creído poder conseguir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Susan Wiggs
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
La balada del irlandés, n.º 83 - febrero 2014
Título original: At the Queen’s Summons
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Publicado en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Romantic Stars y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4140-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Dedicado con cariño a mi amiga,
colega y mentora
Betty Traylor Gyenes
Agradecimientos
Gracias en particular a:
Barbara Dawson Smith, Betty Traylor Gyenes y Joyce Bell por todas esas generosas horas de crítica y apoyo.
A los muchos miembros de GEnie® Romance Exchange, un foro digital de estudiosas, locas, soñadoras y sabias mujeres.
Al Bord Failte del condado de Kerry, Irlanda.
Y a la sublime Trish Jensen por su vista de águila a la hora de corregir pruebas.
Primera parte
Ahora esta corona de oro es como un pozo profundo
que posee dos cubos que se llenan por turnos,
el más vacío siempre bailando en el aire,
el otro abajo, oculto y lleno de agua.
El cubo de abajo, repleto de lágrimas, soy yo,
bebiendo mis penas mientras tú subes en alto.
WILLIAM SHAKESPEARE
Ricardo II, acto IV, escena 1ª, 184
De los Anales de Innisfallen
Conforme a una antigua y honorable tradición, yo, Revelin de Innisfallen, tomo la pluma para relatar las nobles y valerosas aventuras del clan O Donoghue. Esta tarea ya la acometió mi tío, y su tío antes que él, y así desde tiempo inmemorial.
Canónigos somos de la muy sagrada orden de San Agustín y por la gracia de Dios tenemos nuestro hogar en una isla lacustre poblada de hayas y llamada de Innisfallen.
Quienes me precedieron llenaron estas páginas con historias de héroe fabulosos, terribles batallas, robos de ganado y peligrosas aventuras. Ahora, el papel de Mór O Donoghue ha recaído en Aidan, cuyas hazañas tengo el deber de relatar.
Pero (y disculpe el Rey de los Cielos la torpeza de mi pluma) no sé por dónde empezar. Porque Aidan O Donoghue no se parece a ningún hombre que yo haya conocido, ni nunca se ha enfrentado un jefe a tal desafío.
El Mór O Donoghue, conocido por los ingleses como lord Castleross, ha sido llamado a Londres por la reina que se arroga el derecho a gobernarnos. Me pregunto con impío y vergonzoso regocijo si, tras posar sus ojos en Aidan O Donoghue y su séquito, Su Británica Majestad no llegará a arrepentirse de haberlos llamado a su presencia.
Revelin de Innisfallen
Uno
–¿Cuántos nobles hacen falta para encender una vela? –preguntó una voz risueña.
Aidan O Donoghue levantó una mano para detener a su escolta. Aquella voz de acento inglés había despertado su curiosidad. En la atestada calle de Londres que se extendía tras él, su guardia personal, formada por un centenar de irlandeses, detuvo al instante su briosa marcha.
–¿Cuántos? –gritó alguien.
–¡Tres! –respondió otra voz desde el centro del cementerio de Saint Paul.
Aidan picó a su caballo y se dirigió hacia la zona que rodeaba la enorme iglesia. Un mar de libreros, mendigos, estafadores, mercaderes y truhanes se agitaba a su alrededor. Veía ya a quien había hablado: un pequeño relámpago de energía en la escalinata de la iglesia.
–Uno para llamar a un criado –continuó la muchacha, embriagada y burlona–, otro para darle una paliza, otro para encender la vela chapuceramente y otro para echar la culpa a los franceses.
Quienes la escuchaban rompieron a reír a carcajadas. Luego un hombre gritó:
–¡Eso son cuatro, moza!
Aidan flexionó las piernas para erguirse sobre los estribos. Estribos. Hasta hacía quince días, nunca había usado aquel artilugio, ni tampoco el bocado curvo. Quizá, después de todo, aquella visita a Inglaterra sirviera de algo. Podía prescindir, sin embargo, de los vistosos jaeces en los que tanto había insistido lord Lumley. En Irlanda, los caballos eran caballos, no muñecos vestidos de satén y plumas.
Alzado sobre los estribos, echó otro vistazo a la muchacha: un sombrero chafado sobre el pelo grasiento, una cara sucia y risueña, ropas hechas harapos.
–Bueno –contestó ella–, yo no he dicho que sepa contar, como no sean las monedas que me lancéis.
Un hombre de semblante astuto, vestido con calzas ceñidas, se reunió con ella en la escalinata.
–Y bien que ahorro mi dinero para comprar lo que me entretiene –enlazó descaradamente a la muchacha con un brazo y la apretó contra sí.
Ella se llevó las manos a las mejillas en un gesto de burlona sorpresa.
–¡Señor! ¡Vuestra coquilla halaga mi vanidad!
El tintineo de las monedas acompasó un nuevo estallido de risas. Cerca de la muchacha, un hombre grueso sostenía en alto tres antorchas encendidas.
–Seis peniques a que no podéis lanzarlas las tres a la vez.
–Nueve peniques a que sí, tan seguro como que la reina Isabel sienta su blanco trasero en el trono –vociferó la chica y, asiendo hábilmente las antorchas, comenzó a hacer malabarismos con ellas.
Aidan acercó un poco más su caballo. La enorme yegua florentina, a la que había puesto por nombre Grania, se granjeó unas cuantas miradas de fastidio y un par de maldiciones de quienes tuvieron que apartarse para dejarle paso, pero nadie desafió a Aidan. Aunque los londinenses no sabían que era el Mór O Donoghue, señor de Ross Castle, parecían intuir que no convenía enemistarse con su caballo, ni con él. Quizá fuera por la prodigiosa envergadura del caballo; o quizá por el azul frío y amenazador de los ojos del jinete. Pero lo más probable era que se debiera a la espada desnuda que colgaba de su muslo.
Dejó que su enorme séquito pululara fuera del cementerio y pasara el rato intimidando a los londinenses. Cuando se acercó, la muchacha estaba lanzando al aire las antorchas. Las llamas formaban un torbellino que enmarcaba su cara sonriente y manchada de hollín.
Era una moza extraña. Parecía estar hecha de sobras: ojos grandes y boca ancha, nariz chata y pelo de punta, más propio de un chico. Llevaba una camisa sin corpiño, pantalones de tartán caídos y unas botas tan viejas que podían ser reliquias del siglo anterior.
Sin embargo, el Todopoderoso, en virtud de algún capricho, la había dotado de las manos más diestras y refinadas que Aidan había visto nunca. Las antorchas giraban y giraban, y cuando la muchacha pidió otra, ésta se sumó a la rueda sin dificultad. La muchacha se las pasaba de mano en mano, cada vez más aprisa. Entonces, el barrigón le lanzó una reluciente manzana roja.
Ella se rió y dijo:
–Eh, Dove, ¿no temes que te tiente?
Su compañero soltó una risotada.
–Pippa, pequeña, a mí me gustan las muchachas hechas de algo más que de ternilla y descaro.
Ella no se ofendió, y mientras Aidan pronunciaba para sí su extraño nombre, alguien arrojó un pescado a la rueda.
Aidan dio un respingo, pero aquella muchacha llamada Pippa aceptó el desafío sin inmutarse.
–Parece que he pescado a uno de tus parientes, Mort –le dijo al hombre que le había lanzado el pez.
El gentío rugió, entusiasmado. Unos cuantos caballeros arrojaron monedas a los escalones. A pesar de que llevaba dos semanas en Londres, Aidan seguía sin entender a los ingleses. Lo mismo les daba arrojar monedas a una malabarista callejera, que verla colgada por vagabunda.
Sintió que algo le rozaba la pierna y miró hacia abajo. Una prostituta de aspecto soñoliento deslizaba los dedos hacia el puñal de mango de asta guardado en lo lato de su bota.
Con una sonrisa desdeñosa, Aidan le apartó la mano.
–Ahí no encontraréis más que infortunios, señora.
Ella replegó los labios en una mueca de desprecio. La sífilis empezaba a pudrir sus encías.
–Irlandés –dijo, retrocediendo–. Casto como un cura, ¿eh?
Antes de que Aidan pudiera responder, un agudo maullido desgarró el aire y la yegua aguzó las orejas. Aidan vio que un gato volaba por el aire, hacia Pippa.
–¡A ver qué haces con eso! –gritó un hombre, bramando de risa.
–¡Jesús! –exclamó ella. Sus manos parecían moverse por voluntad propia, haciendo girar los objetos mientras ella intentaba esquivar el gato volador. Pero logró asirlo y pasárselo de una mano a otra antes de que el animalillo asustado saltara sobre su cabeza y se quedara allí, con las uñas clavadas en su astroso sombrero.
El sombrero se deslizó sobre los ojos de la malabarista, cegándola.
Las antorchas, la manzana y el pescado cayeron al suelo con estrépito. Un hombre flaco al que llamaban Mort apagó las llamas a pisotones. Dove, el gordo, intentó ayudar, pero pisó el pescado y resbaló, y al agitar los brazos carnosos sus mangas se desgarraron. Justo cuando perdió el equilibrio, uno de sus puños golpeó a un espectador que inmediatamente se lanzó a la refriega. Otros se unieron a la pelea entre gritos de júbilo. A Aidan le costó impedir que la yegua se encabritara.
Todavía cegada por el gato, la muchacha cayó hacia delante con los brazos estirados. Se agarró al extremo del carro de un librero. El gato y el sombrero cayeron a una, y el felino enloquecido trepó por un montón de volúmenes, arrojándolos al barro del cementerio.
–¡Imbécil! –chilló el librero, y se abalanzó hacia Pippa.
Dove estaba luchando contra varios contrincantes. Con un húmedo «zas», atizó a uno en la cara con el pez.
Pippa asió el borde del carro y lo levantó. El resto de los libros resbalaron y cayeron sobre el librero, lanzándolo al suelo.
–¿Dónde están mis nueve peniques? –preguntó mientras escudriñaba los escalones. La gente estaba demasiado atareada peleándose para responder. Pippa recogió un penique perdido y se lo guardó en la voluminosa bolsa que llevaba atada a la cintura con una soga. Luego huyó hacia Saint Paul’s Cross, un monumento muy alto rodeado por una glorieta abierta. El librero la siguió, y ahora tenía una aliada: su esposa, una señora formidable, con brazos como jamones.
–¡Vuelve aquí, mona del diablo! –bramaba la esposa–. ¡Este día será el último para ti!
Dove estaba disfrutando de la pelea. Tenía a su contrincante agarrado por el cuello y estaba jugando con su nariz: la abofeteaba de un lado y de otro mientras se reía.
Con idéntica alegría, Mort, su compinche, se las veía con la furcia que un rato antes se había acercado a Aidan.
Pippa corría alrededor de la cruz, perseguida por el librero y su esposa.
Otros espectadores se unieron a la refriega. El caballo retrocedió, con los ojos desorbitados por el miedo. Aidan le susurró algo y le acarició el cuello, pero no abandonó la plaza. Se quedó mirando la pelea y pensó, por enésima vez desde su llegada, que Londres era un lugar extraño, apestoso y fascinante. Por un momento olvidó por qué estaba allí. Se convirtió en un espectador, y concentró toda su atención en las travesuras de Pippa y sus compañeros.
Así pues, aquello era Saint Paul, el palpitante corazón de la ciudad. Más bien un lugar de reunión que un templo en el que se rindiera culto a Dios, lo cual no sorprendió a Aidan. Los ingleses eran un pueblo que se agarraba débilmente a una fe anémica; los reformadores, en su odio a Roma, habían despojado a la iglesia de pasión y boato.
El campanario, derruido hacía tiempo y nunca reparado, daba sombra a una panoplia de mendigos y mercaderes, de jugadores y ladrones, de rameras y rufianes. Al otro lado de la plaza había un caballero y un alguacil de librea. Aguijados por los chillidos de la mujer del librero, se acercaron de mala gana. El librero había acorralado a Pippa en el escalón de arriba.
–¡Mort! –gritó ella–. ¡Dove! ¡Ayudadme! –sus compañeros desaparecieron al instante entre el gentío–. ¡Canallas! –les gritó–. ¡Que os zurzan a los dos!
El librero se abalanzó hacia ella. Pippa se agachó y recogió el pescado, apuntó y se lo arrojó al librero.
Él agachó la cabeza. El pescado golpeó en la cara al caballero que se acercaba y, dejando escamas y babilla a su paso, resbaló por su jubón de brocado y fue a caer sobre sus zapatos de terciopelo.
Pippa se quedó paralizada, mirando con horror al caballero.
–¡Uy! –dijo.
–Sí, uy –él le clavó una mirada feroz y llena de reproche. Sin parpadear siquiera, hizo una seña al alguacil–. Señor –dijo.
–¿Sí, milord?
–Arrestad a este... roedor.
Pippa dio un paso atrás, rezando por que el camino estuviera despejado y pudiera huir. Pero chocó de espaldas con la mole de la esposa del librero.
–Uy –repitió. Sus esperanzas se hundieron como un cadáver lastrado en el Támesis.
–A ver si sales de ésta, señorita –le siseó la mujer al oído.
–Gracias –dijo ella afablemente–. Eso pienso hacer –puso su mejor sonrisa de pillastre y se tiró de un mechón de pelo. Se había cortado el pelo hacía poco para librarse de unos piojos particularmente tenaces–. Buenos días, Excelencia.
El noble se acarició la barba.
–No son muy buenos para ti, diablilla –dijo–. ¿Acaso ignoras que hay leyes contra los cómicos ambulantes?
Ella miró a izquierda y derecha, ardiendo de indignación.
–¿Cómicos ambulantes? –dijo con rabia–. ¿Quién? ¿Dónde? Por Dios, ¿adónde irá a parar esta ciudad si hay tales sabandijas sueltas por sus calles?
Mientras hinchaba el pecho, escudriñaba la multitud en busca de Dove y Mortlock. Como temerarios paladines que eran, sus compañeros se habían dado a la fuga.
Su mirada se posó un momento en el hombre a caballo. Se había fijado en él antes. Iba ricamente vestido y llevaba una buena montura, pero tenía un aire extranjero que Pippa no lograba identificar.
–¿Quieres decir que no eres una cómica ambulante? –le gritó el alguacil.
–Señor, mordeos la lengua –le espetó ella–. Yo... yo... –respiró hondo y soltó una falacia–. Soy evangelista, milord. He venido a predicar la Buena Nueva a los feligreses de Saint Paul que aún no se han convertido.
El altivo caballero levantó una ceja.
–La Buena Nueva, ¿eh? ¿Y cuál es esa Buena Nueva?
–Ya sabéis –dijo ella con un exceso de paciencia–. El Evangelio según San Juan –hizo una pausa y hurgó en su memoria en busca de alguna golosina recogida en los muchos días que había pasado escondida y acurrucada en iglesias. Una inveterada colección de palabras y frases coloridas que se preciaba de usar–. La pistola de San Pablo a los fósiles.
–Ah –el alguacil lanzó las manos hacia delante. Con un rápido ademán, la empujó contra la pared, junto a la puerta. Ella se volvió para mirar anhelante hacia la nave, cuyos altos pilares de piedra bordeaban el pasillo al que se daba el nombre de Camino de Pablo. Como una rata avezada, conocía cada rincón y cada grieta de la iglesia. Si podía entrar, encontraría un modo de salir.
–Más vale que se te ocurra algo mejor –dijo el alguacil–, o te clavo las orejas al cepo.
Ella se encogió sólo de pensarlo.
–Muy bien –exhaló un suspiro teatral–. La verdad es ésta.
Una pequeña multitud se había reunido a su alrededor, seguramente con la esperanza de ver cómo los clavos atravesaban sus orejas. El desconocido a caballo desmontó, le pasó las riendas a un palafrenero y se acer-có.
La sed de sangre era universal, pensó Pippa. O quizá no. A pesar de su rostro salvaje y de su negra melena, aquel hombre poseía un halo de temerario esplendor que la fascinaba. Respiró hondo.
–La verdad, señor, es que soy una cómica ambulante. Pero tengo el permiso de un noble –concluyó, triunfante.
–¿Ah, sí? –el caballero guiñó un ojo al alguacil.
–Sí, señor, os doy mi palabra –odiaba que los caballeros se pusieran juguetones. Su idea del juego solía consistir en mutilar a personas o animales indefensos.
–¿Y quién es tu patrono, si puede saberse?
–Robert Dudley, conde de Leicester, en persona –Pippa echó los hombros hacia atrás con orgullo. Qué astucia la suya, pensar en el eterno favorito de la reina. Dio un buen codazo al alguacil en las costillas–. Es el amante de la reina, ¿sabéis?, así que más vale que no me irritéis.
Un par de espectadores se quedaron con la boca abierta. El caballero se puso de color gris y, un momento después, el sonrojo inundó sus mejillas y papada.
El alguacil agarró a Pippa de la oreja.
–Has perdido, roedor –con una floritura, señaló al noble–. Ése es el conde de Leicester, y no creo que os haya visto nunca antes.
–Si la hubiera visto, me acordaría, no hay duda –dijo Leicester.
Ella tragó saliva.
–¿Puedo cambiar de idea?
–Hacedlo, por favor –la invitó Leicester.
–Mi patrono es lord Shelbourne, en realidad –lo miró, indecisa–. Sigue vivo, ¿verdad?
–Oh, sí.
Pippa exhaló un suspiro de alivio.
–Bueno, pues es mi patrono. Ahora será mejor que vaya...
–No tan deprisa –el alguacil le tiró más fuerte de la oreja. Las lágrimas le ardieron en los ojos y la nariz–. Shelbourne está encerrado en la Torre, sus tierras han sido confiscadas y su título derogado.
Pippa sofocó un gemido de sorpresa. Su boca formó una O.
–Lo sé –dijo Leicester–. Uy.
Por primera vez le faltó el aplomo. Normalmente era lo bastante ágil de ingenio y de pies para salir airosa de tales aprietos. Pero de pronto la imagen del cepo se agrandó, amenazadora, en su cabeza. Esta vez, no tenía escapatoria.
Decidió hacer un último intento de buscarse un patrono. Pero ¿quién? ¿Lord Burghley? No, era demasiado viejo y gruñón. ¿Walsingham? No, con sus inclinaciones puritanas. La reina misma, entonces. Para cuando pudieran comprobarlo, ella ya se habría escabullido.
Entonces vio de nuevo a aquel alto desconocido que se alzaba al final del gentío. Aunque no había duda de que era extranjero, la miraba con un interés que parecía teñido de simpatía. Quizá no hablara inglés.
–Lo cierto –dijo– es que ése es mi patrono –señaló al extranjero. Que fuera holandés, rezó para sus adentros. O suizo. O borracho. O estúpido. Pero que le siguiera la corriente.
El conde y el alguacil se volvieron y estiraron el cuello. No tuvieron que esforzarse mucho. El extranjero sobresalía como un roble en medio de hierbajos, extrañamente plácido mientras la muchedumbre que solía congregarse en Saint Paul se agitaba y murmuraba en torno a él.
Pippa también estiró el cuello y pudo verlo claramente por primera vez. Sus miradas se encontraron. Ella, que había visto casi de todo en su vida, cuyos años no podía contar, sintió un arrebato de algo tan nuevo y profundo que no supo qué nombre dar a aquel sentimiento.
Los ojos del extranjero eran azules y brillantes como un zafiro, pero no era su color, ni el rostro arrebatador desde el que la miraban lo que importaba. Una fuerza misteriosa habitaba tras aquellos ojos, o en sus profundidades. Pippa y él parecieron entenderse. Ella notó que aquella sensación la atravesaba y se hundía en sus entrañas como el sol rasgando las tinieblas.
Old Mab, la mujer que la había criado, habría dicho que era magia.
Y por una vez habría estado en lo cierto.
El conde se acercó las manos a la boca y gritó:
–¡Vos, señor!
El extranjero se llevó una mano enorme a un pecho aún más enorme y levantó inquisitivamente una de sus negras cejas.
–Sí, señor –dijo el conde–. Esta diablilla asegura que actúa bajo vuestra protección. ¿Es así, señor?
La multitud aguardó. El conde y el alguacil aguardaron. Cuando apartaron la mirada de ella, Pippa juntó las manos y miró suplicante al extranjero. La oreja empezaba a entumecérsele, pellizcada por el alguacil.
Las miradas suplicantes eran su especialidad. Llevaba años ensayándolas, utilizando sus grandes ojos claros para sacar monedas y mendrugos de pan a los transeúntes.
El extranjero levantó una mano. Detrás de él, el callejón se llenó de pronto de una tropa de... Pippa no estaba segura de qué eran.
Se movían en grupo, como soldados, pero en lugar de capas llevaban horribles pellejos grises que parecían pieles de lobo. Portaban hachas de guerra de mango largo. Algunos se habían afeitado la cabeza; otros llevaban el pelo suelto y desgreñado sobre la frente.
Todo el mundo se apartó cuando entraron en la explanada. A Pippa no le extraño que los londinenses se asustaran. Ella también se habría encogido de miedo, de no ser porque el alguacil la sujetaba con fuerza.
–¿Eso ha dicho la muchacha? –el extranjero avanzó. Maldición, hablaba inglés. Tenía un acento muy extraño, pero hablaba inglés.
Era enorme. Por norma, a Pippa le gustaban los hombres grandes. Los hombres grandes y los perros grandes. Parecían tener menos necesidad de pavonearse y fanfarronear que los pequeños. Aquél se pavoneaba un poco, en realidad, pero Pippa comprendió que era su modo de abrirse paso entre el gentío.
Tenía el pelo negro. Le caía sobre los hombros y brillaba a la luz de la mañana con destellos de índigo y violeta. Llevaba un fino mechón de color ébano adornado con una tira de cuero y cuentas.
Pippa se reprendió por sentirse tan subyugada por un hombre alto con ojos de zafiro. Debía aprovechar aquella oportunidad para huir, en lugar de mirar como una boba al extranjero. O, al menos, debía fabricar algún embuste para explicar cómo se había puesto bajo su protección sin que él lo supiera.
El extranjero llegó a los escalones de la puerta, donde Pippa esperaba entre Leicester y el alguacil. Sus ojos llameantes se clavaron en el alguacil hasta que éste soltó la oreja de Pippa.
Suspirando de alivio, ella se frotó la oreja dolorida.
–Soy Aidan –dijo el extranjero, Mór O Donoghue.
¡Un moro! Pippa cayó de rodillas inmediatamente y agarró el bajo de su manto azul oscuro, llevándose la seda polvorienta a los labios. La tela era densa y pesada, tersa como el agua y tan exótica como su dueño.
–¿No os acordáis, Excelencia? –gimió, consciente de que los hombres importantes adoraban los títulos honoríficos–. ¿Con qué bondad acogisteis a esta pobre infeliz bajo vuestra protección para que no se muriera de hambre? –mientras parloteaba, descubrió un puñal muy interesante metido en la doblez de una de las altas botas del extranjero. Incapaz de resistirse, lo robó con un gesto tan rápido y furtivo que nadie la vio esconderlo en su bota.
Deslizó la mirada por la fornida pierna del extranjero. Aquella imagen despertó en ella un extraño cosquilleo. Sujeta al muslo llevaba una espada corta, tan afilada y peligrosa como su portador.
–Dijisteis que no queríais que sufriera los tormentos de la cárcel de Clink, que no queríais llevar sobre vuestra delicada conciencia el peso de esta desgraciada, y temer quemaros eternamente en el infierno por dejar a una mujer indefensa en manos de...
–Sí –dijo el Moro.
Ella soltó el bajo del manto y se quedó mirándolo.
–¿Qué? –preguntó neciamente.
–Sí, en efecto, me acuerdo, mistress... eh...
–Trueheart –contestó ella, solícita, extrayendo del arsenal de su imaginación uno de sus nombres preferidos–. Pippa Trueheart.
El Moro miró a Leicester. El otro, más bajo, lo observaba boquiabierto.
–Ahí lo tenéis –dijo el caballero moreno–. Mistress Pippa Trueheart actúa bajo mi protección.
Con una mano enorme como una zarpa, la agarró del brazo y la hizo levantarse.
–Confieso que a veces es ingobernable y que hoy se me ha escapado. De aquí en adelante, la ataré en corto.
Leicester asintió con la cabeza y se acarició la estrecha barba.
–Sería muy de agradecer, milord Castleross.
El alguacil miró la enorme escolta del Moro. Sus miembros le devolvieron la mirada, y el alguacil sonrió con nerviosismo.
El Moro dio media vuelta y se dirigió a sus feroces sirvientes en una lengua tan extraña que Pippa no reconoció ni una sola sílaba. Lo cual era extraño, porque tenía muy buen oído para los idiomas.
Aquellos hombres cubiertos con pieles salieron de la explanada de la iglesia y bajaron por Paternoster Row. El muchacho que servía de palafrenero se llevó al enorme caballo. El Moro asió a Pippa del brazo.
–Vamos, a storin –dijo.
–¿Por qué me llamáis a storin?
–Es una expresión cariñosa. Quiere decir «tesoro».
–Ah. Nadie me había llamado nunca tesoro.
El acento musical del extranjero y el olor del viento prendido a su pelo y su manto la hicieron estremecerse. Nunca la habían rescatado, y menos aún un espécimen como aquel caballero de negra melena.
Mientras caminaban hacia la verja de poca altura que unía Saint Paul y Cheapside, lo miró de reojo.
–Parecéis bastante amable para ser un moro –pasó por la puerta de la verja, que él sostenía abierta.
–¿Un moro, decís? Señora, os aseguro que no soy ningún moro.
–Pero habéis dicho que sois Aidan, el Moro de O Donoghue.
Él se echó a reír. Pippa se paró en seco. Se ganaba la vida haciendo reír a la gente, así que debería estar acostumbrada a las carcajadas, pero aquello era distinto. La risa del extranjero era tan hermosa y profunda que le pareció verla ondear como una bandera de seda oscura empujada por la brisa.
Él echó hacia atrás la cabeza. Pippa vio que tenía todos los dientes. Sus ojos azules, que ardían como llamas, la atraían con la misma magia irresistible que había sentido un rato antes.
Aquel hombre empezaba a ponerla nerviosa.
–¿De qué os reís? –preguntó.
–Mór –dijo él–. Soy el Mór O Donoghue. Significa «grande».
–Ah –asintió sagazmente, fingiendo que lo sabía desde el principio–. ¿Y lo sois? –dejó que su mirada lo recorriera por entero, deteniéndose en las partes más interesantes.
Dios era mujer, pensó con súbita certeza. Sólo una mujer podía crear un hombre como aquel O Donoghue, ensamblando sus partes deliciosas en un todo aún más apetitoso.
–Aparte de lo obvio, quiero decir.
Él había dejado de reírse, pero seguía rodeado de un fulgor de alegría. Tocó la mejilla de Pippa con un gesto sorprendentemente tierno y dijo:
–Eso, a stor, depende de a quién preguntéis.
Aquella caricia breve y ligera sacudió a Pippa en lo más hondo, aunque se resistió a demostrarlo. Cuando la gente la tocaba, era para tirarle de las orejas o para echarla a patadas, no para acariciarla, ni para reconfortarla.
–¿Y cómo se dirige uno a un hombre tan grande como vos? –preguntó en tono burlón–. ¿Excelencia? ¿Señoría? –guiñó un ojo–. ¿Enormidad?
Él se rió de nuevo.
–Para ser una pobre comedianta, conocéis palabras muy pomposas. E insolentes.
–Las colecciono. Aprendo muy deprisa.
–No tanto como para libraros de un buen lío, según parece –la tomó de la mano y siguió caminando hacia el este por Cheapside. Pasaron al albañal y luego Eleanor Cross, repleto de estatuas doradas.
Pippa vio que el extranjero las miraba con el ceño fruncido.
–Los puritanos mutilan las efigies –explicó, asumiendo el papel de cicerone–. Les desagradan las imágenes. Allí, en el Standard, podéis ver cuerpos de verdad, mutilados. Dove me ha dicho que el martes pasado ejecutaron a un asesino.
Cuando llegaron al pilar cuadrado, no vieron ningún cuerpo, sino la mezcolanza habitual de estudiantes y aprendices, convictos con la cara marcada, mendigos, rufianes y un par de soldados a los que conducían a prisión atados a una carreta, entre latigazos. Como telón de fondo de aquel horrendo espectáculo se alzaba Goldsmith Row: relucientes casas blancas con vigas negras y doradas estatuas de madera. O Donoghue lo contemplaba todo con interés, taciturno y pensativo. No dijo nada, pero repartió discretamente monedas entre los mendigos.
Por el rabillo del ojo, Pippa vio a Dove y Mortlock de pie junto a un barril, cerca de Old’Change. Estaban echando una partida con dados cargados y monedas huecas. Sonrieron y la saludaron con la mano, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de abandonarla en un momento de extremo peligro.
Pippa levantó la nariz al aire, altiva como una gran dama, y puso la mano sucia sobre el brazo del gran O Donoghue. Que Dove y Mortlock se murieran de curiosidad. Ahora, ella pertenecía a un gran hombre. Pertenecía al Mór O Donoghue.
Aidan se estaba preguntando cómo librarse de la muchacha. Ella trotaba a su lado, parloteando sobre tumultos, rebeliones y carreras de barcos por el Támesis. Aidan tenía poco que hacer en Londres mientras la reina le daba largas, pero eso no significaba que necesitara entretenerse con un duendecillo de Saint Paul.
Aun así, estaba la cuestión del puñal, que ella le había robado mientras le tiraba del manto. Quizá debía dejar que se lo quedara, como pago por el espectáculo de esa mañana. Había que reconocer que la muchacha era muy divertida.
Aidan miró de soslayo y al verla se le encogió súbitamente el corazón. Ella saltaba a su lado orgullosa como una niña con su primer par de zapatos. Pero, bajo la mugre de su cara, Aidan veía los vestigios que la falta de sueño había dejado alrededor de sus ojos verdes claros, sus mejillas hundidas, la serena resignación que evidenciaba un hambre de mil días, asumida tácitamente, sin rechistar.
Por el cayado de Santa Brígida, nada de aquello le hacía falta, como no le hacía falta el llamamiento de la reina a presentarse en Londres.
Y sin embargo allí estaba. Y su corazón se enternecía al ver la mirada anhelante de los grandes ojos de la muchacha.
–¿Habéis comido hoy? –preguntó.
–Sólo si contáis mis propias palabras.
Él levantó una ceja.
–¿De veras?
–Hace quince días que no pasa alimento por estos labios –fingió tambalearse de debilidad.
–Eso es mentira –dijo Aidan suavemente.
–¿Una semana?
–Tampoco es cierto.
–¿Desde anoche? –dijo ella.
–Eso estoy dispuesto a creerlo. No hace falta que mintáis para granjearos mi compasión.
–Es una costumbre, como escupir. Lo siento.
–¿Dónde puedo invitaros a una buena comida, muchacha?
Los ojos de Pippa brillaron de expectación.
–Allí, Excelencia –señaló al otro lado de la calle, pasado el Change, donde guardias armados flanqueaban un cofre lleno de lingotes de oro–. En la fonda de La Cabeza de Penco hay buenas empanadas, y no aguan la cerveza.
–Hecho –Aidan se adentró en la calle. Varios carros pasaron traqueteando a su lado. Unos niños andrajosos y sonrientes perseguían a un cerdo huido, y el ruidoso carro de un carnicero, cargado hasta arriba de piezas de caballo, avanzaba pesadamente por el camino. Cuando la calle pareció por fin despejada, Aidan agarró a Pippa de la mano y la hizo cruzar a toda prisa.
–Bueno –dijo al pasar bajo el dintel de la puerta agachando la cabeza–, aquí estamos.
Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra. La taberna estaba casi llena, pese a ser temprano. Aidan llevó a Pippa a una mesa arañada, flanqueada por un par de taburetes de tres patas.
Pidió a voces comida y bebida. La tabernera estaba arrellanada junto al fuego, como si le repugnara moverse. Indignada, Pippa se acercó a ella.
–¿Es que no has oído a Su Excelencia? Desea que le sirvan inmediatamente –llena de orgullo, señaló el rico manto y el jubón que Aidan llevaba debajo, adornado con puntas de cristal tallado. La aparición de un cliente tan bien vestido espoleó por fin a la tabernera, que un momento después les llevó cerveza y empanadas.
Pippa tomó su jarra de madera y se bebió casi la mitad de un trago, hasta que Aidan dio unos golpecitos en su fondo.
–Despacio. Os va a sentar mal, con el estómago vacío.
–Si bebo suficiente, a mi estómago no le importará –dejó la jarra y se pasó la manga por la boca. Cierto brillo vidrioso cubrió sus ojos, y Aidan se sintió incómodo. No era su intención entontecerla bebiendo.
–Comed algo –le dijo. Ella le lanzó una sonrisa vaga y tomó una de las empanadas. Comía metódicamente y sin saborear. Los ingleses eran pésimos cocineros, pensó Aidan, no por primera vez.
Una figura corpulenta llenó el vano de la puerta, sumiendo la taberna en sombras aún más oscuras. Aidan echó mano de su daga, y entonces recordó que aún la tenía la chica.
En cuanto el recién llegado entró, Aidan sonrió y se relajó. No necesitaba armas contra aquel hombre.
–Ven a sentarte, Donal Og –dijo en gaélico, acercando otro taburete a la mesa.
Aidan era célebre por su prodigiosa estatura, pero al lado de su primo parecía un enano. Donal Og tenía enormes espaldas, piernas como troncos de árbol y una frente ancha y prominente que le daba el aspecto de un cretino. Nada más lejos de la verdad. Donal Og era inteligente e irónico, y su lealtad hacia Aidan no conocía límites.
Pippa dejó de masticar para mirarlo con la boca abierta.
–Éste es Donal Og –dijo Aidan–, el capitán de mi guardia.
–Donal Og –repitió ella con pronunciación perfecta.
–Quiere decir Donal el Pequeño –explicó Donal Og.
Ella lo midió con la mirada.
–¿Dónde?
–Me apodaron así al nacer.
–Ah. Eso lo explica todo –sonrió ampliamente–. Es un honor. Yo soy Pippa Trueblood.
–El honor es mío, os lo aseguro –dijo Donal Og con leve ironía.
Aidan frunció el ceño.
–Creía que habíais dicho Trueheart.
Ella se rió.
–Puede que sí, tonta de mí –comenzó a lamerse la grasa y las migajas de los dedos.
–¿Dónde has encontrado esto? –preguntó Donal Og en gaélico.
–En la explanada de Saint Paul.
–Los ingleses dejan entrar a cualquiera en sus iglesias, hasta a los lunáticos –Donal Og levantó una mano y la tabernera le llevó una jarra de cerveza–. ¿Está tan loca como parece?
Aidan mantuvo una sonrisa suave y afable en la cara para que la chica no adivinara de qué estaban hablando.
–Seguramente.
–¿Sois holandeses? –preguntó ella de pronto–. El idioma que estáis usando para hablar de mí... ¿es holandés? ¿O noruego, quizá?
Aidan se echó a reír.
–Es gaélico. Creía que lo sabíais. Somos irlandeses.
Ella agrandó los ojos.
–Irlandeses. Me han dicho que los irlandeses son salvajes y feroces, y más papistas que el papa.
Donal Og se rió.
–Lo de salvajes y feroces es cierto.
Ella se inclinó hacia delante, con los ojos llenos de curiosidad. Aidan se pasó una mano por el pelo.
–Como veis, no tengo cuernos, así que de ese mito podéis olvidaros. Si queréis, puedo demostraros que tampoco tengo rabo...
–Os creo –se apresuró a decir ella.
–No le hables de los sacrificios humanos –dijo Donal Og.
Ella sofocó un gemido de sorpresa.
–¿Sacrificios humanos?
–Últimamente, no –respondió Aidan, muy serio.
–Y menos aún con luna menguante –añadió Donal Og.
Pero Pippa se sentó algo más derecha y los miró con recelo. Parecía estar midiendo la distancia entre la mesa y la puerta. Aidan tuvo la impresión de que estaba acostumbrada a escapar a toda prisa.
La tabernera, atraída sin duda por su dinero, llegó con más cerveza.
–¿Sabíais que somos irlandeses, señora? –preguntó Pippa imitando perfectamente el acento de Aidan.
La tabernera levantó una ceja.
–¡Caramba!
–Veréis, yo soy monja –explicó Pippa–, de la orden de las Hermanitas de la Virtud de San Dorcas. Nunca olvidamos un favor.
Impresionada, la tabernera hizo una reverencia y se retiró.
–Bueno –dijo Aidan, y ocultó su regocijo bebiendo un sorbo de cerveza–, nosotros somos irlandeses y vos no os aclaráis con vuestro apellido. ¿Cómo es que estabais actuando en Saint Paul?
Donal Og masculló en gaélico:
–Mi señor, ¿no podríamos irnos? No sólo está loca, sino que seguramente está llena de bichos. Estoy seguro de que acabo de verle una pulga encima.
–Ah, es una historia muy triste –dijo Pippa–. Mi padre fue un gran héroe de guerra.
–¿De qué guerra? –preguntó Aidan.
–¿De cuál suponéis vos, milord?
–¿De la Gran Rebelión? –preguntó él.
Ella asintió vigorosamente, y su cabello corto se agitó.
–De ésa misma.
–Ah –dijo Aidan–. ¿Y decís que fue un héroe?
–Estás tan chiflado como ella –refunfuñó Donal Og, hablando aún en irlandés.
–En efecto –declaró Pippa–. Salvó a toda una guarnición de la muerte –una mirada abstraída invadió sus ojos como la niebla de la mañana. Miró más allá de él, por la puerta abierta, hacia el trozo de cielo que se veía entre los picudos tejados de Londres–. Me quería más que a la vida misma, y lloró cuando tuvo que dejarme. Ah, aquél fue un día lúgubre para la familia Truebeard.
–Trueheart –la corrigió Aidan, extrañamente conmovido. La historia era más falsa que promesa de alcahueta, pero el anhelo que advertía en la voz de la muchacha sonaba a verdad.
–Trueheart –dijo ella tranquilamente–. No volví a ver a mi padre. A mi madre se la llevaron los piratas, y yo me quedé sola y tuve que valerme por mí misma.
–Ya he oído suficiente –dijo Donal Og–. Vámonos.
Aidan no le hizo caso. Se hallaba cautivado por la muchacha, a la que observaba servirse más cerveza y beber con avidez, como si no pudiera hartarse.
Había algo en ella que lo tocaba en lo más profundo, en un lugar remoto que mantenía cerrado desde hacía mucho tiempo: las ascuas de un afecto que guardaba en el mismo centro de su ser, protegidas por una barrera, como protegía un pastor su fogata contra el viento. Nadie podía compartir la vida íntima de Aidan O Donoghue. Lo había permitido una sola vez y se había llevado tal jarro de agua fría que sus sentimientos, su confianza, su alegría, su esperanza, todo aquello que hacía que valiera la pena vivir, se había helado.
Y ahora allí estaba aquella extraña mujer, sucia y desnutrida, aquella mujer que no tenía nada, salvo sus grandes ojos claros y su vívida imaginación para defenderse de la crueldad del mundo. Era fuerte y sagaz, sí, como lo era cualquier cómico ambulante, pero no muy lejos, bajo aquella apariencia de golfilla, Aidan veía algo que avivaba las ascuas que albergaba dentro de sí. Poseía una vulnerabilidad sutil, una especie de orfandad que, al menos en apariencia, contrastaba con su lengua afilada y su coraza de despreocupación.
Y aunque su cara, su pelo y sus andrajos estaban manchados de grasa y ceniza, a través de ellas brillaba un atractivo lleno de encanto y espontaneidad.
–Una historia asombrosa –comentó Aidan.
La sonrisa de Pippa los iluminó como un sol rompiendo a través de nubes de tormenta.
–Lástima que sea un montón de mentiras –dijo Donal Og.
–Preferiría que hablarais en inglés –le dijo ella–. Es de mala educación dejarme fuera de la conversación –lo miró con reproche–. Pero supongo que, si vais a decir que soy una loca y una mentirosa y cosas parecidas, es mejor que habléis en irlandés.
Ver acobardarse a un hombre tan grande era un espectáculo interesante. Donal Og se movió adelante y atrás y el taburete crujió. Su cara carnosa se sonrojó hasta las orejas.
–Sí, bueno –dijo en inglés–, no hace falta que actuéis para Aidan y para mí. A nosotros nos basta con la verdad.
–Entiendo –hablaba alargando las palabras, mientras los efectos de la cerveza fluían por su cuerpo–. Entonces debería confesaros la verdad y deciros exactamente quién soy.
Diario de una dama
Regocijarse y sufrir, todo a una, es el sino de una madre. Siempre ha sido así, pero saberlo nunca ha aliviado mi pena, ni empañado mi alegría.
Al iniciarse su reinado, la reina donó a nuestra familia una finca en el condado de Kerry, en Munster, pero hasta hace poco tiempo ostentamos su señorío sólo de nombre y nos contentamos con dejar Irlanda a los irlandeses. Ahora, de pronto, se espera que hagamos algo al respecto.
Hoy, mi hijo Richard ha recibido un cargo regio. Me pregunto si, cuando los consejeros de la reina concedieron a mi hijo la potestad de dirigir un ejército, pensaron en él ni por un instante como pienso yo: como un niño risueño, con manchas de hierba en los codos y la dulzura pura de un corazón inocente brillándole en los ojos.
¡Ah, me parece que fue ayer cuando abrazaba su rubia cabecita contra mi pecho y escandalizaba a toda la sociedad despidiendo a la nodriza!
Ahora quieren que conduzca a hombres a la batalla por unas tierras que él no pidió, por una causa que nunca ha abrazado.
Mi corazón suspira, me digo que he de aferrarme a los dones que sé míos: un amante esposo, cinco hijos crecidos y una deslumbrante fe en Dios que sólo una vez, hace mucho tiempo, perdió algo de su lustre.
Alondra de Lacey,
condesa de Wimberleigh
Dos
–No puedo creer que la hayas traído con nosotros –dijo Donal Og al día siguiente, mientras se paseaba por el patio amurallado del viejo priorato de los Frailes de la Cruz.
Como dignatario invitado, Aidan había recibido de lord Lumley (católico acérrimo y, pese a todo, favorito real desde hacía mucho) la casa y su priorato adyacente. La residencia estaba en Aldgate, donde vivían todos los hombres de importancia cuando estaban en Londres. La enorme mansión, que antaño había albergado a humildes y devotos amanuenses, comprendía toda una aldea, incluida una fábrica de vidrio, un patio y establos de grandes proporciones. Estaba ubicada en un lugar extraño, bordeado por la ancha Woodroffe Lane y la retorcida calle Hart, a tiro de piedra de un lúgubre y esquelético patíbulo.
Aidan había dado a Pippa una habitación propia, una de las celdas de los monjes que daban a la arcada central. Los soldados tenían órdenes estrictas de vigilarla, pero sin amenazarla, ni molestarla en modo alguno.
–No podía dejarla en la fonda –miró la puerta cerrada de la celda de Pippa–. Podrían haberse aprovechado de ella.
–Seguramente ya lo han hecho. Es probable que se gane la vida así –Donal Og cortó el aire con un ademán impaciente–. Siempre recogiendo animalillos extraviados, mi señor: corderos huérfanos, cachorros repudiados por sus madres, caballos cojos... Criaturas que sería mejor dejar... –se interrumpió, frunció el ceño y siguió paseando.
–Morir –concluyó Aidan por él.
Donal Og se volvió. Su expresión era una rara mezcla de compasión y frío pragmatismo.
–Es el ritmo propio de la naturaleza: unos luchan y se esfuerzan, algunos sobreviven y otros perecen. Somos irlandeses, hombre. ¿Quién lo sabe mejor que nosotros? Ni tú ni yo podemos cambiar el mundo. Ni se espera de nosotros que lo hagamos.
–Pero ¿no es para eso para lo que vinimos a Londres, primo? –preguntó Aidan suavemente.
–Vinimos porque la reina Isabel te mandó llamar –replicó Donal Og–. Y ahora que estás aquí, se niega a recibirte –levantó hacia el cielo la rubia cabeza y se dirigió a las nubes–. ¿Por qué?
–Le divierte tener en ascuas a los dignatarios extranjeros, esperando una audiencia.
–Yo creo que se siente ofendida porque vas por toda la ciudad con un ejército de cien soldados. Tal vez convendría mostrar un poco más de modestia.
Iago salió de los barracones bostezando y rascándose el pecho desnudo y lleno de cicatrices rituales.
–Bla, bla, bla –dijo con el acento musical de la isla en la que había nacido–. Nunca te callas.
Aidan dio mecánicamente los buenos días a su mariscal. Por una extraordinaria concatenación de acontecimientos, Iago había llegado hacía diez años de las Antillas del Nuevo Mundo. Su madre era una mestiza, mezcla de sangre africana e isleña, y su padre un español.
Iago y Aidan se habían hecho adultos juntos. Dos años menor que Iago, Aidan admiraba la fortaleza y las hazañas del caribeño y se empeñaba en emularlas. Un día, borracho como una cuba, se sometió en secreto a la ceremonia de la escoriación ritual, que le produjo grandes dolores. Para espanto de su padre, Aidan lucía ahora, lo mismo que Iago, una serie de cicatrices en forma de V que le bajaban por el centro del pecho.
–Sólo estaba diciendo –explicó Donal Og– que Aidan siempre recoge animalillos perdidos.
Iago se rió de buena gana y su cara de color caoba brilló a través de la bruma de la mañana.
–Menudo necio, ¿eh?
Escarmentado, Donal Og guardó silencio.
–¿Y qué ha traído esta vez? –preguntó Iago.
Pippa yacía perfectamente quieta, con los ojos cerrados, jugando a algo que conocía bien. Desde que tenía uso de razón, siempre se despertaba con la certeza de que su vida había sido una pesadilla y de que, al despertar, encontraría las cosas tal como debían ser y vería a su madre sonriendo como una madona y a su padre postrado ante ella de rodillas, ambos contemplando con una sonrisa a su amada hija.
Con una sonrisa burlona, ahuyentó aquella fantasía. En su vida no había sitio para sueños. Abrió los ojos y al levantar la vista vio un techo encalado y cubierto de grietas. Paredes de madera y zarzo. El olor de la paja aplastada y ligeramente enmohecida. El murmullo de voces de hombre más allá de la gruesa puerta de madera.
Tardó un momento en recordar lo ocurrido la víspera. Mientras reflexionaba sobre ello, encontró una vasija de barro llena de agua y una jofaina, tomó agua con las manos para beber y se lavó luego la cara para disipar los últimos vestigios de sus ensueños.
El día anterior había empezado como otro cualquiera: unas cuantas payasadas en Saint Paul; luego, Mortlock, Dove y ella robarían alguna bolsa o birlarían algo de comer a un carretero. Y, como el humo de Londres arrastrado por la brisa, pasarían el día vagando sin rumbo y volverían luego a la casa de Maiden Lane, embutida entre dos ruinosos patios de vecinos.
Pippa tenía la habitación del desván para ella sola. O casi. La compartía con una rata bastante entrometida a la que, sin saber por qué, llamaba Pavlo, y con la tristeza difusa, los desvelos íntimos, los recuerdos vagarosos de los que no hablaba con nadie.
El día anterior, el curso de su vida, que hasta entonces fluía libremente, se había alterado. No sabía si para bien o para mal. No se sentía atada a Mort y Dove. Se utilizaban entre sí, compartían lo que tenían que compartir y guardaban celosamente el resto. Si la echaban de menos, sería por su talento para ganar alguna que otra corona. Si ella los añoraba (y aún no había decidido si así era), sería porque los conocía, aunque ello no significara que los quisiera.
Pippa sabía que no convenía querer a nadie.
Había acompañado a aquel noble irlandés sencillamente porque no tenía nada mejor que hacer. Quizás el destino hubiera intervenido al fin en su fortuna. Siempre había ambicionado el patronazgo de un hombre rico, pero ninguno se había fijado nunca en ella. Cuando se dejaba llevar por sus fantasías, pensaba en granjearse un lugar en la corte. De momento, se contentaría con un señor celta.
A fin de cuentas, era extraordinariamente guapo, rico y sorprendentemente amable.
Podía haberle ido mucho peor.
Cuando él la llevó a aquella casa, ella estaba ya mareada por la cerveza. Recordaba vagamente haber montado en un caballo enorme, con el Mór O Donoghue sentado delante de ella y todos aquellos estrafalarios guerreros detrás.
Se aseguró de que la bolsa andrajosa en la que guardaba sus pertenencias seguía en un rincón de la habitación y luego se secó la cara. Mientras se limpiaba los dientes con el faldón de la camisa mojado en agua, vio al fondo de la jofaina un escudo de armas.
La cruz normanda, un halcón y unas flechas.
La insignia de Lumley. Pippa la conocía bien, porque una vez que Lumley pasaba por Saint Paul, le había robado un alfiler de plata.
Se irguió y se pasó los dedos por el pelo corto. No echaba de menos tenerlo largo, pero de vez en cuando pensaba en vestirse a la moda, como las hermosas damas que paseaban en barca por el Támesis. Antes, cuando se molestaba en lavarse el pelo, le caía en ondas doradas como la miel que brillaban al sol.
Un verdadero lastre. Los hombres se fijaban en el cabello rubio. Y a ella no le interesaban esas atenciones.
Se caló el sombrero (un sombrero gacho de lana marrón que había conocido mejores tiempos) y abrió la puerta para saludar al día.
La bruma de la mañana se extendía como un sudario sobre el enorme patio. Hombres, perros y caballos aparecían y desaparecían como espectros. La niebla aislaba el ruido, y los soportales producían un eco suave, de modo que las voces de los irlandeses resonaban con fantasmagórica intimidad.
Pippa pegó los pulgares a las palmas de las manos para ahuyentar a los malos espíritus... sólo por si acaso.
A unos metros de allí, tres hombres hablaban en voz baja. Formaban un cuadro interesante: O Donoghue, con su manto azul echado sobre el hombro, un pie apoyado en la vara de una carreta y el codo apoyado en la rodilla. Donal Og, su primo, recostado contra la rueda de la carreta, gesticulaba como si tuviera el baile de San Vito. El tercero estaba de espaldas, con los pies separados, como si se hallara en la cubierta de un barco. Era alto (Pippa se preguntó si hacía falta ser de prodigiosa estatura para formar parte de la escolta de un noble irlandés) y su larga y suave capa, de colores más vivos que las flores de abril, ondeaba y refulgía.
Al salir, Pippa descubrió que su habitación formaba parte de una larga línea de barracas o celdas construidas junto a una antigua muralla y a las que daba sombra una arcada. Se acercó a la carreta y, con su franqueza de costumbre, tomó el bajo de la capa de colores del desconocido y tocó la tela.
–Cuidado, muchacha –dijo Aidan O Donoghue en tono de advertencia.
El de la capa de colores se volvió.
Pippa se quedó boquiabierta. Retrocedió, tambaleándose, y un grito escapó de su garganta. Su talón se enganchó en un adoquín roto. Perdió el equilibrio y cayó de culo en un charco de barro y agua helada.
–¡Por los clavos de Cristo! –exclamó.
–Es muy piadosa, ¿no? –preguntó Donal Og irónicamente–. A fe mía que es toda una santa.
Pippa seguía mirándolos fijamente. Aquello sí que era un moro. Había oído hablar de ellos en cuentos y canciones, pero nunca había visto uno. Su cara era muy notable: una escultura reluciente, de altos pómulos, mandíbula huesuda, bella boca y ojos del color de la cerveza fuerte. Su cabello era una perfecta nube negra, y su piel era del color del cuero viejo y pulido.
–Me llamo Iago –dijo y, dando un paso atrás, apartó del barro el bajo de su llamativo manto.
–Pippa –murmuró ella–. Pippa True... True...
Aidan le tendió la mano y la ayudó a levantarse. Ella sintió su fortaleza, suave y sin esfuerzo, y su contacto le pareció maravilloso. A su modo, más maravilloso aún que la apariencia del moro.
Iago miró a uno y a otro.
–Milord, os habéis superado.
Pippa sintió que el barro resbalaba por su trasero y sus piernas y caía sobre sus botas viejas. Las botas se las había robado el invierno anterior a un hombre que había muerto congelado en un callejón.
–¿Quieres comer o bañarte primero? –preguntó O Donoghue no sin amabilidad.
Pippa notaba un calambre en el estómago, pero estaba acostumbrada a pasar hambre. El barro helado la hacía tiritar.
–Bañarme, supongo, Reverencia.
Donal Og y Iago se sonrieron.
–Reverencia –dijo Iago con su voz honda y musical.
Donal Og adelantó un pie y se inclinó.
–Reverencia.
Aidan no les hizo caso.
–Un baño, pues –dijo.
–Nunca me he dado uno.
O Donoghue se quedó mirándola un momento. Su mirada la quemaba, abrasaba hasta tal punto su cara y su cuerpo que Pippa pensó que iba a achicharrarse como un pollo en una parrilla.
–¿Por qué será que no me sorprende? –preguntó él.
Pippa cantaba con perfecta y desafinada alegría. La habitación, contigua a la cocina de Lumley House, era pequeña, carecía de ventanas y estaba atestada de cosas, pero la puerta abierta dejaba pasar un torrente de luz. Sentado al otro lado del biombo, Aidan se tapaba los oídos con las manos, pero la desvergonzada canción de Pippa atravesaba aquella barrera.
Hay en Steelyard bodegas
que alegran el alma
y mozos que no se casan
si no deshonran su fama.
Todos buscan buenas chicas
y alguna que otra encuentran...
Se interrumpió y dijo alzando la voz:
–¿Os gusta mi canción, Excelencia?
–Es fantástica –se obligó él a decir–. Sencillamente fantástica.
–Puedo cantaros otra, si queréis –se apresuró a decir ella.
–Eh, sería un placer, estoy seguro –contestó él.
Pippa se tomaba muy a pecho su patronazgo. Demasiado a pecho.
De placer se sacudía la cama
cuando el caballero daba
una buena cabalgada...
Cantaba a pleno pulmón, sin ningún sonrojo. Aidan nunca había visto que un simple baño surtiera aquel efecto en una persona. ¿Cómo era posible que un barril de madera medio lleno de agua tibia embriagara de gozo a una mujer?
Pippa cantaba y chapoteaba y de vez en cuando Aidan la oía restregarse. Confiaba en que estuviera sirviéndose del áspero jabón de cenizas.
Hacía rato que, atraídas por las canciones de Pippa, las criadas de Lumley House se habían congregado en el patio a chismorrear. Cuando Aidan les había dicho que prepararan un baño, habían sacudido la cabeza y se habían puesto a cuchichear sobre los extraños invitados irlandeses de lord Lumley.
Pero habían obedecido. Hasta en Londres, tan lejos de su señorío de Kerry, seguía siendo el Mór O Donoghue.
Excepto para Pippa. A pesar de sus constantes intentos de entretenerlo y buscar su aprobación, la muchacha no sentía respeto alguno por su posición. Hizo una pausa en su canción para tomar aliento, o quizá (Dios no lo quisiera) para inventar otro verso.
–¿Habéis acabado? –preguntó Aidan.
–¿Acabado? ¿Es que tenemos prisa?
–Acabaréis arrugada como un arenque si seguís mucho más tiempo en el agua.
–Ah, muy bien –Aidan oyó el chapoteo del agua contra las paredes del barril–. ¿Dónde está mi ropa? –preguntó ella.
–En la cocina. Iago va a hervirla. Las criadas os han buscado unas cosas. Las he colgado en una percha...
–Uuuy –logró infundir a la exclamación una intensa nota de asombro y anhelo–. Esto es un verdadero regalo del cielo.
No era ningún regalo, sino la ropa dejada por una criada que la semana anterior había huido con un marinero veneciano. Aidan oyó a Pippa trastear detrás del biombo. Un momento después, ella apareció por fin.
Su cuerpo menudo y erguido irradiaba una especie de altivo orgullo. Aidan se mordió la lengua para no reírse.
Se había puesto la falda hacia atrás y el corpiño de ante del revés. Su cabello húmedo sobresalía en pinchos, como una corona de espinas. Estaba descalza y llevaba en las manos, con adoración, las zapatillas de cuero.
Entonces se acercó a los rayos de sol que entraban por la puerta de la cocina y Aidan vio por primera vez su cara desprovista de ceniza y carbonilla.
Fue como ver el rostro de una santa o un ángel en sueños. Aidan no había visto jamás una cara como aquélla. Ni uno solo de sus rasgos era notable por sí mismo, pero tomados en conjunto su efecto resultaba arrebatador.
Tenía la frente ancha y despejada, las cejas arrogantes sobre unos ojos soñadores. Las suaves curvas de su nariz y su barbilla enmarcaban una boca tersa que mantenía fruncida, como si esperara un beso. La piel sonrosada por el baño acentuaba sus pómulos. Aidan pensó en el ángel labrado en escayola que había sobre el altar de la iglesia de Innisfallen. De algún modo, Pippa estaba tocada por aquella misma magia, majestuosa y sobrenatural.
–La ropa es espléndida –afirmó.
Él se permitió una discreta sonrisa, pensada para no herir el orgullo de la muchacha.
–En efecto. Permitidme que os ayude con los botones.
–Ah, no seáis bobo, mi señor. Me los he abrochado todos yo sola.
–Así es. Pero como carecéis de doncella, como es propio de una dama, yo asumiré ese papel.
–Sois muy amable –dijo ella.
–No siempre –replicó Aidan, pero ella pareció no percatarse de la nota de advertencia que había en su voz–. Acercaos.
Ella cruzó el cuarto sin vacilar. Aidan no sabía si aquello era bueno o no. ¿Debía fiarse tanto una muchacha de un desconocido? La confianza de Pippa no era un regalo, sino una carga.