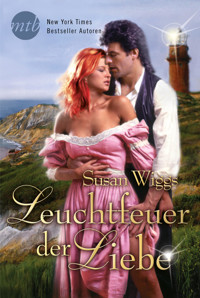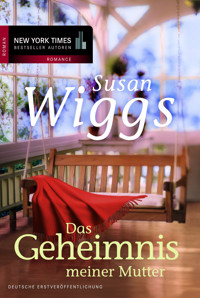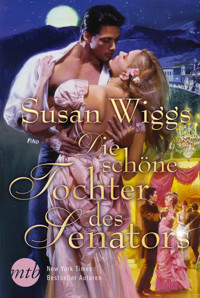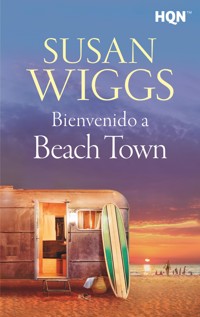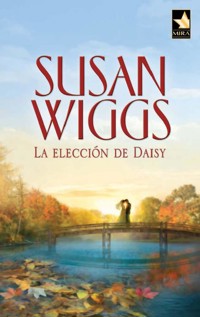
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Daisy Bellamy se había debatido durante años entre dos hombres, uno de ellos convencional y de buena familia, el otro, un espíritu libre amante del peligro. Hasta que un fatídico día, el destino tomó una decisión por ella. Establecida unos años más tarde en el lago Willow, Daisy sabía que podía ser feliz con la vida que había elegido para su hijo y para ella. Pero continuaba anhelando lo único que no podía tener. Hasta que el amor perdido volvió a aparecer, resucitado por una promesa. Y entonces, la decisión que Daisy había creído dejar atrás, se convirtió en la más difícil a la que había tenido que enfrentarse jamás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Susan Wiggs. Todos los derechos reservados.
LA ELECCIÓN DE DAISY, Nº 285 - noviembre 2011
Título original: Marrying Daisy Bellamy
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Mira son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-066-0
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Este libro está dedicado a mis lectoras.
Daisy Bellamy, una adolescente huraña y resentida apareció hace ya años en la novela A orillas del pasado, con vocación de ser un personaje pasajero. Pero vosotras, mis lectoras, habéis conservado su recuerdo en vuestros corazones, libro tras libro, esperando pacientemente el momento de conocer su historia. Habéis sido vosotras la motivación para escribir la historia de Daisy. Muchas gracias por ofrecerme la inspiración que le ha permitido emprender a este personaje su propio viaje.
Agradecimientos
Quiero darles las gracias, de manera muy especial, a los verdaderos Hubble, Andrea y Brian, y también a Kay Frichman y a su encantadora familia por sus generosas contribuciones.
En algunos libros, los autores necesitan, al modo de los pilotos de carrera, todo un taller de mecánicos literarios para poder llegar en perfectas condiciones hasta la vuelta final. El de este libro lo conforman, aunque no se limita a ellos, mis colegas y amigos Anjali Banerjee, Kate Breslin, Sheila Roberts y Elsa Waltson. Margaret O’Neill Marbury y Adam Wilson de MIRA Books; Meg Ruley y Annelise Robey de la agencia Jane Rotrosen.
Primera Parte
1
El novio era tan atractivo que a Daisy Bellamy casi se le derritió el corazón al verle. «Por favor», suplicó para sí, «por favor, que esta vez salga todo bien».
Le dirigió al novio una sonrisa nerviosa.
—Vamos —le animó en un susurro apenas audible—, repítelo con más sentimiento. Di «te quiero». Demuéstrame lo que sientes.
Era como un príncipe de cuento, con el esmoquin gris, perfectamente peinado y exudando auténtica adoración por cada poro de su piel. La miró a los ojos y declaró:
—Te quiero.
—Sí —susurró Daisy como respuesta—. ¡Lo has conseguido! —apartó la cámara de su rostro—. Era eso lo que te pedía. Buen trabajo, Brian.
El cámara giró la cámara para capturar la reacción de la novia, una joven muy guapa de piel sonrosada llamada Andrea Hubble. Utilizando la videocámara como si fuera un apéndice de su propio cuerpo, Zach Alger asesoró a la pareja con un par de frases y pronto los tuvo hablando íntimamente sobre su amor, sus esperanzas, sus sueños y la felicidad de aquel glorioso día.
Daisy capturó una instantánea de la pareja mientras se inclinaban para darse otro beso. Tenían de fondo el cielo sobre el lago Willow y las gotas de agua centelleando como estrellas en la tenue luz del crepúsculo. La belleza del paisaje proporcionaba un plus de romanticismo a las fotografías. Desgraciadamente, Daisy no podía decir lo mismo de su propia vida.
Daisy añoraba sentir la alegría que reflejaba el rostro de sus clientes, pero su pasado sentimental podía resumirse como una sucesión de errores y oportunidades perdidas. Y allí estaba en aquel momento, intentando enderezar su vida. Tenía un hijo pequeño que no era consciente de que su madre era una mujer que se había complicado la vida desde muy joven. Una mujer con un trabajo estable y el anhelo no reconocido de un amor tan intenso como el que observaba a través de las carísimas lentes de la cámara.
—Creo que aquí ya hemos terminado —anunció Zach, mirando el reloj—. Y a vosotros os espera una gran fiesta.
Los novios, todo sonrisas, se agarraron la mano. Daisy podía sentir su emoción.
—Será la fiesta más importante de nuestras vidas —dijo Andrea—. Y espero que sea perfecta.
No lo sería, pensó Daisy, con la cámara lista. A veces, las mejores fotografías surgían en los momentos más inesperados. Eran precisamente los imprevistos los que convertían una boda en un momento especial y memorable. Una de las primeras cosas que había descubierto cuando había comenzado a trabajar como fotógrafa de bodas había sido el encanto de la imperfección del momento. En todas las celebraciones, por bien que las hubieran planeado, ocurría algo que se salía del guión: un padrino que metía la cabeza en el ponche, el colapso de la carpa en la que se celebraba la boda, alguien que terminaba con el pelo chamuscado por acercarse demasiado a las velas, una tía con sobrepeso que se desmayaba o un niño que no paraba de llorar.
Eran esos los detalles que hacían la vida interesante. Como madre soltera, Daisy había aprendido a apreciar los imprevistos. Algunos de los mejores momentos de su vida habían llegado cuando menos se lo esperaba, como la mano diminuta de su hijo anclándola a la tierra con una fuerza más poderosa que la de la gravedad. También algunos de los momentos más terribles, como el de un tren abandonando la estación y dejándola detrás, llevándose sus sueños. Pero procuraba no pensar mucho en ello.
Sugirió a los recién casados que fueran de la mano hasta la pradera que había al borde del lago. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquel espacio lo ocupaba uno de los llamados «jardines de la victoria». En aquel momento, era uno de los lugares favoritos de Daisy, sobre todo a aquella hora, en la que el tiempo parecía detenerse en la transición del día a la noche.
Los rayos rosados y ambarinos del último sol de la tarde iluminaban la pradera. Para Andrea y para Brian, aquél era un momento perfecto. La novia emprendió el camino andando ligeramente delante de él, con la barbilla alta. La postura del novio era protectora, pero exudaba júbilo. La brisa alzaba ligeramente el vestido de la novia, de manera que las sombras de ambos quedaban unidas por un delicado encaje. Aquel movimiento inesperado coincidió con uno de los disparos de la cámara.
Al contemplar la fotografía por el visor, Daisy sospechó que aquélla sería una fotografía emblemática para la pareja.
Excepto que… Amplió la imagen con el zoom para ver de cerca un punto que aparecía en el horizonte.
—Maldita sea —musitó.
—¿Qué ocurre? —preguntó Zach, mirando por encima de su hombro.
—Jake, el perro de los Fritchman, ha vuelto a escaparse.
Y allí estaba su imagen, en alta resolución, recortada contra el vasto cielo y estropeando la fotografía.
—Un clásico —señaló Zach.
Retrocedió para recoger los cables y organizar el equipo para ir al banquete de bodas.
Daisy presionó un botón para etiquetar la foto con el fin de retocarla más tarde.
—¿Estás listo? —le preguntó a Zach.
—Hora de partir —contestó él.
Siguieron a la pareja por la orilla del lago hasta llegar al pabellón principal del campamento Kioga, que era el lugar en el que se iba a celebrar el banquete. Los novios se detuvieron un instante para hacer la gran entrada y Daisy se preparó para documentar el gran acontecimiento.
Le había gustado la novia desde el primer momento y siempre había adorado la ubicación del campamento Kioga. Aquel centro vacacional situado a orillas del lago pertenecía a los abuelos de Daisy. Situado en el rincón más salvaje del condado de Ulster y cerca de la ciudad de Avalon, el campamento Kioga había sido fundado como un lugar de descanso para la élite neoyorquina. Era un lugar al que la gente de dinero podía escapar del insoportable calor del verano.
Poco tiempo atrás, Olivia, la prima de Daisy, había transformado el campamento en un establecimiento de lujo. El año anterior, aquel reinventado lugar de retiro se había convertido en un centro de celebración de bodas y tenían ya reservas para todo el año.
Para Daisy, el campamento Kioga representaba mucho más que un bello paisaje. Allí había pasado algunos de los momentos más felices de su vida, y también de los más dolorosos, y había sido aquel paisaje el que había educado su mirada de fotógrafa. La empresa para la que trabajaba desde que había terminado los estudios, Wandela’s Wedding Wonder, tenía su sede en Avalon y Daisy agradecía poder contar con aquel trabajo. Era un trabajo estable, con horarios peculiares y, aunque sabía que con él no iba a hacerse rica, estaba bien pagado. Nunca faltaría gente dispuesta a casarse. Y sí, soñaba con poder diversificar su trabajo e ir más allá de los retratos y las bodas, porque su más profundo deseo era dedicarse a la fotografía narrativa centrada en la naturaleza.
En el fondo, era una narradora de historias. Sus fotos ofrecían atisbos de vida. A través de las lentes, capturaba la naturaleza efímera del mundo que la rodeaba con fotografías capaces de conmoverla. Intentaba despertar emociones con imágenes tan sencillas como la simple elegancia de las ramas de los árboles hundiéndose en el lago, la verde frondosidad del bosque en la primavera o las dramáticas formas de los peñascos del desfiladero. Cuando estaba en la universidad, se sentía presionada porque los temas que le gustaba trabajar no eran compatibles con las prisas: la transformación de los renacuajos, un cervatillo buscando un camino en la pradera, la inmovilidad de una garza esperando en los bajíos pantanosos su próxima comida.
Daisy había encontrado en la fotografía la posibilidad de expresarse como artista y la pasión por el trabajo. Aquella fascinación había llegado cuando, a los dieciocho años, le habían regalado una cámara fotográfica. Había fotografiado entonces a su abuela intentando bailar el hula hoop y disfrutando del momento como si no hubiera nada mejor. Era una situación que jamás volvería a repetirse, pero que ella había conseguido congelar en el tiempo y la memoria. Y, aunque fuera una fotografía de su abuela, había algo universal en aquella imagen que cualquiera podía entender.
Había sido entonces cuando había descubierto el poder de la fotografía. A menudo se encontraba deseando tener más tiempo para sus trabajos artísticos, pero hasta los mejores artistas, y sus hijos pequeños, tenían que comer. Para una madre soltera, un trabajo estable era mucho más importante que el arte. Y los esnobs del mundo de la fotografía parecían decididos a ignorar algo que para ella era fundamental. En medio de una boda eran muchas las oportunidades de encontrar un momento trascendental. Una buena fotógrafa sabría dónde y cómo capturarlo. En una boda, uno podía fotografiar a la gente en su faceta más real. La misma historia se repetía de infinitos modos y maneras y Daisy encontraba algo fascinante en aquella situación.
Le intrigaba la misteriosa alquimia que unía a una pareja y la impulsaba a embarcarse en un viaje que pretendía durar toda una vida. Una cámara bien disparada podía contar esa historia una y otra vez y en todas sus manifestaciones.
Quizá aquella fascinación nacía del hecho de que Daisy añoraba comprender aquel fenómeno por experiencia propia. Y, quizá, si era capaz de retratar la felicidad de aquellos momentos, fuera capaz también de encontrar su propia felicidad.
La boda no fue perfecta. En medio del brindis, la madre de Andrea Hubble se quedó sin palabras y rompió a llorar. El champán se acabó en la primera hora y el DJ rompió un altavoz. A una de las damas de honor comenzó a salirle una urticaria porque era alérgica a algo que había comido y el pequeño de cinco años que portaba las arras se perdió, aunque terminaron encontrándole dormido bajo una de las meses.
Daisy sabía que al cabo de unas horas, nada de eso importaría. Mientras el DJ desmontaba el equipo y los camareros despejaban las mesas, la feliz pareja se dirigió hacia la Summer Hideaway, la cabaña más aislada del recinto. Daisy hizo entonces la fotografía final, iluminada por la luna y por su flash preferido de luz estroboscópica, mostrando a la pareja recorriendo el camino que conducía a la cabaña. No cabía ninguna duda de que la noche acabaría maravillosamente para ambos, pensó Daisy mientras guardaba la cámara con un suspiro.
Los invitados se alojarían en los que años atrás habían sido los barracones de los niños, transformados en exclusivas cabañas, o en las lujosas habitaciones del que había sido el edificio principal.
Durante el trayecto de vuelta, Zach abrió una lata de cerveza y se la tendió.
Daisy negó con la cabeza.
—No, gracias. Toda tuya.
A diferencia de su colega, no era muy aficionada al alcohol. La verdad fuera dicha, el alcohol nunca le había ofrecido nada bueno. De hecho, la razón por la que se había quedado embarazada a los diecinueve años tenía mucho que ver con la bebida. El día que su hijo le preguntara que de dónde venían los bebés, tendría que encontrar la manera de explicarle que él, en particular, había llegado de una sobreabundancia de ponche y un fin de semana de locura.
—En ese caso, brindo por ti —dijo Zach—. Y por el señor y la señora Felices para Siempre Jamás. Para que estén juntos el tiempo suficiente como para pagar la boda.
—No seas tan cínico —le regañó Daisy.
Zach Alger también había pasado por situaciones muy complicadas. Formaban un buen equipo. Para Daisy, Zach era mucho más que un ayudante y videógrafo. Aunque a su pesar, era uno de sus temas de cámara favoritos, con aquellos rasgos tan angulosos y aquella palidez nórdica que le hacía parecer casi albino. Zach siempre se había avergonzado de aquel pelo casi blanco, un pelo que parecía absorber todos los colores posibles y que Daisy siempre había considerado muy frío. Algunas de las fotografías que le había hecho habían tenido una buena salida comercial. Al parecer, la tez clara y aquellos ojos de un frío invernal, eran muy populares en Japón y en Corea del Sur. En alguna parte de Lejano Oriente, el rostro de Zach ayudaba a vender colonia para hombres y teléfonos móviles.
En cualquier caso, no tantos como para pagar las cuentas de ninguno de ellos. Zach también acababa de salir de la universidad, donde se había preparado como técnico de imagen y sonido. Lo que más apreciaba Daisy de Zach era que era un buen amigo con el que le resultaba fácil hablar, porque con él no se sentía juzgada.
—Sólo estoy diciendo…
—No te preocupes por eso. Te angustias por todo.
—Sí, como si tú no lo hicieras.
En eso tenía razón. También Daisy tendía a preocuparse por todo. Cuando uno tenía un hijo, aquello parecía convertirse en un rasgo de la personalidad.
—Si fuéramos capaces de condensar todas nuestras angustias —sugirió Daisy—, generaríamos energía suficiente como para mover la furgoneta.
—Lo único que necesito es energía suficiente para llegar a fin de mes.
Zach bebió un sorbo de cerveza y permaneció en silencio, contemplando por la ventanilla la nada en la que se convertía Avalon a última hora de la noche. La gente de allí bromeaba diciendo que recogían las aceras a las nueve, pero eso era una exageración. Zach diría que para las ocho ya las habían retirado.
Ni Zach ni Daisy necesitaban llenar el silencio con conversaciones intrascendentes. Se conocían desde que iban al instituto y ambos habían tenido que enfrentarse a duras pruebas durante la adolescencia. Mientras Daisy se convertía en madre soltera, Zach había tenido que afrontar la bancarrota de su padre y su encarcelamiento por delitos de corrupción. No era precisamente la mejor receta para disfrutar de una vida tranquila.
Pero los dos se las habían arreglado para salir adelante. Habían padecido las consecuencias de lo ocurrido, pero ambos continuaban en pie. Zach había logrado abrirse paso trabajando metódicamente para saldar las deudas que había contraído como estudiante. Y Daisy también había conseguido superar una serie de decisiones erróneas. Se sentía como si estuviera viviendo al revés: había empezado teniendo un hijo cuando todavía era adolescente. Después habían llegado los estudios y el trabajo. Al final, había encontrado un cierto equilibrio en su vida. Pero había algo que la eludía. El objeto de sus fotografías de cada fin de semana, aquello por lo que brindaban y celebraban sus clientes. El amor y el matrimonio.
Nada de eso debería importarle. Y deseaba creer que su vida estaba bien tal y como era, pero sabía que no podía engañarse. Para Daisy, representaba un desafío mirar al pasado y no arrepentirse de algunas de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Podría haber tenido su propia fotografía de matrimonio. La Nochebuena del año anterior, había tenido una propuesta matrimonial que no se esperaba en absoluto. Incluso en aquel momento, después de los meses pasados, le bastaba recordarlo para alterarse.
Al pensar en aquella noche que podría haberle cambiado la vida, se aferró con fuerza al volante. No podía evitar preguntarse si habría hecho lo que debía o habría salido huyendo de lo único que en realidad podría haberla salvado.
—¿Charlie se ha quedado esta noche con su padre? —preguntó Zach, rompiendo el silencio.
—Sí. Se llevan estupendamente —disminuyó la velocidad para evitar a una familia de mapaches.
El más grande de los tres mapaches se detuvo y volvió sus ojos resplandecientes hacia el coche antes de refugiarse con el resto de su familia en la cuneta.
El padre de Charlie, Logan O’Donnell, había sido un adolescente tan despreocupado e inconsciente como la propia Daisy. Pero, al igual que le había pasado a ella, la paternidad le había cambiado. Y Logan, cuando Daisy necesitaba que se quedara con Charlie alguna noche, siempre accedía a ello de buen grado.
—¿Y a ti qué tal te va con Logan? —preguntó Zach. Daisy se tensó en el asiento.
—Si hubiera algo que contar, serías el primero en saberlo.
Su relación con Logan era complicada. Sí, ésa era la única palabra que se le ocurría para describir la relación: complicada.
—Pero…
—Pero nada.
Giró en una esquina y salió a la plaza del pueblo. A esa hora de la noche, no había nadie por los alrededores. Zach vivía en un apartamento situado encima de la panadería Sky River. Cuando eran adolescentes, los dos trabajaban allí. En aquel momento, una nueva generación trabajaba con las enormes mezcladoras a esa hora de la madrugada. Resultaba difícil de creer, pero tanto Zach como ella habían dejado de ser aquellos adolescentes para convertirse en adultos.
Giró en el aparcamiento.
—Mañana estaré a las diez en el estudio —le dijo Daisy a su compañero—. Le he prometido a Andrea que el sábado podría echar un vistazo a todo lo que llevemos hecho.
—¿Pero tú sabes todas las horas que he grabado? —gimió Zach.
—Sí, lo sé. Sólo le he ofrecido echarle un vistazo. Me gusta esta novia, Zach. Quiero que sea feliz.
—Pero ¿ése no es el trabajo del novio?
—Tiene cuatro hermanas pequeñas.
—Sí, lo sé. Parecían incapaces de apartarse de la cámara —abrió la puerta de pasajeros empujándola con el hombro y salió.
La luz de las farolas le daba a su pelo un tono ambarino.
—A lo mejor no podían apartarse de ti —sugirió Daisy.
—Sí, claro.
Probablemente estaba sonrojado, pero con esa luz, era imposible decirlo. Zach nunca había sido muy aficionado a las citas. Aunque no quería admitirlo, estaba enamorado de Sonnet, la hermanastra de Daisy, desde que estaba en preescolar.
—Buenas noches, Zach —se despidió Daisy.
—Hasta mañana. Y no te quedes levantada hasta muy tarde.
La conocía bien. Normalmente, Daisy no era capaz de resistir la tentación de descargar las fotografías después de la boda. Le gustaba incluir alguna fotografía en su blog para que la novia tuviera una idea de cómo iban a ir las cosas.
Daisy vivía en la calle Oak, en una casa muy sencilla. Se tomó su tiempo en entrar. Una de las peores cosas de criar a Charlie junto a un hombre con el que no vivía era que le echaba de menos con locura cuando estaba con su padre.
Cerró la puerta tras ella y aceleró el ritmo de la respiración al sentirse rodeada por el silencio de la casa. Nunca le había gustado enfrentarse al silencio. Invitaba a pensar, y cuando pensaba demasiado, crecían las preocupaciones. Y cuando crecían las preocupaciones, se ponía nerviosa. Y cuando se ponía nerviosa, se transformaba en una mala madre. Era un círculo que parecía interminable.
Quizá debería tener un perro. Sí, un perro cariñoso y alborotador que saliera a recibirla con aullidos de alegría. Un animal que no la juzgara y la ayudara a olvidar todas aquellas cosas en las que no quería pensar.
—Un perro —dijo, intentando expresarlo en voz alta—. Genial.
Se dirigió al estudio, sacó las tarjetas de memoria de la cámara y examinó las imágenes una a una. Algunas le resultaban familiares, eran instantáneas que tomaba en todas las bodas porque era eso lo que esperaban de ella: el primer baile, con la silueta de la pareja recortada contra el cielo nocturno, los padres del novio y de la novia compartiendo un brindis… Otras eran únicas, en ellas mostraba una mirada o un gesto que hasta entonces no había contemplado. Había atrapado a la abuela de la novia sorbiendo una ostra con los ojos cerrados por el placer, al tío de la novia con el rostro arrebatado por el entusiasmo mientras sonaba una canción y a una de las damas de honor evitando de forma evidente agarrar el ramo. Y había una fotografía que superaba con mucho a todas las demás.
Era la fotografía que había tomado en el último momento, en la que aparecían los novios de la mano cruzando la pradera. Aquella fotografía encerraba toda una historia, hablaba de quiénes eran los novios, les retrataba como pareja. Eran dos que caminaban juntos, unidos por el vínculo de sus manos, que parecía eterno.
La pena era Jake, se recordó a sí misma mientras abría el programa de edición. El perro que aparecía al fondo tendría que desaparecer. Mientras retocaba la fotografía, estudió el brillo de luces de la hierba, el reflejo distorsionado de la pareja en el agua, la emoción incontenible de la novia y la alegría resplandeciente del novio.
La fotografía era buena. Mejor que buena. Era una fotografía digna de un concurso.
Al pensar en ello, desvió la mirada hacia la carpeta que tenía en la pantalla del escritorio. Era allí donde se suponía que tenía que guardar las fotografías para el concurso del MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Las mejores fotografías recibidas en el concurso serían expuestas en la sección de Artistas Emergentes. Aquel concurso era el más competitivo del mundo de la fotografía, porque ser seleccionado abría numerosas puertas y relanzaba la carrera de cualquier fotógrafo. Daisy se moría por enviar su trabajo.
Sin embargo, la carpeta estaba deplorablemente vacía. Era como la rendija de una puerta tras la que se vislumbraba la nada del interior. Ni todas las buenas intenciones del mundo, ni toda la ambición, podrían darle a Daisy lo único que necesitaba para completar el proyecto y enviar los materiales: el regalo del tiempo. A veces se descubría preguntándose cuándo su vida podría ser realmente suya.
Dejó de lado su frustración, se concentró de nuevo en la fotografía de la novia y la colgó en el blog de la empresa. Se reclinó en la silla, miró la fotografía y se permitió llorar. No quería que nadie supiera que la visión de una pareja feliz le hacía llorar. No quería que nadie fuera testigo de aquella necesidad, de aquel deseo, de aquel afilado anhelo. Sola, en la oscuridad de la noche, lloró. Y apagó después el ordenador.
Para entonces, era ya la una de la madrugada, y tenía que irse a la cama. Cuando fue a apagar las luces, vio que le habían metido el correo por debajo de la puerta. Se agachó para recogerlo. Había folletos de propaganda y correo basura. Solicitudes de trabajo, noticias sobre reuniones de vecinos, cupones que nunca utilizaría y… Uun sobre con su dirección escrita con una letra que conocía perfectamente.
El corazón le dio un vuelco. Rasgó rápidamente el sobre.
Por medio de la presente extendemos nuestra invitación al nombramiento de Julian Maurice Gastineaux como Teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Destacamento 520. El acto tendrá lugar el sábado catorce de mayo a las 13 horas en el Startle Auditorium.
En el reverso de la tarjeta, el propio Julian había escrito: Espero que vengas, necesito hablar contigo. J.
Era imposible dormir después de haber recibido aquella invitación. Y era una locura darse cuenta de que un simple nombre podía despertar de nuevo infinitos interrogantes por lo que podría haber sido su vida si hubiera tomado otros caminos. Porque Julian Gastineaux, que pronto sería teniente, era el único camino del que lamentaba haberse desviado.
2
Campamento Kioga, condado de Ulster
Cinco años antes
Durante el verano previo a su último año de instituto, lo último que a Daisy le apetecía era tener que alojarse en una cabaña mohosa en el lago, con su padre y su hermano. Pero no le quedaba otro remedio. Tenía que hacerlo. Estaba obligada.
Aunque ninguno de sus progenitores se lo había dicho, sabía que su familia estaba a punto de romperse. Sus padres ya no podían seguir fingiendo que eran una pareja feliz, aunque lo habían intentado durante años. La solución de su padre había sido abandonar la casa de Upper East Side en la que vivía la familia, trasladarse a una de las cabañas de aquel complejo que la familia Bellamy poseía en el lago Willow y actuar como si no pasara nada.
Pero claro que pasaba, y Daisy estaba más que dispuesta a demostrarlo. Había metido en su mochila una buena dosis de productos para el pelo, un iPod, una cámara réflex y una buena cantidad de tabaco y marihuana.
Y aunque estaba decidida a ignorar la fascinante belleza del paisaje, se había descubierto a sí misma intrigada por aquella profunda soledad, por aquella omnipresente quietud y por las arrebatadoras vistas del lugar.
Lo último que esperaba estando allí, en medio de la nada, era conocer a alguien interesante. Pero había conocido a un chico de su edad que también estaba condenado a soportar un campamento de verano, aunque por motivos completamente diferentes.
La primera vez que le había visto entrar al pabellón principal a la hora de comer, había sentido una oleada de calor dentro de ella y había tenido la sensación de que posiblemente el verano terminaría siendo menos aburrido de lo que temía.
Aquel adolescente parecía representar todos los peligros contra los que le prevenían los adultos. Era un chico alto, delgado y musculoso, caminaba de una manera que exudaba confianza, arrogancia incluso. Tenía el rostro oscuro de los mulatos y llevaba tatuajes en el brazo, rastas y pendientes.
Caminó hasta la mesa en la que estaba sentada Daisy, como si aquel calor que irradiaba le atrajera hacia ella.
—Supongo que imaginas que éste es el último lugar que habría elegido para pasar el verano —fue su saludo.
—Y supongo que sabes que tampoco yo habría elegido un lugar como éste —respondió Daisy, intentando aparentar la misma frialdad—. ¿Qué estás haciendo tú aquí?
—Podía elegir entre venir a este vertedero con mi hermano Connor o quedarme en un centro de menores —contestó con una indiferencia pasmosa.
Un centro de menores. Había lanzado aquellas palabras asumiendo que para Daisy eran algo natural. Pero no lo eran. Los centros de detención de menores eran algo propio de los jóvenes de los guetos.
—¿Eres hermano de Connor?
—Sí.
—No parecéis hermanos.
Connor era un chico blanco y con aspecto de pertenecer a lo más granado de la sociedad, un descendiente de los hombres de las tierras del norte, mientras que Julian tenía un aspecto oscuro, peligroso…
—Somos medio hermanos —respondió con indiferencia—. Hijos de diferente padre. Connor no quiere que esté aquí, pero mi madre le obliga a cuidarme.
Connor Davis era el contratista que estaba a cargo de la remodelación del campamento Kioga, que debería estar listo para las bodas de oro de los abuelos de Daisy. Se suponía que todo el mundo tenía que arrimar el hombro en aquel proyecto, pero lo último que esperaba Daisy era encontrarse con alguien así en el campamento. Antes de haber sabido siquiera su nombre, en lo más profundo de ella y de la forma más misteriosa imaginable, había tenido la certeza de que aquel chico estaba destinado a ser alguien importante para ella.
Se llamaba Julian Gastineaux y, al igual que ella, estaba a punto de iniciar el último año de instituto. Aparte de eso, no tenían nada en común. Ella era de Upper East Side, el producto de una familia privilegiada, y no por ello feliz, y un colegio elitista. Él vivía en la zona de Chino en California, muy lejos de mansiones y palacetes.
Al igual que las moscas alrededor de la luz, estuvieron rondándose el uno al otro durante la cena. Más tarde, les asignaron tareas de limpieza. Daisy no protestó, como habitualmente hacía, cuando le encargaron el trabajo. Y entre ellos no tardó en surgir una íntima camaradería. A Daisy le fascinaba la fuerza de sus brazos y la robustez de sus manos. Cuando colgaron los paños de cocina, se rozaron los hombros, y aquel roce la afectó como jamás lo había hecho el contacto con ningún miembro del sexo opuesto. Sintió entonces un misterioso reconocimiento que la confundía y emocionaba al mismo tiempo.
—Hay una zona para encender hogueras en el lago —propuso, mirando a Julian a los ojos, para ver si también él sentía algo, pero fue incapaz de adivinarlo. Apenas se conocían todavía—. Podríamos ir a hacer una hoguera.
—Sí, y darnos la mano y cantar Kumbaya.
—Un par de noches sin televisión y sin Internet y estarás dispuesto a cantar lo que sea.
—De acuerdo.
Su sonrisa pronta y fácil dulcificaba su aspecto. Daisy se preguntó si sería consciente de ello.
Localizó a su padre cuando éste estaba a punto de salir del comedor.
—¿Puedo ir a encender una hoguera a la orilla del lago con Julian? —le preguntó.
—¿Julian y tú? —preguntó a su vez su padre, mirando al joven con recelo.
—Sí, Julian y yo —intentó mantener su habitual actitud desafiante.
No quería que su padre pensara que comenzaba a gustarle estar allí, encerrada en un campamento, cuando todas sus amigas estaban de fiesta en las playas de Hamptons.
Para su sorpresa, Julian decidió intervenir.
—Le prometo que me comportaré correctamente, señor.
Fue gratificante ver a su padre arquear las cejas en un gesto de sorpresa. Evidentemente, no esperaba oír la palabra «señor» saliendo de los labios de aquel rasta.
—Se lo aseguro —terció entonces Connor Davis.
Se acercó al grupo y fijó la mirada en su hermano, dejando muy claro que estaba a su cargo.
—Sí, podéis ir —respondió su padre. Seguramente le diría a Connor que le propinara una buena patada a su hermano en cuanto se propasara—. Pasaré a veros más adelante.
—Claro, papá —respondió Daisy, obligándose a fingir alegría—. Será genial.
Tanto ella como Julian demostraron tener muy poca maña para encender el fuego, pero no les importó. Gastaron toda una caja de cerillas y al final sólo consiguieron encender una de las pilas de troncos. Cuando el viento lanzó el humo en su dirección, Daisy buscó refugio en Julian. Éste no hizo ningún esfuerzo para que se acercara, pero tampoco se movió. Y, de hecho, para Daisy fue maravilloso el hecho de poder estar simplemente a su lado. No le gustaba salir con los chicos del colegio y terminar bajo las gradas del campo de fútbol, o en Brownstones, en Columbia, donde tenía que mentir sobre su edad para poder asistir a las fiestas de la universidad.
Una vez estuvieron danzando las llamas en la hoguera, Daisy vio a Julian con la mirada clavada en la oscura superficie del lago.
—Estuve aquí cuando tenía ocho años.
—¿En serio? ¿Viniste a un campamento de verano?
Julian se echó a reír.
—En realidad, no me quedó otro remedio. Connor era uno de los monitores del campamento, y tuvo que cuidarme durante todo el verano.
Daisy esperaba una posterior explicación, pero Julian permaneció en silencio.
—¿Por qué? —preguntó Daisy.
La sonrisa de Julian desapareció.
—Porque no había nadie más que pudiera hacerlo.
La soledad que reflejaron sus palabras, el pensar en un niño que sólo contaba con el apoyo de su medio hermano, la conmovió en lo más profundo. Decidió no presionar pidiendo detalles, pero la verdad era que quería saber mucho más sobre aquel tipo.
—¿Y ahora cuál es tu historia?
—Mi madre es una actriz desempleada. Se dedicaba a cantar, bailar, hacer actuaciones…
¿De verdad pensaba que iba a eludir tan fácilmente su pregunta?
—Ésa es la historia de tu madre. Te estaba preguntando por la tuya —En mayo tuve problemas con la ley.
Aquello sí que se estaba poniendo interesante, pensó Daisy. Era fascinante. Peligroso. Se inclinó hacia delante y continuó presionando.
—¿Y qué ocurrió? ¿Robaste un coche? ¿Traficaste con droga?
No había terminado de formular las preguntas cuando ya estaba deseando que se la tragara la tierra.
Era una idiota. Julian iba a pensar que tenía prejuicios racistas.
—Violé a una chica —respondió él—. A tres, quizá.
—Muy bien, me lo merezco. Ya sé que estás mintiendo —se abrazó a sus rodillas.
Julian permaneció en silencio, como si estuviera intentando decidir si debería enfadarse o no.
—Veamos. Me descubrieron bañándome en una piscina pública por la noche, y montando en monopatín en la rampa de un aparcamiento… cosas de ese tipo. Hace un par de semanas, me pillaron haciendo puenting en una autopista con una cuerda casera. El juez ordenó un cambio de escenario para este verano. Dijo que tenía que hacer algo productivo. Pero te puedo asegurar que remodelar un campamento de verano en las montañas de Catskills era lo último que me apetecía.
La imagen que Daisy se había formado de él cambió de forma radical.
—¿Y por qué se te ocurre lanzarte de un puente?
—¿Por qué no se te ocurre hacerlo a ti?
—Oh, déjame ver. Para empezar, podrías romperte todos los huesos. Quedarte paralítico. Sufrir una muerte cerebral. O morirte directamente.
—Hay gente que muere cada día.
—Sí, pero tirarse de un puente suele acelerar el proceso —se estremeció.
—Es increíble. Yo volvería hacerlo. Siempre me ha gustado volar.
Acababa de darle la oportunidad perfecta. Daisy buscó en el bolsillo, sacó el estuche de las gafas y lo abrió para mostrarle un porro.
—Entonces, te gustará esto —tomó una rama encendida para encenderlo e inhaló con fuerza—. Ésta es mi manera de volar.
Le tendió el porro a Julian, esperando haberle impresionado.
—Yo paso —contestó él.
¿Que pasaba? ¿Cómo era posible que alguien pasara de un porro de marihuana?
Julian debió de leerle el pensamiento, porque sonrió.
—Tengo que cuidarme. El juez de California le dio a elegir a mi madre: o pasaba el verano fuera de la ciudad o pasaba una temporada en un centro de detención de menores. Al venir aquí, he conseguido que no incluyan el episodio del puenting en mi historial.
—Me parece bien —admitió Daisy, pero continuó ofreciéndole el porro—. De todas formas, aquí no te pillarán.
—No quiero.
Era ridículo. ¿Quién se creía que era? ¿Una especie de boy scout? Su reticencia la molestaba. Le hacía sentirse juzgada.
—Vamos, es una hierba buenísima. Estamos en medio de la nada.
—No es eso lo que me preocupa. Sencillamente, no me gusta drogarme.
—Como quieras —sintiéndose un poco ridícula, tiró la rama al fuego y la observó arder—. Pero una chica tiene que buscar la diversión donde puede.
—Entonces, ¿te estás divirtiendo?
Daisy le miró a través del humo con los ojos entrecerrados, pensando que ella jamás se había hecho esa pregunta.
—Hasta ahora, este verano está siendo… raro. Ahora que pienso en ello, se suponía que tendría que ser un verano mucho más divertido. Es mi último verano como estudiante de instituto. El año que viene, tendremos que prepararnos para ir a la universidad.
—La universidad —Julian se inclinó hacia atrás, apoyando los codos en el suelo—, ésa sí que es buena.
—¿Es que no piensas ir a la universidad?
Julian se echó a reír.
—¿Qué pasa?
Daisy dejaba que el porro se consumiera entre sus dedos, sin preocuparse de no estar disfrutando de él.
—Nunca me lo habían preguntado.
Le costaba creerlo.
—¿No han estado presionándote con eso desde que llegaste a noveno grado?
Julian volvió a responder con una carcajada.
—En mi colegio, piensan que están haciendo un buen trabajo cuando consiguen que los alumnos no dejen los estudios, no sean padres antes de tiempo o no terminen encerrados.
—¿Encerrados dónde? —preguntó Daisy, intentando imaginar lo que escondía aquella palabra.
—En un centro de detención de menores o en la cárcel.
—Deberías cambiar de colegio.
Julian volvió a reír a carcajadas.
—No tengo mucho donde elegir. Voy al colegio público que está más cerca de mi casa.
Daisy le miró con expresión escéptica.
—Y no te preparan para ir a la universidad.
—La mayor parte de la gente termina con una porquería de trabajo, lavando coches o cosas parecidas, y jugando a la lotería esperando que cambie su suerte.
—Pero tú no eres como la mayor parte de la gente —se interrumpió al advertir su expresión divertida—. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?
—¡Yo no soy nadie especial!
Daisy no le creyó ni por un instante.
—Mira, no estoy diciendo que la universidad sea el paraíso, pero es mucho mejor que lavar coches.
—La universidad cuesta mucho dinero. Y yo no tengo.
—Para eso están las becas.
Recordó la conferencia a la que había asistido varias semanas antes. Si por ella hubiera sido, se la habría saltado, pero tenía que hacer fotografías para la revista del instituto. Habían llegado unos militares para dar una charla sobre cómo conseguir becas de estudios. Daisy había estado distraída durante gran parte de la conferencia, pero había conseguido suficiente información sobre el tema.
—En ese caso, puedes ingresar en el Centro de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. Los militares te pagarán la carrera. Dicen que puedes ganar dinero mientras aprendes.
—Sí, pero tiene un coste. Todo tiene un coste. Te enviarán a la guerra.
—Y probablemente te dejen hacer algo más que tirarte desde un puente.
—¿Te dedicas a reclutar gente para esos tipos?
—Sólo te estoy contando lo que sé.
En realidad, no le importaba que Julian fuera o no a la universidad. De hecho, tampoco ella tenía un especial interés en asistir. La marihuana le hacía hablar. Metió el porro, que ya había apagado, en una bolsita de plástico, con intención de acabarlo en otro momento o de reservarlo para alguien que quisiera compartirlo con ella. El problema era que sólo le apetecía estar con Julian. Aquel chico tenía algo muy especial.
—Debe de ser difícil estar en un colegio en el que nadie te ayude a llegar a la universidad. Pero que nadie te ayude no significa que no puedas ayudarte tú mismo.
—Claro —Julian tiró una rama seca al fuego—. Gracias por la publicidad.
—Eres un resentido.
—Y tú tienes la cabeza en las nubes.
Daisy soltó una carcajada, echó la cabeza hacia atrás e imaginó que su risa se elevaba hacia las estrellas. Se sentía muy bien al lado de Julian, y no era por el porro. Le gustaba. Le gustaba mucho. Era diferente, especial y misterioso. No la había tocado, aunque Daisy deseaba que lo hiciera. Tampoco la había besado, aunque Daisy también lo estaba deseando. Se limitó a reclinarse y a ofrecerle una sutil sonrisa.
Pero tenía unos ojos maravillosos, pensó Daisy, sintiendo un calor muy especial en su interior. Le miró fijamente y pensó que acababa de encontrar a su alma gemela.
«Hola», pensó en silencio, «me alegro de haberte conocido».
El presente
Daisy pensaba en su historia con Julian mucho más de lo que debería, sobre todo en momentos como aquél, en medio de la noche, cuando estaba sola y su cuerpo anhelaba el contacto de otro ser humano. Si su vida hubiera sido el guión de una película, después de aquel encuentro tan especial, todo habría sido mucho más fácil. Habría aumentado el volumen de la música, habrían cantado los pájaros y ambos habrían disfrutado de un final feliz.
Pero aquellos adolescentes llevaban mochilas muy cargadas a sus espaldas. Aquel campamento habría sido el escenario perfecto para un amor de verano. El destino unía a dos adolescentes, se atraían a pesar de proceder de mundos diferentes, y al final del verano, unas familias incapaces de comprender su amor los separaban. Perfecto.
Pero las cosas no habían transcurrido de esa forma. Daisy y Julian habían hecho lo imposible. Habían resistido la llamada salvaje de sus revolucionadas hormonas, habían pasado el verano en un agónico deseo y, por alguna suerte de milagro, no habían sucumbido a él. Bueno, en realidad no se había tratado de un milagro, sino de la enorme fuerza de voluntad de Julian. Le había prometido a su hermano que no causaría problemas y Daisy había podido comprobar que era un hombre de palabra. Al final del verano, cada uno de ellos había emprendido su camino, resignándose a lo que las circunstancias dictaban.
Daisy debería haberse dado cuenta de que jamás habían tenido oportunidad de ser nada más que un recuerdo de verano para el otro. Aquel otoño, una vez de vuelta en Manhattan, Daisy había tenido un principio de curso vertiginoso. Había cometido un error que había terminado convertido en un precioso regalo, Charlie, un niño que había nacido el verano después de su graduación. Pero el hecho de que tuviera un hijo no significaba que hubiera olvidado a Julian. Nunca le había olvidado. Había continuado esperando con la ilusión de que algún día llegarían a estar juntos. Pero había tenido un hijo, y Julian tenía un sueño que seguir.
Intentó leer entre líneas la invitación, una tarea inútil, puesto que era una invitación impresa e idéntica a muchas otras que se habían enviado. Las palabras escritas en el reverso se podían interpretar de muchas maneras. ¿De verdad necesitaba verla o sólo era una forma de parecer educado?
No lo sabía, porque con Julian jamás sabía a qué atenerse. A pesar de su mutua e innegable atracción, hacía tiempo que se había resignado al hecho de que Julian y ella habían emprendido caminos separados. Él, una vez graduado en Cornell, se había concentrado en sus estudios y en el programa del Centro de Entrenamiento. Ella vivía en Avalon, un lugar que le había parecido tan deprimente como Siberia cuando había ido a pasar el verano al campamento Kioga. Sin embargo, había terminado convirtiéndose en su hogar, porque era allí donde estaba su familia y le parecía un lugar ideal para criar a Charlie.
Parecía imposible que Julian y ella pudieran estar juntos sin que alguno de ellos tuviera que sacrificarlo todo. Algunas cosas, se decía Daisy a menudo, sencillamente, no podían ser. Aun así, no podía evitar seguir soñando y, cuando se adentraba la noche y no conseguía conciliar el sueño, muchas veces se descubría preguntándose si llegaría alguna vez ese momento, si alguna vez experimentaría el amor que capturaba con la cámara boda tras boda.
Una vocecilla interna le recordó que, no hacía mucho tiempo, había tenido la oportunidad de ser la protagonista de una boda. Había habido una propuesta de matrimonio, un anillo… Pero ella estaba demasiado confundida y asustada como para considerarla siquiera. En cambio, había optado por pasar un año estudiando en el extranjero, con Charlie.
Oh, Daisy, se reprochó a sí misma, ¿cómo era posible que le resultara tan difícil averiguar qué era lo que quería su propio corazón?
Nerviosa y desgarrada por dentro, dejó la invitación sobre la mesa y se apartó con el corazón encogido por la emoción. Julian había tenido ese efecto en ella desde la primera vez que le había visto cuando eran adolescentes.
A pesar de los rumbos tan diferentes que habían tomado sus vidas, la conexión entre ellos persistía. Durante los años que había pasado en la universidad, ella en New Paltz y él en Cornell, habían continuado viéndose, aunque en contadas ocasiones. Cada vez que las vacaciones académicas lo permitían y no interferían con el programa de entrenamiento militar y las obligaciones de Julian, pasaban algún tiempo juntos.
Y en todas y en cada una de aquellas ocasiones, el anhelo que había prendido tantos veranos atrás, volvía a inflamarse. Parecía crecer a pesar de todo lo que había ocurrido. Continuaban buscándose el uno al otro, pero nunca tenían suficiente. Daisy no lo comprendía, intentaba racionalizarlo, porque estar junto a Julian parecía del todo imposible. Sus vidas continuaban separándoles. Él tenía Cornell y el programa de entrenamiento militar. Ella tenía a Charlie, el trabajo y…al padre de Charlie. Era lógico que las cosas no hubieran funcionado nunca entre ellos.
A veces, cuando Daisy fantaseaba con la posibilidad de estar con Julian, intentaba imaginarse a Charlie y a Julian juntos, como padre e hijo.
Pero lo dolorosamente cierto era que Julian parecía negarse a asumir ese papel. Era encantador con Charlie, pero era obvio que guardaba las distancias. Recordaba que en una ocasión, el niño se había confundido y le había llamado «papi». Julian había esbozado una mueca y le había contestado: «yo no soy tu papi, niño».
Lo último que imaginaba Julian era que aquella respuesta le valdría un apodo, porque desde aquel día, Charlie había bautizado a su padre como «papi-niño».
Contra todo pronóstico, Logan estaba demostrando ser un gran padre. Al igual que Daisy, se había graduado en la Universidad del Estado de Nueva York, la SUNY, y se había mudado a Avalon. Le había comprado una agencia de seguros a un hombre que estaba a punto de retirarse. El negocio iba viento en popa. A pesar de la crisis, la gente continuaba necesitando cubrirse las espaldas en el caso de que algo le ocurriera. Daisy no sabía si a Charlie le gustaba o no su trabajo, pero de momento, su poco convencional acuerdo estaba funcionando.
A veces, Daisy se descubría preguntándose si su vida iba a ser siempre igual.
Suspiró, tomó la invitación una vez más y le dio la vuelta. La ceremonia parecía algo importante. Y lo era. Todo lo que había hecho Julian desde que había abandonado el instituto lo era. Sin dinero, con la única ayuda de su cerebro y su ambición, había hecho exactamente lo que Daisy le había sugerido que hiciera durante aquel verano. Se había inscrito en el ROTC para poder financiarse la universidad. Aquélla había sido la única vez que Daisy le había ofrecido un consejo a alguien, y había funcionado. A cambio de los estudios en una de las universidades de la Ivy League, él debía entregar cuatro años de su vida a la fuerza aérea, y algo más si quería llegar a tener el título de piloto.
Eso significaba que podían enviarle a cualquier parte del mundo.
A cualquiera, excepto a Avalon, pensó, consciente de que aquel lugar que había convertido en su hogar, un lugar tan diminuto y pintoresco, no tenía el menor valor estratégico para los militares.
Comprobó de nuevo la fecha en la que tendría lugar la ceremonia.
Sí, tenía el día libre. En Wendela’s Wedding Wonders trabajaban varios fotógrafos y técnicos y Daisy no tenía ningún compromiso para ese fin de semana. Podía pedirle a Logan que se quedara con Charlie para poder ir a Ithaca, cámara en mano, y documentar con imágenes aquella feliz ocasión.
Quería ir. Necesitaba ir. Necesitaba pasar algún tiempo a solas con Julian. Después de años de anhelar su compañía, de reencuentros y separaciones obligadas por las circunstancias, por fin tendría una oportunidad de estar a solas con él.
Haría lo que debería haber hecho mucho tiempo atrás de una vez por todas.
Ya era hora de ser realista con Julian y consigo misma. Tendría que ser completamente honesta. Aquella vez, le diría exactamente lo que sentía. Y a juzgar por la nota que había escrito Julian, era posible que él estuviera pensando lo mismo.
3
Mientras caía a una velocidad de doscientos cincuenta kilómetros por hora, Julian Gastineaux se regocijaba al sentir la fuerza de la gravedad y el viento que parecía penetrar su más profunda esencia. Se filtraba por cada costura del mono, penetraba en su nariz y en su boca y distorsionaba las facciones de su rostro. Se sentía atrapado por una fuerza superior a la de cualquier hombre. Era una sensación parecida a la de estar enamorado.
A diferencia de lo que ocurría con el amor, aquél era un ejercicio opcional. Aunque Julian pensaba que cuando a uno le ofrecían la oportunidad de saltar de un avión, sólo había una respuesta posible. Había terminado su trabajo, pero él nunca decía que no a un buen salto. Podía estar loco, pero no era tan estúpido como para rechazar una oportunidad como aquélla. Amaba la sensación de ingravidez y el saber que a sus pies no había nada, salvo el cielo. Podía ver los campos del estado de Nueva York convertidos en un mosaico multicolor, las colinas onduladas, las tierras regadas por el río y una serie de lagos que horadaban el paisaje como si fueran enormes garras.
Vibró el altímetro, indicándole que había llegado el momento de dejar de admirar el paisaje. Liberó el paracaídas auxiliar en la corriente de aire.
Entró entonces un cortante de viento en el peor momento posible, justo cuando se suponía que debía tirar de la brida del paracaídas auxiliar para poder desplegar la bolsa del principal. El cambio de viento le hizo perder el control.
Y, de pronto, el que hasta entonces sólo había sido un ejercicio de entrenamiento, se transformó en una pesadilla. Estaba alejándose de su objetivo, iba demasiado rápido y estaba a merced completa del viento. Soltando todo tipo de maldiciones, consiguió desplegar por completo la bolsa. Se suponía que las líneas de suspensión debían liberarse y tensarse al mismo tiempo, pero estaban todas enredadas. El paracaídas principal estaba ladeado, fuera de control. Julian intentó dominarlo para aminorar el impacto del viento mientras la corriente le empujaba hacia una zona arbolada.
Activó la señal de auxilio, dejó escapar otra sarta de improperios y rezó.
Y sus oraciones tuvieron respuesta. Porque no se estampó contra el suelo a una velocidad de doscientos cincuenta kilómetros por hora, con el peligro de terminar convertido en una amasijo de sangre y cartílagos, sino que consiguió descender poco a poco y el aterrizaje no fue tan terrible como había anticipado.
Colgado del arnés del paracaídas, pudo contemplar el mundo desde un punto de vista muy ventajoso. Las ramas, cubiertas de hojas recién salidas, se mecían bajo su peso. No podía ver nada, salvo el verde follaje, y no había señal alguna de civilización por ninguna parte.
Maldita fuera. Se suponía que aquél era el ejercicio final, que todo tenía que salir bien.
Se obligó a tranquilizarse y a pensar en posibles soluciones. La sangre corría por su rostro y le dolía todo el cuerpo. Sabía que no tenía nada roto, aunque el hombro le abrasaba. A lo mejor se lo había dislocado Las gafas las tenía completamente destrozadas. Bastó que alargara la mano para agarrar la navaja para que se deslizara varios metros hacia el suelo y terminara colgado boca abajo. Permaneció muy quieto, intentando planificar el siguiente movimiento. Romperse el cuello la víspera de su graduación sería el más patético de los movimientos, de eso estaba seguro. Y Daisy… Ni siquiera se atrevía a pensar en lo que podría pasar con sus planes, y esperaba que aquel percance no fuera un mal presagio.
Estaba considerando sus opciones cuando notó algo en la cabeza. Después, oyó un movimiento en alguna parte del bosque y unos minutos después apareció una pequeña figura uniformada.
—Eres un maldito loco, eso es lo que eres —le reprochó Sayers, una de sus compañeras de entrenamiento.
Era una mujer de Selma, Alabama, y a Julian le recordaba a muchos de sus parientes de Louisiana. Excepto por el hecho de que, a diferencia de sus parientes, Tanesha Sayers cumplía siempre con su deber de prestar ayuda y asistencia a sus compañeros de entrenamiento.
—Estás loco —continuó—. Has tenido suerte de que la señal de emergencia funcionara. En caso contrario, habrías terminado aquí colgado con la cara de color violeta y habrías terminado muriéndote. Diablos, debería dejarte aquí.
Julian la dejó desahogarse. No tenía excusa. No tenía sentido culpar al viento de lo ocurrido. Además, Sayers era básicamente inofensiva. Tenía una extraña capacidad para regañar a alguien y, al mismo tiempo, hacer su trabajo. A punto de graduarse, al igual que él, Julian estaba convencido de que sería una gran oficial. Continuó reprendiéndole mientras se subía al árbol en el que estaba atrapado y sacaba una navaja para liberarle.
—Tú también tienes una navaja —le reprochó—. ¿Por qué demonios no la has utilizado?
—Iba a hacerlo, pero quería estar seguro de que no me equivocaba a la hora de cortar y terminaba aterrizando de…
Cayó entonces en picado, chocando contra el suelo del bosque. A pesar del casco, sintió la fuerza del impacto.
—Cabeza —terminó diciendo—. Gracias, mamá.
«Mamá» era el apodo de Sayers en la unidad, porque, a pesar de que mandaba y regañaba a todo el que se le pusiera por delante, se preocupaba de todos y cada uno de sus compañeros con la ferocidad de una madre osa.
—No me des las gracias, cabeza loca —ése era el apodo de Julian—. Lo único que tienes que hacer es estar quieto mientras curo esa herida.
—¿Qué herida?
Se llevó entonces la mano a la frente y palpó un líquido pegajoso allí donde empezaba su cuero cabelludo. Genial.
Sayers saltó al suelo, aterrizó con un gruñido y transmitió por radio el lugar en el que se encontraban.
Julian se secó la mano en el mono, y fue entonces cuando pensó en el anillo. Hacía mucho tiempo que lo llevaba encima. Incluso durante el salto, lo había conservado en el bolsillo que llevaba junto a su pecho, protegido por capas de tela y una rígida cremallera.
Cuando le ofreciera ese anillo a Daisy, no iba a ser como la última vez, en medio de una pelea en el andén de una estación de tren. No, aquella vez…
Tiró del cierre de velcro y hundió la mano en interior del mono para intentar bajar la cremallera del bolsillo de la camisa.
Sayers se arrodilló frente a él.
—¿Qué demonios estás haciendo?
—Sólo quería comprobar… ¡ah! —exclamó aliviado y cerró la mano sobre la caja del anillo.
La sacó y la abrió, mostrando el anillo, un diamante con el certificado de libre de conflictos engastado en oro. En el interior del anillo había grabado las palabras «para siempre».
Inclinó la cajita para que Sayers pudiera verlo. Sayers miró la sortija con expresión pensativa.
—Lo siento, pero yo no te quiero, por lo menos de esa forma.
—Claro que sí —replicó Julian. Cerró la caja y la guardó en el bolsillo—. Estás de rodillas ante mí, pequeña.
—Mmm —Sayers abrió un paquete de gasas estériles—. Son tus heridas las que adoro. Y te juro que eres un auténtico maniquí de pruebas. Es eso lo que me encanta de ti.
A Sayers le gustaría poder estudiar medicina algún día. Cuanta más sangre y entrañas, mejor para ella. Julian con su pasión por los extremos, le había proporcionado una buena dosis de abrasiones, esguinces, heridas y hemorragias durante los entrenamientos.
Sayers limpió la herida y se la cerró con una venda adhesiva. Mientras trabajaba, le preguntó:
—¿Cómo se te ocurre llevar encima ese anillo?
—No sabía qué hacer con él. Esconderlo en el cajón de mi ropa interior me parecía un poco, no sé, ahí es dónde solía esconder mis… No importa —no quería seguir hablando de ese tema con Sayers—. Es triste decirlo, pero los robos son habituales en el campamento.
Pero había otra respuesta que prefirió mantener en silencio. Si aquel salto hubiera demostrado ser fatal, la presencia del anillo habría sido un mensaje final para la mujer que amaba, la mujer a la que quería amar eternamente.
—Supongo que si llevo el anillo a mano, podré hacer la pregunta cuando considere que es el momento oportuno.
Sayers sacudió la cabeza, disgustada, mientras deslizaba los dedos por la venda.
—Me gustaría darte un consejo. Asegúrate de que la pobre chica está presente cuando lo saques.
—Ése es precisamente el plan. La he invitado a la ceremonia de graduación, así que si viene…
—Espera un momento, ¿has dicho «si»? ¿Es que tienes alguna duda?
—Bueno, digamos que las cosas han sido un poco raras entre nosotros.
—Ah, ésa es la mejor forma de sentar base para una relación —comentó Sayers mientras guardaba el botiquín y le tiraba de la mano para ayudarle a levantarse.
Julian consiguió mantenerse sobre sus temblorosas piernas e hizo un esfuerzo para no respingar de dolor. Sus terminales nerviosas parecían incapaces de sentir otra cosa que dolor. Todo estaba en orden, ésa era la clave. A pesar de los dolores, sabía que no había sufrido ninguna rotura ni ningún esguince. Nada.
—Veamos, ésta es la cuestión—dijo mientras caminaba por encima del paracaídas—. La relación con Daisy ha sido siempre como intentar alcanzar un objetivo móvil. Nunca ha sido fácil. Ella tiene un hijo, un niño magnífico, pero eso complica las cosas. Ella va en una dirección y yo en otra, y parece que nunca podemos alcanzarnos.
Sayers y él comenzaron a avanzar hacia la salida del bosque. A Julian se le aceleraba el corazón al pensar en Daisy.
—Estoy loco por ella y sé que ella siente lo mismo que yo. Si nos comprometemos, quizá seamos capaces de superar todos los obstáculos y de que nuestra relación se simplifique.
Sayers se paró en seco, se volvió hacia él y posó la mano en su pecho.
—Cariño, ¿de verdad eres tan estúpido?
Julian sonrió.
—Eso dímelo tú.
Sayers estudió su rostro. Su expresión reflejaba preocupación, exasperación y una compasión apenas disimulada.
—Mi madre me dijo en una ocasión que no subestimara la inutilidad del cerebro de un hombre. Creo que tenía razón.
—Pero ¿por qué dices eso? Ella está loca por mí. Lo sé.
—En ese caso, los dos sois estúpidos.
Dedicó un buen rato a rellenar un informe completo y a etiquetar y enviar el paracaídas para que realizaran un estudio de seguridad.
Julian intentó ignorar el intenso dolor en el hombro cuando regresó al campus. Se detuvo en el centro de estudiantes para revisar el correo y regresó a la residencia, intentando restarle importancia a la ceremonia de graduación. Era un reto personal, un logro que sólo a él le incumbía, y se conformaría con que Connor, su hermano, fuera testigo de la ceremonia.
Aunque probablemente, se dijo, lo que estaba haciendo era prepararse para sufrir una decepción.
Otros miembros de su destacamento esperaban la aparición de medio mundo. Pero Julian apenas tenía familia. Su padre, que había sido profesor en Tulane, había muerto cuando Julian tenía catorce años. Los tíos de Julian vivían en Louisiana y no tenían ni medios ni espacio para acogerle. Al no tener otra opción, Julian se había ido a Chino con su madre.
No era la clase de historia familiar que le rodeaba a uno de parientes cariñoso. A lo mejor ésa era la razón por la que se sentía en el destacamento como si estuviera en su propia casa. La gente con la que entrenaba y trabajaba era para él su familia.
Como ocurría normalmente, volvió a pensar en Daisy. Ella procedía de una familia grande, y ésa era una de las razones por las que la adoraba, aunque también uno de los motivos por los que no imaginaba un futuro a su lado. Para estar junto a él, Daisy tendría que separarse de toda su familia. Y él no iba a pedir a nadie tamaña renuncia.
Buscó entre el correo hasta encontrar un sobre pequeño con su dirección impresa. Lo abrió y una sonrisa iluminó su rostro.
Todo lo demás desapareció: las preocupaciones sobre la ceremonia, el dolor en el hombro, todo.
Fijó la mirada en aquella tarjeta de respuesta: Daisy Bellamy —SI—NO asistirá.
Al final, la propia Daisy había escrito a mano: