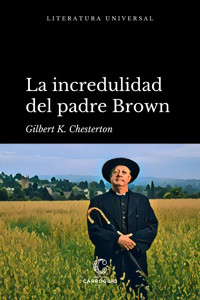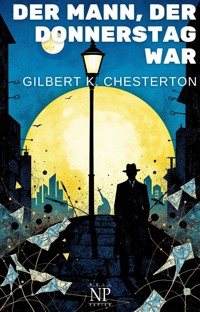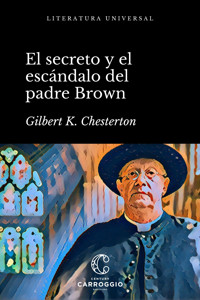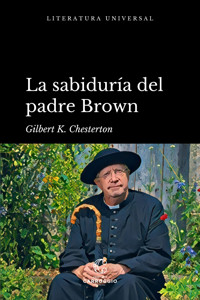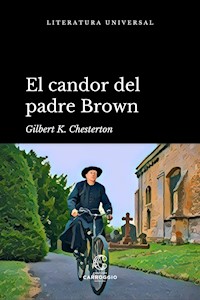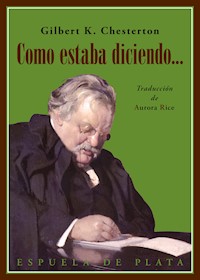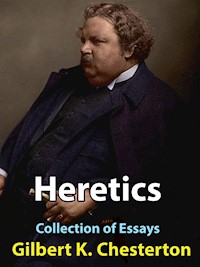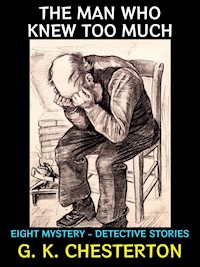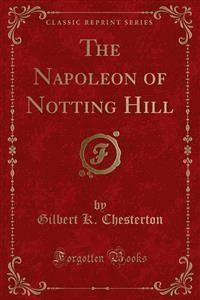La incredulidad del padre Brown
Gilbert K. Chesterton
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción al autor y su obra: Juan LeitaTraducción: I. Abello
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y su obra
La resurrección del padre Brown
La saeta del cielo
El oráculo del perro
El milagro de “La Media Luna”
El puñal alado
Introducción al autor, su época y su obra
Por Juan Leita
Hace ya algunos años Caroly Wells, autora americana de numerosas novelas policíacas y de misterio, escribía en una revista quejándose de la mala crítica que suele hacerse de este género literario. «Es evidente -decía la escritora- que la tarea de hacer la crítica de las aventuras detectivescas se confía a personas a quienes no les gustan las narraciones de esta índole. Afirmó que semejante proceder no es razonable. No se envía un libro de poesías a una persona que odia la poesía. Una novela de costumbres modernas no se somete a juicio de un moralista severo que considera inmorales todas las novelas. Si se someten a juicio crítico las novelas policiales y de misterio, justo es que sean criticadas por aquellas personas que comprenden por qué se escribieron tales historias.» Incomprensiblemente, aún hoy persiste esta irregularidad observada por Caroly Wells, al tiempo que no se comprenden todavía las causas que han originado la creación de la novela policíaca. No hace mucho, por ejemplo, un psicólogo pretendía resumir en último análisis toda la esencia e historia del género en el complejo de Edipo. Cualquier narración policíaca se basa en el mismo esquema: el asesino es el hijo y la víctima es el padre, y al final el castigo recae sobre él como una maldición. Especificando algo más la teoría, se afirma que la oposición asesino-víctima nos remite a una imagen más amplia: el malhechor se rebela contra la sociedad que representa aquí el superego paterno. Desde este punto de vista se intenta explicar la evolución de la novela policíaca. Al principio nos hallamos en pleno patriarcado: domina la sociedad y el detective sirve para proteger a sus «hijos» y preservarles del peligro. Es la representación del padre que crea los investigadores de la época clásica. En la segunda etapa, el policía llega a estar tan corrompido como el criminal, oponiéndose con frecuencia al orden que debería defender: es la novela policíaca «negra» que expresa fundamentalmente una rebeldía general contra la dominación de la sociedad-padre. En la tercera etapa, calmada la rebeldía, el hijo acepta nuevamente la protección paternal: es el agente de contraespionaje que pretende proteger al ciudadano y a toda la nación del peligro que se perfila a lo lejos.
Si ya en general se advierte que esta visión ha sido forjada por alguien que solo ve y ama la psicología y el psicoanálisis, en concreto el simplismo y la vaguedad de la teoría se advierten en seguida al abordar la obra policíaca de G. K. Chesterton. En efecto, en todas sus narraciones aparece un leitmotiv que contradice abiertamente el esquema edipiano. Lo que se repite y se desarrolla en sus personajes principales y en sus peripecias es el interés por el hombre, por el hombre no en sus cualidades más brillantes y excepcionales, sino en sus cualidades ordinarias y naturales. Chesterton pone al hombre delante de todo como una realidad única e indivisa, el hombre que cada uno de nosotros somos, en cuanto poseemos la misma naturaleza, en cuanto llevamos el mismo destino y somos capaces de los mismos goces, de los mismos sufrimientos, de las mismas sublimidades y las mismas bajezas: algo grande que hemos de reverenciar incluso en los más despreciados e ignorantes de una sociedad concreta. En sus narraciones, Chesterton concede una importancia decisiva a las cualidades y nociones primeras, verdades no aprendidas, intuiciones naturales, comunes a todos los hombres, que se hallan al alcance de todos sin distinción. Por esto confía más en el sentido común de un cualquiera, del hombre de la calle, que en la eficacia rectora de las minorías intelectualmente selectas, cuyo juicio suele estar deformado por el hábito de la simplificación abstracta y la linealidad de la especialización. En una de sus múltiples discrepancias con Bernard Shaw afirmaba, por ejemplo: «Bernard Shaw no puede comprender que lo valioso, lo estimable a nuestros ojos, es el hombre, el viejo bebedor de cerveza, forjador de credos, luchador, frágil y sensual». Esto le lleva, lógicamente, a la idea de la igualdad humana. En el fondo, no existen las oposiciones mayor-menor, superior-súbdito, padre-hijo. «Todos los hombres son iguales como todos los peniques son iguales, ya que su único valor es el de llevar la imagen del rey.» «Todos los hombres pueden ser criminales si son tentados. Todos los hombres pueden ser héroes si son inspirados.» «La verdad psicológica fundamental no es que ningún hombre puede ser un héroe para su ayuda de cámara. La verdad psicológica fundamental es que ningún hombre es un héroe para sí mismo. Cromwell, según Carlyle, fue un hombre fuerte. Según Cromwell, fue un hombre débil.»
Si atendemos ahora al personaje principal de sus narraciones policíacas: el padre Brown, veremos que estas ideas coinciden plenamente con su imagen. Su aspecto físico es anodino e insignificante. Brown es el apellido que acapara más páginas en la guía telefónica inglesa. En realidad, no se trata ni del hombre que se rebela contra la sociedad ni del héroe que pretende proteger al ciudadano y a toda la nación del peligro que les amenaza. Se trata más bien del hombre vulgar, del hombre común que no posee ninguna relevancia especial: Es el hombre de la calle. Ni siquiera su sotana le confiere un atributo o una dignidad particular. En la sociedad concreta en que vive, la sotana es un signo de desprecio de postergación: el despreciable cura papista. De hecho, parece como si Chesterton hubiera revestido a su personaje con este atuendo católico por este único motivo. El padre Brown nunca aparece cumpliendo los deberes estrictamente sacerdotales. Nunca le vemos diciendo misa ni atendiendo a los fieles en una parroquia. Ya Agatha Christie se admiraba de «este clérigo vagabundo que aparece en todas partes, incluso en los lugares más insospechados». En realidad, el padre Brown no es ninguna representación del padre. Lo que ha tipificado Chesterton con su personaje es lo más despreciable de su sociedad, para hacer ver que lo que interesa es el hombre con sus cualidades ordinarias y naturales, con su sentido común, con su instinto forjador de credos, con su fragilidad.
La crítica ha achacado a las narraciones policíacas de G. K. Chesterton el hecho de que nunca deje pistas al lector. Nunca aparece un proceso lógico a través del cual pueda deducirse la solución del misterio. El padre Brown o el investigador que protagoniza la historia intuye simplemente la clave del problema y su explicación. Esto obedece evidentemente a los principios chestertonianos indicados anteriormente. Se trata de poner de relieve la intuición natural, las cualidades y nociones primeras, comunes a todos los hombres, que se hallan al alcance de todos sin distinción. El padre Brown se imagina simplemente lo que él podría haber hecho en el caso de ser tentado, ya que también él podría haber sido el criminal. Su bondad y su inteligencia no son prerrogativas de una minoría o de un estamento social privilegiado, sino de la misma naturaleza humana, única e indivisa: algo grande que se encuentra en cualquiera de nosotros.
Un crítico agnóstico se admiraba de encontrar en boca de «este sacerdote dedicado a Dios» frases como estas:«Todo me ata a Inglaterra, es mi cuna, mi hogar, y lo más extraño es que de esta Inglaterra, aunque usted la quiera y pase en ella su vida, no saca usted más que la cabeza caliente y los pies fríos; siempre es para uno un enigma». De hecho, el error de este crítico agnóstico, al estilo de muchos «no creyentes» que en casos semejantes dejan ver ingenuamente su formación y concepción ortodoxa, es creer que el padre Brown es «un sacerdote dedicado a Dios». No se trata de un hombre dominado enteramente por transcendentalismos y visiones apartadas del mundo. No se trata de un individuo que forzosamente deba adecuarse a los moldes estereotipados de un partido o de un sistema. Se trata simplemente del hombre que ama la tierra que pisa, el mundo concreto en que vive, con la capacidad natural sin embargo de cuestionarlo y de oponerte su propia insatisfacción. El mismo crítico denunciaba en el padre Brown la tendencia moralista de convertir a Flambeau. En realidad, según Chesterton, Flambeau no se convierte al padre Brown ni a ninguna iglesia, sino que los dos se convierten, a pesar de sus diferencias notables, en un mismo hombre: el sano pensador exento de prejuicios, el simple conocedor de la naturaleza humana, el defensor a ultranza de la bondad, el buen bebedor de whisky escocés.
La crítica ha achacado también a G. K. Chesterton el introducir a Dios en la novela policíaca. El padre Brown sería, según esto. el representante terrenal de un Dios padre que vela sobre sus hijos en medio de la maldad y del crimen. El simplismo teórico y la incapacidad de desembarazarse de concepciones preestablecidas vuelven a aparecer incomprensiblemente en el marco todavía falseado de la crítica de la novela policíaca. Porque, si algo hay que observar ante todo, no es que Chesterton introduzca divinismo en el género, sino más bien humanismo. Hemos hablado ya de las características esenciales y de lo que significa este «pequeño cura papista». En su sociedad concreta, no puede aparecer como el representante terrenal de un Dios-padre, sino en todo caso como el representante de los desheredados y de los despreciables de la humanidad. El padre Brown no es un predicador de dogmas ni de mensajes ultramundanos, sino aquel que transmite vívidamente las cualidades más íntimas y apreciables de la naturaleza humana. Esto es lo que capta Flambeau. Esto es lo que capta cualquier lector sano. En el fondo, a quien en realidad está más allá de cualquier confesionalismo y de cualquier sistema dogmático, el padre Brown le ha de suscitar la misma simpatía que suscitaban al payaso de Heinrich Boll sus dos católicos: el papa Juan y sir Alee Guiness.
La técnica de las narraciones policíacas de G. K. Chesterton sigue fielmente los principios enunciados por él como base necesaria para una buena historia del género. La primera característica es que la clave sea simple. Durante toda la narración debe existir la expectación del momento de la sorpresa, pero esta sorpresa debe durar tan solo un momento. Los escritores de cuarta categoría piensan que su cometido es desentrañar detenidamente una complicada e improbable serie de acontecimientos. El resultado puede ser lógico, pero no sensacional. Para comprobarlo, nos dice Chesterton, imaginémonos un jardín oscuro a la hora del crepúsculo. Una voz terrible se va acercando hacia nosotros. Es un grito dado por uno de los personajes de la historia, un personaje desconocido y siniestro o tal vez uno ya familiar. Es evidente que el grito que tal personaje deje escapar ha de ser algo breve y sencillo, como:
« ¡El asesino es el mayordomo!». Pero el personaje no puede quebrar el silencio del oscuro jardín gritando en voz alta: «El emperador se cortó la garganta en las siguientes circunstancias: su majestad imperial estaba afeitándose, y, en medio de la operación, se quedó dormido, fatigado por los quehaceres del estado. El arcediano pretendió, en un principio con espíritu cristiano, acabar de afeitar al monarca dormido, cuando repentinamente se sintió tentado a cometer el asesinato, al recordar la ley de separación entre iglesia y estado. Pero se arrepintió, después de ocasionar un simple rasguño, y arrojó la navaja al suelo. El fiel mayordomo, al oír el alboroto, entró de improviso y arrebató el arma. Más en la confusión del momento, en vez de cortarle la garganta al arcediano, se la cortó al emperador. Así todo termina satisfactoriamente, y el joven y la chica pueden dejar de sospechar el uno del otro de ser el autor del asesinato, y se casan». «Esta explicación -nos dice Chesterton-, aunque razonable y completa, no puede ser emitida convenientemente en forma de exclamación, ni puede resonar de repente en el oscuro jardín a manera de sentencia. Cualquiera que haga la prueba de gritar fuerte el párrafo mencionado, en su propio jardín a la hora del crepúsculo, se dará cuenta de la dificultad a que me refiero.»
La segunda característica de una buena historia policíaca es, según él, que por su extensión debería parecerse más a la narración corta que a la novela. La principal dificultad de una narración larga de este género estriba en que, después de todo, la novela policial es un drama de caretas y no de caras. Cuenta más bien con los seudodistintivos del personaje que con los reales. Hasta llegar al último capítulo, el autor no puede contar ninguna de las cosas más interesantes de los personajes principales. El drama se basa precisamente en el simple falso concepto de la realidad. «Es un baile de máscaras, en donde todos se disfrazan de otra persona diferente a sí mismos, y no existe el verdadero interés personal hasta que el reloj da las doce.» No podemos penetrar en la psicología y filosofía de los personajes, hasta que hayamos leído el último capítulo. «Por esto opino que lo mejor de todo es que el primer capítulo sea también el último.»
Dejando por un momento aparte la aplicación de esta técnica a sus propias narraciones, no hay duda de que estos principios de Chesterton enunciados ocasionalmente a comienzos de siglo constituyen unos elementos de juicio muy precisos por lo que se refiere a las obras del género en su totalidad. Con el tiempo, tanto los hechos como la crítica le han dado la razón en este punto. Por lo que atañe a la primera característica, resulta muy fácil ahora reconocer en ella la misma esencia del suspense. Lo que importa es saber mantener con maestría la expectación del momento de la sorpresa, del punto crucial y rápido en que se resuelve casi intuitivamente el problema. Alfred Hitchcock ha insistido repetidas veces en que poco importa la lógica. Poco importa la explicación detallada del hilo interno que enlaza la variada y compleja gama de sucesos. Lo que interesa es saber mantener, aunque sea con la punta de un simple bastón o el mero hecho de fregar el suelo, el ansia del espectador por algo que finalmente le asombre y le sorprenda. Por lo que se refiere a la segunda característica, la mayoría de los críticos ha reconocido que las mejores historias policiales o de crímenes se encuentran en breves narraciones que apenas alcanzan las veinte páginas. Desde Poe hasta William Irish, el género policíaco ha condensado lo mejor de sus frutos en peripecias que no pasaban del primer capítulo. Los asesinatos de la calle Morgue y La ventana indiscreta son ya dos exponentes extremos de esta verdad. Con todo, es imposible soslayar el hecho de que, como lo recuerda también Chesterton, «nunca han existido mejores novelas policiales que la antigua serie de Sherlock Holmes». Sir Arthur Conan Doyle abordó en poquísimas ocasiones la narración auténticamente extensa. Sus numerosas historias son breves y concisas. El baile de máscaras ha de tener un límite más bien próximo. El lector avezado al género habrá podido comprobarlo ya por sí mismo. En múltiples novelas basta leer el primer capítulo, que constituye el planteamiento de la historia, y el último, que es el desenlace, para conocer perfectamente todo lo que ha ocurrido.
Si pasamos ahora a considerar la aplicación de estos principios chestertonianos a sus propias narraciones, observaremos ante todo que la segunda característica técnica fue siempre seguida fielmente por el creador del padre Brown. Descartando su obra El hombre que fue jueves, que algún crítico ha calificado de novela policíaca «metafísica», aun cuando nosotros pensamos que se trata de un juicio demasiado vago y alambicado, las historias policíacas de G. K. Chesterton corresponden siempre al género del cuento o de la novela corta. La crítica le ha acusado de que no atiende al rasgo psicológico del personaje. Pero ello obedece, evidentemente, a su concepción del relato policíaco. No puede haber tiempo para la descripción de las auténticas cualidades personales de los personajes. Las máscaras aparecen furtivamente en función del único capítulo que en verdad interesa. En cuanto a la primera característica, el suspense de las narraciones de Chesterton posee la peculiaridad de ser un suspense intelectual y especulativo. La expectación del momento de la sorpresa no se mantiene, por lo general, a base de peripecias anecdóticas ni de trucos secundarios, sino predominantemente por el desarrollo de la reflexión ideológica y por la exposición de los contenidos conceptuales que implica la situación concreta. Esta peculiaridad puede resultar, sin duda, chocante e incluso molesta para el lector común de novelas policíacas, dado más bien a la evasión de tipo imaginativo y poco acostumbrado a la especulación de carácter ideológico. Se trata de la misma incomodidad que suele sentirse ante la magistral introducción de Edgar Allan Poe a Los asesinatos de la calle Morgue. En el caso de Chesterton, sin embargo, hay que reconocer quela dificultad se agudiza. En el fondo, solo aquel que está familiarizado con su rápido y agudo proceso intelectual, característico de sus obras de ensayo, puede seguir con pasión sus relatos policíacos. Únicamente aquel que es capaz de seguir por menudo al autor de Herejes, Ortodoxia y El hombre perdurable, de quien Gilson dijo que «fue una de las inteligencias más poderosas que ha producido Europa», puede disfrutar por entero de sus intrigas criminales urdidas a base de razonamientos y de disquisiciones ideológicas.
Con todo, es indudable que cualquier lector captará algo de la variada gama de valores que se presenta en esta serie de narraciones. Las situaciones ingeniosas abundan por doquier, e incluso el catador de buena literatura se dará cuenta de que se halla ante un maestro. La muestra de la espada rota, por ejemplo, constituye un bello exponente de narración literaria, aun prescindiendo de su ingeniosidad y de su carácter específicamente policíaco. Pero de hecho, si dejamos a un lado el juicio crítico de aquellos a quienes no les gustan las historias policiales y de misterio y atendemos al criterio de aquellas personas que comprenden por qué se escribieron tales historias, tendremos que reconocer que la obra policíaca de G. K. Chesterton contiene valores decisivos dentro del género. Ellery Queen, por ejemplo, cree que El candor del padre Brown es el mejor libro de narraciones detectivescas después de Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. El género policíaco, considerado siempre como un género literario de escasa categoría, ha sido denigrado además, especialmente por parte de los sectores más intelectuales, con la observación de que es un producto de pura evasión y de imaginaciones infantiles. El mismo Chestertonse hizo eco de este reproche en su autobiografía: «gente frívola piensa que es caer muy bajo ponerse a escribir cuentos, incluso cuentos de crímenes, como yo; que para algunos es equivalente a formar parte de las clases criminales». Con la selección de narraciones que aquí presentamos, sin embargo, creemos aportar precisamente un testimonio singular de la frivolidad de tales afirmaciones, ya que constituye una muestra clara de la altura a que puede llegar el género en manos de un gran escritor y de un gran pensador.
La resurrección del padre Brown
Hubo un corto período en la vida del padre Brown durante el cual este disfrutó o, mejor dicho, no disfrutó de algo semejante a la fama. Anduvo, por espacio de unos días, convertido en la sensación periodística: fue el tópico usual de las controversias de semanario; sus hazañas se comentaron con fruición e inexactitud en el mundillo de cafés y salones, especialmente en América. Y, aunque pueda parecer extraño a las personas que lo conocieron, sus detectivescas aventuras llegaron incluso a dar materia a las breves historias de los «magazines».
Por extraña coincidencia, todo aquel brillo pasajero recayó en su persona mientras esta permanecía en el más oscuro, o cuando menos el más apartado, de sus lugares de residencia. Pues se le había enviado a desempeñar un papel, entre misionero y párroco, en uno de aquellos países septentrionales de la América del Sur, donde existen sectores que soportan inquietos la férula de las potencias europeas, o que amenazan de continuo con alzarse en repúblicas independientes bajo la gigantesca sombra del presidente Monroe. La población de estas regiones es de raza cobriza, morena y con pintas rosadas: quiero decir, que está integrada por hispanoamericanos y, en grado mayor aún, por criollos, a pesar de la infiltración continua y creciente de norteamericanos, ingleses, alemanes y demás.
La cosa parece haber empezado a raíz de la llegada de uno de tales advenedizos. Este, una vez en tierra, sumido en la honda preocupación por la pérdida de una de sus maletas, se acercó al primer edificio que le vino a mano, el cual resultó ser nada menos que la casa-misión con su capilla anexa. Recorría la fachada de dicho edificio una larga terraza, así como también una larga hilera de estacas por las que trepaban oscuras y retorcidas lianas de hojas achatadas y enrojecidas por el otoño. En el interior del recinto se apreciaba asimismo, en hilera, cierto número de seres humanos, tan rígidos como las estacas, cuyo color recordaba de algún modo el de las lianas. Pues mientras sus sombreros de ala ancha eran tan negros como sus ojos, abiertos sin la más leve sombra de pestañeo, la tez de casi todos ellos parecía modelada en la oscura madera de aquellos bosques transatlánticos. Fumaban en su mayor parte cigarros largos, delgados y negros; y bien pudiera haberse dicho que en aquel grupo de fumadores era el humo lo único que se movía. Probablemente, el posadero los habría clasificado a todos entre los tipos de raza indígena, aun cuando algunos parecían enorgullecerse de su sangre española. Sin embargo, no era él persona indicada para establecer sutiles distinciones entre españoles y cobrizos, y sí, más bien, para dejar de lado, una vez percibidas las características que adjudicaba a los naturales del lugar, a quien hubiese clasificado como indígena. Era nuestro personaje un periodista de la ciudad de Kansas, hombre de cuerpo larguirucho, cabellos claros y lo que Meredith habría llamado una «nariz intrépida»; casi se podía suponer de ella que se abría camino tanteando los objetos y que se movía cual la trompa de un oso hormiguero. Se llamaba Snaith y sus padres, tras abstrusa meditación, debieron de haberle puesto por nombre de pila Saúl, hecho que, con muy buen tino, ocultaba él cuando le era posible. Por cierto que había acabado por adoptar el nombre de Paul, aunque por una razón que nada tenía que ver con la que indujera a hacerlo al Apóstol de los Gentiles. Por el contrario, de haber sido mayor su conocimiento de la materia, se habría dado cuenta de que el nombre que mejor le cuadraba era el de perseguidor; ya que consideraba a las religiones sistemáticas con una arbitraria prevención, más fácil de aprenderse en Ingersoll que en Voltaire. Y el caso es que, vestido con tal característica secundaria de su personalidad, se enfrentó con la misión y los grupos estacionados ante la terraza. Algo, en su indiferencia y desvergonzada compostura, inflamó su deseo ferviente de actuar; y, al no obtener respuesta adecuada a sus primeras preguntas, empezó a preguntarse y responderse por su propia cuenta.
Inmóvil en su lugar bajo el ardiente sol, figura irreprochable con su panamá y aseados vestidos, y aguantando con puño de hierro por el asa su saco de mano, comenzó a vociferar dirigiéndose a la pacífica concurrencia que permanecía a la sombra. Empezó a explicarles, en voz muy alta, la razón porque eran perezosos, marranos, brutalmente ignorantes y más rebajados que los animales inmundos, en el supuesto de que tal problema hubiese podido alguna vez ocupar sus mentes. En su opinión, todo se debía a la deletérea influencia del clero, la casta que tan miserablemente pobres les había hecho y tan sin esperanza les había oprimido, hasta hacer posible que se sentaran como lo estaban en la sombra, fumando y sin ocuparse en cosa alguna.
-¡Y que seáis una multitud poderosa y dúctil solo para esto -decía-: para ser embaucados por semejantes ídolos vanidosos, con solo ir de acá para allá con sus mitras, sus tiaras, sus capas pluviales y demás vistosos andrajos, mirándolo todo por encima del hombro como si fuese basura, embaucados, sí, por coronas, palios y paraguas santos, cual cabritillos de saltimbanquis; solo porque un pomposo y viejo Sumo Sacerdote del Mundo Jumbo parece el dueño absoluto de la tierra! ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué tenéis que añadir por vuestra cuenta, pobres simplones? Yo os digo que por esta razón quedáis rezagados en la barbarie y no sabéis ni leer, ni escribir, ni...
En aquel preciso instante el Sumo Sacerdote de Mundo Jumbo aparecía con aturdimiento carente de toda gravedad por la puerta de la casa-misión, no bajo la forma del verdadero señor de la tierra, sino más bien como lío de oscuros trapos viejos abrochados alrededor de un mojón de escasa altura con aires de mamarracho. En el supuesto de que la tuviese, no llevaba entonces su tiara, sino en todo caso un sombrero ancho, que apenas difería de los que llevaban aquellos hispanoindios, echado para atrás con ademán de fastidio. Parecía disponerse a dirigir la palabra a los inconmovibles indígenas cuando vio al extranjero y dijo sin tardanza:
-¡Oh! ¿Puedo servirle a usted en algo? ¿Es que desea usted entrar?
Míster Paul Snaith entró, en efecto, y fue su entrada la fuente de donde comenzó a manar inagotable información periodística sobre distintas materias. Es de suponer que su instinto periodístico fuera más poderoso que sus prejuicios, como acontece en realidad a todo periodista inteligente; así es que propuso una cantidad enorme de preguntas, cuyas respuestas le sorprendieron, a la par que despertaron su interés. Descubrió que los indios sabían leer y escribir por la sencilla razón de que el sacerdote les había enseñado, y que, no obstante, se limitaban a hacerlo en las ocasiones precisas, puesto que preferían a cualquier otro procedimiento el de comunicarse directamente. Aprendió también que aquellas extrañas gentes, acostumbradas a sentarse en las terrazas sin mover uno solo de sus cabellos, podían trabajar con ahínco la tierra, especialmente aquellos en que predominaba la sangre española; e incluso llegó a informarse, con mayor asombro todavía, de que todos ellos poseían parcelas de tierra de su propiedad. Era esta una tradición de última hora que había arraigado profundamente entre los naturales del país. También el sacerdote había tenido parte en ella; y al hacerlo se había adjudicado el primero y decisivo papel en la política local, si es que podía considerarse únicamente como política local. Acababa de atravesar como huracán por todo el país una de esas epidemias anárquicas y ateas que irrumpen de vez en cuando en las naciones de cultura latina, una de esas epidemias que arrancan, por lo general, de una sociedad secreta y acaban en guerra civil, cuando menos. El cabecilla local del partido iconoclasta era un individuo llamado Álvarez, aventurero pintoresco de nacionalidad portuguesa y, al decir de sus enemigos, de origen negro. El jefe de innumerables logias y templos de iniciación, que disfrazaban el ateísmo con místico ropaje. El jefe del partido conservador era una persona mucho más vulgar, un rico propietario llamado Mendoza, cuyos bienes consistían especialmente en fábricas y a quien se respetaba sobremanera, a pesar de ser muy poco atractivo. Era opinión muy extendida la de que la ley y el orden se habrían perdido totalmente de no haberse adoptado medidas más populares y adjudicado a todos los campesinos algún lote de tierra en propiedad; dicho movimiento había partido, desde su misma base, de la pequeña casa en donde residía el padre Brown.
Mientras este dirigía la palabra al periodista, el cabecilla conservador, Mendoza, penetró en el recinto. Se trataba de un hombre grueso, moreno, cabeza calva de melón y cuerpo redondo, asimismo como un melón; fumaba un aromático cigarro, que arrojó con gesto tal vez algo teatral al encontrarse en presencia del sacerdote, cual si hubiese entrado en una iglesia; saludó con una inclinación tan pronunciada que maravillaba en sujeto tan recio. Era extremadamente grave en sus modales, y de modo especialísimo cuando se enfrentaba con instituciones religiosas. Era uno de esos seglares que son más clericales que los mismos clérigos. Todo este comportamiento, en especial cuando era llevado a la vida privada, molestaba al padre Brown.
-Me parece que yo soy bastante anticlerical -solía decir el curita sonriendo-; estoy seguro de que no habría ni la mitad de clericalismo si lo dejaran en manos de los clérigos.
-¿Y bien, señor Mendoza? -exclamó el periodista, más animado-. Me parece que usted y yo tenemos ya el gusto de conocernos. ¿No estaba usted, el año pasado, en el congreso mercantil de Méjico?
Los pesados párpados del señor Mendoza se movieron un poco en señal de aquiescencia, mientras sonreía perezosamente, diciendo:
-Ya recuerdo.
-¡Buen trabajo el que se hizo allí en una o dos horas! -exclamó Snaith con fruición-. Todo cambió, y supongo que también para usted. ¿No es cierto?