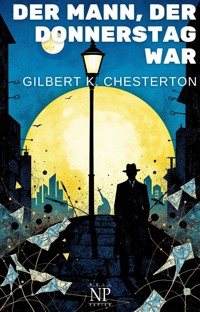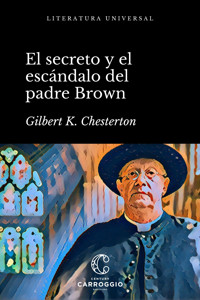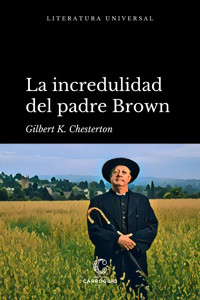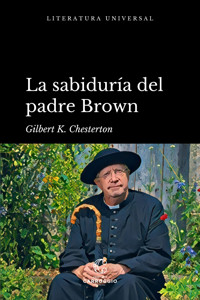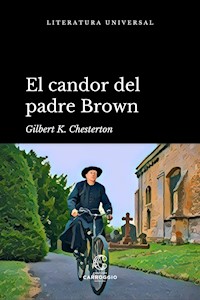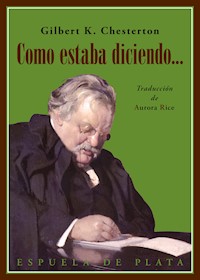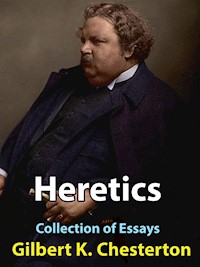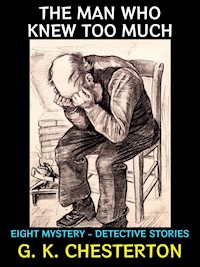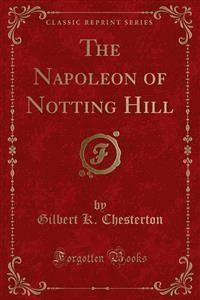Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A G. K. Chesterton con frecuencia se le llamó "Príncipe de las paradojas", así que empecemos por esta: nos hallamos ante una obra que es vieja como ella sola. Pero que no podría ser más contemporánea. En esta antología de ensayos, escritos en otro siglo por un cascarrabias que medía 1,93 de altura y pesaba 120 kilos, encontramos propuestas y reflexiones sobre cómo leer el mundo en toda su riqueza: desde los artículos de la prensa más tendenciosa a los libros de historia, desde la literatura infantil a las novelas de detectives. Estos escritos, que ahora proponemos, recogen ejemplos necesarios para reflejar los intereses y obsesiones de Chesterton sin necesidad de convertirse en un texto académico, que invite a hacer algo muy simple y lo único que importa con un libro entre manos: leer. Con sus escritos, Chesterton influye en personajes tan variados como Gandhi, Orwell, Welles, Hitchcock, Tolkien, Juan Pablo II o Agatha Christie. Es polémico, desbordante, apasionado y ocurrente. No duda en arremeter contra aquellos a quienes juzga equivocados, pero rara vez se muestra egocéntrico. Y, como comprobará toda persona que abra este libro, su prosa sigue tan viva que no hemos tenido otra opción que escribir esta nota biográfica en tiempo presente. Prólogo y traducción de Íñigo García Ureta. Posfacio de Jorge F. Hernández.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gilbert K. Chesterton
La utilidad de leer
Ensayos escogidos
PRÓLOGO Y TRADUCCIÓN DE Íñigo García UretaPOSFACIO DE Jorge F. Hernández
Índice
«Todas las nuevas ideas se encuentran en los viejos libros»
Íñigo García Ureta
Sobre la lectura
La locura y los libros
Para qué sirven los novelistas
La novela naturalista y las clases bajas
La historia contra los historiadores
Libros para niños
Libros de pseudociencias
Sobre la gravedad
Sobre los monstruos
Sobre la docilidad de la prensa amarilla
La biblioteca del cuarto de los niños
En defensa del absurdo
En defensa de la información útil
En defensa de las novelitas de a penique
En defensa de las unidades dramáticas
Nuevas reflexiones sobre la Navidad
La risa
En defensa de los relatos de detectives
Posfacio. Leído lo anterior
Jorge F. Hernández
Notas
Créditos
«todas las nuevas ideas se encuentran en los viejos libros»
«da igual cuándo leas esto»
Con frecuencia se le llamó el «príncipe de las paradojas»; por tanto, abrimos con esta paradoja: nos hallamos ante una obra que es vieja como ella sola. Y que no podría resultar más contemporánea.
Esta antología comprende ensayos escritos en otro siglo por un cascarrabias que medía 1,93 metros de altura y pesaba 120 kilos. Alguien que logró la fama al narrar las aventuras de un curita rechoncho y detectivesco, el padre Brown. (Ahora la versión televisiva de sus casos más famosos se emite en la sobremesa, entre anuncios de bicicletas estáticas.) Parecería que sólo viejas glorias que peinan canas se dignan citar hoy a Gilbert Keith Chesterton, hablar de esos textos donde polemiza sobre supuestos doctores suizos expertos en ética sexual, alaba a D’Artagnan y a los tres mosqueteros, critica a la Cámara de los Lores, celebra la Navidad y cita publicaciones desaparecidas, como esa Pearson’s Magazine que estuvo en circulación entre 1896 y 1922. A simple vista, nada en este libro podría aportar la menor lección válida para una época como la actual, donde la noticia salta más bien a golpe de clickbait. En el mundo ajeno a sus libros, Chesterton se nos antoja tan viejuno como la carta de ajuste, y cabe pensar que tal vez era esto lo que él mismo tenía en mente cuando definió la posteridad como «la más arruinada de todos los deudores».
Sin embargo aquí estamos, casi cien años después, recordando a Borges, que afirmaba que no hay página de Chesterton que no contenga un deslumbramiento, y celebrando por tanto cada frase como si de una #últimahora se tratase. Porque, de aparecer hoy, su advertencia a quienes difunden bulos desde las páginas de un diario de que «si lo que pretenden es ser políticos, sólo podemos señalarles que aún ni siquiera han llegado a ser buenos periodistas» sigue siendo certera. Y cuando afirma que «si de algo podemos acusar a nuestros gobernantes es de legislar para todos, menos para ellos mismos», parece refrendar a aquellos que en Twitter peroran para denostar a otros, a otros que fingen que aquí nunca pasa nada.
La paradoja de Chesterton no sólo radica en haber sabido identificar entonces aquellos hechos que nos afectan ahora. No, su hazaña va más allá: logra articularlo todo de un modo tan sincrónico –i.e., en perfecta correspondencia temporal con nuestro hoy– que no es preciso reformular sus palabras. Algo que no es moco de pavo, en especial cuando entre nosotros y según la moda del mes el «me encanta» ha devenido en «es bien»; un «metomentodo» ha pasado a ser un «troll», y nadie dice «sincrónico», sino «Da igual cuándo leas esto». (Expresiones todas ellas esplendorosas como la flor cortada, con quien comparten idéntico destino.)
prosa perenne
Inmune a las tendencias, la prosa de Chesterton suena perenne. Esa cualidad es uno de los motivos por los que viene teniendo tantos traductores al español1: nos pueden las ganas de difundir algo que siempre luce fresco.
No sólo se disfruta traduciéndolo. Sirve también para atacar a los salvapatrias que en tiempos de zozobra pretenden auparse sobre el resto, comentando cómo «no oímos hablar de grandes hombres hasta el instante en que todos los demás se vuelven pequeños». Sirve para rebatir el buenrrollismo de las grandes corporaciones recordando que «los antiguos tiranos eran lo bastante insolentes como para desplumar a los pobres, pero carecían de la desfachatez necesaria para sermonearles». O para cargar contra la meritocracia, apuntando cómo «de todos los cultos posibles, el culto al éxito es el único que condena siempre a sus seguidores a convertirse en esclavos y cobardes». O para desenmascarar a miopes mojigatos que mezclan arte y vida, y creen que «escribir un relato sobre robos es el equivalente espiritual de cometerlos». En tiempos en que algunos olvidan qué supone ser demócrata, su prosa nos brinda una pauta fiable para averiguarlo: «Siempre nos estamos preguntando qué hacer con los pobres. Si fuéramos demócratas nos preguntaríamos qué deben hacer los pobres con nosotros». O para prevenir al mundo contra esa cosa tan de moda que consiste en fingir que uno es más eficaz cuando se las da de solemne: bastará con repetir que «aquel que se lo toma todo con gravedad es también aquel que hace un ídolo de todo». O, mi favorita, para recordar cómo «todas las nuevas ideas se encuentran en los viejos libros».
Porque de eso trata esta selección de textos sobre la utilidad de la lectura: de cómo no hay nada más actual que hallar el mejor retrato de lo que también hoy sucede entre estas páginas. Páginas que nos explican por qué cuando un medio –o red social– logra enfadar a sus lectores también logra que éstos le escriban el contenido gratis. O el motivo de que la gente de a pie le interesen las ballenas encalladas. O cómo es que los niños no advierten diferencia alguna entre una mariposa y un pirata.
encuadrar intuiciones
Esta antología no pretende ser exhaustiva. Más que un retrato completo hemos pretendido un esbozo a mano alzada: capturar en un puñado de ensayos sus temas más recurrentes y sus formulaciones más ejemplares.
En esto también hemos seguido sus pasos, al ser Chesterton un autor que entre complejidad y frescura siempre prefirió la segunda, consciente de qué precio pagaba por ello. Porque sabe que esa frescura se consigue a costa de sacrificar detalles. Fernando Savater nos recuerda cómo las biografías que escribió «nada tienen que ver con el puntillismo académico» y son más bien «retratos a mano alzada»2 y, fiel al mismo espíritu –y en la antología que hizo para la editorial Acantilado–, Alberto Manguel comenta cómo Chesterton solía citar de oído sin preocuparse por la fidelidad:
Cuando se publicó el Dickens de Chesterton, George Bernard Shaw le escribió una larga carta, enumerando toda una serie de pifias. Chesterton ni se inmutó...3
Aquí nos toparemos con ejemplos parecidos. Así, en «La biblioteca del cuarto de los niños», donde aborda la influencia de los libros en la imaginación infantil, Chesterton alabará a Maria Edgeworth por capturar en un relato –sobre una niña que desea los tarros de colores que ve en una farmacia– todo el embelesamiento infantil ante los «colores primarios». Amén de que el relato citado de pasada se titula «El tarro morado» (un color muy poco primario), Chesterton también pasa por alto que, en su historia, Edgeworth estaba narrando, con las armas de la época, la vivencia de una niña que tiene su primera regla y no el placer visual de disfrutar del color.
¿Echa por tierra esto su tesis? No, no lo hace, porque de algún modo el lector sabe que Chesterton está aquí citando de memoria y acaba dándole la razón en lo importante: que con frecuencia lo que los adultos entienden por literatura infantil es literatura para la imaginación adulta, mucho más acartonada que la infantil y tal vez ya incapaz de asumir aquel famoso dictum de Einstein de que es posible vivir la vida como si todo fuera un milagro.
Lo comento porque conviene traer a colación que su afán por escapar del puntillismo académico no es ni un capricho ni un incordio, sino el modo en que delimita sus intuiciones, igual que en «Detrás de la Estación Saint-Lazare» (la famosa fotografía de un parisino que salta sobre un charco sin rozar su superficie), Henri Cartier-Bresson no estimó conveniente retirarse unos metros y abrir el encuadre hasta que quedara claro que había tomado aquella foto en la Gare Saint-Lazare. De haberlo hecho, nuestro saltarín aparecería tan minúsculo que el instante no tendría nada de decisivo.
qué proponemos
Haciendo un paralelismo con el mundo de la música, es como si Chesterton prefiriera no arruinar con perfeccionismo la espontaneidad del músico que elige grabar su composición en una única toma. En mi opinión, esto, que para otros supondría un demérito, se convierte en el mejor pretexto para revisitar sus textos, porque nos permite centrarnos en las intuiciones, que son las que permanecen (igual que de su demoledora crítica a una tal Ética sexual de un tal Auguste Florel lo único que ha quedado es su comentario sobre cómo convencer con argumentos, que el lector encontrará en «Libros de pseudociencias»).
Otra vuelta de tuerca al mismo tema. En «La historia contra los historiadores», Chesterton nos propone algo tan obvio que se nos antoja revolucionario: dejar de leer los libros sobre historia para empezar a leer la historia misma; evitar a los historiadores, que viven escudándose en hechos ajenos, para ir directamente a los actores que vivieron, experimentaron e influyeron en dichos hechos. Aprender a leer el ayer como si de otro hoy se tratara. Y, de tener que elegir entre un recuento veraz y otro exhaustivo, saber a qué atenernos:
Sacamos la mayoría de las nociones modernas sobre la alta y baja Edad Media de las obras de historiadores o de novelas. De ambas alternativas, las novelas son más de fiar. El novelista tiene al menos la pretensión de describir a los seres humanos, algo que con frecuencia el historiador ni siquiera intenta.
Incluso en estos ensayos debemos hacer caso al novelista que nos interpela, porque jamás pierde de vista esa pretensión y tiene mucho que decir sobre el ser humano. Ésa es la lección que proponemos y ésta es la antología que hemos ideado para lograrlo: una que recoja todos los ejemplos necesarios para reflejar sus intereses y obsesiones, sin necesidad de convertirse en un libro académico. Una que invite a hacer lo único que importa hacer con un libro entre manos: leer. Un libro de historia nos recordaría todo aquello que resulta anecdótico y rimbombante, como que Chesterton falleció el 14 de junio de 1936 a la edad de 62 años, y que la lápida de su tumba es obra del artista y tipógrafo Eric Gill, y que sus restos reposan en el cementerio católico de Beaconsfield, en Buckinghamshire. O que, tras su muerte, el reverendo Vincent McNabb, que le había administrado los santos óleos, vio su pluma sobre la mesilla de noche y, cogiéndola en la mano, la besó.
Sin embargo, esta antología propone algo mucho más simple: pasar la página –pasar esta página– y empezar a leer. Tratar al interlocutor que se encuentra aquí, vivito y coleando, y no al difunto que yace a dos metros bajo tierra.
Íñigo García Ureta
la utilidad de leer
ensayos escogidos
sobre la lectura
La utilidad más elevada de los grandes maestros de la literatura no es de orden literario; de hecho, es algo que va más allá de su magnífico estilo e incluso de su inspiración emocional. El primer uso de la buena literatura es evitar que el hombre se limite a ser moderno. Así como invertir el último dinero que ganemos en vida en el sombrero de más rabiosa actualidad se castiga como algo que pronto pasará de moda, ser sólo moderno supone condenarse a la más extrema estrechez de miras. La senda de los siglos pasados está sembrada con modernos muertos. La literatura, la clásica y perdurable literatura, realiza su mejor cometido cuando nos recuerda cómo fluctúa la verdad, cuando nos fuerza a perpetuidad a contrastar otras ideas más antiguas con aquellas que ahora podemos sentir la tentación de abrazar. Sin embargo, la forma en que lo hace es lo bastante curiosa como para que merezca la pena invertir un instante en estudiarla bien.
En la historia de la humanidad, y en especial en épocas inquietas como la nuestra, aflora de cuando en cuando un cierto tipo de ideas. En el mundo antiguo se las denominaba herejías. En el mundo moderno se las llama modas pasajeras. A veces nos son útiles durante un tiempo y en otras ocasiones nos resultan de todo accesorias, pero siempre se fundamentan en un ensimismamiento indebido en torno a una verdad o a una media verdad. Así, cabe insistir en el conocimiento de Dios, pero resulta herético insistir en él, como hizo Calvino a expensas de Su Amor; así, cabe desear una vida sencilla, pero resulta herético hacerlo a expensas de los sentimientos piadosos y de los buenos modales. El hereje (en el fondo fanático) no es alguien que ame demasiado la verdad, porque de hecho ningún hombre puede amar la verdad demasiado. No, lo que sucede es que el hereje es aquel que ama su verdad más que la verdad misma. Prefiere esa verdad a medias, con la que se ha topado, a toda la verdad que la humanidad conoce. Le repugna ver cómo, en el compendio de la sabiduría del mundo, su pequeña y preciosa paradoja se confunde con veinte otras verdades.
En ocasiones estos innovadores esgrimen, como Tolstói, una lánguida franqueza; en otras ocasiones, una elocuencia sensible y femenina, como Nietzsche, y a veces, como el señor Bernard Shaw, hacen gala de una patente osadía, de un humor admirable y de un obvio espíritu público. En todos estos casos montan cierto alboroto e incluso llegan a crear escuela. Aunque en todos los casos se comete también el mismo y fundamental error. De forma invariable, se supone que el caballero en cuestión ha descubierto una idea nueva, aunque de hecho lo que es nuevo no es la idea en sí, sino la mera enunciación de dicha idea; porque, con toda probabilidad, en sí misma esa idea puede encontrarse diseminada con suficiente frecuencia por todos los grandes libros de un temperamento más clásico o imparcial, en Homero, en Virgilio, en Fielding o en Dickens. Todas las nuevas ideas se encuentran en los viejos libros: sólo allí las hallará uno equilibradas, ubicadas en el lugar adecuado, y en ocasiones también refutadas y superadas por otras ideas mejores. Los grandes escritores no desechaban una moda sin prestarle la menor atención. No, la desechaban tras meditarla y cavilar el alcance de cada una de sus posibles respuestas.
En el caso de que este aserto no haya quedado del todo claro pondré dos ejemplos, y ambos harán referencia a nociones que están de moda entre algunos de nuestros teóricos más jóvenes y fantasiosos. Así, como todo el mundo sabe, Nietzsche predicaba una doctrina que al parecer tanto él como sus seguidores consideran muy revolucionaria: sostenía que la moralidad altruista no era sino la invención de una raza de esclavos, creada con el objetivo de reprimir el surgimiento de tipos superiores que los combatieran y gobernaran. Ahora bien, esté o no de acuerdo, la mente moderna siempre habla de esto como si de una idea reciente e inaudita se tratase. Se cree a pies juntillas que los grandes escritores del pasado, como Shakespeare, por poner un ejemplo, no compartían este punto de vista, porque nunca lo habrían imaginado, porque nunca se les habría pasado por la cabeza pensar en algo así. Vayan al último acto de Ricardo III y, resumido en apenas dos líneas de Shakespeare, encontrarán todo lo que Nietzsche tenía que decir al respecto, y para colmo lo encontrarán enunciado con las mismas palabras de Nietzsche. El jorobado Ricardo III afirma ante los nobles:
la conciencia no es más que una palabra que usan los cobardes, ideada por primera vez para asustar a los fuertes
Como ya he afirmado, esto es de cajón. Shakespeare ya había anticipado a Nietzsche y su moral de amos y esclavos, pero sopesó el tema con calma y lo puso en su justo lugar. Y el lugar apropiado es la voz de un jorobado medio loco en vísperas de una derrota. Sólo cabe mostrar esta rabia contra los débiles en boca de un hombre morbosamente valiente, aunque en esencia enfermo; un hombre como Ricardo III, un hombre como Nietzsche. Por sí solo, este ejemplo debería echar por tierra la absurda fantasía de que estas filosofías modernas son modernas, en el sentido de que los grandes hombres del pasado no llegaron a pensar en ellas. Sí, pensaron en ellas, pero sin obsesionarse. No es que Shakespeare no viera la idea de Nietzsche: la vio y también vio a través de ella.
Pondré otro ejemplo. En su impactante y sincera obra La comandante Bárbara, el señor Bernard Shaw lanza una de las más violentas diatribas verbales contra la moralidad reinante. La gente afirma: «La pobreza no es ningún crimen». «Claro que sí», les rebate el señor Bernard Shaw, «el peor de los males y el peor de los crímenes es la pobreza. Ser pobre es un crimen cuando uno puede rebelarse o hacerse rico. Ser pobre significa ser pobre de espíritu, ser servil o tramposo». Aquí el señor Shaw da señales de querer centrarse en esta doctrina y muchos de sus seguidores lo siguen de cerca. Ahora bien, lo único nuevo es su concentración, no la doctrina en sí. Thackeray hace afirmar a Becky Sharp que con mil libras al año es muy fácil ser una persona de bien, pero que si sólo se tienen cien la cosa se pone cuesta arriba. Aunque, como en el caso ya citado de Shakespeare, lo importante no es sólo que Thackeray dominara ya esta idea, sino que también sabía con exactitud su alcance, y no sólo eso, sino que también sabía dónde plasmarla. Y la incluyó en un parlamento de Becky Sharp, una mujer astuta y no carente de sinceridad, aunque sea profundamente ignorante de las emociones más hondas que hacen que la vida valga la pena. En la obra en cuestión, el cinismo de Becky, que alcanza cierto equilibro en el contrapunto de Lady Jane y Dobbin, tiene su punto de verdad. El cinismo del señor Shaw, que predica con la austeridad de un curita rural, queda muy lejos de dar en el blanco. Porque no es cierto en absoluto que los más pobres sean menos sinceros o más humildes que los potentados. Con el señor Shaw, la verdad a medias de Becky ha pasado de ser un pequeño sarcasmo a convertirse en un credo, y de ahí ha devenido en mentira. En el caso de Thackeray, como en el de Shakespeare, la conclusión que nos concierne es la misma: por lo general, lo que denominamos nuevas ideas son apenas fragmentos rotos de viejas ideas. Así pues, no es que esa noción en concreto no le entrara a Shakespeare en la cabeza; es que se topó con muchas otras nociones con que rebatirla.
The Common Man (1950)
la locura y los libros
Existe un número considerable de testimonios que nos revelan un hecho sorprendente: al parecer, además de sus múltiples servicios, la biblioteca del Museo Británico hace también las veces de manicomio privado. Se trata de hombres y mujeres que en ese vasto palacio del conocimiento avanzan en silencio de un lado a otro mientras merodean en busca de sabiduría, topándose con algunos funcionarios; gente que en una época menos humanitaria habría estado gritando en un frenopático sobre un montón de paja. Se dice que no es inusual que la familia responsable de un lunático inofensivo lo envíe a la biblioteca del Museo Británico para que se entretenga con dinastías y filosofías, del mismo modo en que un niño enfermo se entretiene jugando con soldaditos.
Sea esto cierto o no en toda su extensión, lo que sí resulta indudable es que este grandioso templo de los pasatiempos tiene todo el aspecto de contener muchas tragedias, ya que, como se sabe, a menudo todo pasatiempo oculta una tragedia.
Allí van los amores marchitos,
los viejos amores con sus alas cansadas
y todos los años muertos
y todos los desastres