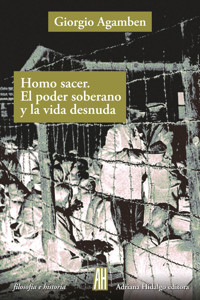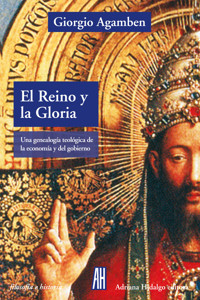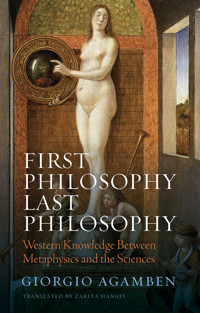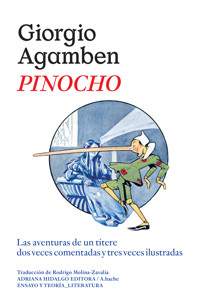Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
La vida de Hölderlin se divide en dos mitades exactas: sus primeros treinta y seis años y los treinta y seis que el poeta pasa en calidad de loco, hospedado con su casero. Para Agamben, el relato de la vida de Hölderlin solo puede ser objeto de una crónica, no de una investigación histórica ni mucho menos de un análisis clínico o psicológico. La verdad de una vida no puede definirse exhaustivamente con palabras, sino que de algún modo debe permanecer oculta. La verdad de una existencia demuestra ser irreductible a los sucesos y a las cosas que se presentan ante nuestros ojos. Exponer una vida según tratará de hacerlo esta crónica significa renunciar a conocerla para mantenerla en su inerme, intacta cognoscibilidad. El lector dirá si la crónica sobre la locura de Hölderlin es más verdadera que la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agamben, Giorgio
La locura de Hölderlin / Giorgio Agamben
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2022
Libro digital, EPUB - (Ensayo y teoría_filosofía)
Archivo Digital: descarga
Traducción de: María Teresa D’Meza Pérez; Rodrigo Molina-Zavalía
ISBN 978-987-8969-00-8
1. Filosofía contemporánea. 2. Poesía italiana. 3. Crónicas. I. D’Meza Pérez, María Teresa, trad. II. Molina-Zavalía, Rodrigo, trad. III. Título.
CDD 195
Ensayo y teoría_filosofía
Título original: La follia di Hölderlin. Cronaca di una vita abitante 1806-1843
Traducción: María Teresa D’Meza Pérez y Rodrigo Molina-Zavalía
Editor: Fabián Lebenglik
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
y Mariano García
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Paula Castro
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© 2021 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
La traducción de esta obra ha contado con una contribución del Centro del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura italiano.
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2022
www.adrianahidalgo.com
ISBN Argentina: 978-987-8969-00-8
Queda hecho el depósito que indica la ley 11.723.
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito.
Disponible en papel
Retrato de Hölderlin a los dieciséis años, dibujo a lápiz de color, 1786, Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Hölderlin Archive.
Nota de los traductores
Para la traducción de los poemas de Friedrich Hölderlin hemos cotejado y tenido en cuenta la edición bilingüe alemán-italiano Le Liriche, al cuidado de Enzo Mandruzzato, Milán, Adelphi, 2014. También las siguientes ediciones bilingües alemán-castellano: Poesía completa, trad. de Federico Gorbea, Barcelona, Ediciones 29, 1995; Poemas, trad. de Eduardo Gil Bera, prólogo de Félix de Azúa, Barcelona, Lumen, 2012; Poemas de la locura, trad. de Txaro Santoro y José María Álvarez, Madrid, Hiperión, 1982; Las grandes elegías (1800-1801), traducción y ensayo preliminar de Jenaro Talens, Madrid, Hiperión, 2011. Para los intercambios epistolales: Friedrich Hölderlin, Correspondencia completa, introducción y traducción de Helena Cortés Gabaudan y Arturo Leyte Coello, Madrid, Hiperión, 1990. Para los ensayos: Friedrich Hölderlin, Ensayos, traducción, presentación y notas de Felipe Martínez Marzoa, Madrid, Hiperión, 1976. Por último, Martin Heidegger, Aclaraciones a la poesía de Hölderlin, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
Anónimo, Vista de la ciudad de Tubinga, acuarela y témpera, mediados del siglo XVIII. La torre de Hölderlin es la primera a la izquierda. Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum.
Hölderlin considera [...] a sus cuarenta años, es decir, pleno de tacto, perder la humana razón.
- Robert Walser
Su casa es una divina locura.
[Dem/Sein Haus ist göttlicher Wahnsinn.]
- Friedrich Hölderlin,
traducción de Áyax de Sófocles
Cuando a lo lejos va
la vida habitante de los hombres...
- Hölderlin,
“La visión”
De venir,
De venir un hombre,
De venir un hombre al mundo hoy, con
la barba de luz de los
patriarcas: debería,
si hablase de este
tiempo,
debería
solo balbucir y balbucir
siempre, siempre,
- a, a.
(“Pallaksch. Pallaksch.”)
- Paul Celan, “Tubinga, enero”
Advertencia
Los documentos para la crónica de la vida de Hölderlin fueron tomados principalmente de las siguientes reco- pilaciones:
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Grosse Stuttgarter Ausgabe, F. Beissner y A. Beck (eds.), vol. VII, Briefe-Dokumente, t. 1-3, Stuttgart, Cotta-Kohlhammer, 1968-1974.
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Kritische Textausgabe, D. E. Sattler (ed.), Luchterhand, vol. IX, Dichtungen nach 1806. Mündliches, Darmstadt y Neuwied, 1984.
Adolf Beck y Paul Raabe (eds.), Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild, Fráncfort del Meno, Insel, 1970.
Gregor Wittkopp (ed.), Hölderlin. Der Pflegsohn. Texte und Dokumente 1806-1843 mit den neu entdeckten Nürtinger Pflegschaftsakten, Stuttgart-Weimar, J.B. Metzler, 1993.
La cronología histórica que ha sido yuxtapuesta a la vida de Hölderlin para los primeros cuatro años (1806-1809) procede esencialmente, en lo que concierne a la vida de Goethe, de Goethes Leben von Tag zu Tag. Eine dokumentarische Chronik, vols. 1-8, Zúrich, Artemis Verlag, 1982-1996. Hemos preferido interrumpir la cronología histórica en 1809 porque nos pareció que la contraposición con la vida habitante de Hölderlin quedaba de ese modo suficientemente ejemplificada. El lector que así lo deseare puede continuar hojeándola en la ya citada Goethes Leben von Tag zu Tag o en otro atlas histórico cualquiera.
Umbral
En el ensayo “Der Erzähler” [“El narrador”], Walter Benjamin define la diferencia entre el historiador, que escribe la historia, y el cronista, que la relata, en los siguientes términos:
El historiador se halla forzado a explicar de alguna manera los sucesos que lo ocupan; en ningún caso puede limitarse a presentarlos como ejemplos del curso del mundo. Eso es precisamente lo que hace el cronista, y más expresamente aún, su representante clásico, el cronista medieval, que fuera el precursor de los historiadores modernos. Por estar la narración histórica de tales cronistas basada en el plan divino de la salvación, que es en sí inescrutable, estos se desembarazaron de antemano de la carga que significa la explicación demostrable. En su lugar aparece la interpretación [Auslegung], que no se ocupa de una concatenación exacta de acontecimientos determinados, sino de la manera en que estos se inscriben en el gran curso inescrutable del mundo.
El hecho de que el curso del mundo esté luego determinado por la historia de la salvación o sea puramente natural no supone para el cronista diferencia alguna.
La lectura de los numerosos libros que nos han llegado desde finales de la Edad Media bajo la rúbrica de “crónica”, algunos de los cuales tienen ya sin duda un carácter histórico, confirma estas consideraciones y sugiere integrarlas, haciendo algunas precisiones. La primera de ellas es que una crónica puede contener una explicación de los sucesos que relata, pero esta última se encuentra por regla claramente separada de la narración de los hechos como tales. Mientras que en un texto sin duda alguna histórico como la Crónica de Matteo Villani (de alrededor de mediados del siglo XIV), la narración y la explicación de los hechos avanzan en estrecha relación, en la crónica contemporánea de los mismos hechos escrita en romano vernáculo por un cronista anónimo, estos elementos se hallan expresamente separados, y la separación es tal que confiere a la narración su vívido e inconfundible carácter de crónica:
Corría el año del Señor MCCCLIII, en Cuaresma, un sábado de febrero. Una voz se levantó de repente por el Mercado de Roma: “¡El pueblo, el pueblo!”, los romanos al oír los gritos corren desde aquí y desde allá, encendidos con el peor furor. Arrojan piedras al palacio: toman las cosas, en especial, los caballos del senador. Cuando el conde Bertoldo Orsini sintió el ruido, pensó en salvarse y resguardarse en la casa. Se pertrechó con todas las armas, el yelmo reluciente en la cabeza, espuelas en los pies como un barón. Bajó los escalones para montarse al caballo. Los gritos y el furor se vuelcan contra el desventurado senador. Le llueven muchas piedras desde arriba como hojas que caen de los árboles. Unos lo golpeaban, otros lo amenazaban. Aturdido el senador por los múltiples golpes, no alcanzó a cubrirse bajo sus armas. Mas pudo aún llegar a pie al palacio, donde estaba la imagen de Santa María. Una vez allí, por las muchas piedras que le habían llovido, las fuerzas le fallaron. Entonces el pueblo sin misericordia ni ley en ese lugar le dio fin, apedreándolo como a un perro, arrojándole piedras a la cabeza como a San Esteban. Allí el conde dejó esta vida excomulgado. Sin hacer gesto alguno. Fue abandonado, muerto, y toda la gente regresa a sus casas (Seibt, p. 13).
Aquí la narración se interrumpe y, separándola claramente por una incongruente frase en latín, el cronista introduce una fría y racional explicación: “La causa de tanta severidad fue que estos dos senadores vivían como tiranos. Allí había hambre, porque mandaban el grano por mar fuera de Roma”; pero esta explicación es tan poco vinculante que el cronista le agrega otra de inmediato, según la cual la violencia del pueblo era un castigo por la violación de “las cosas de la Iglesia” (ibíd.). Mientras que a ojos del historiador cada suceso lleva una marca que lo remite a un proceso histórico que es el único donde encuentra su sentido, las razones dadas por el cronista solo sirven para permitirle tomar aliento antes de recomenzar el relato, que en sí no necesita de ellas en absoluto.
La segunda precisión tiene que ver con la “concatenación” cronológica exacta de los acontecimientos, que el cronista en realidad no ignora, pero que tampoco se limita a insertar en el contexto de la historia natural. Así, en el ejemplo que Benjamin pone de Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes [El cofrecillo de tesoros]de Johann Peter Hebel, la maravillosa historia del encuentro de la mujer ya envejecida con el cadáver de su joven prometido que el hielo ha conservado intacto, se inserta en una serie temporal en la cual los hechos históricos y los naturales se yuxtaponen: el terremoto de Lisboa y la muerte de la emperatriz María Teresa, el girar de las muelas de los molinos y las guerras napoleónicas, la siembra de los campesinos y el bombardeo de Copenhague se colocan en un mismo plano. Del mismo modo las crónicas medievales dividen el decurso de los hechos históricos, ya sea con las fechas del anno Domini,ya sea con el ritmo de los días y de las estaciones: “ahora se hace el día”, “a la caída del sol”, “era entonces la vendimia. La uva estaba madura. La gente la pisaba”. Los sucesos, que estamos acostumbrados a privilegiar como históricos, en la crónica no gozan de un rango distinto al de los que adscribimos a la esfera insignificante de la existencia privada. Sin embargo, es distinto el tiempo en el cual la crónica ubica los sucesos. Este no se construye, como el histórico, a través de una cronografía que lo ha extraído de una vez por todas del tiempo de la naturaleza. Es, más bien, el mismo tiempo el que mide el discurrir de un río o el sucederse de las estaciones.
Ello no significa que los hechos relatados por el cronista sean sucesos naturales, sino que estos parecen cuestionar la propia oposición entre historia y naturaleza. Entre la historia política y la historia natural, el cronista insinúa un tercero, que no parece estar en el cielo ni en la Tierra, pero que lo observa desde muy cerca. El cronista de hecho no diferencia las acciones de las personas (las res gestae) del relato de estas (la historia rerum gestarum), como si el gesto del narrador formara parte de pleno derecho de las primeras. Por ese motivo a quien lo lee o lo escucha no se le puede ocurrir preguntarse si la crónica es verídica o falsa. El cronista no inventa nada y, a pesar de ello, no necesita verificar la autenticidad de sus fuentes, a lo cual, en cambio, el historiador no puede renunciar en ningún caso. Su único documento es la voz: la propia y la de quien a su vez le hizo escuchar la aventura, triste o alegre, que está refiriendo.
El recurso a la forma literaria de la crónica tiene, en nuestro caso, un significado ulterior. Como de forma profética el título del poema “Hälfte des Lebens” [“Mitad de la vida”] parece sugerir, la vida de Hölderlin se divide en dos mitades exactas: los treinta y seis años que van desde 1770 hasta 1806 y los treinta y seis entre 1807 y 1843, que Hölderlin pasa en calidad de loco hospedado con su casero, el carpintero Zimmer. Si en la primera mitad el poeta, que, si bien temía estar demasiado alejado de la vida común, vive en el mundo y participa en la medida de sus fuerzas en los acontecimientos de su tiempo, la segunda mitad de su existencia transcurre totalmente fuera del mundo, como si, a pesar de las visitas esporádicas que recibe, un muro la separase de toda relación con los sucesos externos. Es sintomático que cuando un visitante le pregunta si está contento con lo que ocurre en Grecia, él solo responde, según una escena ya habitual: “Sus Majestades Reales, a eso no debo, no puedo responder”. Por razones que quizá al final resultarán claras para quien esto lee, Hölderlin decidió sustraer todo carácter histórico de las acciones y de los gestos de su vida. De acuerdo con el testimonio de su biógrafo más antiguo, Hölderlin repetía obstinadamente: Es geschieht mir nichts, cuya traducción literal es “no me sucede nada”. Su vida solo puede ser objeto de una crónica, no de una investigación histórica ni mucho menos de un análisis clínico o psicológico. La constante publicación de nuevos documentos sobre aquellos años (en 1991 se produjo un importante hallazgo en los archivos de Nürtingen) tiene en este sentido un carácter incongruente y no parece añadir nada al conocimiento que de ellos podamos tener.
Aquí se confirma el principio metodológico por el cual el tenor de verdad de una vida no puede definirse exhaustivamente con palabras, sino que de algún modo debe permanecer oculto. Este más bien se presenta como el punto de fuga infinito donde convergen los múltiples hechos y episodios, los únicos que pueden formularse de forma discursiva en una biografía. El tenor de verdad de una existencia, aun cuando es informulable, se manifiesta constituyendo esa existencia como “figura”, o sea como algo que alude a un significado real pero encubierto. Solo en el punto en que percibimos en este sentido una vida como figura, todos los episodios en los que esta parece consistir se componen en su contingente verosimilitud, es decir, deponen toda pretensión de tener la capacidad de proveer un acceso a la verdad de esa vida. En su metódico mostrarse como no-vía, a-methodos, sin embargo, estos episodios indican con precisión la dirección que la mirada del investigador debe seguir. De esa manera, la verdad de una existencia demuestra ser irreductible a los sucesos y a las cosas a través de los cuales se presenta ante nuestros ojos, que por ende deben contemplar, sin separarse por completo de tales sucesos y cosas, aquello que en esa existencia es solo figura. La vida de Hölderlin en la torre es la implacable verificación de este carácter figural de la verdad. Aunque parezca transcurrir a través de una serie de sucesos y de hábitos más o menos insignificantes, que los visitantes se obstinan en describir minuciosamente, en verdad nada puede sucederle: Es geschieht mir nichts. En la figura, la vida es puramente cognoscible y, por ello, nunca puede convertirse, como tal, en objeto de conocimiento. Exponer una vida como figura, según tratará de hacerlo esta crónica, significa renunciar a conocerla para mantenerla en su inerme, intacta cognoscibilidad.
De aquí la elección de yuxtaponer ejemplarmente la crónica de los años de la locura a la cronología de la historia contemporánea de Europa (también en sus aspectos culturales, de los cuales Hölderlin –al menos hasta la publicación en 1826 de sus Gedichte [Poesías] al cuidado de Ludwig Uhland y Gustav Schwab– es excluido por completo). Será el lector quien deba decir si la crónica es más verdadera que la historia y en este caso –y tal vez en general– en qué medida lo es. De cualquier modo, su verdad dependerá esencialmente de la tensión que, al alejarla de la cronología histórica, hace imposible a largo plazo su remisión al archivo.
Salvoconducto de la policía de Burdeos, 1802. Stuttgart,
Württembergische Landesbibliothek.
Prólogo
Hacia mediados de mayo de 1802, Hölderlin, quien por razones desconocidas había abandonado el puesto de tutor que ocupaba en la residencia familiar del cónsul Meyer en Burdeos desde hacía solo tres meses, pide un pasaporte y emprende a pie el viaje a Alemania, pasando por Angulema, París y Estrasburgo, donde el 7 de junio la policía le extiende un salvoconducto. Entre finales de junio y principios de julio, un hombre “pálido como un cadáver, macilento, con mirada salvaje en unos ojos hundidos, con la barba y el cabello crecidos, vestido como un mendigo” se presenta en casa de Friedrich Matthisson en Stuttgart, pronunciando “con voz cavernosa” una sola palabra: “Hölderlin”. Poco después llega a su casa materna en Nürtingen, en un estado que una biografía escrita cerca de cuarenta años después describe con estas palabras: “Apareció con una expresión perturbada y gestos furiosos, en estado de la más desesperada locura [verzweifeltsten Irrsinn] y con una vestimenta que parecía confirmar su declaración de haber sido robado durante el viaje”.
La torre a orillas del Neckar, como se muestra en una fotografía de 1868.
Foto © Historic images / Alamy Foto de stock.
En 1861, el escritor Moritz Hartmann publicó en la “revista ilustrada para familias” Freya, con el título de “Hipótesis” [Vermutung], un relato que afirma haber escuchado, sin mayores señas de identificación, de Madame S...y en su castillo de Blois. La mujer recordaba perfectamente que cincuenta años antes, a principios de siglo, con catorce o quince años había visto desde su balcón a
un hombre que, según parecía, vagaba a campo traviesa sin rumbo fijo, como si nada buscara ni persiguiera fin alguno.
Con frecuencia volvía atrás, al mismo punto donde había estado, sin percatarse de ello. Ese mismo mediodía tuve ocasión de encontrarlo, pero estaba tan absorto en sus pensamientos que se me adelantó sin verme. Cuando, varios minutos después, en uno de sus giros, se detuvo nuevamente frente a mí, tenía la mirada fija en la lejanía, llena de una indescriptible nostalgia. Aquellos encuentros dejaron aterrorizada a la tonta muchachita que era yo entonces: hui a casa a esconderme detrás de mi padre. La vista de ese extranjero me llenaba sin embargo de una suerte de compasión que no lograba explicarme. No era la compasión que se experimenta ante un pobre necesitado de ayuda, aunque este sin duda lo parecía, con la ropa en completo desorden, sucia y hecha jirones. Lo que colmaba de piedad y simpatía el corazón de una jovencita era cierta expresión noble y dolorosa, al mismo tiempo que su apariencia de tener la mente ausente, perdida a lo lejos entre personas amadas. Esa noche conté a mi padre sobre el extranjero y me dijo que debía de tratarse de uno de los tantos prisioneros de guerra o exiliados políticos a quienes se dejaba vivir libres bajo palabra en las provincias del interior de Francia.
Días más tarde, continúa el relato, la joven lo ve vagar en el parque, junto a un amplio estanque cuya balaustrada estaba adornada por una veintena de estatuas que representaban deidades griegas. “Cuando el extranjero descubrió las deidades, se acercó con rapidez hacia ellas, dando grandes pasos, lleno de entusiasmo. Alzó los brazos como adorándolas, y desde el balcón nos pareció que pronunciaba palabras verdaderamente acordes a sus gestos inspirados.” En otra ocasión, conversando con el padre de la joven, quien le había permitido pasear por el parque junto a las estatuas, el extranjero exclama sonriendo: “Los dioses no son propiedad de los seres humanos, pertenecen al mundo y cuando nos sonríen, somos nosotros quienes pertenecemos a ellos”. Al padre, quien le pregunta si es griego: “¡No!”, suspiró el extranjero, “¡Al contrario, soy alemán!”. “¿Al contrario?”, respondió mi padre, “¿un alemán es lo contrario de un griego?” “¡Sí!”, respondió bruscamente el extranjero y tras unos instantes añadió: “¡Todos lo somos! ¡Ustedes, los franceses, y también vuestros enemigos, los ingleses, todos lo somos!”
La descripción que sigue varias líneas más adelante expresa bien la sensación de nobleza y de locura que el aspecto del extranjero –así lo llama la Madame durante toda su narración– suscitaba:
No era bello y parecía precozmente envejecido, si bien no podía tener más de treinta años; su mirada era ardiente y, sin embargo, suave; la boca, enérgica y a la vez delicada, y era claro que sus ropas raídas no se correspondían con su clase ni con su educación. Me alegró que mi padre lo invitara a pasar a la casa con nosotros. Aceptó la invitación sin ceremonias y nos acompañó, mientras seguía hablando; cada tanto ponía su mano sobre mi cabeza, lo que me asustaba y al mismo tiempo me gustaba. Era evidente que a mi padre le interesaba el extranjero y que quería seguir escuchando aún por mucho tiempo su conversación tan particular; no obstante, tan pronto llegamos al salón, se desilusionó. El extranjero se dirigió de inmediato al sofá, dijo: “Estoy cansado” y, balbuceando algunas palabras incomprensibles, se tendió y enseguida se quedó dormido. Nos miramos desconcertados. “¿¡Está loco!?”, exclamó mi tía, pero mi padre, sacudiendo la cabeza, dijo: “Es alguien original, un alemán”.
En los días que siguen, la impresión de que está loco no hace más que aumentar. “Todo el bien que pensamos”, afirma el extranjero hablando de la inmortalidad, “se convierte en un Genio que ya no nos abandona y nos acompaña invisiblemente, pero en la figura más bella por toda la vida... Estos genios son el nacimiento o, si se quiere, una parte de nuestra alma y solo para esa parte esta es inmortal. Los grandes artistas nos han dejado en sus obras las imágenes de sus Genios, pero ellos no son los Genios mismos.” A la tía, que le pregunta si también él es en ese sentido inmortal: “¿Yo?”, le respondió bruscamente. “¿Yo, que estoy aquí sentado frente a ustedes? ¡No! Yo ya no sé pensar lo bello. El Yo, que era el mío hace diez años, ese es inmortal, ¡sin dudas!”. Cuando el padre le pregunta entonces su nombre, el extranjero responde: “Mañana se lo diré. Créame, a veces me cuesta recordar mi nombre”.
La última vez que se lo vio, después de que su comportamiento se hubiera vuelto más y más inquietante, paseaba lentamente hasta casi perderse en el bosque del parque. “Un trabajador nos dijo que lo había visto sentado en un banco. Dado que al cabo de unas horas no había reaparecido, mi padre salió a buscarlo. Ya no estaba en el parque. Mi padre recorrió toda la comarca a caballo. Había desaparecido y ya no volvimos a verlo.”
En ese momento el autor comunica su conjetura a la narradora: “Es solo una hipótesis, pero [...] creo que usted entonces estuvo en contacto con un extraordinario y noble poeta alemán llamado Friedrich Hölderlin”.
Dedicatoria de Hiperión a Susette Gontard, 1799 (“A quién si no a ti”).
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum.
Aunque Norbert von Hellingrath la reproduce en su ensayo Hölderlins Wahnsinn [La locura de Hölderlin], la “hipótesis” tiene toda la apariencia de ser una invención de Hartmann, en un momento en que la leyenda del poeta loco ya se había consolidado y podía atraer la atención de los lectores.
El diagnóstico clínico, que Christoph Theodor Schwab afirma demasiado precozmente, con toda probabilidad no es entonces más que la proyección retrospectiva de un estado de demencia del poeta del cual en 1846 –año de publicación de su biografía– ya nadie dudaba. En verdad, el largo viaje a pie desde Burdeos hasta Stuttgart, en el cual le habían robado todas sus pertenencias, la depauperación y la inanición justificaban ampliamente el aspecto alterado del poeta. Hölderlin en efecto se restablece rápidamente y vuelve a estar con sus amigos en Stuttgart, pero a los pocos días Sinclair le hace llegar la noticia de la muerte de su amada Susette Gontard, que lo arroja al abatimiento más profundo. Hölderlin también es capaz de recuperarse de este dolor y a fines de septiembre de 1802 acepta la invitación de Sinclair a Ratisbona. Este, más tarde, reconocerá que nunca había encontrado al amigo tan lleno de vigor intelectual y espiritual como en aquellos días. A través de Sinclair, quien ocupa un cargo diplomático del pequeño estado, coincide con el landgrave de Homburgo, Federico V. Comienza a trabajar en las traducciones de Sófocles y en los meses posteriores escribe el himno “Patmos”, que dedicará al noble el 13 de enero del año siguiente. Regresa a residir una vez más en Nürtingen y en noviembre escribe una carta a su amigo Casimir Ulrich Böhlendorff donde afirma: “la naturaleza de la tierra natal me toma con tanta más fuerza cuanto más la estudio”, por lo cual el canto de los poetas deberá asumir un nuevo carácter, dado que estos “a partir de los griegos, volverán a cantar de un modo patrio [vaterländisch] y natural, propiamente original”.
La referencia implícita es a la anterior carta a su amigo, del 4 de diciembre de 1801, poco antes de emprender el viaje a Burdeos, en la cual escribía:
Nada es más difícil de aprender que el libre uso de lo nacional [Nationelle, que no tiene el mismo sentido exclusivamente político que el adjetivo irá adquiriendo de manera progresiva en la forma National]. Y, como creo, precisamente la claridad expositiva es para nosotros en su origen tan natural como para los griegos el fuego celestial [...] Suena paradójico: lo afirmo una vez más y lo someto a tu examen y a tu uso: lo propiamente nacional, en el progreso de la cultura, será siempre el punto de menor importancia. Por eso el dominio del pathos sagrado en los griegos era menor, porque este les era innato, mientras que cultivan con excelencia el don de la exposición [...]. Entre nosotros, sucede a la inversa. También por eso es tan peligroso extraer las reglas del arte únicamente de la excelencia griega. He pensado muchísimo en esto y ahora sé que además de lo que para los griegos y para nosotros debe ser lo más alto, o sea, la relación viviente y el destino, no podemos tener con ellos nada en común. Ahora bien, lo propio debe ser aprehendido tanto como lo ajeno. Por ello los griegos nos son indispensables. Solo que precisamente en lo que nos es propio, en lo nacional, no podremos imitarlos porque, como he dicho, el libre uso de lo propio es lo más difícil. Según me parece, has sido inspirado por tu buen genio, para que tratases el drama de modo épico. Este es en su totalidad una auténtica tragedia moderna. En efecto, esto es para nosotros lo trágico, que nos vamos del mundo de los vivos en absoluto silencio dentro de una caja cualquiera, y no que, consumidos por las llamas, expiemos el fuego que no fuimos capaces de dominar.
Es preciso no olvidar la exaltación de lo “nacional” y el abandono del modelo griego trágico que aquí se anuncia, si se quiere comprender el posterior desarrollo del pensamiento de Hölderlin y su así llamada locura.
Tras meses de intenso trabajo durante los cuales escribe el himno “Andenken” [“Recuerdo”]y termina las traducciones de obras de Sófocles (una carta de su amigo Landauer nos informa que el poeta pasa “todo el día y la mitad de la noche” escribiendo, hasta el punto de que “sus amigos ya parecen no existir”), a comienzos de junio de 1803 Hölderlin llega andando, “atravesando los campos como guiado por su instinto”, al convento de Murrhardt, donde Schelling está visitando junto a su mujer, Caroline, a sus padres (su padre era prelado en el convento). La carta que pocos días más tarde Schelling, quien conocía a Hölderlin desde los tiempos de estudiantes de teología en el Stiftde Tubinga, escribe a Hegel se considera uno de los testimonios más fiables acerca de que el poeta ya entonces se hallaba en estado de locura.
La visión más triste que tuve durante mi estadía en ese lugar fue la de Hölderlin. Desde su viaje a Francia, adonde se había trasladado por consejo del profesor Strohlin, con ideas totalmente falsas sobre lo que allí le esperaba, y desde donde había regresado enseguida, porque al parecer se le habían planteado exigencias que en parte no era capaz de satisfacer y en parte eran inconciliables con su sensibilidad; desde aquel fatal viaje, su mente se presenta completamente destruida [zerrüttet, el término volverá a menudo para designar el estado del poeta]; y, pese a que realiza algunos trabajos, como traducir del griego –de lo cual hasta cierto punto es aún capaz–, se encuentra por lo demás en un estado de absoluta ausencia de espíritu [in einer volkommenen Geistesabwesenheit: también el término “ausencia” será usado a menudo para caracterizar su locura]. Verlo me conmocionó: descuida su aspecto exterior hasta resultar desagradable y, si por un lado sus palabras no permiten pensar en locura, por otro él ha asumido [angenommen] completamente las maneras exteriores [die äusseren Manieren] de quienes se encuentran en esa situación. Aquí ya no hay para él esperanza alguna de recuperarse. Pensé pedirte que lo cuides en el caso de que venga a Jena, cosa que deseaba hacer.
Pierre Bertaux, un germanista que estuvo entre quienes cumplieron un rol protagónico en la resistencia francesa y dedicó a Hölderlin estudios especialmente agudos, ya ha observado que el testimonio de Schelling es de veras singular y no carece de contradicciones. Hölderlin se halla en un estado de absoluta ausencia de espíritu, y sin embargo es capaz de traducir del griego (como si traducir a Sófocles no implicara una notable capacidad intelectual); además, dado que los discursos del amigo son del todo normales, Schelling solo puede afirmar que ha “asumido la apariencia exterior” de un loco (y, por tanto, no está loco).
Las mismas contradicciones se encuentran en una carta que Schelling dirige a Gustav Schwab más de cuarenta años después, cuando ya habían transcurrido cuatro años desde la muerte de Hölderlin, recordando la visita del amigo a Murrhardt:
Fue un triste reencuentro, porque enseguida me convencí de que ese instrumento tan sensiblemente afinado se había destruido para siempre. Cuando le proponía un pensamiento, su primera respuesta siempre era correcta y adecuada, pero en las palabras que seguían el hilo se perdía. Mas he experimentado con él la grandeza de la fuerza de una gracia innata, original. Durante las treinta y seis horas que en total pasó con nosotros, no dijo ni hizo nada fuera de lugar, nada que contradijera su ser anterior, noble e impecable. Fue una dolorosa despedida en el camino hacia Sulzbach, me parece. Desde entonces no volví a verlo.
Nuevamente, nada permite comprender por qué el instrumento tan sensiblemente afinado se había destruido. Sin duda había algo en las palabras y en el aspecto de Hölderlin que resultaba incomprensible para su amigo, con quien no obstante había compartido el amor por la filosofía hasta el punto de que los historiadores a veces dudan en atribuir a uno o a otros textos que nos han llegado sin la firma de su autor. La única explicación posible es que en aquellos años el pensamiento de Hölderlin se había alejado tanto del suyo que él prefería simplemente rechazarlo.
Las cartas que la madre del poeta dirige a Sinclair manifiestan la misma ambigüedad, como si la locura debiera ser verificada a toda costa, incluso cuando los hechos parecen desmentirla. Sinclair debía de darse cuenta de que la tesitura de la madre podía ser dañina en ese sentido y, puesto que no veía en el amigo una verdadera “perturbación mental” [Geistesverwirrung], el 17 de junio de 1803 le escribe que para su hijo debía de ser penoso verse juzgado por los demás como si se encontrara en ese estado: “Es un ser demasiado sensible como para no reconocer íntimamente el juicio más secreto que sobre él recae”. Desde que el editor francfortés Wilmans aceptara publicar las traducciones de Sófocles, en las que Hölderlin trabajaba intensamente desde hacía meses, Sinclair pide a la madre que lo deje ir a Homburgo, donde encontrará a un amigo “que lo conoce a él y a su destino y al cual no debe ocultarle nada”. La madre responde que Hölderlin, a quien llama constantemente “el infeliz” [der l(iebe) unglückliche, el querido infeliz], no está en condiciones de emprender un viaje solo y que “dado su triste estado de ánimo”, no podría ser más que una carga para los amigos. Sus condiciones, en efecto, “no han mejorado mucho [...] pero tampoco se han agravado”. Lo que a la madre le parece un signo de locura es en realidad que el poeta trabaja incesantemente en sus obras: “Esperaba que cuando el infeliz ya no tuviera que trabajar tan duramente como en el último año –y tampoco nuestras oraciones sirvieron para apartarlo de esa excesiva dedicación– su estado interior mejorase”. “Lamentablemente sus condiciones no han mejorado –escribe en una carta posterior–, aunque –parece admitir casi de mala gana– ha habido algunos cambios, en cuanto a que la impetuosidad que tan a menudo lo asaltaba, gracias a Dios, ha desaparecido casi del todo”. Cuando, en mayo de 1804, Sinclair obtiene del landgrave un puesto de bibliotecario para su amigo, que Hölderlin asumirá felizmente, la madre objeta: “por ahora él no está en condiciones de aceptar ese encargo, el cual, según mi modesta opinión, requiere de cierto orden mental y por desgracia la capacidad de raciocinio de mi querido y desventurado hijo está muy debilitada [...]. Probablemente el infeliz, por la alegría que le causa su Ilustrísima presencia y por la estima que usted le demuestra, ha apelado a su mayor capacidad de reflexión y así no ha podido usted darse plena cuenta de cuán deteriorada se encuentra su mente”. Sus aprensiones parecen calmarse solo cuando dos años más tarde logra internar al hijo en la clínica del Medizin-Professor Autenrieth en Stuttgart y luego alojarlo de forma definitiva en casa del carpintero Zimmer, adonde jamás irá a visitarlo. No sorprende por cierto que, según el testimonio del propio Zimmer, Hölderlin no pudiese soportar a sus parientes [Hölderlin kan aber seine Verwandten nicht ausstehen].
No se trata de comprobar si Hölderlin estaba loco o no. Ni tampoco si él mismo creía que lo estaba o no. De veras decisivo es, en efecto, que quiso estar loco o, más bien, que la locura se le presentó en determinado momento como una necesidad, como algo a lo que sería innoble sustraerse, dado que “como el viejo Tántalo [...] había recibido de los dioses más de cuanto podía soportar”. [1] De Jonathan Swift y de Nikolái Gógol se ha dicho que buscaron por todos los medios enloquecer, y por fin lo consiguieron. Hölderlin no buscó la locura, debió aceptarla, pero, como observó Bertaux, su concepción de la locura nada tenía que ver con nuestra idea de una enfermedad mental. Era, más bien, algo que se podía o se debía habitar. Por ello, cuando tuvo que traducir en el Áyax de Sófocles theia mania xynaulos, literalmente “que habita en la divina locura”, lo vierte como sein Haus ist göttlicher Wahnsinn, “su casa es una divina locura”.
En abril de 1804, de las prensas del editor Wilmans salen las traducciones de Edipo y Antígona de Sófocles, acompañadas de dos extensas notas que compendian el alcance extremo del pensamiento de Hölderlin. Es el último libro publicado por el poeta y, a pesar de los errores de imprenta que lo amargan, sin él es imposible entender qué estaba pensando cuando hablaba del libre uso de lo propio y de la antítesis entre lo patrio (nacional) y lo ajeno, a través de la cual iba repensando la relación con el modelo griego. Una carta al editor de septiembre de 1803 expone el sentido de su proyecto: “Espero representar el arte griego –que nos es ajeno debido a la conveniencia nacional y a los errores, con los que este siempre ha transigido– de un modo mucho más vivo, por cuanto resaltaré más el elemento oriental [das Orientalische] que el arte ha negado y corregiré su error artístico, ahí donde este aparezca”.
Es particularmente significativo que Hölderlin haya elegido ejemplificar esta problemática a través de la traducción, que muchos años más tarde Walter Benjamin definiría como “el arquetipo de su forma”, distinguiendo en ella “el enorme riesgo inherente a toda traducción: que las puertas de una lengua tan extendida y dominada se cierren, y condenen al traductor al silencio” (Benjamin, p. 21). No es menos significativa la recepción que estas traducciones tuvieron en la cultura de la época, de lo cual es testimonio ejemplar una carta de Heinrich Voss de octubre de 1804: “¿Qué me dices del Sófocles de Hölderlin? ¿Nuestro amigo es de veras un loco furioso o se limita a interpretar ese papel y su Sófocles es una sátira velada de los malos traductores? Hace algunas noches me encontraba cenando con Schiller en casa de Goethe y les hice pasar un buen rato leyéndoles esta traducción. Lee tan solo el IV coro de Antígona. ¡Tendrías que haber visto cómo reía Schiller!”. Igual de despiadado es el juicio de Schelling, en una carta a Goethe de julio de ese mismo año: “Este [Hölderlin] se halla en mejor estado que hace un año, pero siempre de visible perturbación [Zerrüttung